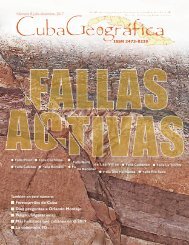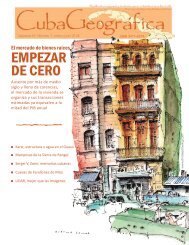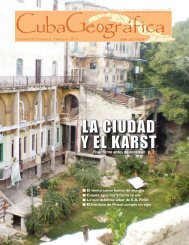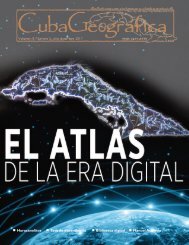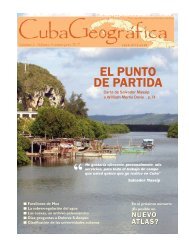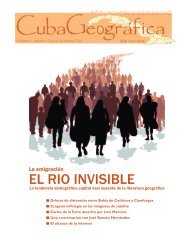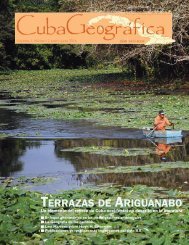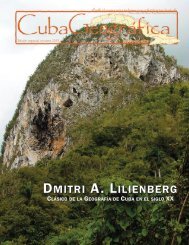Cuba Geografica No12
Hay un número importante de problemas que afectan la vida diaria en Cuba y compromenten el bienestar futuro. La producción de alimentos es uno de ellos, que se agrava con la pérdida del poder de compra en el exterior y la rigidez de las ineficientes estructuras agrícolas. Pero hay muchos otros, desde los relacionados con la gestión de los recursos hídricos, la emigración, la pérdida de superficie agrícola, el deterioro de la infraestructura, hasta el silencio de la información y el debate geográficos. Cualquier aspiración a resolverlos pasa por la necesidad de referirse a ellos con transparencia. CubaGeográfica los ha tratado con la mayor claridad posible. Lo ha hecho desde su comienzo en el 2015 y aspira a seguir haciéndolo en el futuro. Esa posibilidad compensa el agotador esfuerzo de hacer una revista así. La idea de encarar las cosas como son es muy amplia y alcanza al tratamiento franco de la historia de la Geografía y sus personajes, rescatando unos y otros de algún olvido, sea voluntario o no. En este número nos estamos refiriendo a la transformación del espacio agrícola a través de la desaparición del batey y del postergado tema de la producción de alimentos. Los geógrafos deberían aportar a estos asuntos un monitoreo adecuado, pero mejor aún si pueden hacer aportes a su solución. El artículo sobre las morfoestructuras trae de vuelta la exposición de un tema que no quedó bien divulgado cuando se abordó por primera vez hace 30 años y que se está olvidando. El desarrollo y diferenciación del relieve se encuentra en los cimientos de la estructura y composición de los geosistemas. Por último hay algo muy breve y sorprendente de Salvador Massip que encaja en nuestro afán de hurgar en la historia de la Geografía cubana y sus personajes. Esperamos que sean útiles estas lecturas.
Hay un número importante de problemas que afectan la vida diaria en Cuba y compromenten el bienestar futuro.
La producción de alimentos es uno de ellos, que se agrava con la pérdida del poder de compra en el exterior y la rigidez de las ineficientes estructuras agrícolas. Pero hay muchos otros, desde los relacionados con la gestión de los recursos hídricos, la emigración, la pérdida de superficie agrícola, el deterioro de la infraestructura, hasta el silencio de la información y el debate geográficos.
Cualquier aspiración a resolverlos pasa por la necesidad de referirse a ellos con transparencia.
CubaGeográfica los ha tratado con la mayor claridad posible. Lo ha hecho desde su comienzo en el 2015 y aspira a seguir haciéndolo en el futuro. Esa posibilidad compensa el agotador esfuerzo de hacer una revista así.
La idea de encarar las cosas como son es muy amplia y alcanza al tratamiento franco de la historia de la Geografía y sus personajes, rescatando unos y otros de algún olvido, sea voluntario o no.
En este número nos estamos refiriendo a la transformación del espacio agrícola a través de la desaparición del batey y del postergado tema de la producción de alimentos. Los geógrafos deberían aportar a estos asuntos un monitoreo adecuado, pero mejor aún si pueden hacer aportes a su solución.
El artículo sobre las morfoestructuras trae de vuelta la exposición de un tema que no quedó bien divulgado cuando se abordó por primera vez hace 30 años y que se está olvidando.
El desarrollo y diferenciación del relieve se encuentra en los cimientos de la estructura y composición de los geosistemas.
Por último hay algo muy breve y sorprendente de Salvador Massip que encaja en nuestro afán de hurgar en la historia de la Geografía cubana y sus personajes. Esperamos que sean útiles estas lecturas.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Número 12, enero-junio 2021
El Batey
Declive de un asentamiento icónico
página 16
Manatí, el municipio azucarero ¿Está explicado el relieve cubano? La producción de alimentos
I
Unas palabras de introducción
Hay un número importante de problemas que afectan la
vida diaria en Cuba y compromenten el bienestar futuro.
La producción de alimentos es uno de ellos, que se agrava
con la pérdida del poder de compra en el exterior y la rigidez
de las ineficientes estructuras agrícolas. Pero hay muchos
otros, desde los relacionados con la gestión de los recursos
hídricos, la emigración, la pérdida de superficie agrícola, el
deterioro de la infraestructura, hasta el silencio de la información
y el debate geográficos.
Cualquier aspiración a resolverlos pasa por la necesidad de
referirse a ellos con transparencia.
CubaGeográfica los ha tratado con la mayor claridad
posible. Lo ha hecho desde su comienzo en el 2015 y aspira
a seguir haciéndolo en el futuro. Esa posibilidad compensa el
agotador esfuerzo de hacer una revista así.
La idea de encarar las cosas como son es muy amplia y
alcanza al tratamiento franco de la historia de la Geografía y
sus personajes, rescatando unos y otros de algún olvido, sea
voluntario o no.
En este número nos estamos refiriendo a la transformación
del espacio agrícola a través de la desaparición del batey
y del postergado tema de la producción de alimentos. Los
geógrafos deberían aportar a estos asuntos un monitoreo adecuado,
pero mejor aún si pueden hacer aportes a su solución.
El artículo sobre las morfoestructuras trae de vuelta la exposición
de un tema que no quedó bien divulgado cuando se
abordó por primera vez hace 30 años y que se está olvidando.
El desarrollo y diferenciación del relieve se encuentra en los
cimientos de la estructura y composición de los geosistemas.
Por último hay algo muy breve y sorprendente de Salvador
Massip que encaja en nuestro afán de hurgar en la historia de
la Geografía cubana y sus personajes.
Esperamos que sean útiles estas lecturas.
Gracias por leer CubaGeográfica.
Ilustración de la Portada:
Salvador Lorenzo
www.salvadorlorenzo.com
MORFOESTRUCTURAS (II)
¿Está explicado el relieve de Cuba?
Conocer los procesos de formación
del relieve, sus cualidades y la
historia de las morfoestructuras es
una tarea pendiente para la Geomorfología.
Con demasiada frecuencia
se incurre en el error de considerar
que las estructuras antiguas tuvieron
un papel determinante, cuando la
tectónica postorogénica ha sido la
verdadera protagonista del levantamiento
insular.
página 1
También en
este Número
ACLARACIONES
• El índice de la portada del
Nº11 de CubaGeográfica
debió decir que R y RStudio
son programas de código
abierto orientados al análisis
y visualización de datos y a
las matemáticas. R/RStudio no
son Sistemas de Información
Geográfica, aunque se emplean
de manera creciente
en el análisis y la representación
espacial de fenómenos
geográficos.
• En el artículo sobre Leví Marrero
y Artiles, publicado en el
Nº 11 de CubaGeográfica, el
nombre del tutor de Leví en
la Universidad de Florida en
Gainesville quedó mal escrito.
Su nombre correcto es
Raymond Crist.
El mismo artículo de Leví
Marrero debió decir con claridad
que el hallazgo del testimonio
de Juan Moreno sobre
la aparición de la Virgen de
la Caridad en el siglo XVII sí
fue publicado en el Tomo V de
Cuba, Economía y Sociedad.
Manatí y la transformación del campo cubano
El municipio Manatí es una muestra del
cambio del rostro físico y socioeconómico
del país, de la transformación del paisaje,
el éxodo rural, el abandono de las tierras
agrícolas y de la infraestructura. 21
Massip y el
psicoanálisis
Antes de decidirse
por la Geografía, el
joven pedagogo recién
graduado Salvador
Massip hizo aportes a
la Psicología en Cuba
que se consideran
pioneros. De ellos
apenas quedan unas
raras publicaciones que
ya pronto cumplen cien
años, pero ellas revelan
el carácter y el talento
innato del Padre de la
Geografía en Cuba. 36
La asignatura pendiente
La producción de alimentos decepciona y
el per cápita de lo que se produce lo demuestra.
No es un problema nuevo, pero
las excusas no ponen comida en la mesa.
30
Los extremos del karst
La diversidad del karst
cubano es el resultado de
la variabilidad de las rocas y
las estructuras, de la prolongada
morfogénesis y de
los cambios climáticos en el
Neógeno-Cuaternario. Las
formas resultantes ofrecen
contrastes asombrosos. 38
II
MORFOESTRUCTURAS
¿Está explicado el relieve de Cuba?
Por Antonio R. Magaz y Armando H. Portela
Es común que los geólogos en Cuba centren
su atención en los 225 millones de
años que median entre el inicio del Jurásico y
el final de la orogenia cubana en el Paleógeno y sean
más raros sus esfuerzos por comprender lo sucedido
en los últimos 23 millones de años, en la etapa neógeno-cuaternaria.
Hay estudios de épocas más recientes,
pero son escasos y comúnmente se limitan a temas
litoestratigráficos y a la descripción e interpretación
paleogeográfica de sedimentos que, paradójicamente,
son de los más abundantes en Cuba.
Es natural que así sea, porque la mayoría de los depósitos
minerales y los yacimientos de petróleo y gas
se asocian a estructuras y procesos ocurridos antes y
durante la orogenia cubana, que concluyó entre el Eoceno
inferior y medio en las regiones occidental y central
de la isla y en el superior para el extremo oriental.
Además, las secuencias homogéneas, extensas y poco
deformadas de los sedimentos del Mioceno en adelante
suelen ser menos atractivas que los retorcidos
pliegues, el vulcanismo, el magmatismo, el profundo
metamorfismo y la intrincadísima tectónica alpina de
las secuencias más viejas, las que sirven como modelo
para comprender el desarrollo del arco insular cubano
y el del Caribe. El Mesozoico y Cenozoico cubano
(hasta el Eoceno superior) ha sido un permanente
reto para la inteligencia y la audacia de una legión de
geólogos y geofísicos que desde el siglo XIX vienen
creando un respetable fondo de información científica.
Mientras tanto, el Neógeno y el Cuaternario se
Segunda parte
han mantenido en un discreto segundo lugar del
interés de los especialistas.
Hay excepciones, claro, y estas corresponden a los
notables aportes de las décadas de 1960 en adelante de
autores como Ismael Kartashov, Néstor Mayo, Leandro
Peñalver, Yuri Bugelskii, Francisco Formell, Vasily
Shein y Sergey Ushakov y sobre todo a los trabajos de
Manuel Iturralde (1977, 2003). Hay otros autores y
otros trabajos, pero los anteriores son quizás los más
importantes, los que cada geomorfólogo y geólogo
contemporáneo debe conocer bien al asomarse a la
etapa de formación del relieve.
Esa es la gran paradoja que encara la geomorfología en
Cuba desde mediados del siglo pasado, que siendo el
Neógeno-Cuaternario la etapa menos conocida de la
historia geológica, sea a la vez la más importante para
comprender la formación y el desarrollo del relieve y
la dinámica actual de las morfoestructuras.
Esta asimetría de la información lleva al común error
de atribuir a los movimientos horizontales compresivos
y a las estructuras de la tectónica alpina el papel
primordial en la formación de las morfoestructuras
en Cuba, pasando por alto que esas estructuras están
hoy muertas y que sus movimientos fueron reemplazados
por la neotectónica posteocénica, que es vertical,
de bloque, discontinua, diferenciada y oscilatoria.
Estos últimos movimientos son los que permitieron la
formación de las morfoestructuras del relieve cubano
y las unidades geoestructurales activas que generan los
peligros geológicos del territorio.
1
¿está explicado el relieve de cuba?
El desarrollo morfoestructural
de Cuba no se explica por completo
en ningún modelo de desarrollo
postorogénico del Caribe.
El megabloque del archipiélago
cubano se eleva miles de metros desde
el fondo marino circundante en forma
de un gran trapecio con taludes submarinos
abruptos, a veces en escalones
estrechos, con cañones, desplomes y
cambios en su dirección general.
En el interior del megabloque hay
cuatro edificios montañosos cercanos
a su borde, separados por llanuras
escalonadas; hay cadenas de alturas
costeras e interiores y grandes depresiones.
Estos elementos se articulan
por un campo de fracturas ordenadas
en sistemas al que se ajustan las morfoestructuras
de bloque transversales y
longitudinales al eje del territorio.
El megabloque cubano es un levantamiento
neotectónico vertical y fraccionado
que definió el relieve insular. Su
ascenso fue discontinuo y tuvo diferentes
amplitudes, como muestran sus
superficies de planación poligenéticas,
distribuidas a manera de pisos discontinuos
con espectros asimétricos a
través del territorio.
Este ascenso hizo aparecer así las llanuras,
las alturas, las premontañas, las
submontañas y las montañas en la isla.
¿Cómo entender la morfología y la
morfometría del levantamiento cubano
y de sus morfoestructuras internas sin
admitir que durante el Plioceno-Cuaternario
se activaron fracturas con
movimientos de resultante vertical
dominante?
El motor de los movimientos verticales
que formaron el relieve de la
tierra firme y del fondo marino en el
Caribe occidental son los movimientos
de transformación y de colisión entre
las placas de Norteamérica y el Caribe.
Sin embargo, no está definido el
mecanismo específico mediante el cual
surgieron las fallas subverticales que
formaron la morfoestructura activa del
relieve actual cubano a partir del traslado
horizontal de los terrenos.
En su mayoría, las secciones geológicas
que se elaboran para Cuba se basan
en el modelo de deformación por
compresión tangencial que prevaleció
hasta el Eoceno inferior y medio. Por lo
común están ausentes las fracturas neotectónicas
que desplazaron y elevaron la
estructura del basamento plegado y que
conformaron la morfoestructura del
relieve actual (Magaz, A. et al, 2017).
Los geomorfólogos y algunos geólogos
han hecho notar esta laguna en la
información.
Los modelos geotectónicos elaborados
para las zonas de transformación
y de colisión nordeste a la luz de la
tectónica de placas no explican en su
totalidad las morfoestructuras cubanas
ni en zona interplaca ni intraplaca.
El levantamiento cubano es un
fraccionamiento en bloques del borde
meridional de la placa norteamericana,
cuya altitud y diseño geomorfológico
no se sustentan en el modelo de transformación
interplacas ni en la consideración
de una unidad originada por
distensión regional en un sitio donde
no existen en su periferia norte tierras
extensas y cercanas más elevadas.
El levantamiento cubano
nuevas revelaciones genéticas: la etapa tardía (1990-2018)
Entre los trabajos dedicados a las morfoestructuras realizados a partir
de 1990 están el estudio morfotectónico de la región geomórfica oriental a
escala media (Hernández J. R, et al. 1991) y el homólogo de las montañas de
Trinidad (Magaz, A.R., 1995). En ambos se cartografiaron las unidades orográficas
de diferente orden que constituyen el escalonamiento neotectónico
y fueron identificados los estilos geotectónicos tridimensionales interbloques
en su combinación con el campo de las morfoestructuras pasivas (Magaz,
inédito; Hernández J.R., et al 1994; 1995). También se trataron las consecuencias
de la evolución morfoestructural en la estructura, el funcionamiento y
en la división y los tipos de sistemas kársticos en el SE de las montañas de
Trinidad (Magaz, A.R. y L. Cisneros, 1994).
En esa década también se estudiaron las zonas de fallamiento activo del
territorio emergido, su estructura, expresión geomórfica, y su geodinámica
endógena, así como los cambios en el funcionamiento a través de los planos
de las fracturas (Magaz, A.R. et al, 1997). También se preparó un levantamiento
geomorfológico detallado en las cuencas de los ríos Toa y Duaba, en
Guantánamo (Magaz, A.R. y L. Cisneros, 1996), en el que se identificaron las
relaciones entre la morfoestructura y la escultura del relieve.
En el 2006 se publicó el estudio sobre la formación y consolidación de
las morfoestructuras del norte de Cuba central (Magaz, A.R., et al, 2006)
que muestra las relaciones genéticas entre la morfoestructura activa, las
características geofísicas y la geodinámica endógena reciente. En fecha más
reciente se publicó el estudio de la meseta del Guaso, Guantánamo (Magaz,
A.R., 2018) que distingue las unidades escalonadas de la morfoestructura
local y cómo transforman la estructura geológica antigua y crean la división
del karst en sistemas, subsistemas y zonas y así como su funcionamiento
hidrogeológico.
En esta etapa también se estudió la discordancia entre las morfoestructuras
activas de la macrorregión oriental y la paleomorfoestructura del
Paleógeno superior (Magaz, A.R., inédito), lo que permitió reconocer que la
reconstrucción neotectónica hacia el oriente de la falla Cauto-Nipe es más
notable que en occidente y el centro del país. Además continuaron los estudios
sobre los cambios de la morfoescultura marina relicta y en el espectro
de los niveles de cavernamiento en bloques neotectónicos adyacentes (Magaz,
A.R., 2017; Magaz, A.R. et al, 2017).
2
Génesis y evolución de las morfoestructuras en Cuba
Por Antonio R. Magaz
Como unidad de relación entre el relieve y la
estructura geológica, la morfoestructura es una
categoría clave para explicar el origen y la dinámica
de los geosistemas naturales y sus componentes y no
es prudente renunciar a su análisis en los estudios
geográficos y geológicos actuales, pues marca la dirección
de procesos antiguos y contemporáneos del
medio ambiente.
La neotectónica de bloque, actuando sobre las
estructuras antiguas del basamento plegado, creó
los rasgos fundamentales del relieve actual. El emplazamiento
y la heterogénea composición de las
unidades geotectónicas de ese basamento guiaron la
diferenciación de las morfoestructuras activas y sus
movimientos.
El estudio de las morfoestructuras permite explicar
el origen y los cambios de la escultura del
relieve, contribuyendo al análisis paleogeográfico,
en especial en el paisaje kárstico. La evolución de
las morfoestructuras determina en buena medida
la división estructural y funcional de estas regiones
naturales.
Sin embargo, no existe un modelo geodinámico
evolutivo de la etapa eocénica-holocénica que explique
convenientemente el levantamiento cubano y sus
morfoestructuras internas. A esto puede contribuir
la reinterpretación de la información con un enfoque
geomorfológico-estructural.
La comunidad morfoestructural centroseptentrional
de Cuba y los cambios en la composición del substrato
Durante el Plioceno-Cuaternario los movimientos
tectónicos y sus geoestructuras de
bloque estuvieron controlados por los
cambios en la composición del basamento
La información geólogo-geofísica
regional del Neógeno-Cuaternario podría
ser reinterpretada con un enfoque
geomorfólogo-estructural para elaborar
un modelo geotectónico que explique
con claridad el relieve cubano.
Como se ha referido, los trabajos
geomorfológico-estructurales realizados
en Cuba permitieron reconocer la
estrecha relación entre las estructuras
geológicas antiguas en sus patrones de
densidad y el campo neotectónico de
la morfoestructura activa, lo cual se
expresa principalmente en la relativa
concordancia planimétrica entre las
comunidades regionales y tipológicas
de la morfoestructura activa y las unidades
geotectónicas del basamento. Las
relaciones concordantes más evidentes
encuentran espacio en las regiones
geomórficas occidental y central.
¿Cuál fue el mecanismo geodinámico
que determinó esta concordancia?
La información obtenida permite
interpretar que, una vez concluidos
los esfuerzos compresionales que
emplazaron las unidades rocosas
del basamento plegado, el medio de
distensión resultante posibilitó el restablecimiento
del equilibrio isostático
entre las secciones de litosfera con
diferente composición y densidad. Así,
la emersión discontinua del megabloque
cubano ocurrió de un modo
fraccionado y con diferente intensidad
y amplitud debido a las condiciones
fisicomecánicas contrastantes de sus
partes integrantes, las cuales regularon
la distribución y la arquitectura de los
nuevos levantamientos neotectónicos.
Este mecanismo regulador de la
diferenciación neotectónica se expresa
con claridad en las diferencias morfoestructurales
existentes entre las
secciones de la sutura norte cubana
(Figura 1). Los tipos morfoestructurales
del paleomargen continental de
Bahamas representan una comunidad
regional de tectomorfoestructuras
(Magaz, A.R. y J.L. Díaz, 1986) que
se caracterizan por formar cadenas
de horst y sistemas de horsts lineales
escalonados en mantos de sobrecorrimiento
verticalizados con estructura
interna de capas subverticales y
pliegues isoclinales en la tierra firme,
así como por la depresión marina de
graben relativo (Palmer, R.H., 1941) o
estructura Remedios (Furrazola, E. et
al, 1964) y el elevamiento de horst lineal
de la plataforma insular (Arteaga,
F., 1989), donde se encuentra el archipiélago
Sabana-Camagüey, en el territorio
costero y marítimo. Las cadenas
están escalonadas con descenso hacia
el Norte y pasan a una llanura costera
cubierta por sedimentos alóctonos
que descansan directamente sobre las
estructuras plegadas del basamento.
Desde el punto de vista geológico,
la región morfoestructural del norte
se encuentra ubicada en la unidad
geotectónica del paleomargen continental
de Bahamas. Dicha unidad está
integrada por un conjunto de zonas
estructuro-faciales que constituyen
cada una de ellas mantos de sobreimposición
de vergencia al norte, que
se caracterizan por el predominio de
rocas carbonatadas y evaporíticas de
edad Jurásico superior Tithoniano al
Cretácico superior Maestrichtiano.
El límite meridional de esta región
morfoestructural coincide en líneas generales
con la sutura marginal antigua
Cubitas-Camajuaní. Sobre este plano
de falla de sobrecorrimiento, y directamente
al Sur, descansan los mantos
3
Fallla La Trocha
4
tectónicos alóctonos de los relictos
de la corteza oceánica antigua (ofiolitas)
y del arco volcánico cretácico.
El contacto tectónico puede seguirse
en el relieve desde las inmediaciones
del poblado Martí, en la provincia de
Matanzas, hasta el río Máximo, en la
provincia de Camagüey, pasando por
la base sur de las Alturas del Norte
de Las Villas y la Sierra de Cubitas,
estando solo interrumpido y desplazado
hacia el nordeste en la zona de
fallas La Trocha y enmascarado por los
depósitos de la cobertura neógena en
la llanura Ciego-Morón.
En la antigua provincia de Las
Villas, la comunidad morfoestructural
centro-septentrional de Cuba en tierra
firme está representada fundamentalmente
por las Alturas del Norte de las
Villas, que son una cadena de elevaciones
calcáreas que se extiende sublatitudinalmente,
surcando todo el norte
de la provincia por espacio de 220 km,
entre las inmediaciones del pueblo de
Martí, en la provincia de Matanzas y
las cercanías del pueblo de Chambas,
en Camagüey. En el flanco sur, las alturas
están limitadas por una escarpa de
falla transregional que las separa de la
llanura central por un accidente muy
claro: la sutura norte cubana. El flanco
norte se presenta escalonado hasta
formar la llanura septentrional. Esta
cadena de elevaciones está dividida
en bloques transversales escalonados,
cuya altura aumenta hacia el oriente.
Las unidades de bloque que resultan
de este fraccionamiento se nombran de
oeste a este: Lomas de Martí y Sierra
Morena, entre los pueblos de Corralillo
y Rancho Veloz; Sierra de Jumagua, en
la zona de Quemado de Güines; Sierra
de Santa Fe, al oeste del pueblo de
Camajuaní; Sierra de Bamburanao, al
sur de Remedios; Alturas de Meneses
y Cueto y la Sierra de Jatibonico, con
443 m de altitud en el extremo este. Al
este de la falla La Trocha esta comunidad
de morfoestructuras norteñas está
representada por la sierra de Cubitas,
también con escalonamiento descendente
hacia el norte y ascendente hacia
el oriente hasta el Cerro de Tuabaquey,
con 335 m de altitud.
Una neofalla normal de buzamiento
alto al suroeste fue detectada mediante
una perforación (Manuel Iturralde, comunicación
personal). Tiene su traza
en la base sur de estas elevaciones y se
encuentra en una posición intermedia
entre la vertical y el plano de la falla
antigua o sutura marginal de sobrecorrimiento,
dislocando y elevando a esta
última muy cerca de su traza, formando
las extensas cadenas de alturas.
Las diferencias regionales del plano
morfoestructural en las antiguas
provincias de Las Villas y Camagüey
se corresponden con la zonalidad de
las deformaciones tectónicas y con los
patrones de densidad de las secuencias
rocosas emplazadas durante la etapa
de formación del basamento plegado al
norte de Cuba.
El cambio brusco o discontinuidad
principal que de norte a sur se produce
en el diseño geométrico, en los estilos
y tipos y en la geodinámica endógena
reciente de la morfoestructura denota
claramente la existencia de dos comunidades
morfoestructurales regionales.
La raíz de esta diferenciación regional
del plano morfoestructural neotectónico
o mecanismo de formación, pudiera
encontrar una explicación en el control
geodinámico que debe haber ejercido
la litoestructura, ya que, una vez
establecidas las unidades geotectónicas
de mantos y disminuido los movimientos
horizontales en aquel medio
de compresión tangencial se produjo
el elevamiento isostático con mayor
intensidad, amplitud y linealidad
planimétrica en la región geotectónica
del norte, constituida por los materiales
menos densos (2.4-2.8 g/cm3)
y más fisurados, mientras que, en la
región central y sur de las provincias,
las morfoestructuras tienen carácter
isométrico, sin correspondencia o
indiferentes al emplazamiento de los
cuerpos estructurales de los complejos
volcánicos e intrusivos densos del
Cretácico. La falta de correspondencia
entre las morfoestructuras y las geoestructuras
en la región central y sur se
debe a la existencia de una estructura
más simple (fuera de la antigua zona
de obducción) y a que no existen en
profundidad bloques subverticales con
densidades contrastantes como sucede
en la zona de sutura marginal norte
cubana (Magaz, ob. cit.).
La morfoestructura de Trinidad y la superposición
tectónica de materiales pesados
Durante el Plioceno–Cuaternario se
formaron morfoestructuras positivas por
el enterramiento tectónico de materiales
ligeros por mantos de rocas pesadas
Hace unos 80 millones de años, en
el Cretácico superior Campaniano, las
rocas ligeras de la zona estructuro-facial
de Trinidad (materiales metaterrígenos
y metacarbonatados) quedaron
enterradas bajo un manto tectónico
potente de la zona Zaza, integrada por
vulcanitas (tobas, lavas y andesito-basaltos),
cuerpos intrusivos del clan del
granito y rocas densas en la parte basal
del complejo Mabujina (anfibolitas,
gabro-anfibolitas y granitos anfibolíticos).
Esta inversión en la densidad de
las rocas por causa tectónica dió lugar
a un levantamiento según el modelo
físico diapírico (Millán, G. y Somin,
M.L., 1981).
Este mecanismo de levantamiento
creó una estructura convexa con dos
sistemas de fracturas: radial y concéntrico,
creando un diseño de “caparazón
de tortuga” o de cúpula-bloque, un
estilo morfotectónico que condicionó
el cortamiento erosivo preferencial por
estas líneas disyuntivas, la distribución
circular de las unidades orográficas
con las más altas hacia el centro, el
cortamiento y verticalización de las
unidades de mantos de la zona Trinidad
y el afloramiento concéntrico de
las rocas calcáreas y de los materiales
terrígenos impermeables. Esto contribuyó
a la estructura, la división, los
tipos de sistemas kársticos y a su funcionamiento.
Los detalles de la mor
5
6
foestructura y el karst se pueden
encontrar en el capítulo IV.10 del libro
Geomorfología de Cuba, 2017 (Fig.2)
En el registro sedimentario existente
en la Cuenca Sur-Central, receptora
de los materiales acarreados desde las
montañas, se pudo identificar, por una
parte, la continuidad de los levantamientos
en el Eoceno superior y en el
Oligoceno y por otra, que la esfera de
erosión alcanzó a diseccionar las rocas
carbonatadas karstificables y terrígenas
sepultadas, exhumándolas gradualmente
y creando numerosas bases erosivas
a distintas profundidades, condición
esencial para el establecimiento de la
circulación subterránea y la karstificación
en condiciones de montaña.
Esta es la etapa en que se consolidó la
paleomorfoestructura del grupo Gua-
muhaya (*).
Durante el Mioceno inferior y medio
se elaboró el ortoplano de denudación,
atenuándose considerablemente las
pendientes del relieve y su posición
altitudinal mediante pediplanación.
El complejo de formas epikársticas de
los protosistemas paleógenos desapareció.
A partir del Mioceno superior
y durante el Plioceno y el Cuaternario
fué heredada la paleomorfoestructura
paleógena en sus límites regionales y
su estilo tectónico, iniciándose un nuevo
proceso de karstificación polifásico
a causa de un proceso de rejuvenecimiento
neotectónico discontinuo.
Durante el Plioceno–Cuaternario se
formaron morfoestructuras positivas a
causa del enterramiento de materiales
ligeros por mantos de rocas pesadas.
El Pico de Potrerillo visto desde el Valle
de los Ingenios en la cúpula de Trinidad.
Modificación neotectónica del fallamiento oblicuo
Durante el Plioceno-Cuaternario los
levantamientos verticales de bloque
heredaron parcialmente a muchas
fracturas antiguas o segmentos de ellas
y hoy son parte de los límites de las
morfoestructuras activas del territorio
Esfuerzos compresivos de dirección
nordeste formaron fallas laterales de
izquierda que cortan el archipiélago en
dirección diagonal con desplazamientos
de decenas de kilómetros según el rumbo
(Iturralde, M., 1988). Estas fallas, de
un modelo de colisión, concluyeron su
actividad transformante en el Eoceno
inferior, desplazando a las estructuras
de sobrecorrimiento y adicionando
nuevas líneas de debilidad extensas y
profundas al piso estructural del basamento
plegado.
Entre estas fracturas pueden ser citadas
las fallas Pinar, Hicacos-Güines, los
morfoalineamietos visibles al sur y este
de los cayos de las Cinco Leguas, las
fracturas del sureste de Isla de Pinos,
los Canarreos y Caibarién, la falla de
La Trocha, la falla Camagüey (**) y la
Cauto-Nipe, el morfoalineamiento de
Moa-Sabaneta-La Prueba, la falla Dos
Hermanas- Cajobabo y otras (Magaz,
A.R. et al, 2017). Algunos autores solo
señalan su desplazamiento lateral siniestro
hasta el Cenozoico temprano,
sin mencionar que en la etapa neotectónica
ocurrió una modificación en
el funcionamiento por sus planos a un
movimiento de resultante vertical.
Estas antiguas líneas de movimiento
rumbodeslizante fueron heredadas en
toda su traza o en segmentos de ella durante
la formación de los bloques neo-
(*) Los horizontes conglomeráticos y la composición petrográfica de las formaciones geológicas Meyer
y Condado (presentes en la Cuenca Sur Central, respectivamente del Eoceno medio y el Eoceno superior-Oligoceno)
permitieron conocer que la esfera de erosión alcanzó al manto enterrado de calizas y
esquistos carbonatados del grupo San Juan en esta época, exhumándolo al final de esta etapa, lo que
creó las bases erosivas que posiblilitaron la circulacion hidrogeológica en los horizontes karstificables.
(**) En el relieve actual la falla Camagüey no delimita bloques morfoestructurales activos y su expresión
geomórfica ocurre en el complejo de formas de la escultura erosiva tectocondicionada. Se trata
de una expresión pasiva
tectónicos de distinto orden y participan
del campo morfoestructural activo
creando el diseño y el escalonamiento
de la orografía (Figura 3).
Su expresión geomórfica va desde
escalones tectónicos de centenares
de metros de altura entre montañas y
llanuras (como la falla Pinar), decenas
de metros en las llanuras (como La Trocha),
hasta algunos metros en la zona
costera (Caibarién) y su posición esta
marcada también en cambios esculturales
notables y en los movimientos
tectónicos recientes lentos y rápidos
(sísmicos). En el oriente es donde se
han heredado estas líneas con mayor
densidad debido a la fuerte transformación
neotectónica.
Algunas de estas fracturas tienen
expresión submarina en el talud insular
septentrional del levantamiento cubano
mediante tramos de dirección nordeste
en distancias de 15 a 30 km que rompen
con la dirección general de este morfoelemento
estructural.
Al parecer, las estructuras de acreción
desplazadas hacia el nordeste por
estas fallas laterales quedaron en una
posición en el Paleógeno inferior que
fue heredada por los levantamientos de
resultante vertical durante el Paleógeno
superior y el Plioceno-Cuaternario,
aunque hay algunas evidencias en el
7
relieve de eventos transcurrentes remanentes
en estas etapas tardías, como se
observa en las fallas Pinar y La Trocha.
Los cambios más notables en la
dirección del talud insular y de otros
elementos costeros del norte de Cuba
están en el tramo de la playa Santa Fe-
La Chorrera y las fallas Hicacos, Cayos
de las Cinco Leguas y Caibarién.
En el talud insular suroccidental
también se identifican estas direcciones
entre Isla de Pinos y el extremo oriental
del archipiélago de los Canarreos, donde
el levantamiento cubano, siguiendo este
diseño, les da forma a las islas.
El fallamiento oblicuo se formó como manifestación final de la orogenia cubana y
se heredó en parte –con otro funcionamiento– en el Piloceno-Cuaternario.
Morfoestructura nororiental no heredada. Cambios
neotectónicos notables del medio geográfico
En las macrorregiones geomorfológicas
occidental y central muchas
morfoestructuras se consolidan en el
Paleógeno superior. Durante el Neógeno
tardío (después de formado el
ortoplano de denudación en el Neógeno
temprano) son una regularidad las
relaciones concordantes, de herencia
o reactivación de las unidades iniciales,
en conformidad con sus límites y
estilos tectónicos.
En estos territorios, los pisos
estructurales esenciales (el basamento
y la cobertura), así como las unidades
geotectónicas que los integran, son a
su vez, con aproximada correspondencia,
unidades morfoestructurales de
distinto orden y clase, presentándose
además una fuerte correlación entre las
estructuras antiguas y la construcción
neotectónica final.
En la macrorregión oriental el
cuadro es diferente.
La edificación neotectónica es realmente
una reconstrucción y reordenamiento
de la paleomorfoestructura.
El cuadro se caracteriza por morfoestructuras
discordantes (positivas y
negativas), no heredadas, o a lo sumo
parcialmente reactivadas con respecto
En el el Plioceno-Cuaternario la
tectónica moderna fue tan intensa
en la región oriental que cambió
radicalmente la geografía anterior
al plano morfoestructural paleógeno.
Esto tiene gran importancia con
relación a los estudios geotectónicos
y geodinámicos del Caribe, especialmente
en lo referente al esclarecimiento
de la historia de los movimientos
nuevos en las fajas tectónicas de
Bartlett y de la depresión del Canal
Viejo de Bahamas.
En este territorio, el grado de estudio
geológico de las secuencias del
Paleógeno y el Neógeno es suficiente
para comprender la paleomorfoestructura
en su plano más general, donde
se incluyen las características de sus
fases de preparación, consolidación
y de reconstrucción o ruptura de este
cuadro antiguo.
Los levantamientos estructuro-geomorfológicos
realizados en el Instituto
de Geografía (de morfoalineamientos,
morfotectónica, morfoestructural y de
la morfoescultura marina) completan
la información mínima referente al
plano de la morfoestructura actual.
El conjunto de la información referida
permitió la sistematización en el
estudio de clasificación morfoestructural,
principalmente en lo tocante al
desarrollo histórico.
Al analizar la paleomorfoestructura
y su correlación con el plano
actual es básica la información paleogeográfica
del Paleógeno obtenida
por Bresznyanszky, K. e Iturralde, M.
(1983). Esta reconstrucción paleogeográfica
se apoyó en el análisis micro
y litofacial. En la caracterización del
relieve emergido dichos autores consideraron
el carácter granulométrico
y el grado de redondeamiento de los
sedimentos clásticos marinos. Una
síntesis comentada de sus resultados
así como la interpretación morfoestructural
de sus datos, en especial, la
correspondiente a la morfoestructura
nororiental y áreas periféricas se esboza
en la Figura 4.
Desarrollo en el Paleógeno superior
(Oligoceno superior)
El grupo insular nororiental emerge
como resultado de los ascensos iniciados
en el Eoceno Superior y la mitad
Norte del actual sistema montañoso
está caracterizada por un grupo de
montañas en forma de arco, sometidas
a intensa denudación. Hacia el extremo
occidental, dicho grupo elevado
estaba unido por tierras bajas con la
paleomorfoestructura meridional (hoy
Sierra Maestra), que era entonces de
terrenos menos elevados.
Entre la base Sur del antiguo grupo
montañoso norteño y las áreas emergidas
de la Sierra Maestra se desarrollaba
una cuenca nerítica local de sedimen-
8
9
tos terrígenos clásticos y carbonatados.
El alto porcentaje de clastos ultrabásicos
presentes en los conglomerados
de la cuenca intramontana (serpentinitas,
gabros y diabasas), así como
de metamorfitas; la baja selección del
sedimento y su carácter grueso, reflejan
la elevada intensidad de los ascensos
tectónicos, el gran volumen de la
denudación y la posición septentrional
de las fuentes de aporte.
En este ambiente geomorfológico del
Oligoceno Superior tiene gran significado
morfoestructural la posición de
la zona de contacto entre las montañas
nororientales de entonces y la cuenca
nerítica descrita. Esta zona de paleocosta
puede localizarse con buena
aproximación trazando la línea que
pasa por la vertiente oriental del Valle
del Caujerí, el curso medio del río Toa
y los poblados de Boca del Pinar (en el
curso medio del río Sagua de Tánamo),
Achotal y San Fernando. Recalcamos,
esta línea significa que las montañas
ocupaban únicamente la mitad septentrional
del sistema actual.
El cuadro del Oligoceno representa
la fase de conformación de la paleomorfoestructura
nororiental (tanto de
las positivas como de las negativas),
tal como lo refleja el carácter de las
tectofacies descritas en los depocentros
de esta época, la Paleogeografía del
Oligoceno Superior marca la fase de
consolidación de la morfoestructura.
(Figura 4a)
Desarrollo en el Mioceno inferior y
medio basal
El mapa geológico de Cuba a escala
1:250000 (1989) y los trabajos de
Shein, V. et al (1985), Iturralde, M.
(1977) Franco, G. (1983), Breznyanszky,
K. et al (1983), entre otros, proveen
la información para interpretar la evolución
morfoestructural del territorio
nororiental durante la parte media y
alta del Cenozoico.
Entre las evidencias geológicas y
geomorfológicas más importantes
que confirman la transgresión y el
hundimiento tectónico parcial de la
paleomorfoestructura nororiental en
premontañas de San Nicolas-Mico-San
Fernando, las mesetas del Guaso y de
Monte Verde-Caridad de los Indios, y
las sierras del Maquey y de Mariana.
En el relieve, las superficies de
planación superiores en las montañas
deben estar relacionadas tanto con el
corte abrasivo de regresión como denudativo
correspondiente al Mioceno
medio y superior, e incluso al Plioceno
antiguo. Los restos de estas superficies
más antiguas se distribuyen en los
niveles de cima de las sierras de Nipe y
del Cristal, en la meseta de La Calinga,
la Sierra de Moa, la meseta del Guaso,
las Cuchillas del Toa y Baracoa y en la
Sierra del Purial. Estos niveles superiores
en las zonas occidental y central de
Cuba fueron reunidos, desde el punto
de vista cronológico y morfológico
bajo el término de Ortoplano miocénico
(Lilienberg, 1973).
El llamado ortoplano fue desarticulado
y diferenciado altitudinalmente
por el fallamiento del Plioceno-Cuaternario,
elaborándose otra serie de superficies
de igual génesis en la periferia
y los valles fluviales del interior de
los grupos montañosos, alguna de las
cuales están elaboradas en las rocas del
Mioceno inferior (formación Yateras)
y más jóvenes (formación Cabo Cruz,
Mioceno medio al superior).
Las relaciones de discordancia morfoestructural
se aprecian muy bien en
la ubicación de la Depresión Central
actual (Alto Songo-La Maya), donde
se encuentran las llanuras más altas
de Cuba. Esta se sitúa al sur y suroeste
con respecto a la paleocuenca marina
del Paleógeno Superior.
La Depresión Central debe su origen
a la consolidación de los mesobloques
montañosos de la Sierra Maestra, al
sur, y de Nipe-Sagua-Baracoa, al norte,
obteniéndose una estructura de levantamiento
retardado.
En oposición a los potentes sedimentos
fluviales que debían esperarse
en una unidad ubicada entre dos
sistemas montañosos activos, sus
superficies solo están cubiertas por
suelos derivados de la roca y escasos
sedimentos. Esta aparente parado-
10
el Mioceno Inferior y Medio basal se
pueden relacionar las siguientes:
1. La existencia de rocas de esta
cobertura distribuídas en su periferia
o formando fragmentos de
poco espesor en el interior del
macizo a manera de sombreros
(en forma de mesas y buttes),
como restos de mesetas.
2. La existencia de fragmentos
de superficies de nivelación extensas,
de morfología marina y
denudativa, elaboradas en rocas
de la formación Yateras y localmente
formando plataformas
discordantes con la estructura
formacional, a alturas entre 400
y 570 m.
3. La presencia de fauna del
Mioceno inferior y medio en el
interior de las cortezas de intemperismo
redepositadas.
El desarrollo de la mayor parte del
área en condiciones sumergidas durante
el Mioceno inferior y medio confirma
un cambio en el sentido de los
movimientos tectónicos en un tiempo
relativamente breve y significa la fase
de ruptura de la actividad tectónica
positiva de la paleomorfoestructura
norte, consolidada en el Paleógeno
superior.
Desarrollo a partir del Mioceno
medio (parte alta). Consolidación de
la morfoestructura actual. Su correlación
con la paleomorfoestructura
En la Figura 4b se observa que la discordancia
planimétrica de la morfoestructura
montañosa actual respecto al
plano del Paleógeno Superior es muy
notable. La consolidación discordante
del mesobloque nororiental o grupo
Nipe-Sagua-Baracoa se manifiesta en
la extensión de las montañas jóvenes
hacia el sur a causa de la fractura y el
elevamiento parcial de la cuenca marina
paleógena y de los sedimentos más
jóvenes del Mioceno inferior y medio,
ahora involucrados en el macizo. Los
bloques montañosos que desde la parte
alta del Mioceno superior ocupan la
posición de la antigua cuenca Paleógena
nombrados de oeste a este son: las
ja natural encuentra respuesta en la
mitad meridional de las montañas del
norte, que contienen las mismas rocas
marinas. Esto significa que a partir
del Paleógeno, parte de la antigua
depresión marina se ha estado elevando,
estrechando e integrando a
las montañas, como arrastrada en el
surgimiento de ellas, debido a lo cual
no se han podido acumular los esperados
aluvios que han sido evacuados,
en este caso, fuera de esta área llana
intermontana en emersión hacia las
verdaderas cuencas con tendencia al
hundimiento (Cauto y Guantánamo).
Las mediciones realizadas sobre el
carácter de los movimientos tectónicos
recientes arrojan que mientras que la
Sierra Maestra y las montañas norteñas
se elevan a razón de +1 a +3 mm/año,
la llanura central del Cauto se hunde a
una velocidad de –14 mm/año.
Las terrazas marinas elaboradas sobre
las rocas resistentes de la cobertura
adquieren gran desarrollo en el relieve
costero. La edad relativa de estas terrazas
ofrece una valiosa información
referente al Plioceno-Cuaternario y
permite inferir la edad geólogo-geomorfológica
de las superficies de
nivelación discontinuas situadas por
encima de los 580 m.
La costa sureste de la meseta de
Maisí presenta 26 superficies marinas
desde el nivel actual del mar Caribe
hasta los 580 m de altitud. Si se tiene
en cuenta la edad de las rocas elaboradas
por la abrasión, los niveles superiores
de terraza datan del Plioceno
inferior y medio, de lo cual se infiere
una edad Mioceno superior e incluso
de la parte alta del Mioceno medio
para los restos de las plataformas más
elevadas del sistema montañoso (restos
de la pendiente sur de la Sierra del Purial
(600 m), superficie de Pinares de
Mayarí (500-700 m), restos de la pendiente
meridional de la Sierra del Cristal
(700-800 m), de la Loma de Mulas,
entre los ríos Mayarí y Levisa (700-800
m) y otras más elevadas como las de la
Loma de La Mensura, Pico Cristal, La
Calinga y El Guaso entre otras, cuyas
alturas son respectivamente de 900-
1000 m, 1100-1200 m, 860-1045 m y
840-914 m.
Todas estas consideraciones permiten
resumir las siguientes conclusiones:
1. Las evidencias geólogo-geomorfológicas
demuestran que a
partir del Mioceno medio tardío
y principalmente durante el
Mioceno superior y el Plioceno
tuvo lugar la fase de consolidación
y el desarrollo primario de
la morfoestructura nororiental
actual.
2. La mitad meridional del
sistema montañoso nororiental
es no heredada y original de la
parte alta del Mioceno medio,
sin antecedentes históricos.
3. En la mitad septentrional de
este sistema montañoso se encuentran
morfoestructuras reactivadas
de la misma edad (Mioceno
medio), con antecedentes
históricos en la paleomorfoestructura.
Presentan este desarrollo
las unidades orográficas
de Nipe, Sierra del Cristal, las
alturas y llanuras septentrionales
de Mayarí, Cuchillas de Moa y
Toa, La Calinga o El Toldo, las
montañas bajas y las Cuchillas
de Baracoa, la Sierra del Purial y
probablemente la parte alta de la
meseta de Maisí.
4. En la serie geomorfológica de
la morfoestructura nororiental se
destacan superficies marinas secuenciales
y fragmentadas, planas
e inclinadas. Los fragmentos
situados entre 600 y 1200 m son
los mas antiguos que se conservan
en el relieve actual, donde
se pueden identificar además
superficies denudativas. Probablemente
sus edades varíen desde
el Mioceno superior para las más
bajas, (entre 600 y 800 m) y el
Mioceno medio tardío para las
superiores. Este juicio se basa en
la edad de las terrazas más altas
de la costa, elaboradas sobre
rocas calcáreas de la formación
Cabo Cruz del Mioceno medio
al superior, (terrazas de 580
a 600 m., fechadas dentro del
Plioceno antiguo).
5. La evolución del relieve de la
región oriental, entre el Oligoceno
y el Plioceno temprano,
muestra que al principio de
la etapa (Oligoceno) la mayor
actividad ocurrió en el borde
norte, cuando se formó un
arco montañoso activo donde
tenían lugar intensos procesos
erosivos, mientras que su borde
meridional estaba representado
por colinas y alturas denudadas.
Una vez concluida la planación
neógena en el Mioceno medio,
las montañas nororientales crecieron,
extendiéndose hasta el
área central durante el Plioceno,
cuando también se activó la formación
de montañas en el borde
sur del megabloque, formándose
la Sierra Maestra. Esta distribución
espacio-temporal de los
sistemas montañosos sugiere
que la faja tectónica intraplacas
del Canal Viejo de Bahamas se
activó mucho antes de que lo hiciera
la faja tectónica interplacas
de Bartlet.
Otro ejemplo de la notable transformación
neotectónica en la región
geomórfica oriental son los fragmentos
de cuencas sedimentarias convertidas
en mesetas. La meseta de Santa María
de Loreto, en la periferia septentrional
del macizo de la Gran Piedra, es una
morfoestructura invertida, controlada
por la falla Baconao, y elevada durante
los ascensos neotectónicos de la
parte marginal suroeste de las cuencas
Central y Guantánamo. En el Eoceno
medio y Superior, la meseta era
parte de una depresión en la cual se
acumulaban los conglomerados de la
Formación Camarones del Eoceno medio-superior
y en la actualidad es una
meseta horst-monoclinal con 600-620
m de altitud, (Magaz, A. et al, 2017).
Durante el Neógeno-Cuaternario
ocurrieron movimientos tan relevantes
en la región oriental que cambiaron totalmente
el paisaje geográfico, eventos
que no tuvieron esa clase al occidente
de la falla Cauto-Nipe.
11
Algunas consideraciones generales sobre la morfoestructura
de Cuba, sus tipos y clasificación
De acuerdo con lo tratado se puede
resumir que los procesos internos
han jugado un papel esencial en la
formación de los rasgos fundamentales
del relieve de la tierra firme y los
fondos marinos. Las peculiaridades del
desarrollo de la corteza terrestre en el
Caribe occidental han creado un campo
morfoestructural diverso a partir
del Eoceno medio. En este plano, se
pueden distinguir diferentes tipos de
relación entre el relieve y la estructura
geológica. Entre los tipos mas importantes
de morfoestructuras se encuentran
las siguientes:
Tectomorfoestructuras o
morfoestructuras activas
Son unidades de bloque limitadas
por fallas móviles que se originaron
en el proceso de consolidación de las
estructuras neotectónicas en la etapa
eoceno-holocénica cuando pudo
restablecerse el equilibrio isostático
regional.
Sus estilos geotectónicos tridimensionales
son muy diversos y han sido
formados a partir del Eoceno medio,
principalmente en el Eoceno superior-Oligoceno,
en el Plio-Pleistoceno
temprano y durante el Pleistoceno medio
y superior. La mayor parte de ellas
tiene actividad geodinámica reciente,
mientras que en el resto muestran actividad
sólo una o varias de sus partes
o secciones. Esta actividad consiste en
movimientos recurrentes ocurridos
durante las últimas tres etapas mencionadas,
así como en las etapas reciente
y contemporánea (morfoestructuras y
fracturas de reactivación discontinua).
Esta actividad se revela en las curvas
de las velocidades y en los gradientes
de los movimientos tectónicos seculares
lentos de la corteza terrestre, en
la sismicidad y en las características
morfológicas y morfométricas de la escultura
del relieve de distintas edades.
Las morfoestructuras activas tienen
dimensiones que van desde centenares
de metros hasta centenares y miles de
kilómetros cuadrados ya que las de
menores dimensiones están contenidas
en las de órdenes mayores, formando
así la composición morfotectónica o
fraccionamiento de estilo germánico
de la región.
Estas morfoestructuras pueden
presentar tendencia al levantamiento
(positivas), al hundimiento (negativas)
o al hundimiento relativo (de elevación
retardada) y tienen diferentes amplitud
sumaria, sentido e intensidad de
movimiento, por lo cual constituyen
tanto llanuras, alturas y montañas en la
tierra firme, como fosas, depresiones,
mesetas y sistemas montañosos en el
fondo marino.
En lo tocante a Cuba, la morfoestructura
activa de primer orden dimensional
es un gran bloque del borde
norteamericano que fue nombrado
Microplaca Cubana por Ushakov, S.A.
et al, (1979).
Esta unidad se subdivide en tres
megabloques: Neotectónico cubano,
Hoya de Yucatán y la Cresta Caimán.
El megabloque Neotectónico cubano
se divide en tres macrobloques:
Occidental, Central y Oriental. Ellos a
su vez se subdividen en mesobloques
que forman las llanuras, las cadenas de
alturas, las premontañas, las submontañas
y los sistemas montañosos y, a su
vez, estas unidades se subdividen tambien
en bloques y microbloques que
en sus combinaciones arquitectónicas
forman diferentes estilos que pueden
repetirse en el espacio, con la existencia
de estilos únicos irrepetibles en el
paisaje geomórfico.
El único caso detectado en el país de
una morfoestructura activa que no es
de bloque fallado sino de plegamiento
Plioceno-Cuaternario es la Loma de
Cunagua, cuyo origen se asocia a un
desplazamiento transcurrente tardío
de la zona de fallas La Trocha en Cuba
central.
También existe un grupo numeroso
de morfoestructuras locales circulares
y elípticas que han presentado
actividad similar en algunas de las
etapas señaladas, por lo cual deben ser
consideradas como activas, además
de haberse formado según se conformaban
las geoestructuras de cúpula
que las originaron y sustentan en el
subsuelo. Localmente los levantamientos
de las alturas de Turiguanó y Punta
Alegre se deben a inyecciones diapíricas
de evaporitas, que combaron los
sedimentos de la cobertura neógena.
Litomorfoestructuras o
morfoestructuras pasivas
Se formaron como resultado de la
expresión de estructuras geológicas
antiguas (inertes), bajo la acción de la
erosión diferencial ocurrida a causa de
la organización estructural de las rocas
con diferente resistencia en esas geoestructuras.
El grado de expresión en el
relieve de las estructuras antiguas –y
por ende de la formación de estas unidades
pasivas– se debe, por una parte,
al rango de variacion preexistente en la
dureza de las rocas y, por otra, a la variacion
espacio-temporal de la energía
potencial del territorio neotectonizado,
lo cual ha sido una función del mecanismo
dinámico de formación de las
morfoestructuras activas.
La diferenciación exógena de las
rocas y estructuras geológicas inertes
se verificó de un modo discontinuo
durante todo el Plioceno y el Cuaternario
debido a la alternancia de etapas
de tectonismo y planación. Muchas
morfoestructuras pasivas se encuentran
sepultadas, ocultas o semiocultas
bajo los sedimentos marinos de la
transgresión miocénica, a manera de
discordancias erosivas multiformes,
pero la mayor parte de ellas encontraron
las mejores condiciones para su
desarrollo y diversidad en los sistemas
montañosos y en las llanuras altas de la
parte axial del territorio insular, áreas
que estuvieron expuestas a relativamente
largas etapas de denudación con
fuerte expresión del relieve petromórfico
o litoestructural.
Entre las estructuras geológicas
antiguas que mejor se manifiestan
pasivamente en el relieve de Cuba se
encuentran los mantos y escamas de
sobrecorrimiento y en menor grado,
los diferentes tipos de plegamientos
12
correspondientes a la Orogenia cubana
de compresión. También tienen expresión
en superficie algunas estructuras
integradas por tobas, tufitas, calizas
y rocas intrusivas pertenecientes a
los arcos volcánicos extinguidos en el
Cretácico y en el Paleógeno.
En cuanto a las dimensiones espaciales
de la litomorfoestructura cubana,
sus valores varían del mismo modo
que las unidades del campo activo,
donde las de menor orden espacial
estan contenidas en las de mayor extensión,
pero con la particularidad de
que las locales son discontinuas en el
espacio (aunque pueden ser repetibles
en sus tipos), ya que su manifestación
en el relieve no tiene continuidad
espacial, tal y como ocurre en el
campo activo, que es un fenómeno de
propagación extensa como se revela
en el plano morfotectónico durante los
trabajos de cartografía geomorfológica.
Las unidades pasivas de primer
orden espacial pueden ser encontradas
en la diferente expresión geomórfica
exógena existente entre los pisos
estructurales principales: el Basamento
y la cobertura neoplatafórmica de
la corteza de Cuba, así como en las
diferencias del relieve existentes entre
las unidades estructurales de ambos
pisos (el paleomargen continental de
Bahamas, los relictos del arco volcánico
cretácico, los relictos de la corteza
oceánica y los macizos continentales
meridionales, en el piso del basamento
plegado, y las secuencias paleógenas,
neógenas y cuaternarias, en el piso
estructural de la cobertura neoplatafórmica),
como fue explicado en
la primera parte de este examen.
Las unidades pasivas de orden local
son discontinuas en el espacio debido
a que no existen diferencias en la resistencia
de los materiales expuestos o
también a que ellos están igualados en
el relieve a causa de cortes abrasivos
Las esquinas de la imagen han sido veladas ligeramente para destacar el área de las cuestas.
13
ocurridos en lugares llanos caracterizados
por movimientos leves o poco
contrastantes entre bloques tectónicos.
Es decir, las unidades menores son
discretas a causa de la inexistencia de
materiales contrastantes contenidos
en las estructuras antiguas, de manera
que los mismos son igualados por la
erosión y la denudación, perdiéndose
asi los límites de las litoestructuras que
podrían existir y que harían de estas
unidades menores un campo de diferenciación
continuo.
Un ejemplo de las litomorfoestructuras
de orden inferior, puede ser observado
en el relieve de cuestas paralelas
elaboradas en una estructura homoclinal
del centro-norte de la provincia de
Pinar del Río, donde las cuestas estan
formadas por horizontes gruesos de
cuarcitas duras que alternan con rocas
terrígenas deleznables. Este territorio
se identifica en las fotografías aéreas
por un sistema de drenaje de configuración
paralelo y rectangular formado
por valles subsecuentes, antecedentes y
consecuentes (Figura 5).
Otro relieve de cuestas y crestas
muy representativo de estas unidades,
se observa al suroeste de la meseta
de Maisí, elaborado en horizontes
resistentes de la formación Sierra
Verde. Otros ejemplos de la expresión
geomórfica discontinua de las estructuras
pasivas son las crestas y microcrestas
de la llanura del Sur de la
provincia Habana y de las llanuras del
centro de Las Villas y de Camagüey.
Las morfoestructuras de ambos
campos (activo y pasivo) coexisten en
el relieve y en la cartografia, pueden
tener un diseño discordante y también
concordante, lo cual demuestra la interacción
entre ambos campos, ya que
muchas unidades activas estuvieron
condicionadas en su surgimiento a
las condiciones físicas del basamento,
mientras que otras pasivas no se manifestaron
durante el nuevo fallamiento
y emersión, quedando muertas no solo
en la corteza sino también en el relieve.
A causa de la complicada dinámica
en el movimiento de extensos y profundos
mantos tectónicos que incluyó
el escamamiento y división de los
mismos, ocurrieron notables inversiones
en las secuencias estratigráficas
y en la densidad de las rocas. Muchas
unidades ligeras quedaron enterradas
bajo espesores considerables de materiales
más pesados y, como consecuencia
de esta inversión en la densidad
de las rocas por efecto tectónico, se
establecieron en el territorio sectores
de levantamiento mediante el modelo
diapírico, mecanismo físico que tuvo
un segundo nivel de importancia en
la diferenciación neomorfoestructural
del territorio. Así surgen las cúpulas
de Trinidad y Sancti Spíritus del grupo
montañoso Guamuhaya y una parte
de las alturas escalonadas y llanuras al
norte de Cuba central, entre otros.
La correspondencia entre las morfoestructuras
activas y los pisos
estructurales y sus unidades geotectónicas
del basamento observada en el
occidente y centro de Cuba se pierde
parcialmente en el relieve de la región
oriental, al este de la falla Cauto-Nipe.
Esta discordancia se manifiesta en el
ejemplo de una antigua cuenca marina
interior del Paleógeno, cuyos sedimentos
se encuentran hoy integrando la
mesovertiente meridional de las montañas
del nordeste de Oriente.
Los conocimientos sobre la morfoestructura
y su dinámica pueden
ser aplicados en numerosas investigaciones
geocientíficas y tareas prácticas
entre las que se destacan la estimación
de la peligrosidad, el pronóstico sísmico
y de eventos gravitacionales; la
definición de la evolución, la estructura
y el funcionamiento hídrico de las
regiones kárstificadas; el pronóstico
para la búsqueda de yacimientos minerales
y petrogasíferos; la correlación
entre los movimientos lentos del nivel
marino y de la litosfera; la aplicación
de métodos geocientíficos geotécnicos
en los proyectos de construcción
complicados, hidrotécnicas y especiales
y el pronóstico para la búsqueda
de cavidades subterráneas entre otras
numerosas actividades.
Retomar el análisis morfoestructural
y la cartografía de estas unidades es
penetrar en el estudio paleogeográfico
complejo de uno de elementos más
importantes en la formación del archipiélago,
cuyo resultado en el paisaje
constituye una desviación azonal para
la zona climamorfogenética tropical.
Esta línea de investigación permite
discriminar los efectos derivados de
los procesos endógenos y exógenos
y comprender el resultado físicogeográfico
de su funcionamiento como
un mecanismo único
Fragmento de una escama de
sobrecorrimiento a orillas del
embalse Hanabanilla. Es una litomorfoestructura,
una estructura
antigua expresada en el relieve por
erosión diferencial.
14
REFERENCIAS
Albear, J.F., I. Boyanov, K. Brezsnyansky y otros (1989)
Mapa geológico de Cuba 1:250000. Instituto de Geología,
Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, 40 hojas.
Arteaga, F. (1989) Morfoestructuras submarinas. En:
Relieve, IV. 3. 1, mapa 8. Nuevo Atlas Nacional de Cuba,
Ed. Instituto de Geografía, Academia de Ciencias de Cuba,
Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, Instituto
Geográfico Nacional de España, La Habana-Madrid.
Bresznyánszky, K., G. Franco, G. y G. Radocz (1983) Perfiles
comparativos de las áreas de Cabo Cruz y Maisí. En:
Contribución a la Geología de Cuba Oriental. Editorial
Científico-Técnica, La Habana, pp. 169-172.
Bresznyánszky, K y Iturralde-Vinent, M. (1983) Paleogeografía
del Paleógeno. En: Contribución a la Geología de
Cuba oriental. Ed. Científico-Técnica. La Habana.
Díaz, J.L., J.R. Hernández, A.R. Magaz, A.H. Portela y P.
Blanco (1989) Morfoestructuras. En: Sección Relieve, IV.
3. 1, mapa 8. Nuevo Atlas Nacional de Cuba, Ed. Instituto
de Geografía, Academia de Ciencias de Cuba, Instituto
Cubano de Geodesia y Cartografía, Instituto Geográfico
Nacional de España, La Habana-Madrid.
Franco, G. (1983) Consideraciones sobre los depósitos
Oligo-Miocénicos. En: Contribución a la geología de Cuba
oriental. Ed. Científico-técnica, La Habana. Pág 138-143.
Furrazola, G., K. Judoley, M. Mijailovskaya, I. Novojatsky y
A. Núñez Jiménez (1964) Geología de Cuba. La Habana, 329 pp.
Hernández, J.R., J.L. Díaz, A.R. Magaz, R. González, A.H.
Portela y F. Arteaga (1991) Criterios geomorfológicos para la
clasificación morfotectónica de Cuba Oriental. En: Morfotectónica
de Cuba Oriental, Ed. Academia, La Habana, 43pp.
Hernández, J.R., A.R. Magaz, M.A. Ortiz y J.J. Zamorano
(1995) Clasificación morfoestructural (tipológica) y morfotectónica
(regional) del relieve oriental cubano: modelo
insular de transición interplacas. Rev. Investigaciones
Geográficas. Boletin del Instituto de Geografía, UNAM,
México, Númerop Especial 3, pp. 13-35.
Hernández, J.R., M.A.Ortiz, A.R. Magaz, J.L. Díaz y J.J.Zamorano
(1994) Estilos geotectónicos bidimensionales y tridimensionales
interbloques: una nueva categoría neotectónica
para la determinación de morfoestructuras montañosas.
Rev. Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de
Geografía, UNAM, México. 28: 9-32.
Iturralde-Vinent, M. (1977) Los movimientos tectónicos
de la etapa del desarrollo platafórmico en Cuba. Acad. de
Ciencias de Cuba, Informe Científico-Técnico Nº20, 24 pp.
Lilienberg, D.A. (1973) Algunos problemas de la formación
del relieve del archipiélago cubano. Academia de Ciencias
de Cuba. Serie Espeleológica y Carsológica, 48: 1-5.
Magaz, A.R. (1995) Morfoestructura y sistemas kársticos en
el ejemplo de las montañas de Trinidad, Guamuhaya, Cuba.
En: El karst y los acuíferos kársticos. Ejemplos y métodos
de estudio. Universidad de Granada, G.I. Recursos Hidricos
y Geología Ambiental. España, pp. 81-95.
(inédito) La morfoestructura nororiental de Cuba.
Archivo Instituto de Geografía Tropical, Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.
(2017) Geomorfología de Cuba. Amazon books,
Kindley editions, 377 pp.
(2018) Morfoestructuras, karst montañoso y las
rutas del agua subterránea. En: Rev. CubaGeográfica, Vol.
IV, Nº 7, Enero-Junio. pp. 1-11.
Magaz, A.R. y L. Cisneros (1994) Geomorfología del complejo
Topes de Collantes. Montañas de Trinidad. En: Estudio
geográfico integral del complejo sanatorial Topes de Collantes.
Ed. Científico-Técnica, Instituto cubano de Geodesia
y Cartografía. 30 pp.y 8 mapas a escala 1:25,000.
(1996) Mapa geomorfológico a escala 1:50 000 de
las cuencas de los ríos Toa y Duaba. Archivo Instituto de
Geografia, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana.
Magaz, A.R. y J.L. Díaz (1986) Las morfoestructuras de la
región centro-oriental de Cuba. En: Los principios básicos
de la clasificación morfoestructural del relieve cubano.
Ed. Academia, La Habana, pp. 13-60.
Magaz, A.R., J.L. Díaz y J.R. Hernández (2017) Las fallas activas.
Un elemento para el estudio del peligro geológico. En :
Rev. Cubageográfica Nº 8, julio–diciembre, pp. 1-18.
(1997) Elementos geomorfológicos básicos para el
análisis y determinación de zonas de fallamiento activo en
las condiciones de Cuba. Rev. Investigaciones Geográficas,
Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, México. 35: 9-83.
Magaz, A.R., J.R. Hernández, J.L. Díaz e I.H. Guerrero (2006)
Formación y consolidación de las morfoestructuras septentrionales
de la región central del archipiélago cubano y su
dinámica reciente. Rev. Investigaciones Geográficas, Boletín
del Instituto de Geografía, UNAM, México. 61: pp 7-23.
Millán, G. y M.L. Somin (1981) Litología, estratigrafía,
tectónica y metamorfismo del macizo del Escambray. Ed.
Academia. Academia de Ciencias de Cuba.
Palmer, R.H. (1941) An active syncline. The Journal of
Geology. Vol. 49, Nº7, Oct.-Nov., pp. 772-775.
Shein, V.S., K.A. Kleschov, J.L. Yparraguirre, E. García, J.G.
López-Rivera, R. Socorro y J.O. López (1985) Mapa tectónico
de Cuba: Escala 1:500000. Revista Tecnológica, Vol. 15,
Nº1, pp. 37-40.
Ushakov, S.A., A.I. Avdeev, Yu.I. Galushkin y E.P. Dubihin
(1979) Ruptura de la isostasia de la litosfera de la región del
Caribe y análisis geodinámico de su naturaleza. En: Tectonika
i geodinamika Karibskogo regiona. Ed. Nauka, Moscú.
15
El Batey
azucarero
Por Sonia Montiel Rodríguez y Arnoldo Oliveros Blet
Una esquina del batey en el central Jaronú, fundado en 1916 (actual Brasil) en Esmeralda, monumento
nacional. La foto es anterior al huracán Irma del 8 de septiembre del 2017, que provocó serios daños.
16
El declive del emblemático asentamiento cubano
El batey azucarero, que fuera la célula
del poblamiento rural cubano, está en
riesgo de desaparecer.
Durante la crisis económica de los
años 90 se paralizaron muchos centrales
azucareros producto de su baja eficiencia
o de la limitada disponibilidad de caña
para la molienda. La situación se agravó a
tal punto que muchos bateyes perdieron
su actividad económica principal, lo que
condujo a la emigración de su población
hacia las ciudades y al exterior del país. El
proceso fue relativamente rápido y al final
desembocó, a partir del 2002, en una reestructuración
general del sector azucarero
denominada Tarea Álvaro Reynoso.
En la práctica, el proceso consistió en el
desmantelamiento de la mayor parte de la
industria, las plantaciones y las industrias
de apoyo al sector azucarero. En ese año
tres de cada cinco centrales azucareros
suspendieron su actividad, pasaron de 156
a 61 fábricas, lo que es equivalente al 39%
del total. De 97 municipios con centrales
azucareros, 45 perdieron la totalidad de las
fábricas que se localizaban en su territorio
(Instituto de Planificación Física, 2003).
La producción azucarera en Cuba,
que siempre alcanzó valores notables, se
redujo a apenas 1.1 millones de toneladas
en la zafra 2009-2010 (Tabla 1). En la zafra
2016-17, solo 20 centrales azucareros de
nueve provincias permanecieron activos.
La zafra 2018-2019 no alcanzó a producir
los 1.7 millones de toneladas de azúcar
propuestos.
En el 2003, de un total de 2327 asentamientos
azucareros había 336 clasificados
como urbanos, lo que es equivalente al
4.4% del total, mientras que los restantes
1991 asentamientos eran rurales, lo que
representa el 85.6%.
Estos asentamientos agrupaban en total
a 3.5 millones de habitantes, de ellos un
76% de ellos en asentamientos urbanos y
24% en rurales.
Es importante notar que la influencia de
la actividad azucarera se extendía más allá
de los asentamientos en los centrales y los
bateyes de diferente tamaño, alcanzando
hasta algunas ciudades de mayor importancia
(IPF, 2003).
La desactivación de los centrales
azucareros ocurrió en todo el territorio
nacional, siendo más notable en el occidente
y sobre todo en el centro occidente
del país, en las provincias de Matanzas,
Villa Clara y Cienfuegos. Esta situación
provocó el desplazamiento de unos
100 000 trabajadores a nivel nacional. Los
bateyes y otros asentamientos vinculados
a la actividad azucarera quedaron sin
una base económica, muchos bateyes se
destruyeron y se dispersó la fuerza de trabajo,
surgiendo asentamientos fantasmas
con la emigración de la población. Algunos
caminos rurales se deterioraron o desaparecieron,
así como equipos, ferrocarriles,
incluso ciertos servicios, entre ellos el de
transporte, brindados a los pobladores de
los bateyes.
El batey en la historia de Cuba
Los bateyes han sido asentamientos
de la población cubana y sus actividades,
asociados a los ingenios y centrales. En
ellos se forjó la tradición y gran parte de
los rasgos de la cultura cubana. Hasta hoy
día los bateyes azucareros han perdurado
a través del tiempo como testigos y protagonistas
de la evolución de la actividad
azucarera, la actividad económica más
importante del país. Las transformaciones
ocurridas en Cuba en las últimas tres
décadas han marcado y están modificando
profundamente esta huella histórica en
detrimento de una forma de vida y de
organización social y espacial.
El central azucarero y el batey, asociados
a la producción del azúcar de caña, han
constituido el conjunto económico y social
principal del país, localizándose en gran
parte del espacio geográfico cubano.
La producción azucarera cubana ha sido
durante siglos una de las mayores del
mundo, situación que ha cambiado drásticamente
en los últimos treinta años.
La caña de azúcar tiene su origen en
la lejana Polinesia y se estima que se
introdujo en Cuba a inicios del siglo XVI.
Al inicio, los cultivos se asociaron a las
pocas ciudades existentes y conformaron
cinturones alrededor de estas. Luego se
produjo la expansión y la conquista de los
espacios hacia el interior del país, asociándose
a las economías de plantación, al
comercio y la exportación a gran escala.
Esta expansión inicialmente se localizó
en la llanura de Habana-Matanzas y luego
continuó hacia el oriente del país, alejándose
de las principales ciudades. A partir
de esto se produce el surgimiento de la
población rural cubana asociada a las
actividades agrícolas, específicamente al
cultivo de la caña de azúcar y a la incipiente
industria azucarera.
Actualmente los bateyes azucareros casi
han desaparecido del paisaje rural cubano,
y posiblemente los cubanos más jóvenes
desconocen su existencia a pesar de su
notable papel en la actividad económica
y social, y de la presencia de importantes
huellas en el territorio del país.
¿Qué es un batey azucarero?
El batey es un espacio geográfico y
social desarrollado a partir de la expansión
del cultivo de la caña y la producción de
azúcar. Es un asentamiento que surgió
vinculado a la actividad económica azucarera
en la época colonial. Los primeros
ingenios se localizaron principalmente en
La Habana, Matanzas, en Santiago de Cuba
y Bayamo. En los inicios del siglo XVII ya
había unas 50 de estas instalaciones.
17
Figura 1. La localización de los centrales azucareros y los bateyes
se basa en los censos del 2002 y 2012 e incorpora información
reciente sobre la actividad azucarera. Los puntos negros
son bateyes más pequeños, rurales, vinculados a la actividad
azucarera. Los centrales muestran su estatus actual e incluyen
la existencia de un batey mayor adyacente o muy próximo.
La palabra batey es de
origen taíno y tiene diferentes
significados. Usaban
la palabra batey para
referirse al juego de bola
o pelota. También en el
frente de la casa principal,
la del cacique, había una
plaza llamada batey donde
celebraban sus juegos o
fiestas llamadas areítos
Según Barnet (2005, en Lozano Zamora,
2009), “El batey, coto cerrado, célula fundamental,
contribuyó a la fusión integradora
de todos los valores originarios de nuestro
país […] donde se dan el abrazo definitorio
todas las manifestaciones que componen
nuestro acervo espiritual y material”.
El batey ha sido el asentamiento o pueblo
de mayor importancia histórica a nivel
nacional, extendiendo su presencia en todo
el territorio rural cubano, incluso se ha
establecido que los bateyes eran pequeñas
ciudades. Dembicz (1989) señala que son
ciudades industrializadas y especializadas.
El uso de la palabra batey siempre ha
hecho referencia al conjunto de instalaciones
que surgen alrededor de un central
azucarero, principalmente las viviendas de
los trabajadores y sus servicios. También
se les llama comunidad, pueblo, o poblado.
Los bateyes como asentamientos poblacionales
siempre han sido importantes y
desde hace varias décadas han constituido
una categoría específica dentro del manejo
estadístico y censal (Censo de Población y
Viviendas de Cuba y Nomenclador Oficial
de Asentamientos Humanos de Cuba).
En el censo del 2012, los bateyes (como
categoría censal) fueron considerados
asentamientos que tenían, en su gran
mayoría, menos de 200 habitantes, conjuntamente
con los asentamientos llamados
caseríos. Se incluyeron 3342 asentamientos
en esta categoría con una población
general de 369000 personas (Figura 1).
Los bateyes también alcanzaron una
importante jerarquía en el Sistema de
Asentamientos Humanos de Cuba. En la
división político administrativa de 1976
aproximadamente 29 grandes bateyes asociados
a centrales azucareros adquieron
la categoría de cabeceras municipales. El
75% de los 169 grandes bateyes en Cuba
son considerados asentamientos urbanos y
el resto son rurales.
Evolución del batey azucarero
Las primeras referencias que se cono-
cen sobre los bateyes fueron expuestas por
los europeos que llegaron a las islas del
Caribe, en alusión a las pequeñas poblaciones
de taínos en aldeas. Los principales
asentamientos de este tipo fueron encontrados
por los españoles en el siglo XV.
En la época colonial estas aldeas se
transformaron con las plantaciones de
café y caña de azúcar. En Cuba se crearon
distintos tipos de bateyes, como
los azucareros y los cafetaleros. El batey
estaba formado por los pequeños ingenios
y las viviendas de los esclavos, que eran las
barracas o barracones. En los ingenios se
molía la caña en los trapiches con el uso
de animales como fuerza motriz.
En otros países del Caribe
insular, como la República
Dominicana, Puerto Rico
y Haití también surgieron
bateyes azucareros. Hoy el
término batey en República
Dominicana se vincula a
asentamientos muy pobres
con población haitiana y se
les asocia con marginalidad
A principios del siglo XIX existían alrededor
de mil ingenios con sus correspondientes
bateyes que eran muy diversos en
tamaño poblacional y en sus características
físicas. La aplicación de los adelantos
científicos para aumentar el rendimiento
18
Figura 2. La creación y desaparición de centrales azucareros ha
sido más intensa en los siglos XVIII y XIX, con una gran cantidad
de centrales fundados y a partir del año 2002, con el desmantelamiento
de una gran cantidad de centrales azucareros.
de la producción y las ganancias, convierten
a Cuba en un terreno fértil para el
proceso de concentración de la producción
de azúcar. En 1840 se introduce la máquina
de vapor, y a partir de ese momento
los ingenios y trapiches se comienzan a
llamar centrales azucareros. El ferrocarril,
inaugurado en 1837, también se comenzó
a utilizar para trasladar la caña de azúcar.
El surgimiento de estas nuevas industrias
provocó la necesidad de más empleados
y conllevó a un proceso de concentración
de la población en sus alrededores.
Al mismo tiempo, la necesidad de más
caña de azúcar para moler, conllevó al
establecimiento de grandes fincas azucareras
que requerían también gran cantidad
de trabajadores que se asentaron en las
inmediaciones de estas.
Con estas transformaciones, la zona
de influencia económica y social de
los centrales azucareros y sus bateyes
comienza a crecer, y se forma una red de
poblamiento rural mejor estructurada que
se amplía con la aparición de carreteras y
terraplenes.
En la Cuba republicana el batey fue el
lugar donde vivía la población que trabajaba
en el campo y en el central azucarero.
En un análisis de las nóminas de los
centrales azucareros (Sierra Torres, 2017)
se observó la presencia de personas de
varias nacionalidades; los que trabajaban
en la actividad industrial eran principalmente
cubanos, españoles y jamaicanos,
mientras que en la agricultura trabajaban
como colonos principalmente canarios
y cubanos, por último, los cortadores de
caña eran más frecuentes los haitianos y
otros antillanos.
Los grandes centrales azucareros de
los primeros treinta años del siglo XX,
asociados principalmente a la inversión
norteamericana, contaban con bateyes de
mayores dimensiones que tenían importantes
adelantos tecnológicos para la
época, como el telégrafo y el teléfono.
Cuba ya era un importante productor de
azúcar. En 1919 llegó a producir más de
4 millones toneladas y en 1952 más de 7
Batey del desmantelado central Manatí.
millones.
Según Dembicz (1989) hasta 1951 todos
los bateyes que no tuvieran más de 200
viviendas estaban bajo la administración
social y económica exclusiva del dueño del
central. El Estado solo se encargaba del
control jurídico.
En 1959 existían en Cuba 161 centrales
azucareros con una capacidad de producción
de azúcar cercana a los 7.5 millones
de toneladas (Triana, 2016). Para que se
tenga una idea de la magnitud de estos
datos, la población de Cuba en 1952 solo
era de 5.8 millones de habitantes.
Después de la nacionalización de los
centrales azucareros en 1959, los centrales
y sus bateyes cambiaron su nombre casi
en su totalidad, lo que ha traído confusiones
debido a que hay bateyes que se
conocen con un nuevo nombre, otros con
el viejo y en algunos casos se usan los dos
nombres. Lo anterior, unido a la dinámica
en el proceso de decisiones sobre la actividad
azucarera actual en Cuba, dificulta el
conocimiento preciso de los centrales en
producción y en reserva (Figura 2).
En otros períodos la dinámica no fue
muy fuerte, por ejemplo entre 1960 y
2001, se inauguraron 9 centrales, casi
todos de gran tamaño y que aún continúan
en producción o en reserva con disponibilidad
de molienda cuando se necesite. En
este mismo período fueron desactivados
aproximadamente 13 centrales fundados
en la época colonial e inicios del siglo XX.
19
REFERENCIAS
DEMBICZ Andrés (1989) Plantaciones cañeras y poblamiento
en Cuba. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
Instituto de Planificación Física (2003). Reestructuración de
la agroindustria azucarera. Síntesis Nacional del Estudio territorial
de apoyo al programa estratégico de la agroindustria azucarera.
Dirección de Ordenamiento Territorial, Instituto de Planificación
Física, La Habana, Cuba. 46 pp.
Lozano Zamora, A. (2009). El complejo cultural cubano
del azúcar. Contribuciones a las Ciencias Sociales. www.
eumed.net/rev/cccss/06/alz.htm
Lozano Zamora, A. (2009). Batey Manatí: entre el pasado
y el presente. Revista Cubana de Antropología Sociocultural.
Vol. IX, Nº9, pp. 49-57. http://www.revista-batey.com/index.
php/batey/article/view/145
Oliveros, A. (2010). La población rural de Cuba: cambios
cuantitativos en el periodo 1990-2006. Tesis en opción al Grado
Científico de Doctor en Ciencias Geográficas. Facultad de
Geografía, Universidad de La Habana, Cuba.
Sierra Torres, G. (2017). El papel de los bateyes en los
procesos culturales en Cuba. Algunas consideraciones histórico-antropológicas.
Batey. Revista Cubana de Antropología Sociocultural.
Vol. IX, Nº9, pp. 4-18. http://www.revista-batey.com/
index.php/batey/article/view/146
Triana, J. (Septiembre 26, 2016). La maldita bendición de
la caña de azúcar. https://oncubanews.com/opinion/columnas/
contrapesos/la-maldita-bendicion-de-la-cana-de-azucar/
los autores
Sonia Montiel Rodríguez es doctora
en Ciencias Geográficas. Ex
decana y ex profesora titular de
la Facultad de Geografía de la
Universidad de La Habana. Fue
consultora del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo y de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
en la Republica Dominicana, donde también
ejerció como profesora universitaria. Es profesora
adjunta de la Universidad URBE en Doral,
Florida. Actualmente vive en Miami.
Arnoldo Oliveros es doctor en
Ciencias Geográficas. Ejerció
como profesor de la Facultad de
Geografía de la Universidad de
La Habana en la enseñanza de
pregrado y posgrado y como Investigador
en el Centro de Estudios
Demográficos de la UH. Trabaja en el Departamento
de Recursos Hídricos de la Agencia de
Protección Ambiental de la tribu Miccosukee de
la Florida. En la actualidad vive en Miami
Ingenio Buenavista, Trinidad, en 1852. Grabado de Eduardo Laplante
20
Manatí
Cómo languidece una red de bateyes azucareros
Por Armando H. Portela
La descripción de los cambios ocurridos en Cuba
en época reciente se centra en ciertas reformas
económicas y sociales que son relevantes solo por su
contraste con más de 60 años de economía centralizada.
Sin embargo, hay cambios en la geografía del país en los
que se repara menos. El municipio Manatí es una muestra
de la transformación del rostro físico y socioeconómico
que se replica con matices en otras partes.
La transformación ocurrida en
Manatí desde el 2002 incluye el éxodo
de la población –sobre todo de la
población rural en antiguos bateyes
azucareros–, el abandono masivo de
tierras agrícolas, el severo deterioro de
la infraestructura, el descenso del nivel
de ocupación de la población y del
producto económico municipal.
Estos procesos, que en realidad
comenzaron desde inicios de la década
de 1990, han restado relevancia al municipio
hasta el punto en que pudieran
hacerlo desaparecer si el país se propusiera
simplificar la administración
pública para ahorrar de alguna manera
los importantes gastos de gobierno.
La tendencia generAl
Pero Manatí puede ser solo una
muestra de tendencias generales.
Los cambios en Cuba no están limitados
a regulaciones básicas de apertura
económica ni al creciente acceso a la
internet, que son solo pasos modestos
para reanimar una economía que sin
demora requiere de más audacia para
salir del prolongado letargo.
Hay también algunos cambios
grandes que escapan a la atención
pública y a la atención académica,
a pesar de que representan notables
modificaciones
del panorama fisicogeográfico y socioeconómico
de Cuba. Al menos en la
literatura geográfica accesible reciente
están casi ausentes las referencias a las
profundas transformaciones que están
teniendo lugar. Tampoco se publican
estudios –o los que se publican son
limitados y difíciles de encontrar– que
traten las formas de paliar algunos
procesos indeseables, como la pérdida
de la productividad natural de
los geosistemas, la reducción de la
superficie agrícola, la despoblación
de los campos, la emigración externa
de la población joven y más educada,
la creciente tasa de dependencia
demográfica sin aumento de la productividad,
la insuficiente inversión en
el sector productivo, el deterioro de la
infraestructura de transporte y comunicaciones,
la poca movilidad interna
de la población y el estancamiento de
las fuerzas productivas, entre otros.
A medida que el peso de la economía
fue pasando de la agricultura al turismo,
el níquel, las
remesas y la
exportación
Locomotora Nº18 del central Manatí a inicios del siglo XX
de servicios profesionales (médicos), la
transformación del rostro de los campos
en Cuba –la mayor desde inicios del siglo
XX– se hizo continua y creciente, sobre
todo desde que desembocó en el colapso
de la industria azucarera en el 2002, una
consecuencia de la profunda ineficiencia
agrícola e industrial creada por un sistema
productivo que se hizo insostenible
cuando se esfumó de la noche a la mañana
el privilegiado intercambio comercial
con los aliados de Europa del Este.
Esa ineficiencia generaba costos de producción
altísimos, que no podían ser reducidos
sin hacer serias reformas en todo
el sistema de producción o sin la terapia
de choque de cerrar de un tajo las fábricas
y las plantaciones más inefectivas.
Luego de una década de esfuerzos,
varias sacudidas a la rígida burocracia
del sector, un balance atroz de precios de
azúcar/petróleo en el mercado internacional
(el único entonces accesible) y sin
clientes importantes en el mundo, el país
optó por la variante de descuartizar todo
el sector buscando mejorar su eficiencia.
Las reformas, que hicieron
crecer al níquel, al petróleo,
al turismo y que aliviaron
las necesidades básicas de
consumo, no alcanzaron a
la industrua azucarera.
La renuencia a los cambios, que condujo
a la postre a optar por la segunda
solución, implicó el cierre de dos de cada
tres centrales, el abandono de un millón
de hectáreas de caña y la pérdida de más
de 140000 puestos de trabajo agrícolas e
industriales. Este fue el detonante para la
transformación del paisaje cultural cubano,
la pérdida de la capacidad productiva
y el éxodo del campo y de la densa red
de bateyes azucareros desde los cuales se
mantenían las operaciones cotidianas.
El cierre del 2002 ocurrió junto al colapso
de extensas plantaciones de cítricos
(de 145000 hectáreas en 1989 a menos
de 19000 en el 2016), a la pérdida de los
cafetales en las montañas (de unas 60000
toneladas por año en los años 1960 a
Sigue en la página 24
El cinturón azucarero de Cuba Central
En el cinturón azucarero de Cuba Central casi todas las tierras
agrícolas y la mayor parte de los asentamientos estuvieron vinculados
a la industria azucarera por casi dos siglos. Desde un caserío
hasta las ciudades, los ferrocarriles, carreteras, puertos, líneas
eléctricas, embalses, canales... todo fue creado gracias al azúcar y sus
derivados, por eso no es difícil entender la magnitud del impacto de
cerrar tres de cada cuatro centrales en este territorio, donde unas
750000 personas de Villa Clara y Cienfuegos vivían en áreas productoras
de caña y se vinculaban directa o indirectamente al azúcar.
Otras industrias fuera de las áreas productoras también se subordinaban
al sector. No existen hoy alternativas de escala para absorber
la fuerza laboral y una de las respuestas al cambio puede ser el
éxodo de la población en edad laboral.
Con datos tomados del Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1989) y la ONEI
22
Balance del crecimiento de población de 2002 a 2012 (en por ciento)
Pérdida Alta (más de -40) MODERADA (-15 a -40) PEQUEÑA (menos de -15) GANANCIA Alta (más de -40) MODERADA (-15 a -40) PEQUEÑA (menos de -15)
23
Viene de la página 22
menos de 5000 toneladas en el 2012,
la fecha más reciente con datos), a la
reducción del número de cabezas de
ganado y el fin del uso del riego, de
fertilizantes y pesticidas en gran escala.
Algunas extensiones de tierras de
cultivo abandonadas se reclasificaron
como “pastos espontáneos”, eufemismo
que a menudo disimula tierras de cultivo
sin uso en vez de rebaños pastando,
como sugiere el nombre. Con el
tiempo, los pastos espontáneos se han
ido cubriendo de marabú o al final se
han pasado a tierras forestales.
El proceso fue nacional e impactó a
la población de las áreas desmanteladas.
En la tabla de la página anterior se
ve que en el 49% de los bateyes de centrales
desmantelados cayó el número
de habitantes en el período intercensal
2002–2012. Para nueve de los 99 centrales
desmantelados (los que pudieron
ser calculados para este trabajo) el
descenso excedió el 40%.
Manatí, una muestra nacional
El municipio de Manatí en la provincia
de Las Tunas, por su alta dependencia
de la industria azucarera, puede
servir de ejemplo a un proceso que se
repite en otras partes del país.
En el 2002, al desmantelarse el central
Argelia Libre (antes Manatí, fundado
en 1912) el municipio perdió su
motor económico sin que haya podido
encontrar un reemplazo ocupacional
de esa escala y complejidad.
El Argelia Libre era uno de los centrales
más grandes del país, con una
capacidad de molida de 850 000 arrobas
de caña de azúcar diarias (9640
ton/día) y un rendimiento del 13.7%,
que se deterioró mucho en la década
de 1990. Era el empleador principal del
municipio con casi 10 000 trabajadores
en su plantilla y su cierre representó
un serio impacto para el territorio (en
el 2018 en el municipio habia 10885
trabajadores, en el 2017 había 7056).
La producción de azúcar del central,
que llegó a 154000 toneladas en 1952,
se embarcaba por Puerto Manatí o se
distribuía por vía terrestre. El central
producía azúcar blanco directo para
la exportación y era un abastecedor
importante de la demanda doméstica.
También producía cantidades significativas
de mieles y tableros de bagazo y
a su alrededor, como en cualquier otro
central azucarero, giraban un impor-
24
tante parque de maquinaria agrícola y
de transporte, 300 kilómetros de vías
férreas y talleres industriales.
El desmantelamiento del central
tuvo un gran impacto en la región en
términos de valor económico, fuentes
de empleo y uso de la tierra.
Manatí ha perdido uno de cada seis
habitantes desde el inicio del Período
Especial en 1990 (35587 habitantes
estimados) hasta el 2019 (29653). Eso
equivale a –0.8% anual promedio.
En el período intercensal 2002–2012
la disminución fue –7.5%, de 33760
censados en 2002 a 31231 diez años
después.
La pérdida de población no es homogénea
para todo el territorio ni en
todos los centros poblados. Puede ser
dos o tres veces más rápida en algunas
áreas rurales.
Como se puede ver en el mapa de la
página anterior, la población se redujo
más en zonas rurales que en la cabecera
del municipio. Dieciséis bateyes
rurales, la mayoría en viejas áreas
cañeras, han perdido más del 40% de
población solo en el período intercensal
2002-2012, mientras que otros
dejaron de listarse en el nomenclador
de puntos poblados de la ONEI del
2012. En contraste, solo tres bateyes
(ubicados en áreas que conservan
plantaciones cañeras al servicio del
central Antonio Guiteras de Puerto
Padre o en áreas de otros cultivos)
ganaron más de 40% de residentes en
igual período. En general 40 asentamientos
rurales de Manatí perdieron,
de manera combinada, el 23% de su
población en el período intercensal, al
pasar de 11048 habitantes al inicio a
8508 en el 2012. Por otra parte, hubo
17 asentamientos que ganaron un 11%
de población, desde 4522 habitantes en
el 2002 a 5008 en 2012. La población
dispersa del municipio perdió a dos
de cada cinco habitantes, desde 3815 a
2228 habitantes en ese decenio.
La población del batey del central
Manatí se mantuvo prácticamente estancada,
con un alza de 3% entre 2002
y 2012, de 14325 a 14853 residentes.
La producción de alimentos agrícolas,
que se consideró como una alternativa
luego del cierre del central,
también colapsó y hoy representa una
DOS CARAS DE MANATí CON 27 AÑOS DE DIFERENCIA
En esta combinación de imágenes de
satélite es evidente la pérdida de superficie
agrícola en el norte del municipio Manatí
entre diciembre de 1989 –en el clímax nacional
de la producción de caña de azúcar– y
diciembre del 2016, cuando ya habían transcurrido
14 años del cierre del central Argelia
Libre, que se ubicaba en el pueblo de Manatí.
La estructura geométrica en la imagen superior, con grandes parches de
diversos tonos de verde y marrón claro, homogéneos, corresponden al parecer
con cañaverales en diferentes etapas de maduración y cosecha. Abajo,
ese diseño casi ha desaparecido y la estructura de la imagen es de grandes
parches irregulares de color marrón verdoso de textura abigarrada, que
corresponden con matorrales secundarios, probablemente marabú, pastos
espontáneos sin atención cultural y tierras ociosas.
Como ocurre con el éxodo de la población rural, el significativo cambio
del paisaje es resultado del cese de las actividades agrícolas.
Alrededor de la mitad de la tierra agrícola de finales de la década de 1980
está hoy invadida por matorrales secundarios. En la imagen inferior se ofrecen
tres sectores clave con más detalle para mostrar la pérdida de terrenos
agrícolas en los antiguos predios del central azucarero.
La primera (número 1, a la izquierda y en la imagen
del fondo de la página) muestra un cañaveral
demolido cuyas tierras se convirtieron en pastos,
conservando serventías de la caña de azúcar.
En la siguiente clave (2) los pastos son invadidos
por malezas que gradualmente se adueñan del terreno
agrícola y lo inutilizan. Los caminos que antes
servían a la caña de azúcar quedan interrumpidos e
intransitables.
En la última etapa (3) las tierras agrícolas son
cubiertas por un denso manto de malezas, probablemente
de marabú, cesa cualquier forma de uso y no
0
0.5 km
quedan vestigios de los caminos de acceso.
25
fracción de lo que creaban las granjas
estatales o cooperativas antes de que
desapareciera este. La producción
agrícola individual de subsistencia en
pequeñas parcelas no se refleja en las
estadísticas oficiales de la ONEI.
En su apogeo en la década de 1980,
el 88% de las tierras cultivables de
Manatí estaban dedicadas a la caña de
azúcar; el 12% restante se destinó a ganadería
y cultivos. Hoy en día, el municipio
tiene 12,018 hectáreas (29,700
acres) de tierra cultivable vacantes,
o casi una quinta parte de las 63,387
hectáreas (156,632 acres) disponibles.
El 78% de esta tierra cultivable se considera
de “pastos espontáneos”, mientras
que el resto, apenas el 3% del total,
se utiliza como tierras de cultivo.
En la actualidad Manatí es un
municipio sin cabecera económica
fuerte, que pierde población con
una tasa anual alta y que carece de
alternativas que, como el turismo o
la minería, han servido de animadores
económicos locales en otras
partes de Cuba. Sin una convinciente
razón económica, demográfica, real
o perspectiva, el municipio pudiera
ser integrado a otro territorio para
simplificar la gestión territorial y
ahorrar gastos de gobierno. Pudiera
ser una medida aconsejable para el
resto del país, uno de cuyos problemas
se asocia a la desproporcionada
burocracia.
Construir un central moderno
y eficiente para producir azúcar
y derivados (incluyendo etanol
combustible) puede ser una solución
que hoy parece imposible: Cuba carece
de capital para hacerlo, no hay mercado
a quien servir ni un camino abierto
para la inversión extranjera, pero al
menos esta ha sido la única vocación
probada de un terrirorio que se dedicó
a hacerlo bien durante 90 años.
Anuncio en una publicación local buscando brazos
para el central Manatí. Primera mitad del siglo XX
RENDIMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR En toneladas por hectárea
Fuente: FAOSTATS database, FAO
EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA
Tradicionalmente, los rendimientos agrícolas no han sido el fuerte de la
industria azucarera cubana, si se exceptúan los que debieron existir (pero
no hay registros) durante inicios del siglo XX en la época de la expansión
azucarera hacia los bosques vírgenes de Camagüey y Oriente. El comportamiento
de los campos, sin embargo, se mantenía cercano al de otros productores
del área. Sin embargo, una ojeada a las estadísticas a largo plazo muestra
que desde el inicio del Período Especial en 1990-91 apareció una brecha
creciente entre la isla y otros productores.
La pérdida de caña en las plantaciones cubanas se estabilizó alrededor de
1995 pero lejos de mejorar desde el 2002 con el desmantelamiento de los
centrales y cañaverales menos productivos, comenzó un comportamiento
muy inestable sin las ganancias esperadas.
En contraste, durante los últimos 60 años los rendimientos agrícolas de la
caña crecieron un 26% en México, 75% en Brasil y 116% en Colombia, mientras
que en Cuba han disminuido entre el 23 y el 43%, según el período que
se tome.
En el pasado Cuba compensaba el rezago relativo del rendimiento agrícola
de la caña con condiciones geográficas que favorecían a las plantaciones,
como el clima (la estacionalidad de las precipitaciones y temperatura), el relieve
llano, la proximidad a los puertos de embarque y la inmediatez a EEUU,
el mayor comprador y más grande consumidor de azúcar en el mundo.
Cuba gozaba de otras ventajas, incluyendo su elevada eficiencia industrial, el
alto contenido de sacarosa en la caña en la época de zafra y la longevidad
de las plantaciones: mientras otros países debían replantar sus campos luego
de unas pocas cosechas –una operación costosa– una plantación azucarera
cubana podía durar una década o más antes de que declinara su rendimiento
y se comprometieran las ganancias.
La mecanización masiva, sin embargo, acabó con esta ventaja hacia mediados
de los años 1970 y la resiembra de grandes extensiones se hizo necesaria
aproximadamente cada tres años, en la medida en que los suelos se compactaban
empobrecendo el drenaje, la aireación y el desarrollo radicular de la
caña por el paso reiterado de la pesada maquinaria agrícola. El elevado uso de
fertilizantes y el regadío contribuyó a sostener el desempeño creciente de los
cañaverales.
Los rendimientos gradualmente aumentaron en las décadas de 1970 y 1980,
mientras el costo subía con rapidez, pero los subsidios soviéticos al azúcar
cubana mantenían artificialmente seguras y crecientes las ganancias. El
fin súbito de esa privilegiada relación comercial a inicios de los años 1990
provocó un colapso del 65% en los rendimientos agrícolas.
26
ESCENAS GEOGRÁFICAS La naturaleza y la gente del archipiélago
1
El común bohío pinareño, acogedor, de paredes de madera, techo de guano, un portal estrecho y frutales a su alrededor. Viñales.
CASAS
2
La casa es la primera
muestra de la calidad
de vida de quienes la
habitan. Es su mensaje
de pertenencia
o de apatía, el reflejo
de cómo se sienten
y se presentan en su
entorno. En Cuba,
donde otras formas
de propiedad mayor
son raras, casi siempre
representan lo
más valioso del patrimonio
familiar.
3
Las casas de Cuba
son variadas, tienen
personalidad y
exponen el uso y
los recursos de un
territorio. Las de
Pinar, hijas del tabaco,
son con frecuencia
de madera y guano,
a diferencia de las
de piedra (marga)
de Matanzas, las de
adobe en el sur del
Escambray o las de
Detalle de una casa
tablas de palma y teja
pinareña, con la
criolla de Oriente.
cobija cuidada, las
Aquí va una muestra paredes limpias y una
de elllas.
planta ornamental
Guillaume Bauviere, Wikimedia Commons
Panther, Wikimedia Commons
Tomado de Pinterest
Pinos, café,
plátanos y un
huerto junto a
estas casas de
madera y tejas en
las montañas del
Escambray.
27
Guillaume Bauviere, Wikimedia Commons
4 5
Las Terrazas, Sierra del Rosario, un proyecto moderno, feliz... e irrepetible.
6
Robin Thom Photography Tomada de internet, Cuba Travel Corp.
Quizás no hay nada relevante en esta pequeña casa
de mampostería, salvo el paisaje del Escambray
Desafortunado modelo de construcción moderna, inferior a la tradicional, probablemente copiado
del estilo colectivista de Europa Oriental. Jiguaní.
https://sunrise.maplogs.com/remedios_cuba.44763.html
7
Vieja casa doble de
madera y tejas que
sin dudas conoció años
mejores. Camajuaní.
28
8
https://www.cubacute.com
A la derecha una casa de tablas de palma
y guano en el bosque pluvisilva de la Sierra
de Cristal.
Arriba, una casa ya centenaria, al
estilo del sur de Estados Unidos,
de madera machimbrada, techos
cubiertos de zinc, grandes ventanas,
pisos de madera pulida, portal
amplio y buhardilla. Decenas de
casas así se alzaban en Palma City,
La Gloria City, Viaro y otros pueblos
del norte de Camagüey. La construyeron
campesinos inmigrantes
de ese país que se asentaron allí
a inicios del siglo XX para sembrar
cítricos con gran éxito.
9
Christian Pirkl, Wikimedia Commons
A la derecha una casa de tablas
de palma y guano en el bosque
pluvisilva de la Sierra de Cristal.
10
1
3
5
10
2
7
4
8
Young, R. Y., Biblioteca del Congreso de EEEUU
Esta foto es un patético testimonio
de la posguerra de Independencia.
La casa y la tierra pelada delatan la
miseria. Unos cujes, yaguas, sin ventanas
visibles, un latón... y no hay mucho más
para una familia cubana –quizás de
reconcentrados– de los alrededores de
La Habana que debió estar entre las
más pobres en 1898.
6
9
29
PRODUCCIÓN
de ALIMENTOS
Una asignatura pendiente de la agricultura cubana
Por Armando H. Portela
La producción de alimentos es
el talón de Aquiles de la agricultura
cubana, tan débil y decepcionante
que obligó a importar
$1,929 millones en 2018 o $172.27
per cápita para satisfacer las necesidades
mínimas. La cifra fue equivalente
en ese momento a la mitad del
salario medio anual de $388.50 y
1.13 veces mayor que la pensión por
jubilación de $151.50.
En el 2008, las importaciones
se habían disparado. Fue un año
de precios récord del níquel en el
mercado libre internacional y de la
fantástica explosión del comercio
con Venezuela. Ese año se gastaron
60 centavos en alimentos por cada
dólar de mercancías exportadas.
La factura por los alimentos traídos
del exterior ese año ascendió
a $2,210 millones o $195 gastados
fuera para alimentar a cada persona
en casa, mientras que las exportaciones
totales de mercancías representaron
solo $324 per cápita.
Foto de Cristian Domínguez / Periódico Trabajadores digital
30
El desproporcionado gasto, sin
embargo, no logró estimular la agricultura
doméstica, que aún está lejos
de cubrir la demanda interna en el
volumen, la calidad y la diversidad.
En los diez años que van del 2009 al
2018 la factura por importación de
alimentos aumentó 30%, mientras
que la producción en casa se mantuvo
básicamente estancada.
La coincidencia en el 2020 de la
crisis de la producción de petróleo en
Venezuela, la suspensión del turismo
y los viajes de cubanoamericanos, la
reducción del número de profesionales
en el exterior y el estancamiento
de las remesas obligó a recortar las
importaciones de comida sin que la
oferta doméstica pudiera satisfacer
las necesidades.
El ahorro que se logra simplemente
reduciendo la factura de importación
crea un desabastecimiento muy fuerte
y obliga a considerar cuánto más
puede esperarse de la capacidad del
sector agropecuario para que se haga
cargo del mercado interno.
Hace 25 años, a mediados de los
90, la adaptación al colapso del
bloque soviético forzó a destinar
más recursos y a hacer reformas
que impulsaron la producción de
algunos alimentos básicos de ciclo
corto (arroz, frijoles, viandas, hortalizas).
Sin embargo, otros productos
permanecieron deprimidos (cítricos,
leche, carne de res, pollo) y nunca
produjeron el rebote necesario. Poco
después, las iniciativas en la agricultura
perdieron vigor, probablemente
debido a la comodidad producida por
el comercio con Venezuela, el auge de
los servicios profesionales en el exterior,
el aumento de las remesas y los
altos precios del níquel (para entonces,
el primer producto de exportación
en Cuba). Una segunda caída de
la agricultura después del 2002 obligó
a importar más alimentos.
Cuando se examina el comportamiento
agrícola desde finales de la
década de 1980 se hace evidente que
los productos de escala, en los que
el estado es el gerente principal y
demandan grandes insumos (fertilizantes,
maquinaria, pesticidas, agua,
UN PROBLEMA VIEJO QUE REQUIERE SOLUCIONES NUEVAS
El problema de la insuficiente producción doméstica de alimentos no
es nuevo. Al menos desde la primera mitad del siglo pasado economistas
y geógrafos cubanos deploraban que Cuba gastara en el exterior
en alimentos que podían producirse en la isla con buen beneficio para los
propietarios y obreros agrícolas. Parece que el arroz causaba la mayor
consternación, pero también venían de fuera grandes cantidades de otros
productos básicos.
La responsabilidad por la importación masiva de alimentos recae sobre
la economía azucarera, cuya demanda de fuerza de trabajo y tierras era
tan grande –y creciente– que no aconsejaba distracciones para producir
comestibles. Siempre fue más atractivo comprar fuera buena parte de los
cereales, granos, carnes, leche y grasas que consumían los cubanos, más
ocupados con el lucrativo negocio de hacer y vender azúcar.
Las razones de la preferencia por los alimentos importados las explican
de manera sucinta y clara Ramiro Guerra, en Filosofía de la Producción
Cubana, (Cultural S.A., La Habana, 1944) y Leví Marrero, en los capítulos
dedicados a la Agricultura y al Comercio Exterior de su Geografía de
Cuba (Talleres Alfa, La Habana, 1955).
Leví Marrero señala que en la década de 1940 a los alimentos correspondía
un altísimo 32% del total de las importaciones y menciona que
Cuba traía del exterior más del 60% de la manteca y el 12% de la carne
de cerdo que consumía, el 10% de la leche condensada, el 70% del arroz,
el 49% de los frijoles, el 50% de las papas y el 80% de la cebolla y el ajo.
Leví cita la Economía Internacional Latinoamericana, de Paul R. Olson y
Charles A. Hickman quienes anotan que ello “refleja claramente el alto
grado de especialización de Cuba en azúcar y tabaco” (Fondo de Cultura
Económica, México, 1945).
El Reporte sobre Cuba de Francis A. Truslow (La Habana, 1951) colocaba
en manos del gobierno la posibilidad de emprender acciones que favorecieran
a la agricultura no azucarera.
“Como la mayor parte del azúcar cubano se vende en el exterior, el gobierno
brinda cualquier asistencia para obtener el mejor precio posible
Pase a la página siguiente
Los gráficos muestran que, aun en momentos de estrechez financiera, las importaciones
completan el insuficiente abastecimiento de estos alimentos básicos. Para el maíz, el pollo y
el arroz, la dependencia ha sido creciente, mientras que la compra de papas en el exterior
no se acerca al insuficiente nivel de la producción doméstica.
31
alimento animal y energía) muestran
el peor desempeño. Es así con la caña
de azúcar, los cítricos, la carne de
res, la leche, granjas avícolas y otros.
Además de la alta demanda material
que implican, tienen en común que
el control estatal sobre la gestión del
cultivo y la tierra, la contratación de
obreros, los salarios y el comercio
parecen demasiado inflexibles como
para permitir que haya cambios. En
ausencia de grandes inversiones ellos
no pueden recuperarse.
Por el contrario, las parcelas
privadas o arrendadas, con poco
equipo, sin crédito, riego, fertilizantes
o forrajes, ayudaron a impulsar la producción
de arroz, a aminorar la caída
de la producción de pollo, fueron
clave para mejorar la producción
de plátano y verduras y facilitaron
la reaparicón del cultivo de frijoles,
que había estado en un inexplicable y
distante segundo plano hasta 1990.
En la evolución reciente de la
agricultura no se puede ignorar la
pérdida inducida de la capacidad
productiva de los geosistemas por
salinización, compactación de los
suelos, transformación del drenaje y
desertificación, ni tampoco la incidencia
de fenómenos naturales. El
clima es quizás el más evidente, con
sequías extremas, desplazamientos
del régimen de precipitaciones y
destructivos huracanes que pueden
derribar sectores enteros.
Por otra parte, el comportamiento
de algunos cultivos en décadas
recientes refleja el tránsito por etapas
contrastantes, desde el clímax de la
colaboración con el extinto bloque de
países de Europa Oriental y la URSS
a finales de los años 80, al Período
Especial, la relación con Venezuela y
la crisis actual. A grandes rasgos se
aprecian tiempos de auge y decadencia
de la producción agrícola en cada
una de esas etapas.
(Las gráficas de producción por
cultivo de 1985 al 2019 se pueden
consultar en la página 35).
Para ver más claro lo que representa
la producción nacional cuando
llega al hogar, se calculó el per cápita
Viene de la página anterior
para ella en consistencia con unas relaciones internacionales armoniosas.
Para muchos otros productos agrícolas la acción del gobierno va en la
dirección opuesta, con el propósito de mantener bajo el costo de la vida”,
afirma el reporte en la página 96 al examinar los problemas de la agricultura
cubana y un par de líneas después continúa, “[...] el tope bajo de los
precios elimina todo incentivo para una mejor calidad de los productos no
azucareros, lo que a su vez reduce su aceptación en el mercado a favor de
fuentes extranjeras”.
Setenta años después y ahora sin azúcar, la vieja contradicción de un
país agrícola que debe comprar gran parte de su canasta básica en el exterior
no solo sigue sin enmendarse, sino que se ha agravado.
Después de 1959 la importación de alimentos que podían producirse
en el país siguió siendo siempre considerable. El azúcar no dejó de ser
la causa, pero lo fueron también la prohibición recurrente del comercio
libre del pequeño productor y del intermediario, junto con el férreo
control estatal de precios, producción y distribución.
Por otra parte, el interés estatal por el desarrollo de la producción de
alimentos fue selectivo y no siempre constante.
La inversión monumental en la producción de arroz, leche de vaca,
cítricos o en grandes granjas avícolas produjo récords asombrosos en
relativamente corto tiempo, pero los resultados colapsaron por insostenibles
al sobrevenir la crisis económica de la década de 1990 sin que se
hayan podido recuperar.
Hoy, el área de tierras sin utilización en Cuba es 2.2 veces más extensa
que todas las tierras agrícolas de Holanda. Incluye 13560 km 2 de tierras
ociosas y “vacías”, además de 26200 km 2 de “pastos naturales” que con
alta frecuencia esconden tierras perdidas.
Las reformas e incentivos empleados para revitalizar las producción de
alimentos agrícolas han dado resultados muy pobres y la estructura de
manejo del sector agrícola claramente no es la adecuada para la realidad
nueva. El resultado es un mercado subabastecido de manera crónica cuya
solución no puede ser más la de importar la comida.
El desplome de la exportación de azúcar redujo la exportación de alimentos a un papel
secundario. La importación, sin embargo, aumentó de dos a tres veces desde el cierre de la
industria azucarera, a partir del auge del comercio con Venezuela y de la explosión de los
precios del níquel. La producción doméstica de comestibles continuó deprimida.
32
de productos seleccionados expresado
en cuántas veces pueden aparecer
en la mesa de cada cubano considerando
tres comidas diarias (21 a la
semana). Se consideró que una ración
de cada alimento debe ser de 6 onzas
(170 g).
Los resultados son:
Papas
La producción de papas, un cultivo
estrictamente controlado por el
gobierno, disminuyó el 70% desde el
récord de 368000 toneladas del 2000.
La producción de 129500 toneladas
en el 2019 es suficiente para proveer
7.8 onzas a la semana por persona o
poner a la mesa 1.3 platos. Aún con
tan bajo per cápita, Cuba compra
muy poca papa en el exterior.
Número de raciones en la semana
que provee la producción nacional
arroz
El arroz (la ONEI se refiere a
arroz húmedo con cáscara) tiene un
comportamiento errático desde el
2003, cuando alcanzó un récord de
715800 toneladas. En el 2013 inició
un descenso muy pronunciado hasta
377700 toneladas en el 2019. Convertido
a arroz listo para consumir estas
representan 194300 toneladas, lo que
alcanza para poner en la mesa cada
semana solo dos platos de arroz de
producción doméstica por persona.
Cuba compra en el exterior del 65 al
70% del arroz que consume.
HORTALIZAS
Las verduras llegan a los mercados
en avalanchas estacionales y Cuba
carece de capacidad para conservar la
mayor parte del excedente.
En general la producción creció de
forma drástica a inicios de la década
del 2000 hasta marcar 4.1 millones de
toneladas en el 2004 pero a partir de
ahí cayó 40%. En el 2019, la producción
de verduras fue de 2.38 millones
de toneladas, suficientes para que
una persona pueda comerlas toda la
semana. La estacionalidad y la baja
capacidad de conservarlas hace que
se derroche en determinados momentos
y sean muy escasas en otros.
CíTRICOS
Los cítricos, un cultivo muy afectado
por la pérdida de mercados, las
plagas y los huracanes, colapsaron
casi 90% después de alcanzar su
récord de 1.02 millones de toneladas
en 1990. En algunos territorios, como
la Isla de la Juventud, simplemente
desaparecieron. Hoy la industria que
una vez fue poderosa parece estar
abandonada. Con el mercado de
Estados Unidos cerrado a las naranjas
y toronjas cubanas, pensar en un
renacimiento es inútil. Sin embargo,
no se consiguió salvar una parte para
el consumo nacional. La producción
de 62600 toneladas en el 2019 no
alcanza para llenar un vaso de jugo
por persona a la semana.
plÁtanos
La producción de banano y plátano,
un cultivo de ciclo corto, buen rendimiento
y aceptación y se multiplicó
por tres en poco tiempo desde el
inicio del Período Especial gracias a
la inversión en granjas estatales y la
apertura a privados en la producción
y venta libre. Luego de alcanzar un
récord de 1.2 millones de toneladas
en el 2004 la producción cayó 18%
hasta el 2019. Los picos y caídas de
producción de alimentos
Examinar el per cápita de la
producción agrícola de alimentos
es una buena manera de ver
cuánto es posible restar de la
onerosa factura de importación de
productos básicos.
Aquí se muestran algunos alimentos
primarios y las cantidades que
se producen para satisfacer la
necesidad de consumo. Se calculó
un per cápita semanal en libras,
en onzas o en otra medida que
se especifique para hacerlo más
representativo de la vida cotidiana.
El número de veces que llega a la
mesa un alimento se estimó a partir
una porción de 6 onzas cada vez
como cifra promedio aunque en
cada persona la cantidad es muy
variable. Una persona hace, de modo
normal, tres comidas al día.
Todos los estimados corresponden a
la producción promedio del período
2014-2018 o 2015-2019 (señalado
con un asterisco). Los datos son de
la Oficina Nacional de Estadísticas
e Información y por ello pueden
diferir de lo estimado en otra parte
de este artículo.
33
la producción de plátano a menudo
reflejan eventos meteorológicos
extremos, como sequías y huracanes,
a los que son vulnerables. La producción
de plátanos alcanza para poner a
la mesa un plato seis veces a la semana.
El llamado plátano vianda, que se
consume cocinado, puede llegar a la
mesa solo una vez a la semana.
vianda
fruta
frijoles
A pesar del gusto por los frijoles,
su cultivo en Cuba estuvo siempre
muy lejos de ser suficiente para
satisfacer la demanda. Era más conveniente
destinar las tierras a otros
cultivos e importar el grano, por lo
general, de bajo precio. Después de
1959 la costumbre no varió demasiado
y la mayor parte de lo que se consumía
era importado de la antigua
Unión Soviética antes del Período Especial,
casi siempre como chícharos y
lentejas. Con la producción actual en
su mayor parte en manos privadas, la
mejoría fue rápida y hoy es 13 veces
más alta que al final de la década
de 1980. No obstante, las 169900
toneladas producidas en el 2019 solo
logran poner menos de dos platos a
la mesa en la semana. La tendencia,
de mantenerse, pudiera duplicar la
disponibilidad para el 2030, pero aún
sería insuficiente.
leche de vaca
Para el costoso sistema de producción
de leche anterior a 1990 eran
esenciales los piensos importados, la
selección del ganado y la red tecnológica
de vaquerías y potreros. En las
granjas ganaderas de élite se mejoraban
–o se trasplantaban– los suelos
en operaciones muy costosas. En los
costos de producción se reparaba
poco y los precios de venta eran subsidiados.
Así, en 1989 se produjeron
1098.35 millones de litros de leche
fresca y por tres años consecutivos
(1988-1990) se sobrepasaron los mil
millones de litros anuales. La producción
de leche colapsó en el Período
Especial por insostenible y se estabilizó
en unos 600 millones de litros en
los años 1990. Más recientemente ha
descendido a un promedio anual de
536.3 millones de litros. En el 2019 se
produjeron 491.3 millones de litros,
suficientes para 4.5 vasos de seis onzas
a la semana per cápita.
pollo
Las escenas para comprar pollo
son quizás las más dramáticas de la
crisis de la alimentación en el 2020.
Ocurren hasta en pueblos pequeños
del interior, donde se supone que el
acceso a la carne de pollo sea más fácil
que en La Habana o las cabeceras
de provincia. La producción estatal
de pollo, también dependiente de los
piensos importados, se desplomó a
la mitad al inicio de los años 1990 y
más tarde volvió a colapsar al 30% de
lo que era en los 1980 y en el 2019 fue
de 35400 toneladas, la cuarta parte de
antes del Período Especial. La producción
actual arroja un per cápita
de dos onzas de pollo semanales o
aproximadamente un muslo de pollo
por persona.
carne de res
El comercio privado de la carne de
res esta prohibido y es severamente
penado por la ley. La producción
de carne es solo estatal y el número
de cabezas de ganado entregadas a
los mataderos cayó 46% desde poco
más de 904 000 en 1986-1990 hasta
485400 en el 2019. El peso en pie total
de las reses sacrificadas cayó desde
un promedio de 294400 toneladas
a finales de la década de 1980 hasta
178100 toneladas en el 2019. La carne
producida en Cuba alcanza para un
per cápita de 2.4 onzas a la semana.
cuánto más se puede hacer
La pérdida de la productividad de los
geosistemas no es general y la limitada
capacidad de producir alimentos
no tiene causas naturales determinantes.
Pero hay razones históricas
que conformaron hábitos nacionales
y estas conviven con estructuras e
ideas que ya no pueden sostenerse.
Como la agricultura de escala no
se va a recuperar sin grandes inversiones
y mercados, la producción de
alimentos debe hacerse inmune a los
cambios drásticos internacionales.
El modelo actual de producción y
distribución de alimentos impide elevar
y sostener los resultados de la agricultura
y reducir importaciones sin riesgo de
provocar un desabastecimiento.
Es difícil calcular cuánto puede
elevarse la productividad de la tierra
agrícola sin soñar con gastos imposibles,
pero el juicio razonable permite
intuir que hay un margen importante.
Hoy, algunos productores
privados demuestran con sus resultados
que existen alternativas aún con
las duras limitaciones externas que
experimenta Cuba. Los rendimientos
pueden mejorar, el derroche de
recursos naturales puede contenerse,
la productividad puede crecer.
Si se admite que una hectárea de
tierra puede sostener de 5 a 6 personas
al año sin incurrir en grandes
gastos tecnológicos, entonces Cuba
requeriría de 2.074 millones de
hectáreas para sostener a sus 11.2 millones
de habitantes. Esa es apenas la
tercera parte de sus tierras agrícolas.
¿Será posible acercarse?
34
35
Salvador Massip y el psicoanálisis
Una faceta poco conocida del Padre de la Geografía cubana
Por Armando H. Portela
Es increíble, pero resulta que
Salvador Massip no comenzó
por la Geografía su larga carrera
profesional, sino que abrazó
la ciencia a la que dedicó su vida
después de un corto paso por otra
disciplina.
El Padre de la Geografía cubana
empezó, antes de graduarse de
doctor en Pedagogía en 1912, escribiendo
un serio ensayo sobre el
Psicoanálisis. No uno cualquiera,
sino que se trató de “el comienzo
de la literatura psicoanalítica en Cuba”,
donde menciona por primera vez
en los anales de la medicina cubana al médico
austriaco Sigmund Freud.
Foto del joven Salvador Massip
aparecida en la revista Bohemia
el 7 de julio de 1912.
El dato lo provee un interesante trabajo del
escritor cubano Pedro Marqués de Armas publicado
en diciembre del 2017 con el título
Salvador Massip. Una temprana recepción del
psicoanálisis en Cuba en el blog Hotel Telégrafo
(https://hoteltelegrafo.blogspot.com/2017/12/salvador-massip-una-temprana-recepcion_6.html#links),
en el que
además de sus propios comentarios, reseña el
ensayo El Psicoanálisis, originalmente publicado
por Massip en la Revista de Educación, Vol.1,
Nº12, pp 33-48, de diciembre de 1911.
Marqués de Armas aclara que Massip es el
segundo en Latinoamérica en hablar de Freud y
del Psicoanálisis. El primero fue el médico chileno
Germán Greve Schlegel en una conferencia
dictada en Buenos Aires el año anterior. No se
aclara si Massip tuvo conocimiento de ella.
“Aunque pudieran existir referencias previas en la
prensa, el artículo de Salvador Massip marca sin dudas
el comienzo de la literatura psicoanalítica en Cuba”,
señala Marqués de Armas, quien es también un
investigador en temas de psicología.
“Lo sorprendente es que no se trata de una reseña al
uso, breve o de contenido superficial, sino de una detallada
recepción, sumamente actualizada para la época, que
ocupa nada menos que diez páginas”.
Con este trabajo Massip se adelanta 14 años al
manejo continuo del psicoanálisis en la medicina,
en la educación y en la prensa cubanas,
vuelve a anotar el autor.
Las páginas de la Revista de
Educación, refiere Marqués de
Armas, publicaron también de
Massip los trabajos: Educación en
niños anormales, Los niños supernormales
y Las clínicas psicológicas.
No fue lo único, porque
antes de marzo de 1916, cuando
gana por oposición la cátedra de
Geografía e Historia en el Instituto
de Segunda Enseñanza de Matanzas
(ver CubaGeográfica Nº4,
enero-junio 2017) Massip escribe
La reforma de la escuela (La Habana, 1912), El
Naturalismo en la Filosofía contemporánea (tesis
para el doctorado en Filosofía de la Universidad
de La Habana, 1915) y quizás algún otro trabajo
que se escapa.
Estas tempranas incursiones de Massip en la
pedagogía, la filosofía y sobre todo en la psicología
revelan las luces de un joven que busca
un nicho para desarrollar sus capacidades. Lo
encuentra cuando se convierte en catedrático
en el Instituto de Matanzas y allí estudia y
enseña el Ciclo Geográfico de W.M. Davis. A eso
siguen otras cosas, como su maestría en Columbia,
la Cátedra Libre de Geografía que funda en
la Universidad de La Habana, su Introducción
a la Geografía Física de Cuba y su magisterio
en Cuba, Estados Unidos y América Latina. No
pueden olvidarse sus años de columnista de
opinión y reportero en el Diario de la Marina y
su servicio diplomático como embajador de Cuba
en 1933 en México y 1961 en Polonia.
Oportunidad, vocación o ambas cosas deciden
a Massip por la Geografía y de la mano de su
natural talento hace el viaje de más de medio
siglo por ella.
El trabajo de Pedro Marqués de Armas sirve
para reflexionar en lo poco que sabemos de Salvador
Massip. Lo escasísimo publicado sobre él
deja oscuras muchas facetas de su creatividad y
lo peor es que parecemos estar conformes así.
Vea: El método científico de Massip – p. 37 36
El método científico
en el joven Massip
Por Pedro Marqués de Armas
La temprana incursión de Massip en
el psicoanálisis habla de varias cosas,
que luego se repetirán en sus investigaciones
geográficas: el influjo que tenían
las revistas norteamericanas, y en
general las ciencias sociales en Estados
Unidos, sobre Cuba.
Todo indica que la principal fuente
de información para el artículo sobre
psicoanálisis, aunque no la única, fue el
American Journal of Psychology de abril
de 1910, el conocido magazine fundado
en 1887 por el psicólogo y pedagogo
G. Stanley Hall. En ese número
se recogen las conferencias pronunciadas
por Freud, Jung y Ferenczi, entre
otros, durante el viaje que realizaron a
Estados Unidos, invitados por la Clark
University, en septiembre de 1909.
La repercusión de ese viaje fue
enorme. Apenas tres años más tarde
el psicoanálisis se había expandido en
Norteamérica.
Es probable que la Revista de Educación
donde salieron los primeros trabajos
de Massip mantuviera canje con
esa y otras revistas norteamericanas.
En cualquier caso, ese artículo de
Massip se interesa por los conceptos
freudianos tal como fueron recepcionados
en EEUU, es decir, aceptando la
teoría de la sexualidad infantil. Y esto
también marca una diferencia respecto
al Freud que llega al Cono Sur (Argentina
y Chile sobre todo), donde
mayormente se aceptan las críticas
francesas a la teoría sexual y se le
asimila a regañadientes.
En fin, es un camino que al parecer
Massip no desarrolló más, pero todo
indica lo bien informado que estaba, su
dominio del inglés, y lo importante de
la vía norteamericana en la importación
de saberes en Cuba: el psicoanálisis,
la eugenesia y la higiene infantil
llegan casi a la par; poco después, el
movimiento de higiene mental.
Otra reseña importante de Massip
es la que dedicó a William James a
su muerte, también en la Revista de
Educación.
Foto colocada en Facebook por Adão Francisco de Oliveira
José Ramiro Lamadrid Marón - 30 de julio del 2020
El conocido geógrafo y profesor José Ramiro Lamadrid Marón, quien compartió
su vida profesional entre instituciones docentes de Cuba y Brasil, falleció
víctima del Covid-19 en la ciudad de Palmas, estado de Tocantins del país
sudamericano. Había sido ingresado en una Unidad de Terapia Intensiva de esa
ciudad pero perdió la batalla con el mal en la noche del pasado 30 de julio.
Lamadrid trabajó en Cuba en varias organizaciones desde 1968, aunque se le
recuerda mejor por su trabajo como docente e investigador entre 1976 y 1994 en la
Facultad de Geografía del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
Desde 1994 y hasta su muerte prestó sus servicios en varias instituciones de
Brasil, sobre todo en la Universidad Federal de Tocantins donde llegó a ser profesor
de grado y de posgrado hasta el momento de su fallecimiento.
Como en Cuba, Lamadrid reunió muchos afectos entre alumnos y colegas por
su notable dedicación y rigor, su apego al método, el afán de superación permanente
y su innata habilidad para acoplar bien en grupo. Más de cien comentarios
en Facebook atestiguan de los cálidos sentimientos que dejó tras sí en su país
adoptivo. Algunos de ellos dicen:
• Una gran pérdida para la Universidad y los alumnos. Guilherme Carvalho.
• Esa plaga maldita nos lleva los buenos cuadros. Walfredo Oliveira.
• Maestro no solo en los títulos que adquirió a lo largo de su vida, sino también
en la humanidad amable, la sencillez. Paulinho Guimarães.
• Un profesor de AHORA [...] será maestro allá en el cielo. Cláudia Peixoto.
• Dejó un gran legado académico. Hizo que muchos entendieran la importancia
y el valor de la geografía con su portuñol. Junio Batista.
Lamadrid fue sepultado en el Cementerio de Paz en Palmas.
37
Extremos en el desarrollo del carso
El carso cubano, como el de muchas partes del mundo, produce formas muy variadas,
incluyendo furnias profundas, cuevas en varios niveles, altas torres verticales, llanuras
que actúan como una esponja que retiene y libera el agua lentamente, ríos subterráneos,
grietas abiertas por disolución, cenotes o campos de lapiés, entre otras.
Para alcanzar esta diversidad no basta la respuesta de las rocas carbonatadas a los
procesos naturales de disolución y lavado mineral, sino que estos debieron actuar en las
heterogéneas condiciones de Cuba, que es un mosaico de complejas estructuras creadoras
de paisajes muy contrastantes, en cuyo desarrollo tienen influencia clave la litoestructura,
la tectónica reciente, el relieve, la humedad, la biota y también la actividad humana. La combinación
de todos estos factores y sus procesos, unida a los cambios climáticos y del nivel
del mar producidos desde el Mioceno superior (-5.3x10 6 años), al que pueden asociarse las
superficies más antiguas del relieve cubano, produce respuestas múltiples, reflejadas en su
amplio abanico de formas disímiles y en apariencia inconexas.
Los ejemplos de la Furnia de Pipe y de las cuevas de Cayo Caguanes que se muestran
aquí sirven para apreciar las diferencias extremas en el desarrollo del carso cuando la
38
geología y el relieve crean escenarios contrastantes. De estas
diferencias hablaron por primera vez con un lenguaje científico
integrador los carsólogos Vladimir Panos y Otakar Stecl en 1968
en los hoy clásicos artículos Los carsos de Cuba y en El desarrollo
diferenciado del carso en Cuba y sus causas.
Se trata de dos cuevas, de las más conocidas en Cuba, que son
dos mundos aparte por su génesis, su edad, morfología y dinámica.
La primera, la Furnia de Pipe, está en la vertiente norte de la parte
central de la Sierra Maestra, al sur y cerca del pueblo de Guisa.
Se trata de un pozo vertical de 168 m de profundidad, que se abre
en un grupo de premontañas carsificadas de hasta 500 m de altura,
constituidas por calizas duras de la formación Charco Redondo del
Eoceno medio. El espesor de estas rocas –profundamente agrietadas–
alcanza varios cientos de metros. El pozo fue creado por una
campana de desarrollo invertido, es decir, una oquedad profunda,
que se desarrolló de abajo hacia arriba hasta alcanzar la superficie.
Es esta una cavidad impresionante del N 2
-Q 1
. Para apreciar mejor
sus dimensiones se le puede comparar a edificaciones bien conocidas.
Por ejemplo, el Morro de La Habana, medido desde el nivel
del mar hasta lo alto del faro, cabría 4.7 veces dentro de la furnia.
A otros conocidos edificios de la capital, medidos desde su base,
igualmente les sobraría espacio. No hay por ahora ninguna edificiación
en Cuba que sea mayor que ella. Por ejemplo, el Edificio
Bacardí de La Habana Vieja cabría en ella 3.6 veces; el Capitolio,
1.8 veces; el Obelisco a Martí en la Plaza de la Revolución y el
puente de Bacunayagua (el más alto de Cuba medido desde el
cauce del río) cabrían una vez y media cada uno.
En agudo contraste con la Furnia de Pipe está el conocido
sistema cavernario de Cayo Caguanes, que se representa abajo.
Otra gran forma cársica, pero ahora un extenso laberinto de
galerías horizontales jóvenes, próximas al nivel del mar y desarrolladas
a partir del Pleistoceno superior.
Está ubicado en la costa norte de Cuba Central, al norte del
pueblo de Yaguajay. Caguanes es una pequeña elevación costera
calcárea que se alza abruptamente como un horst relativo en
medio de una llanura plana monoclinal. Su cota máxima es de
27 m y conserva terrazas abrasivas bajas en su interior.
Es parte de una línea de pequeños promontorios rocosos,
orientados de sureste a noroeste, separados unos de otros por
alineamientos transversales que pueden advertirse en la disposición
general de las galerías de las cuevas Grande, del Pirata,
de Humboldt, Ramos y de los Chivos, entre las más grandes.
Con sus 15 km de galerías sumadas en 36 cuevas, el sistema de
Cayo Caguanes está formado en un solo plano –o quizás en dos
niveles próximos–, cercanos al nivel del mar, con un desarrollo
tan denso que casi no deja espacio debajo de la superficie que
no esté horadado.
Su extensión se comprende más rápido cuando se le compara
con una edificación conocida, como es el estadio Latinoamericano
en La Habana, que cabría holgadamente dentro del
laberinto de galerías de la
Cueva Grande solamente.
Cayo Caguanes
Armando H. Portela,
CubaGeográfica
Isla del Medio
Ensenada
las Palmas
Cueva Grande
Cueva de los Chivos
Cueva Ramos
Cueva de Humboldt
Cueva del Pirata
Modificado a partir de un mapa de Cayo Caguanes de Antonio Núñez Jiménez, 1965
39
Coloquio
co-lo-quio
Diccionario de la Real Academia Española
3. m. Reunión en que se convoca a un número limitado de personas para que
debatan un problema, sin que necesariamente haya de recaer acuerdo.
Nº11, julio-diciembre 2020
El número de lectores que nos envían su opinión sobre
CubaGeográfica ha crecido tanto que algunas no las podemos
publicar por un problema de espacio. Nos satisface mucho el
nuevo dilema y no es necesario explicar las razones.
En esta ocasión han llegado reacciones a los trabajos sobre las
morfoestructuras, sobre Leví Marrero y sobre el relato de Carlos
de la Torre y su hallazgo del Megalocnus rodens. Otros mensajes
llegaron ahora (o los sacamos a la luz ahora) sobre números y
artículos anteriores.
Sin embargo, no hay muchas opiniones críticas de los artículos
y todos sabemos que no es posible que todos abracen el mismo
punto de vista. Siempre hay otra versión, otros datos y posiciones
alternativas. Queremos que la disensión se escuche.
Sin discrepancia no puede haber movimiento.
Gracias a todos los que nos escriben.
Morfoestructuras
CG, Nº11, enero-junio 2020
Me parece que [el trabajo de las
morfoestructuras] se explica en una
secuencia lógica, que permite comprender
el desarrollo de los eventos
geológicos y su expresión en la morfología.
Este trabajo será de gran utilidad
para los geólogos. Quizás hubiera
sido de gran ayuda haber incorporado
algunos ejemplos de las formaciones
geológicas donde mejor se observa lo
descrito en el artículo.
Alejandro Hernández,
geólogo
El artículo de las morfoestructuras
es medular, pues cuando hoy se habla
de geomorfologia o de paisajes, constantemente
se choca con errores,
porque eso [las morfoestructuras] que
es básico no se conoce a profundidad
y se malinterpreta o se omite, con
los errores subsecuentes que puede
acarrear. De verdad que este es un
número para agradecer mucho.
Grisel Barranco Rodríguez
geógrafa
Me gustó este número
Manuel Iturralde Vinent,
geólogo
Sobre CubaGeográfica
Remitirse a Cubageográfica es más
que altamente recomendable. Es
imprescindible para fundamentar los
análisis.
Leslie Molerio León,
hidrogeólogo
CubaGeográfica ha alcanzado su
mayoría de edad, al nivel de las publicaciones
científicas generales. A lo anterior
debe añadirse que es asequible
para un amplio espectro de lectores.
Buen momento para elevar la frecuencia
a cuatrimestral. La edición
semestral va quedando corta, a los
especialistas no les agrada esperar.
Rafael Coutín Lambert, geólogo
Perfil geomorfológico del Escambray. CG, Nº11.
Están haciendo lo que muchas instituciones
no han hecho: tender
puentes
Manuel Rivero Glean, bioquímico
40
Leví Marrero y Artiles, el más prolífico
CG, Nº11, julio-diciembre 2020
Las páginas dedicadas a Leví Marrero no pueden ser más
ilustrativas sobre su relevancia en el ámbito cultural y
científico en Cuba, donde desconocen su existencia y su
magnífica y extensa obra.
Selmira Carvajal, maestra jubilada
Fui alumna de Leví en el Instituto de la Víbora, en el tercer
año de Bachillerato en Letras. Leví daba sus clases de pie,
con una voz muy peculiar, un poco fañosa, siempre de traje,
cuello y corbata. Fue un profesor muy fuera de lo común.
Carmen Mosquera Lorenzo, geógrafa
La revista tiene un fuerte componente
geomorfológico y armar un
número es una tarea titánica, porque
encontrar trabajos frescos no es fácil,
pero pienso que puede haber trabajos
de hidrología, de suelos, de clima,
de vegetación, de agricultura, de
geografía histórica, de población, que
merecen ser incluidos.
Carmen Mosquera Lorenzo,
geógrafa
Esta revista es el esfuerzo más serio
de describir la realidad cubana
de cuantos se hacen en el exterior.
Carlos Alberto Montaner,
escritor
En efecto, quisiéramos más diversidad, con énfasis en los problemas
geográficos actuales, como son los ambientales, la pérdida de la
productividad de los geosistemas, la sobrerregulación de los recursos
hídricos y sus consecuencias, la asimetría de las migraciones internas,
la subutilización de la fuerza laboral, entre otros. La Geografía
puede tener un papel prominente en identificar causas y trabajar en
las soluciones a los problemas. Lo primero es conocerlos y divulgarlos.
CubaGeográfica puede hacerlo, solo necesita cooperación de otros.
Lo que más valoro es la intención
de los editores. No tengo palabras
para agradecer el tiempo que dedican
a poner sus conocimientos a
disposición de otros.
Dariam Marrero,
estudiante
Escríbanos a:
ahportela@yahoo.com
magazantonio@yahoo.com
Su mensaje puede ser editado
para mayor claridad para ajustarlo
al espacio
La autora de la siguiente opinión lamentablemente ya no está entre nosotros.
Decidimos ponerla ahora y no en su momento para honrar su aguda
inteligencia, su honestidad y por un asunto de elemental precaución.
Un Atlas digital cubano: contenido y transparencia
CG, Nº5, julio-diciembre, 2017
No se imaginan con la nostalgia que leo los números de CubaGeográfica.
[...]
Me gustó muchísimo el artículo sobre el Atlas digital, en realidad es lo que
todos quisiéramos que se hiciera. Ya veremos qué logramos de ello. Espero
que la colaboración de ustedes pueda ser más activa en el futuro, pero eso
solo Dios sabe si podremos lograrlo.
Odalys Bouza Alonso, geógrafa
Instituto de Geografía Tropical
41
La Gaceta Oficial de Cuba publicó,
en su edición ordinaria del 8 de octubre
del 2020, el Decreto 11 del Consejo
de Ministros acerca “Del Patrimonio
geológico de Cuba”, que da facultades al
Ministerio de Minería y Minas, a través
de su Instituto de Geología y Paleontología,
para administrar el patrimonio
geológico y los llamados geositios y
geoparques de la isla que aún deben
definirse.
El periódico digital Cubadebate
explica que en el momento de publicar
la Gaceta había en Cuba un inventario
de 539 sitios de interés geológico (sin
incluir las provincias de Santiago y
Guantánamo), 15 de ellos declarados
monumentos nacionales.
Por ahora no parece haber una
definición clara de cuál es la competencia
de las instituciones estatales
que administran las ya existentes áreas
protegidas del país en sus diferentes
categorías por una parte y los que administrarán
los geositios y geoparques
por otra, toda vez que con mucha
frecuencia van a coincidir.
“Habría que conciliar los regímenes
de actuación con otras zonas de protección
en caso de que coincidan en
un mismo territorio”, dijo a Cubadebate
Enrique Castellanos, director de
Geología del referido Ministerio.
El Decreto 11 puede ser útil, toda vez
que el manejo de los sitios de interés
geológico en Cuba con excesiva frecuencia
ha sido anárquico. Cualquiera
puede colectar fósiles en una localidad
tipo, por ejemplo, para luego perderlos
en una gaveta de la casa o convertirlos
en un original regalo.
Pero puede también convertirse en
un ejercicio retórico inútil si no se
logra hacer cumplir la ley. A la mente
regresa la destrucción de la cueva de
Pío Domingo en Pinar del Río y la
imposibilidad de evitarla.
En sus propias palabras...
Citas geográficas importantes, actuales o del pasado, que
“conviene repasar y conservar a mano
¿Hemos pensado los cubanos hasta dónde este ya apremiante problema
de nuestros jóvenes desempleados, que se ha convertido en tema polémico
diario, ha de agravar en el futuro inmediato?
[...] ¿Nos espera un destino de exportación de cubanos, similar al de
Puerto Rico, donde los emigrados a Estados Unidos equivalen a una
cuarta parte de la población total de la isla? En 1980 podría haber fuera
de Cuba, según tal proporción, más de dos millones y medio de cubanos
y no solamente las decenas de miles que han emigrado por apremio
económico, y cuya ausencia mutila las posibilidades de nuestra tierra aún
por fomentar.
Leví Marrero y Artiles, (1956) en Cuba: Once millones dentro de
25 años, publicado en el periódico El Mundo el 14 de noviembre de
1956 e incluido en el compendio Escrito Ayer, papeles cubanos, Ediciones
Capiro, Puerto Rico, 1992, pp. 74-76.
. . .
[...] El central [Perú, en Jobabo] no trabaja y ese fue el motivo fundamental
para desarticular el sentido social y económico de este municipio,
que tiene potencial para ayudar a mantener un alto consumo de viandas,
hortalizas y cárnicos que tanto le hacen falta a esta provincia de Las
Tunas y al país.
Carta del lector Ignacio Alberto Quintero Ramis, al Periódico
26 de Las Tunas, sobre el artículo Las Tunas mejora la red vial y aplica
alternativas en las obras, de la periodista Naily Barrientos Matos publicado
el 18 de agosto del 2020.
. . .
[...] hemos creído esencialmente útil y urgente el estudiar la isla de Cuba
bajo los aspectos de su valor, de sus fuerzas productivas, de sus recursos,
de los elementos de bienestar y de estabilidad que reúne, del grado de
incremento que sea susceptible y de sus relaciones con los demás países
civilizados; porque de toda esta reunión de datos se podrán deducir los
medios de cimentar su prosperidad duradera.
Ramón de la Sagra, (1845) Historia Física, Política y Natural de la Isla
de Cuba. Tomo 1 Introducción: Geografía, Clima y Estadística. p VII, Librería
de Arthus Bertrand, París.
. . .
La estrategia del país en cuanto a la soberanía alimentaria está regida y
tiene, como base fundamental, que nosotros alcancemos, en determinado
período de tiempo, los consumos per cápita de alimentos que tiene que
tener un ser humano para un desarrollo equilibrado y sostenible.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria
Alimentaria en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana
del 9 de septiembre del 2020.
42
NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA GEOGRÁFICA
Birds of Cuba. A photographic guide
Arturo Kirkconnell, Patricia Bradley
y Yves-Jaques Rey-Millet
ISBN : 9781472918390
Cubierta de papel
384 páginas
24 libras esterlinas
“Arturo Kirkconnell es un hombre
muy meticuloso e inteligente que lleva
años visitando los lugares más recónditos
de Cuba para estudiar sistemáticamente
el comportamiento de algunas
aves y fotografiarlas en detalle.
Una cualidad suya es su capacidad de
captar el interés de los mejores estudiosos
de las aves del Caribe. Así ha traído
a especialistas muchas veces a realizar
estudios junto a Orlando H. Garrido,
el gran especialista cubano en aves,
reptiles e insectos.
Trajo buenos equipos de observación
y fotografía con los cuales estudiaba las
aves desde lejos haciendo excelentes
fotos.
Kirkconnell puede reconocer las especies
por el sonido que hacen al volar,
y sabe dónde y a qué hora encontrar al
zunzuncito, a las especies nocturnas, etc.
él y Garrido publicaron la Guía de
Aves de Cuba en el año 2000 en Cornell
University Press, tanto en inglés como
en español, con excelentes dibujos de
Román F. Compañy. Para ese libro les
hice los mapas de distribución de cada
especie. Puedo atestiguar que cada
dibujo era discutido como si fuera un
proyecto audiovisual.
Un papel importante lo jugó Alfonso
Silva Lee quien leyó, discutió y corrigió
el texto con tremenda dedicación”.
Manuel Iturralde-Vinent
Con cientos de fotos espectaculares
tomadas por Yves-Jacques Rey-Millet,
este libro ofrece una cobertura completa
de todas las especies de aves que
se pueden encontrar en Cuba. A cada
una le acompaña un texto conciso que
incluye la identificación, especies similares,
el canto, habitat, comportamiento,
estatus y distribución en un mapa.
Geología de Cuba
Manuel A. Iturralde Vinent
ISBN : 978-959-315-020-0
Aplicación
www.libreriavirtualcuba.com
El doctor Manuel Iturralde Vinent es
un geólogo bien conocido en el ámbito
académico y más allá de este, no solo
por la excepcional cantidad de publicaciones
científicas que ha hecho en
más de cinco décadas de trabajo como
especialista, sino porque es el autor
moderno de algunos de los trabajos
de mayor trascendencia de la geología
cubana. Además, en los últimos años el
Dr. Iturralde ha hecho un gran esfuerzo
de divulgación y educación popular en
áreas como la protección del medio ambiente
y la preparación ante desastres
naturales.
La aplicación Geología de Cuba, que
ahora le publica Cimatel, abarca temas
de geología regional, tectónica y estratigrafía
e incluye un mapa geológico
a escala 1:250000 que sirve de guía y
referencia.
Es un loable esfuerzo por ampliar y
modernizar el acceso a la información
científica, por mejorar la productividad
de los trabajos de especialistas y
estudiantes, sea en expediciones o en
el gabinete y por eludir las trabas que
imponen los costos de impresión.
Ecología para Ecoturismo
Andrés R. Rodríguez
E-book e impreso. Más adelante
aparecerá como aplicación y website.
Código ISBN: pendiente
385 páginas
180 ilustraciones
Un diccionario en español hecho
como una propuesta luego de la pandemia
de coronavirus para contribuir al
redireccionamiento del turismo.
Va dirigido a guías, estudiantes de
turismo y viajeros enfocados en aspectos
más profundos que la simple observación.
Debe convertirse en el libro
de referencia y consulta para quienes
visiten ambientes naturales que son tan
extraños al citadino típico de nuestros
días y eran tan comunes en el pasado.
43
Ianos, el raro medicán del Mar Mediterráneo
Parece que en el Mediterráneo
deberán acostumbrarse a vivir con
huracanes. O “medicanes”, un nombre
aparecido recientemente de la combinación
de Mediterráneo y huracán
para definir unas tormentas intensas,
organizadas y duraderas que ocurren
allí un par de veces al año.
La más reciente fue Ianos, un ciclón
que se formó el pasado 14 de septiembre
al sureste de Sicilia e hizo el
recorrido hasta Grecia y el norte de
África, donde se disipó en el mar.
Ianos es hoy la tormenta más intensa
de su tipo en los registros. Por
un breve tiempo llegó a tener vientos
sostenidos de 120 kmh, equivalentes
a los de un huracán de Categoría 1,
con una presión central de 995 hPa.
Las lluvias alcanzaron 142 mm sobre
el Peloponeso, donde causó graves
inundaciones. Hay reportes no oficiales
que dan cuenta de velocidades del
viento y lluvias mucho mayores.
El medicán Ianos tuvo una semana
de vida y su recorrido total fue de
unos 1000 km, muy diferente a sus
primos del Atlántico.
Las tormentas que adquieren características
tropicales (mayor intensidad,
rotación, persistencia, un ojo definido
y altas precipitaciones) en el Medite-
rráneo no son muy raras y su número
parece tener tendencia a crecer. Lo que
sí es raro es que adquieran la fuerza
de un huracán de Categoría 1. Ocurren
con más frecuencia entre septiembre y
enero, pero se han reportado fuera de
esos meses.
Aunque se teme que este fenómeno
se esté haciendo más común, la falta
de registros en el pasado debe considerarse
antes de llegar a conclusiones.
Los medicanes o “ciclones del
Mediterráneo” fueron reconocidos
por primera vez en la década de 1980
gracias a la ampliación de la cobertura
de satélites meteorológicos, que permitió
ver y seguir las áreas de bajas
presiones con un centro de circulación
identificable. Desde entonces se han
registrado 70 tormentas, mientras
que en las cuatro décadas anteriores
a 1980 solo se sabe de cinco. La razón
no es necesariamente que se intensifique
el fenómeno, sino que los meteorólogos
pueden ahora identificarlo.
Ianos causó cuatro muertes y un
desaparecido, pero otros medicanes
recientes han sido más letales, como
la tormenta Rolf del 2011, con un
saldo de 12 muertos; Zorbas (2017,
con seis); Numa (2017, con 22) y una
tormenta sin nombre de 1969 que
causó más de 600 muertes.
La formación y desarrollo de los
ciclones mediterráneos no es oficialmente
monitoreada por ninguna
agencia. No existe un sistema oficial
de avisos como en el Caribe y
cada país les da nombre propio a las
tormentas de modo independiente.
El Servicio Meteorológico Nacional
Helénico cubre todo el Mediterráneo
y emite boletines que son la mejor
fuente de información. Un Centro
Europeo de Monitoreo de Medicanes
emite boletines no oficiales.
Fuente: Servicio del Tiempo de Estados Unidos.
Trayectoria de Ianos en el Mar Mediterráneo
del 14 al 21 de septiembre.
El ciclón del
Mediterráneo
Ianos (Cat. 1)
sobre la costa
suroccidental
de Grecia el 18
de septiembre
del 2020.
Número de
medicanes
por década
25
27
20
15
10
15
20
5
7
2
1 2
1940 60 80 2000
44
3 4
1 2
LA IMAGEN DEL PASADO
Cuatro pilares de la Geografía cubana juntos
Diario de la Marina
del miércoles
8 de junio, de 1938
El pie de foto dice:
“Un desbordamiento
de alegría y cordialidad
constituyó el homenaje
al doctor Salvador
Massip, que partirá
en estos días hacia
Amsterdam, donde
representará a la Universidad
habanera en el
Congreso Internacional
de Geografía. Rodean al
doctor Massip y señora
nuestro compañero Roberto
López Goldarás,
Armando Valdés, Leví
Marrero, las señoritas
Sánchez, Durland y
Labrada y los jóvenes
Martí, Muñoz, Canet,
Iglesias y Arteaga, entre
otros.” (Foto D.M.)
Esta foto es quizás la única que reúne a cuatro figuras
que trascendieron en la Geografía cubana.
Además de Salvador Massip (1) y Sarah Isalgué * (2),
aparecen sentados en primera fila los jóvenes Leví
Marrero (3), que entonces tenía 27 años y Gerardo
Canet (4) el cartógrafo olvidado, de la misma edad.
Fueron los cuatro que abrieron el camino.
A sus 47 años Salvador Massip era una personalidad
intelectual y una figura pública que recibía un
homenaje antes de irse de viaje. En esta ocasión,
el 8 de junio de 1938, reunió a dos docenas de
personas para despedirle, en compañía de su esposa
Sarah, en algún lugar de La Habana que no
se especifica. El destino era Amsterdam.
Massip era un viajero constante, que tenía –y
contaba– experiencias de cualquier ciudad de
Europa, de las Américas y de sus largos viajes
a China, Japón y la India. En la época anterior a
la comunicación masiva, el viajero comunicativo
era una fuente viva de información y él sabía
aprovechar el privilegio de ser testigo presencial
de su época. A la vuelta, Massip dictaba conferencias,
escribía columnas en el Diario de la Marina y
enriquecía sus libros de Geografía Regional con lo
que había visto por ahí. Todos procuraban oírlo.
(*) Una lectora cuidadosa nos dice que el apellido es
Ysalgué, aunque en todo el siglo XX se escribió de las dos
formas. En el propio Diario de la Marina, la doctora firmaba
sus contribuciones como Isalgué y la forma Ysalgué
aparece al menos en un anuncio publicitario suyo.
45
Este número de CubaGeográfica (CG) fue editado por
Antonio R. Magaz García y Armando H. Portela Peraza.
Para esta edición tuvimos la colaboración de los doctores
Sonia Montiel y Arnoldo Oliveros en Miami, y del escritor
Pedro Marqués de Armas en Barcelona. El artista Salvador
Lorenzo creó la ilustración de la portada.
CG necesita de su auxilio para construir un medio de comunicación
sostenible para todos los que se interesen en
la geografía cubana.
Envíe su trabajo de hasta 3500 palabras, preferiblemente
con fotos (JPEG, 150 Kb mínimo) mapas y gráficos (EPS,
PDF, JPEG) con buena resolución, con textos insertados
legibles y con colores y trazos definidos.
Los temas son geográficos, los puntos de vista y opiniones
son libres y son responsabilidad única de los autores.
Los trabajos deben ser originales o copias de documentos
históricos de valor para la Geografía cubana, debidamente
acreditados a la fuente inicial.
A los autores (y coautores) se les ruega que nos hagan
llegar una foto reciente y una breve reseña (de 20 a 30 palabras)
sobre sí mismos para ser utilizadas con su crédito
en los artículos a publicar.
CG se reserva el derecho necesario de redactar y editar los trabajos
para su publicación.
Dirija su colaboración a:
Armando H. Portela - ahportela@yahoo.com
Antonio R. Magaz - magazantonio@yahoo.com
CG es un esfuerzo que se hace sin interés de lucro y no puede prometer
honorarios ni compensación por ningún aporte.
46