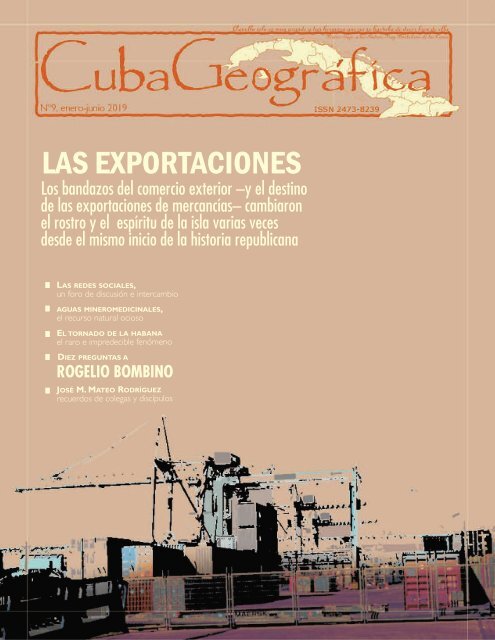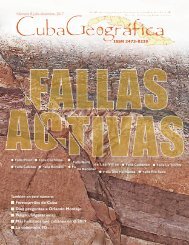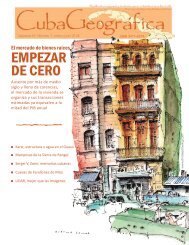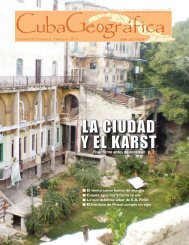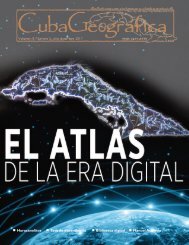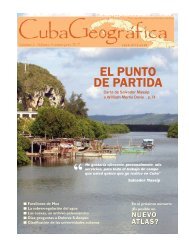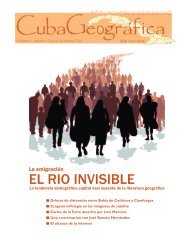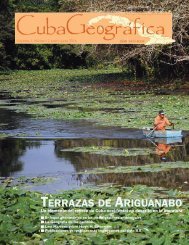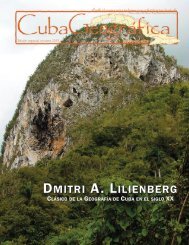Cuba Geografica No9
La Geografía, como otras ciencias naturales, tiene el don de facilitar el descubrimiento de las relaciones más o menos disimuladas entre los componentes y elementos de los geosistemas e imaginar su desarrollo. Es un privilegio que asombra cuando se logra rastrear la manera en que los pequeños cambios acarrean grandes consecuencias espaciotemporales. Y la Geografía, como cualquier otra ciencia, tiene el deber de exponer con claridad los hechos tal y como los encuentra a través de su insuperable prisma. Hoy existen en Cuba temas urgentes que deben ponerse sobre la mesa para debatirlos, para tomar decisiones o al menos para estar al tanto de lo que sucede. Así, en este número CubaGeográfica trata sobre la exportación de bienes y servicios, un asunto crítico y muy actual, que ya deja huellas –no siempre las mejores– en los paisajes, en los movimientos demográficos, en la infraestructura y hasta en los hábitos y costumbres de los cubanos. El colapso de la exportación de bienes tradicionales está cambiando el rostro del campo cubano. Lo compensan la vulnerable y previsiblemente finita exportación de decenas de miles de profesionales contratados en el extranjero, también el turismo y el auge de las remesas familiares desde el exterior, pero estas nuevas fuentes de ingreso no pueden reanimar el vacío que deja la parálisis de un central o una industria. La recuperación de las exportaciones tradicionales es un asunto vital que exige tomar decisiones audaces. Otro asunto novedoso que se expone en este número es el de las redes sociales como foro de la discusión geográfica seria, que atrae a cientos de participantes, afortunadamente muchos de ellos, estudiantes. Se le echa un vistazo al olvidado recurso de las aguas mineromedicinales y nuestra sección de Coloquio se volvió esta vez una especie de extensión crítica del muy comentado artículo sobre las Fallas Activas aparecido en el Nº8 de CG. Como de costumbre, esperamos que encuentren útil esta información. Muchas gracias
La Geografía, como otras ciencias naturales, tiene el don de facilitar el descubrimiento de las relaciones más o menos disimuladas entre los componentes y elementos de los geosistemas e imaginar su desarrollo. Es un privilegio que asombra cuando se logra rastrear la manera en que los pequeños cambios acarrean grandes consecuencias espaciotemporales.
Y la Geografía, como cualquier otra ciencia, tiene el deber de exponer con claridad los hechos tal y como los encuentra a través de su insuperable prisma.
Hoy existen en Cuba temas urgentes que deben ponerse sobre la mesa para debatirlos, para tomar decisiones o al menos para estar al tanto de lo que sucede. Así, en este número CubaGeográfica trata sobre la exportación de bienes y servicios, un asunto crítico y muy actual, que ya deja huellas –no siempre las mejores– en los paisajes, en los movimientos demográficos, en la infraestructura y hasta en los hábitos y costumbres de los cubanos.
El colapso de la exportación de bienes tradicionales está cambiando el rostro del campo cubano. Lo compensan la vulnerable y previsiblemente finita exportación de decenas de miles de profesionales contratados en el extranjero, también el turismo y el auge de las remesas familiares desde el exterior, pero estas nuevas fuentes de ingreso no pueden reanimar el vacío que deja la parálisis de un central o una industria. La recuperación de las exportaciones tradicionales es un asunto vital que exige tomar decisiones audaces.
Otro asunto novedoso que se expone en este número es el de las redes sociales como foro de la discusión geográfica
seria, que atrae a cientos de participantes, afortunadamente muchos de ellos, estudiantes.
Se le echa un vistazo al olvidado recurso de las aguas mineromedicinales y nuestra sección de Coloquio se volvió esta vez una especie de extensión crítica del muy comentado artículo sobre las Fallas Activas aparecido en el Nº8 de CG.
Como de costumbre, esperamos que encuentren útil esta información.
Muchas gracias
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LAS EXPORTACIONES<br />
Los bandazos del comercio exterior –y el destino<br />
de las exportaciones de mercancías– cambiaron<br />
el rostro y el espíritu de la isla varias veces<br />
desde el mismo inicio de la historia republicana<br />
las reDes sociales,<br />
un foro de discusión e intercambio<br />
aguas MineroMeDicinales,<br />
el recurso natural ocioso<br />
el tornaDo De la habana<br />
el raro e impredecible fenó♀meno<br />
Diez preguntas a<br />
ROGELIO BOMBINO<br />
José M. Mateo roDríguez<br />
recuerdos de colegas y discípulos
Una nota de introducción<br />
La Geografía, como otras ciencias naturales, tiene el don<br />
de facilitar el descubrimiento de las relaciones más o menos<br />
disimuladas entre los componentes y elementos de los geosistemas<br />
e imaginar su desarrollo. Es un privilegio que asombra<br />
cuando se logra rastrear la manera en que los pequeños<br />
cambios acarrean grandes consecuencias espaciotemporales.<br />
Y la Geografía, como cualquier otra ciencia, tiene el deber<br />
de exponer con claridad los hechos tal y como los encuentra<br />
a través de su insuperable prisma.<br />
Hoy existen en <strong>Cuba</strong> temas urgentes que deben ponerse<br />
sobre la mesa para debatirlos, para tomar decisiones o al<br />
menos para estar al tanto de lo que sucede.<br />
Así, en este número <strong>Cuba</strong>Geográfica trata sobre la exportación<br />
de bienes y servicios, un asunto crítico y muy actual,<br />
que ya deja huellas –no siempre las mejores– en los<br />
paisajes, en los movimientos demográficos, en la infraestructura<br />
y hasta en los hábitos y costumbres de los cubanos.<br />
El colapso de la exportación de bienes tradicionales está<br />
cambiando el rostro del campo cubano. Lo compensan la vulnerable<br />
y previsiblemente finita exportación de decenas de<br />
miles de profesionales contratados en el extranjero, también<br />
el turismo y el auge de las remesas familiares desde el exterior,<br />
pero estas nuevas fuentes de ingreso no pueden reanimar<br />
el vacío que deja la parálisis de un central o una<br />
industria. La recuperación de las exportaciones tradicionales<br />
es un asunto vital que exige tomar decisiones audaces.<br />
Otro asunto novedoso que se expone en este número es el<br />
de las redes sociales como foro de la discusión geográfica<br />
seria, que atrae a cientos de participantes, afortunadamente<br />
muchos de ellos, estudiantes.<br />
Se le echa un vistazo al olvidado recurso de las aguas<br />
mineromedicinales y nuestra sección de Coloquio se volvió<br />
esta vez una especie de extensión crítica del muy comentado<br />
artículo sobre las Fallas Activas aparecido en el Nº8 de CG.<br />
Como de costumbre, esperamos que encuentren útil esta<br />
información.<br />
Muchas gracias<br />
Portada<br />
Diseño de Salvador Lorenzo<br />
i
En este número<br />
18<br />
Recursos<br />
1<br />
Tecnología<br />
Redes sociales: foro de debate científico<br />
El intercambio científico es diario, multifacético, serio<br />
y muy concurrido. Lo interesante es que todo se hace<br />
online y los especialistas pueden estár conectados lo<br />
mismo en La Habana que en Moscú.<br />
Bienvenidos a las redes sociales de debate geográfico.<br />
24<br />
Entrevista<br />
archivos<br />
35<br />
Las rayas del calentamiento<br />
Y <strong>Cuba</strong> tiene su gráfico propio.<br />
El clima<br />
No es un código de barras ni un<br />
mantel de cumpleaños, es una<br />
original forma de representar el<br />
calentamiento global con datos.<br />
Las aguas mineromedicinales: tesoro olvidado<br />
La competencia de las playas, el Período Especial, la pérdida del<br />
poder adquisitivo y la centralización de la economía paralizan el<br />
desarrollo y mantenimiento de este sector.<br />
Diez preguntas a Rogelio Bombino<br />
Si alguien ha pasado sin ruido sus más<br />
de 50 años en la Geografía, es Rogelio<br />
Bombino. Hombre suave, cortés, dedicado<br />
y talentoso que va dejando un rastro<br />
de buenas imágenes, mapas de cuevas<br />
complicadas y una apasionante investigación<br />
histórica en los centenarios<br />
de la iglesia de Jesús del Monte.<br />
10<br />
Comercio<br />
El colapso de<br />
las exportaciones<br />
No se acostumbra a asociar<br />
los cambios en el volumen,<br />
la calidad y el destino de la<br />
exportación de bienes con<br />
otros cambios geográficos.<br />
El hecho cierto es que unos<br />
y otros han ido estrechamente<br />
ligados desde 1902. El<br />
colapso de las exportaciones<br />
de hoy es un tema crítico y<br />
puede estar conduciendo a<br />
<strong>Cuba</strong> por el camino de otro<br />
cambio geográfico general.<br />
ii
Un foro de la discusión y el intercambio<br />
por Antonio R. Magaz García<br />
LAS REDES SOCIALES<br />
PUEDEN LLENAR EL VACIO<br />
DE OPORTUNIDADES PARA LA<br />
COMUNICACIÓN PROFESIONAL<br />
Reencontrarse con familiares, amigos<br />
y colegas después de largas<br />
separaciones, conocer la actualidad<br />
del país de origen, del barrio, de la escuela<br />
donde pasamos buenos momentos<br />
son hechos de felicidad que alimentan<br />
nuestros recuerdos más sagrados. Conocer<br />
e intercambiar ideas con personas<br />
de otros países o de diferentes lugares<br />
del nuestro nos brinda una visión más<br />
amplia de la sociedad, enriquece el<br />
conocimiento en muchas direcciones.<br />
La publicidad comercial o para la recaudación<br />
es otro modo de utilización<br />
de las redes sociales.<br />
La mayor parte de las redes modernas<br />
se usan con estos fines, pero al menos<br />
en <strong>Cuba</strong> no es común utilizarlas como<br />
medio de intercambio científico.<br />
A pesar de la insuficiencia de los<br />
medios de divulgación y de su alcance,<br />
<strong>Cuba</strong> permanece alejada de la internet<br />
para dar a conocer los resultados y desatar<br />
todas las posibilidades de comunicación<br />
y creatividad que representa la<br />
nube digital. No parece haber un intercambio<br />
adecuado entre los investigadores,<br />
ni entre las instituciones académicas<br />
y las docentes. Así se lastra el desarrollo<br />
de las investigaciones y se obstaculiza<br />
la difusión y preservación de<br />
las ideas y del intercambio.<br />
Esto conduce a un nocivo aislamiento<br />
que hace retroceder el conocimiento,<br />
confunde los conceptos básicos, olvida<br />
los aportes y hace vulnerable a la escuela<br />
nacional de geociencias a la invasión<br />
de nociones erradas.<br />
Las redes sociales, con Facebook,<br />
Linkedin y Twitter a la cabeza, pueden<br />
hoy llenar el vacío de oportunidades<br />
para la comunicació♀n y el intercambio<br />
profesional en <strong>Cuba</strong>.<br />
Los foros han existido antes en la<br />
Medicina, en las Ciencias Biológicas, la<br />
Física y en otras áreas, pero en las Geociencias,<br />
y sobre todo para <strong>Cuba</strong>, son<br />
un desarrollo que comienza, es prometedor<br />
y parece estar al alcance de<br />
cualquier persona que tenga acceso<br />
abierto a la internet..<br />
Geólogos <strong>Cuba</strong>nos sin Fronteras es un<br />
ejemplo. Es este un grupo profesional<br />
creado en Facebook que tiene miembros<br />
(geógrafos, geólogos, hidrogeólogos,<br />
geofísicos, biólogos y un extenso<br />
etcétera) que residen en La Habana,<br />
Santiago de <strong>Cuba</strong>, Moa o en Holguín, y<br />
tambien los tiene en Miami, Baltimore,<br />
en Guayaquil, Madrid o Moscú. Entre los<br />
miembros hay profesionales activos y<br />
otros jubilados y sobre todo hay un importante<br />
número de estudiantes cubanos.<br />
Como en cualquier debate con<br />
presencia física, en esos foros virtuales<br />
participan con comentarios un puñado<br />
1
¿Dónde están<br />
los miembros<br />
de Geólogos<br />
<strong>Cuba</strong>nos sin<br />
Fronteras?<br />
Área con<br />
la mayor<br />
concentración<br />
de miembros.<br />
La mayoría de los participantes del foro Geólogos <strong>Cuba</strong>nos sin Fronteras son de<br />
<strong>Cuba</strong>, con 76%, seguidos por América Latina con 12% y Estados Unidos 6%.<br />
Cómo crece un grupo temático<br />
Geólogos <strong>Cuba</strong>nos sin Fronteras<br />
Ene. 11 a Mar. 12 2019<br />
Fuente: Facebook<br />
gía de <strong>Cuba</strong>, un foro en Facebook del<br />
Instituto de Geología del Ministerio de<br />
Industrias con más de 1 000 miembros.<br />
También están los foros Profesionales<br />
en Ciencias de la Tierra (11 200 miembros),<br />
National Speleological Society<br />
(8 200) y otros. Un foro más viejo y<br />
extraordinariamente activo, con una revista<br />
digital envidiable es el <strong>Cuba</strong> Arqueológica,<br />
cuyas iniciativas, actividad<br />
e ideas merecen ser imitadas. Como<br />
foro geográfico limitado a la comunicación<br />
social, está Amigos del Instituto<br />
de especialistas pero los observan a<br />
veces decenas de otros visitantes pasivos.<br />
La distribución espacial de los miembros<br />
y su número, y el ritmo de crecimiento<br />
de este foro temático sorprenden,<br />
pero lo mejor es que este es apenas<br />
un ejemplo de lo que resulta posible<br />
más allá de la comunicación banal.<br />
Para marzo del 2019 el foro sobrepasaba<br />
los 400 miembros y venía creciendo<br />
con una tasa del 4.6% semanal<br />
en apenas diez semanas.<br />
Por fortuna, no es el único portal de<br />
debate temático en las geociencias. Hay<br />
otros que surgieron con mucha fuerza,<br />
algunos se mantienen, otros no. Por lo<br />
general desaparecen, o se enrarece la<br />
discusión temática y pierden valiosos<br />
miembros cuando les abren la puerta a<br />
airadas desavenencias políticas.<br />
Algunos foros no pasan de ser sitio de<br />
encuentro social, de intercambio de noticias,<br />
fotografías y videos más o menos<br />
personales, de anuncio de eventos,<br />
efemérides o conferencias tradicionales.<br />
Entre los más conocidos están Geolode<br />
Geografía Tropical, con solo 58<br />
miembros y lamentablemente escasa<br />
actividad.<br />
Hay un foro meteorológico en Twitter<br />
de la NOAA, el Cooperative Institute for<br />
Meteorological Satellite Studies (CIMSS),<br />
con sede en la Universidad de Wisconsin-<br />
Madison, que ocasionalmente publica<br />
imágenes y discusiones sobre fenómenos<br />
meteorológicos en <strong>Cuba</strong>, como huracanes<br />
o tormentas mayores. Este sitio<br />
publicó cuatro imágenes espaciales del<br />
meteorito de Viñales del 1º de febrero<br />
pasado.<br />
Los debates que a continuación<br />
aparecen ocurrieron en los meses de<br />
Mayo a Diciembre del 2018 y están enmarcados<br />
en temas geológicos, geomorfológicos<br />
y de la historia de las<br />
Geociencias en <strong>Cuba</strong>.<br />
Van como ejemplos de la actividad<br />
seria de un foro científico, aunque por<br />
sí mismos, pudieran ser elevados a la<br />
condición de artículo. Son temas actuales,<br />
interesantes y que dejan en el<br />
lector la curiosidad necesaria para<br />
seguir buscando respuestas.<br />
2
Espeleotemas y sismicidad<br />
21 de mayo, 2018<br />
Recientemente se le está prestando más<br />
atención a la ruptura de formaciones<br />
secundarias en las cuevas y sus causas.<br />
En <strong>Cuba</strong> se propone la idea de asociarlas<br />
a la paleosismicidad, lo cual abre la<br />
posibilidad de recrear la geodinámica<br />
cuaternaria. Como muchas ideas nuevas,<br />
el tema produce in intenso debate.<br />
Antonio Magaz, geomorfólogo<br />
La destrucción física de espeleotemas<br />
en cuevas se atribuye a la paleosismicidad,<br />
lo cual puede ser cierto, pero ¿por<br />
qué no se consideran las fallas activas?<br />
Noel Llopis Lladó creyó que muchas<br />
respuestas a los problemas subterráneos<br />
pueden hallarse en el exterior y viceversa.<br />
También D.A. Lilienberg insistía<br />
en que los problemas naturales deben<br />
verse con un prisma holístico como<br />
forma de análisis completo de un tema.<br />
Entonces, ¿por qué ignorar las fracturas<br />
activas en su relación con la ruptura<br />
de las formaciones cavernarias? ¿por<br />
qué ignorar la cronologia de sus movimientos?<br />
¿Por qué no mirar al relieve<br />
superficial, a los mapas epicentrales e<br />
hipocentrales, los del campo pleisosístico<br />
de atenuación sísmica, por qué no<br />
establecer las correlaciones complejas<br />
entre todos estos elementos?<br />
Por otra parte, ¿cómo se discriminan<br />
las modificaciones subterráneas no causadas<br />
por sismos? Es decir, ¿cómo separarlas<br />
de las causadas por solifluxión<br />
subterránea o por derrumbes comunes?<br />
La fallecida sismóloga Bertha Elena<br />
González visitó un dia en el IG por<br />
cuenta de un sismo en La Habana que<br />
quebró una pared de la cárcel de mujeres<br />
del Wajay. Le ofrecí el mapa de<br />
fracturas del relieve y a los pocos días<br />
llamó para decirme que en dos cuevas<br />
cercanas aparecieron fracturas nuevas<br />
en las formaciones secundarias. Este es<br />
un ejemplo de la necesidad de revisar<br />
las estructuras regionales.<br />
Se deberían comparar las anomalias<br />
en las espeleotemas con la red de fallamiento<br />
activo en el relieve y la sismicidad<br />
y asi comenzar a comprender cuáles<br />
modificaciones deben ser importantes<br />
para fijar la edad de los eventos antiguos.<br />
Manuel Iturralde, geólogo<br />
Estimado Magaz:<br />
Creo que tocas un tema muy importante.<br />
Hace años publiqué un librito<br />
del cual ahora hice una versión titulada<br />
Aventuras en las cavernas cubanas<br />
(Ebook CITMATEL, www.libreriavirtualcuba.com)<br />
donde hay una foto de una columna<br />
fracturada. A este evento lo clasifiqué<br />
como debido a un terremoto. Sin embargo,<br />
con el tiempo me doy cuenta de<br />
que en las cuevas ocurren derrumbes<br />
–no necesariamente relacionados a terremotos–<br />
que pueden provocar fracturas<br />
en las formaciones secundarias. Por eso<br />
creo, como tú, que sin una valoración<br />
adecuada de TODOS LOS FACTORES, no se<br />
puede concluir que cada espeleotema<br />
fracturado es originado por un sismo.<br />
A. Magaz<br />
Amigo querido y maestro, gracias por<br />
tu opinión. Esto no se puede tratar a la<br />
ligera. Gracias por el libro. Un abrazo<br />
en la distancia.<br />
Laureano Orbera, neotectonista<br />
Esto muchas veces se hace. El problema<br />
es que los espeleólogos en su trabajo<br />
generalmente no reportan estos<br />
hechos.<br />
Rafael Coutín, geólogo<br />
Si yo tuviera que acometer esta tarea,<br />
como toda investigación geológica partiría<br />
de lo general a lo particular:<br />
1) Estudio del contexto neotectónico<br />
y verificar si hay reportes de fallas<br />
que afecten el area de la caverna, en<br />
cuanto a sismicidad.<br />
2) Estudio de la geología y del relieve<br />
para saber si algún otro fenómeno<br />
fisicogeológico que afecta la<br />
estabilidad de las espeleotemas.<br />
3) Determinar las propiedades físicas<br />
y mecánicas de las espeleotemas:<br />
la resistencia a la ruptura por fatiga,<br />
momento o vibración. Así se puede<br />
saber qué energía necesita un sistema<br />
para producir la ruptura mecánica<br />
en un cuerpo sólido. La energía<br />
es una referencia de la magnitud del<br />
sismo, que a su vez depende de la<br />
distancia al epicentro e hipocentro,<br />
tipo de falla sismogeneradora, etc.<br />
4) Verificar el substrato de la espeleotema.<br />
¿Está sobre el piso de la<br />
caverna o sobre otro depósito secundario<br />
o relleno alóctono?<br />
5) Geometría de la espeleotema: altura,<br />
diámetro, textura superficial...<br />
6) Posición en la caverna: cerca de<br />
las aberturas o interior, en un cauce<br />
seco o con circulación estacional.<br />
7) Tomar un número grande de<br />
mediciones de espeleotemas fracturadas<br />
y no fracturadas.<br />
8) Someterlas a un procesamiento<br />
estadístico y/o de reconocimiento de<br />
patrones, con o sin aprendizaje, para<br />
establecer conclusiones de cuáles podrían<br />
ser informativas y cuáles no.<br />
9) Tomar una descripción exhaustiva<br />
del entorno cercano de la espeleotema<br />
y de la litología de la cueva.<br />
Eso es lo que se me ocurre, ahora, me<br />
gustaría que alguien me corrigiera o<br />
abundase en esos criterios. Gracias.<br />
A. Magaz<br />
Coutin menciona elementos de procedimiento<br />
importantes. No todas las espeleotemas<br />
rotas son de origen sísmico.<br />
Se requiere una inspección ingeniero-<br />
3
geológica, geofísica y geomorfológica,<br />
así como una valoración espeleomorfogenética.<br />
Hay que establecer correlaciones<br />
espaciotemporales entre la red<br />
de fracturas activas, las modificaciones<br />
del relieve, la estratificación, los cambios<br />
litológicos, la sismicidad, y la<br />
posición de las espeleotemas en cavidades<br />
verticales y horizontales.<br />
Los métodos físicomatemáticos completan<br />
el procedimiento cuyo resultado<br />
es la determinación de los espeleotemas<br />
fracturados por sismos de determinada<br />
clase energética. Con ello podemos obtener<br />
el inventario de las formaciones<br />
que hay que someter a fechado absoluto.<br />
Así se puede elaborar el esquema<br />
paleosísmico de las estructuras activas<br />
con mayor confiabilidad<br />
Cueva Incógnita,<br />
Santo Tomás<br />
El sistema de Santo Tomás<br />
se desarrolla en un área<br />
de Guaniguanico particularmente<br />
densa en morfoalineamientos<br />
que pueden<br />
ser dislocaciones activas.<br />
Aquí se ubica la cueva<br />
Incógnita, donde se<br />
describen espeleotemas<br />
fracturadas asociadas<br />
a la paleosismicidad.<br />
Leslie Molerio, hidrogeólogo<br />
Este tema y otras causas de ruptura de<br />
espeleotemas siempre son considerados<br />
en los estudios de paleosismicidad que<br />
involucran la evidencia espeleológica.<br />
Esta no solamente se deriva de fracturamiento<br />
de espeleotemas, sino de<br />
otras evidencias como los procesos de<br />
clastificación, creeping, solifluxión,<br />
asentamientos diferenciales, etc. En<br />
otra oportunidad hemos señalado que<br />
la información que suministran las espeleotemas<br />
–fracturadas o no– es útil<br />
para evaluar la actividad paleosísmica<br />
de un territorio debido a que permiten<br />
resolver tanto el problema directo<br />
como el inverso; es decir:<br />
1) Las espeleotemas colapsadas o<br />
fracturadas pueden interpretarse<br />
como indicadores de terremotos<br />
pasados, es decir, eventos sísmicos<br />
en los que la frecuencia del terremoto<br />
es mayor que la frecuencia<br />
natural de la concreción estalactítica<br />
o estalagmítica. Cuando la frecuencia<br />
natural de las estalactitas, por<br />
ejemplo es mayor que las frecuencias<br />
sísmicas, la estructura mantiene su<br />
estabilidad e integridad.<br />
2) Las formaciones sanas o no fracturadas<br />
indicans que no han ocurrido<br />
eventos mayores de cierto nivel, eso<br />
significa que las frecuencias naturales<br />
de las espeleotemas son mayores<br />
que el rango de frecuencias<br />
sísmicas y no sufren amplificación.<br />
3) Una frecuencia natural mayor que<br />
el rango de la excitación sísmica<br />
revela que la espeleotema se mueve<br />
como un objeto rígido conjuntamente<br />
con su basamento.<br />
La ventaja particular de las espeleotemas<br />
es que permiten medir su frecuencia<br />
natural y, con ello, suministran<br />
información comparable con las frecuencias<br />
sísmicas observadas. Pero está<br />
claro que las evidencias espeleológicas<br />
de eventos sísmicos no se reducen exclusivamente<br />
al colapso de espeleotemas,<br />
como se ha señalado antes. Otras<br />
muchas pueden ser, incluso más espectaculares<br />
pero han sido menos tratadas.<br />
Evidencias potenciales como los procesos<br />
de clastificación y subsidencia no<br />
han sido estudiados en detalle y, por lo<br />
común, tampoco han sido incluidos en<br />
la data proxy paleosismológica.<br />
Pero igual esto último debe ser acompañado<br />
por datos de tipo geotécnico,<br />
como hemos hecho en muchos sitios de<br />
los polígonos que estamos estudiando<br />
en <strong>Cuba</strong>. Particularmente en lo que<br />
concierne a movimientos por creeping o<br />
solifluxión, además de definir aquellas<br />
propiedades que pueden o no causar<br />
licuefacción del material arcilloso de<br />
fondo o de soporte, la propia licuefacción<br />
es una evidencia de paleosismos,<br />
aunque el agrietamiento concomitante<br />
de las espeleotemas, sobre todo las<br />
basales, como las estalagmitas no refleje<br />
al sismo como causa directa, sino<br />
como indirecta. En tales casos, los tipos<br />
de agrietamiento son diferentes.<br />
El esquema conceptual parte del principio<br />
de que la vibración provocada por<br />
un terremoto puede deformar, destruir<br />
o colapsar estalactitas, estalagmitas y<br />
coladas (flowstone en general). También<br />
producen derrumbes del techo y<br />
4
paredes (tanto directamente como por<br />
fatiga inducida), desplazamiento de los<br />
caos de bloques y de los pisos, subsidencia,<br />
recrecimiento de espeleotemas,<br />
interrupción de la asociación estalactita-estalagmita<br />
al desplazar el techo o<br />
el piso, acelerar procesos de solifluxión<br />
o creeping. En estos lugares, tan bien<br />
preservados de agentes exteriores, la<br />
primera causa que puede asociarse a<br />
tales manifestaciones es precisamente<br />
el efecto colateral de los sismos. Sin<br />
embargo, estas evidencias tienen que<br />
discriminar a otras causas probables,<br />
como incepción de corrientes fluviales,<br />
crecidas, desplazamientos asísmicos<br />
gravitacionales o tectónicos.<br />
IAEA (2015) recomienda combinar las<br />
evidencias espeleológicas con otras del<br />
exterior (deslizamientos, desprendimientos,<br />
deformaciones de sedimentos<br />
lacustres). Es fundamental la discriminación<br />
de otros procesos alternativos<br />
que puedan causar estas deformaciones.<br />
Las causas probables de ruptura y colapso<br />
de espeleotemas en cuevas son:<br />
Inestabilidad del piso debido a su<br />
composición (sedimentos friables).<br />
Remoción de la base de espeleotemas<br />
por escurrimiento líquido.<br />
Colapso del piso de la caverna o<br />
del techo y las paredes.<br />
Deformaciones gravitacionales cercana<br />
a los valles y deformaciones<br />
por licuefacción o convolución de<br />
sedimentos en la cueva.<br />
Movimiento del hielo en el interior<br />
de la cueva.<br />
Cambios en la composición física y<br />
química del agua de goteo provocando<br />
decalcificación y pérdida de<br />
agarre de la base de las formaciones.<br />
Impacto antropogénico (accidentales,<br />
minería, bélicos, vandalismo).<br />
Impactos provocados por la fauna.<br />
Terremotos (a los que sumamos los<br />
tsunamis, maremotos, mareas de<br />
tormenta).<br />
Ruptura y recrecimiento de estalactitas<br />
(incluso estalagmitas).<br />
Anomalías en el crecimiento indicadoras<br />
de desplazamiento o inclinación<br />
a lo largo de fallas.<br />
Flowstone y cortezas líticas desarrolladas<br />
sobre sedimentos o espeleotemas<br />
colapsaados.<br />
Clastificación en general.<br />
En realidad, la tensión que se requiere<br />
para quebrar una espeleotema es<br />
bastante elevada. Ello se debe a que la<br />
frecuencia natural de las espeleotemas<br />
es generalmente superior al rango de<br />
frecuencia sísmica (0.1 a 30 Hz) impidiendo<br />
que se fracturen y, más aún, que<br />
colapsen. Sin embargo, las formaciones<br />
largas y finas pueden someterse a esta<br />
amplificación y quebrarse. Ahora bien,<br />
las frecuencias de resonancia de las estalactitas<br />
en particular, incrementan<br />
significativamente la amplificación<br />
dinámica y la tensión aplicada. Los defectos<br />
en la estructura de las espeleotemas<br />
incrementan su vulnerabilidad a la<br />
vibración. Por ello, aun cuando ciertas<br />
espeleotemas no son susceptibles de<br />
romperse, los terremotos pueden fracturar<br />
muchas concreciones.<br />
La ausencia de formaciones colapsadas<br />
o fracturadas como consecuencia de paleosismos<br />
puede representar:<br />
Una baja actividad sísmica o paleosísmica<br />
en este caso.<br />
Una actividad sísmica con atenuación<br />
inferior a la frecuencia natural<br />
de las espeleotemas<br />
Una excitación sísmica menor que<br />
el rango de la frecuencia natural de<br />
la espeleotema, lo que significa que<br />
ésta no se fractura ni colapsa, sino<br />
que se mueve como un objeto rígido<br />
conjuntamente con su basamento.<br />
El análisis de las anomalías de la intensidad<br />
sísmica obtenidas a partir de<br />
escalas macrosísmicas permite establecer<br />
la evidencia que los terrenos blandos<br />
amplifican los efectos de los terremotos.<br />
Se han desarrollado un gran<br />
número de escalas macrosísmicas que<br />
recogen y clasifican en grados los efectos<br />
que provoca el terremoto en edificaciones,<br />
personas y el medio natural.<br />
Existen evidencias in situ, instrumentales<br />
y teóricas de los efectos locales<br />
provocados por ciertas características<br />
del relieve. Durante terremotos destructivos,<br />
las estructuras localizadas en la<br />
parte superior de montañas o laderas<br />
sufren daños mayores que las situadas<br />
en zonas bajas. Este fenómeno de amplificación<br />
depende de la relación dimensión<br />
de la estructura versus movimiento<br />
del suelo. Si la dimensión de la<br />
estructura es del orden de la longitud<br />
de onda, se produce un efecto significativo<br />
en el movimiento del suelo.<br />
Los modelos numéricos y teóricos<br />
predicen amplificación del movimiento<br />
en crestas y topografías convexas; en<br />
cambio, se produce desamplificación en<br />
zonas de superficie topográfica cóncava<br />
como por ejemplo en los valles.<br />
La amplificación dinámica también se<br />
conoce como efecto de resonancia y se<br />
estudió por primera vez en los años<br />
1930. El efecto de resonancia considera<br />
la diferencia entre la frecuencia de las<br />
ondas sísmicas y la frecuencia natural<br />
del depósito sedimentario.<br />
En muchos casos se requiere un ajuste<br />
de la teoría reológica del colapso sísmico<br />
de espeleotemas debido a que<br />
fenómenos como la decalcificación o la<br />
redisolución alteran la estructura<br />
cristalina de la espeleotema, debilitan<br />
sus enlaces y provocan colapso por pérdida<br />
de agarre de sus bases con el<br />
techo, piso o paredes de la cueva. De<br />
igual modo, movimientos de baja intensidad,<br />
pero continuos, pueden provocar<br />
fatiga de las estructuras cristalinas<br />
5
y fracturamiento o colapso.<br />
El cambio en la saturación del sedimento<br />
no consolidado que rellena el<br />
piso de las cuevas o que se encuentra<br />
cubierto por cortezas líticas o flowstone<br />
en general varía el efecto de las<br />
cargas y provoca una respuesta de<br />
fluencia lenta del material. Al perder<br />
sustento por fluencia de material, la<br />
estructura cristalina (estalagmita,<br />
corteza, columna) puede perder soporte<br />
y colapsa o se fractura. Muchos falsos<br />
pisos flotantes y cornisas de flowstone<br />
en cuevas se deben precisamente a la<br />
migración del substrato arcilloso bajo<br />
el revestimiento cristalino secundario.<br />
A. Magaz<br />
En el estudio: Exploration of the<br />
terminal zone of Sagain zelaia<br />
cave (Ernio massif) with notes<br />
about natural breaking of<br />
speleothems by mechanic decompression,<br />
solifluxion and subsidence,<br />
Carlos GALÁN y coautores, del<br />
Laboratorio de Bioespeleología de la .<br />
Sociedad de Ciencias Aranzadi ofrecen<br />
conclusiones a considerar en la evaluación<br />
espeleomorfogenética de los sitios<br />
con espeleotemas fracturados y expone<br />
la necesaria y objetiva discriminación y<br />
clasificación de los eventos causales de<br />
las anomalias en la estructura de estas<br />
formaciones. Por otra parte un factor<br />
importante de correlación para determinar<br />
el comportamiento paleosísmico<br />
de un territorio es la identificación<br />
cronológica de los sismos en las zonas<br />
de fallamiento activas relacionadas con<br />
las formas subterráneas de los sistemas<br />
kársticos. Revisar la ficha siguiente:<br />
Magaz, A., J.L. Diaz. y J.R. Hernández<br />
(1997): Elementos geomorfológicos<br />
básicos para el análisis y determinación<br />
de zonas de fallamiento<br />
activo en las condiciones de <strong>Cuba</strong>.<br />
Rev.Invest. Geográficas, Bol. Instituto de<br />
Geografía, UNAM, México. 35: 9-83.<br />
En el mapa adjunto se ha trazado el<br />
morfoalineamiento tectónico de Dos<br />
Hermanas a Cajobabo, límite de varias<br />
unidades morfotectónicas del extremo<br />
este de <strong>Cuba</strong>. Según la edad de las terrazas<br />
marinas mas jóvenes cortadas y<br />
desplazadas por la falla Dos Hermanas,<br />
el último movimiento en esa sección de<br />
la fractura ocurrió en el Holoceno. En<br />
el extremo occidental de esta fractura,<br />
se encuentran los corrimientos y derrumbes<br />
paleosísmicos de Playitas de Cajobabo<br />
que destruyeron la terraza de<br />
Seboruco (Holoceno temprano) lo cual<br />
es evidencia geomorfológica de la actividad<br />
de toda la fractura en la misma<br />
época pues en parte del circo de derrumbe<br />
se ha construido una terraza<br />
acumulativa contemporánea. Estas son<br />
estructuras y formas geomórficas que<br />
pueden ser trazadas y correlacionadas<br />
con los sitios con espeleotemas fracturadas.<br />
¿Coincidirán las edades de los paleoeventos<br />
reflejados por las fracturas en<br />
el relieve y por las espeleotemas fracturadas?<br />
PALEOSISMICIDAD: La falla Dos Hermanas, derrumbes, terrazas y espeleotemas rotos<br />
Las observaciones geoespeleológicas y geomorfólogicas de las zonas de fallamiento activas deben realizarse en comunión de especialistas si pretendemos esclarecer la sismicidad antigua.<br />
6
La terraza de Seboruco<br />
28 de diciembre, 2018<br />
La terraza marina abrasiva que en <strong>Cuba</strong> se le conoce como Seboruco es una superficie<br />
del Holoceno extendida por toda la isla, que corta sedimentos coralinos de la<br />
formación Jaimanitas, de la parte baja del Pleistoceno superior (Sangamon). En el<br />
occidente y centro de <strong>Cuba</strong> tiene una altura de 5 a 7 m, pero en la región oriental<br />
puede alcanzar hasta 20 m debido a ascensos modernos más intensos.<br />
La terraza de Seboruco hace evidente que los movimientos neotectónicos de resultante<br />
vertical son discontinuos y diferenciados y continúan activos en época reciente.<br />
El que sigue fue un debate sobre esta superficie esencial para comprender la evolución<br />
y la dinámica moderna del relieve cubano.<br />
LA TERRAZA de Seboruco, sobre la cual está parado Antonio Magaz en el Rincón de Guanabo, al este de La<br />
Habana, se puede encontrar en casi todas las regiones geomórficas.<br />
Antonio Magaz, geomorfólogo<br />
Un caso sobresaliente donde el elevamiento<br />
tectónico moderno ha superado<br />
al movimiento ascencional marino<br />
postglacial es relatado por el geógrafo<br />
y ambientalista Jorge del Río.<br />
Durante su estancia en el territorio de<br />
la Base Naval de Guantánamo, Del Río<br />
observó que en la primera terraza, inmediata<br />
al acantilado costero de 15 a 20 m,<br />
hay raíces de mangle muertas aún fijadas<br />
en los huecos de disolución de la<br />
calcarenita arrecifal, lo cual significa<br />
que este ascenso intenso es de orden<br />
secular. Los límites de estas zonas elevadas<br />
pueden precisar el trazado de las<br />
fallas activas peligrosas.<br />
Nota: La formación geológica Jaimanitas<br />
corresponde a la transgresión<br />
Sangamon y ha sido fechada con una<br />
edad de –131 000 años mediante el<br />
método de C14 (Peñalver et al; 1982) y<br />
con –105 000 años por método paleomagnético<br />
(Pérez Lazo, 1986), dentro<br />
7
Foto de Rogelio Bombino<br />
AL FONDO, la terraza abrasiva de Seboruco, elevada unos 10 m, en la margen oriental de la desembocadura del río Imías, costa sur de Guantánamo.<br />
del cañón del río Maya, cerca de su<br />
tope superior.<br />
La terraza holocena de Seboruco<br />
puede hallarse también sumergida unos<br />
metros, como ocurre en la depresión de<br />
Remedios del Archipiélago de Sabana.<br />
Puede formar cayos completos elevados<br />
una decena de metros, como en Cayo<br />
Santa María. La terraza de Seboruco<br />
puede estar ausente en el interior de<br />
los circos de derrumbes, en los estuarios<br />
de los cañones costeros y en el interior<br />
de las bahías y esteros.<br />
Después de edificada esta construcción<br />
coralina en un momento anterior a<br />
–100 000 años (interglacial Sangamón)<br />
el mar descendió hasta –120 m. (glaciación<br />
Wisconsin) y el archipielago<br />
emergió. En la etapa postglacial la<br />
transgresión correspondiente alcanzó<br />
hasta 3 m por encima del nivel actual<br />
del mar durante la fase flandriense<br />
hace aproximadamente de –6 000 a<br />
–4 500 años. Se supone que en este<br />
lapso la abrasión formó esta terraza.<br />
Partiendo de las variaciones altimétricas<br />
de este nivel morfoestratigráfico<br />
moderno puede elaborarse un procedimiento<br />
metodológico para esclarecer<br />
los movimientos modernos. Aprender a<br />
leer el relieve es fundamental en los<br />
estudios neotectónicos y de la geodinámica<br />
endógena reciente y permite descubrir<br />
fracturas activas, aunque en la<br />
etapa contemporánea no presenten sismicidad.<br />
El colega y amigo, el Dr. Manuel Acevedo<br />
me comunicó personalmente estas<br />
variaciones notables en la altura de<br />
este nivel abrasivo. Este efecto también<br />
se observa en el nivel morfoestratigráfico<br />
más antiguo del Plioceno-Pleistoceno<br />
temprano, que presenta hasta 400 m<br />
de desnivel a través de toda la isla. Es<br />
una superficie denudativa de igual edad<br />
desplazada tectónicamente a distintas<br />
alturas durante el Pleistoceno medio,<br />
superior y el Holoceno.<br />
Manuel Iturralde, geólogo<br />
Magaz, es probable que tú estés<br />
parado [se refiere a la foto que aquí se<br />
reproduce] sobre sedimentos de Jaimanitas,<br />
en tanto la muesca corresponde<br />
con esa transgresión. Un abrazo<br />
A. Magaz<br />
Iturralde, es que la superficie abrasiva<br />
forma un plano con inclinación al mar<br />
que corta los corales.<br />
La muesca o voladizo de marea y la<br />
terraza deben ser posteriores a la edad<br />
de Jaimanitas.<br />
Están descritas tres facies de esa formación:<br />
(1) facies de corales en posición<br />
original, (2) facies detrítica de<br />
corales fragmentados y (3) facies lagunar<br />
con equinodermos. En la primera<br />
(1) el plano de abrasión corta a los<br />
corales; mientras que en la segunda<br />
(2), el plano abrasivo es evidente y en<br />
la tercera (3) no he visto en el campo<br />
las relaciones.<br />
8
El estudio del karst<br />
5 de diciembre, 2018<br />
Es difícil atribuir la paternidad de los estudios del karst cubano a una sola persona.<br />
El consenso acepta a Antonio Núñez Jiménez, quien sin dudas fue un extraordinario<br />
divulgador de sus expediciones e ideas, inspirador y fundador de instituciones. Pero<br />
seguramente a más de un colega le dan vueltas otros nombres no tan prominentes,<br />
figuras tranquilas que tuvieron gran influencia en convertir en ciencia las observaciones<br />
ocasionales, dispersas y hasta erróneas que a inicios de la década de 1960<br />
llenaban el espacio de la información. En tema se discutió en Geólogos <strong>Cuba</strong>nos sin<br />
Fronteras y produjo algo más que una mención a un clásico. He aquí un sumario.<br />
Antonio Magaz, geomorfólogo<br />
El intercambio con los científicos eslovacos<br />
Vladimir Panos y Otakar Stelcl fue<br />
uno de los más productivos para la geografía<br />
cubana. La obra cumbre fue publicada<br />
hace 50 años por la editorial<br />
Academia. Se trata de Carsos de <strong>Cuba</strong>,<br />
de Núñez, Panos y Stelcl, que apareció<br />
en 1968 en la fructífera Serie Espeleológica<br />
y Carsológica No. 2, de la entonces<br />
Academia de Ciencias de <strong>Cuba</strong>.<br />
Casi 20 años después (1986), de nuevo<br />
Panos, con Núñez y Nicasio Viña publican<br />
Karstic map of <strong>Cuba</strong> 1 : 250 000, en<br />
el Instituto de Geografía de Brno.<br />
Siempre es bueno hacer un receso en<br />
las participaciones de orden estrictamente<br />
técnico para repasar la historia<br />
de la escuela geocientífica cubana.<br />
A. Magaz<br />
Efectivamente, Leslie, en la revista<br />
<strong>Cuba</strong>geográfica citamos este trabajo<br />
entre las publicaciones más importantes<br />
del siglo pasado.<br />
L. Molerio<br />
Sin lugar a dudas que lo fue. Te digo<br />
más, dejaron muchos temas pendientes<br />
que no tuvieron continuidad, lamentablemente.<br />
Rosa M. Cobas, geóloga<br />
A mi modo de ver hay una tendencia<br />
actual de no mirar el camino recorrido.<br />
No reconocer lo ya hecho es lamentable<br />
porque de que se hicieron muy buenas<br />
investigaciones es una realidad.<br />
A. Magaz<br />
Querida Rosa, pero la situación está<br />
salvada mientras exista una investigadora<br />
joven como usted que sí lo haga.<br />
Los nuevos problemas no pueden comprenderse<br />
por completo a menos de que<br />
se conozca su historia. Felicidades.<br />
L. Molerio<br />
Efectivamente, Rosa. La tal tendencia<br />
existe. Y santificada por las exigencias<br />
de los tribunales de grado... que si no<br />
se cuántas publicaciones de tal a mas<br />
cual fecha... Y matizada por planteamientos<br />
incompletos o deficientes del<br />
tema a investigar. A lo que se suma el<br />
débil análisis de los antecedentes del<br />
problema que se estudia. En fin, que<br />
hay mucho por donde cortar.<br />
A. Magaz<br />
El tecnisismo burocrático para evaluar<br />
a los investigadores y centros de investigación<br />
ejecutado por personas que<br />
desconocen el trabajo científico ha penetrado<br />
peligrosamente en las instituciones.<br />
Angel Graña, espeleólogo<br />
Recuerdo la reunión y debe ser a principios<br />
de los años 1970 [se refiere<br />
Graña a la foto que aquí se reproduce].<br />
Leslie Molerio, hidrogeólogo<br />
Carsos de <strong>Cuba</strong> y El Desarrollo Diferenciado<br />
del Karst en <strong>Cuba</strong>. . . publicados<br />
hace 50 años, siguen siendo documentos<br />
poco estudiados por los investigadores<br />
del karst cubano.<br />
Y eso es de lamentar.<br />
Foto de Rogelio Bombino<br />
VLADIMIR PANOS, a la izquierda, conversa con Nicasio Viña, al centro, de espaldas, y<br />
con Angel Graña en una reunión de trabajo en La Habana, alrededor de 1970.<br />
9
EXPORTACIÓN DE BIENES<br />
El talón de Aquiles de la economía<br />
por Armando H. Portela<br />
La geografía de <strong>Cuba</strong><br />
ha cambiado varias<br />
veces junto con los<br />
vaivenes más drásticos<br />
de su comercio exterior.<br />
Los paisajes rurales y<br />
urbanos, la sociedad, la<br />
economía y la cultura<br />
misma de la nación se<br />
han ajustado en etapas<br />
contrastantes cada vez<br />
que el país ha dependido<br />
de su comercio/alianza<br />
con Europa (siglo XIX) o<br />
con Estados Unidos (hasta<br />
1960), con Rusia (1991)<br />
o con Venezuela hasta hoy.<br />
Esas oscilaciones contrastantes<br />
se asocian muy<br />
de cerca a las etapas de<br />
la historia geográfica más<br />
reciente de <strong>Cuba</strong>. La demanda<br />
específica de los<br />
mercados aliados orientaron<br />
el uso de los recursos<br />
naturales y agrícolas, su<br />
intensidad, extensión e<br />
influyeron en el estado<br />
del medio ambiente.<br />
Ilustración: Salvador Lorenzo
En cada momento de cambio se<br />
reavivan las inversiones y la producción,<br />
aparecen nuevos mercados<br />
y nuevas fuentes de ingresos,<br />
se ajusta la infraestructura,<br />
se asimilan recursos y territorios<br />
y hasta pueden cambiar las estadísticas<br />
demográficas vitales.<br />
Cuando flaquean las relaciones<br />
comerciales se acercan las correcciones<br />
que reaniman la actividad<br />
de la economía.<br />
También a cada momento de<br />
cambio en las relaciones comerciales<br />
generales corresponde un<br />
vuelco en la estructura de la<br />
tenencia de la tierra y el uso de<br />
los suelos (bajo influencia de las<br />
exportaciones) en su intensidad y<br />
extensión, cambia la red vial y la<br />
hidrográfica, se crean y abandonan<br />
asentamientos y a cada etapa<br />
incluso corresponde una arquitectura<br />
y arte público propios.<br />
EXPORTACIONES CUBANAS HOY<br />
<strong>Cuba</strong> ya no es un país cuya<br />
economía dependa solo de la exportación<br />
de bienes primarios o<br />
semielaborados. Esta no es enteramente<br />
una buena noticia, sin<br />
embargo, porque es el resultado<br />
del colapso de la producción de<br />
mercancías exportables que ha<br />
abierto espacio a la diversificación<br />
de las fuentes de ingreso.<br />
Si en 1989 la exportación de bienes<br />
equivalía al 27.5% del PIB, ya<br />
para el 2017 era apenas el 2.5%.<br />
Entre el 2011 y el 2017 la exportación<br />
de bienes y servicios<br />
disminuyó 23%. Sin considerar<br />
los servicios, la exportación de<br />
bienes sola cayó 59%, de $5 870<br />
millones a $2 402 millones, un<br />
descenso comparable al ocurrido<br />
entre 1990 y 1995, en los años<br />
iniciales del Período Especial.<br />
El descenso está compensado<br />
por las remesas familiares desde<br />
el exterior, los ingresos del turismo<br />
y de los servicios profesionales<br />
(principalmente médicos)<br />
prestados en el extranjero por<br />
decenas de miles de especialistas<br />
cubanos. Ninguna de estas<br />
fuentes de ingresos era significativa<br />
hace tres décadas.<br />
La exportación de servicios,<br />
(principalmente médicos) representaba<br />
menos del 9% del ingreso<br />
por exportaciones en 1990,<br />
pero en el 2014 se habían disparado<br />
hasta 71% de todas las<br />
ventas en el exterior. Alrededor<br />
del 2014, <strong>Cuba</strong> llegó a tener más<br />
de 50,000 profesionales en 65<br />
países, liderados por 28 350 en<br />
Venezuela y 11 400 en Brasil,<br />
según <strong>Cuba</strong> Standard Monthly.<br />
La exportación de servicios del<br />
2002 al 2014 creció al ritmo<br />
anual de 36.7% hasta alcanzar<br />
un ingreso de $13 000 millones,<br />
aunque valga aclarar que la<br />
cifra excede al valor del trabajo<br />
de los especialistas.<br />
En igual período los ingresos del<br />
turismo crecieron 3.7% anual, de<br />
$1 769 a $2 546.1 millones.<br />
También las remesas (del 2000<br />
al 2014) aumentaron 8.9%<br />
anual, de $1 447 a $3 129 millones<br />
según los estimados de The<br />
Havana Consulting Group & Tech,<br />
una mesa de expertos que monitorea<br />
la economía de la isla.<br />
Otras formas de ingreso, como<br />
las inversiones frescas, los préstamos<br />
de capital, la emisión o la<br />
compra de bonos o el rendimiento<br />
de valores bursátiles, son muy<br />
secundarias o no existen.<br />
Aparentemente el auge del tu-<br />
11
ismo, las remesas y los servicios<br />
profesionales desalentaron<br />
el esfuerzo por realizar reformas<br />
que estimularan la productividad<br />
y recuperaran los mercados de<br />
las producciones tradicionales.<br />
La excepción fue la industria del<br />
níquel, que desde inicio de los<br />
1990 se abrió a la inversión extranjera<br />
e introdujo reformas productivas<br />
que redujeron drásticamente<br />
los insostenibles costos y<br />
mejoraron la producción.<br />
Hoy, la caída en la exportación<br />
de mercancías compromete la<br />
capacidad de hacerle frente a la<br />
crisis económica que ya se hace<br />
sentir en el descenso del abastecimiento<br />
de algunos alimentos<br />
básicos y en el estancamiento<br />
del PIB desde hace unos cuatro<br />
años. Esta tendencia puede ser<br />
el anticipo de nuevas direcciones<br />
en el comercio exterior y de un<br />
subsecuente cambio geográfico<br />
perceptible.<br />
CONSECUENCIAS GEOGRÁFICAS<br />
Decisiones tomadas cuando<br />
ocurrió el último gran cambio de<br />
polaridad en el comercio exterior<br />
cubano a inicios de los 1990 se<br />
materializaron en años siguientes<br />
y hoy pesan sobre la desaceleración<br />
económica.<br />
Al actuar sobre un rígido sistema<br />
centralizado, la decisión de<br />
abandonar o relegar a un segundo<br />
plano los sectores agroindustriales<br />
orientados al exterior en<br />
vez de reformarlos hizo cambiar<br />
el aspecto físico y socioeconómico<br />
del país. Las consecuencias<br />
más visibles están en el abandono<br />
de 10 000 hectáreas de<br />
café, más de 100 000 de cítricos<br />
y más de un millón de hectáreas<br />
de caña. También se acentuaron<br />
las migraciones internas, se disparó<br />
el éxodo de un millón de habitantes<br />
(desde 1994), se adelan-<br />
12
tó el estancamiento demográfico,<br />
se aceleró el deterioro de la infraestructura<br />
agroindustrial, de<br />
transporte e hidráulica. Los sectores<br />
agroindustriales se descapitalizaron,<br />
perdieron experiencia<br />
acumulada y aumentó el número<br />
de empleados estatales carentes<br />
de ocupación y salario reales<br />
que son un lastre para la eficiencia<br />
económica y la salud social.<br />
Hubo otros impactos, como la<br />
parálisis de la inversión interna,<br />
que hoy impide recuperar esas<br />
industrias y compromete el crecimiento<br />
futuro. Las anteriores<br />
son consecuencias geográficas.<br />
Las reformas empleadas en el<br />
turismo y la industria del níquel<br />
se detuvieron inexplicablemente<br />
en la agricultura, que tres décadas<br />
después está estancada.<br />
Hay también problemas estructurales<br />
que gravitan sobre el<br />
comercio exterior, y aun en el<br />
caso de que mejoren los resultados<br />
temporalmente, están latentes<br />
y son un lastre, sobre todo en<br />
los momentos actuales.<br />
Algunos de ellos son la centralización<br />
de la economía de escala,<br />
la persistencia de esquemas<br />
de producción y distribución que<br />
han probado ser inoperantes, la<br />
ausencia de poder de decisión y<br />
la baja capacidad de reacción de<br />
los productores (incluso los privados)<br />
ante los cambios en el<br />
mercado externo, lo que no les<br />
permite adaptarse con rapidez ni<br />
sacar provecho de oportunidades,<br />
y por último, aunque no menos<br />
importante, la baja calidad de algunos<br />
productos de exportación.<br />
A estos problemas se suman<br />
otras limitaciones que de ninguna<br />
manera son secundarias, como<br />
la crónica estrechez financiera,<br />
el impago de deudas a proveedores<br />
e inversionistas, el pésimo<br />
estado de la infraestructura y los<br />
servicios, el creciente peso de<br />
las sanciones comerciales de Estados<br />
Unidos a <strong>Cuba</strong> y otros.<br />
EL BALANCE COMERCIAL<br />
Crónicamente <strong>Cuba</strong> exporta<br />
menos de lo que gasta en compras<br />
en el exterior. El desbalance<br />
se traduce en problemas para la<br />
economía y en niveles de vida<br />
subsecuentemente más bajos.<br />
Por más de medio siglo la<br />
economía ha operado con un<br />
marcado déficit comercial que<br />
tiene que ver con la baja produc-<br />
Exportaciones de bienes<br />
$19378 (2012) $12574 (2017)<br />
Exportación total (en millones de USD)<br />
De ello, a Venezuela le corresponde<br />
44.2% (2012) 17.6% (2017)<br />
A la Unión Europea<br />
5.7% (2012) 4.9% (2017)<br />
A Canadá<br />
28.4% (2012) 35.5% (2017)<br />
... y a China<br />
8.8% (2012) 16.1% (2017)
14
tividad, la dependencia de materias<br />
primas volátiles, mercados<br />
internacionales fieramente competitivos<br />
y una creciente dependencia<br />
en la importación de casi<br />
todo, especialmente de alimentos<br />
y de combustible. Para remediar<br />
estos problemas, <strong>Cuba</strong> ha<br />
recurrido a alianzas con mercados<br />
que le ofrecen la estabilidad<br />
de precios preferenciales pero<br />
que a la postre terminan haciendo<br />
más vulnerable a la economía.<br />
<strong>Cuba</strong> fue uno de los países del<br />
mundo con el mayor intercambio<br />
comercial externo relativo al<br />
tamaño de su población y de su<br />
economía. Leví Marrero llamó la<br />
atención al hecho de que después<br />
de la Segunda Guerra<br />
Mundial las exportaciones cubanas<br />
de bienes promediaban<br />
$124 per capita anuales (equivalentes<br />
a $1 760 en la actualidad),<br />
mientras que en el mismo<br />
período el ingreso anual per<br />
cápita por concepto de exportaciones<br />
en Estados Unidos era de<br />
$84, o $1 192, ajustada la cifra<br />
a la inflación.<br />
En contraste, hoy <strong>Cuba</strong> ocupa<br />
el puesto 21 entre 22 países latinoamericanos<br />
y del Caribe considerando<br />
las exportaciones de<br />
bienes per cápita (cálculos basados<br />
en los anuarios de la CEPAL).<br />
En el 2013 <strong>Cuba</strong> exportó valores<br />
por $467.90 per cápita, equivalentes<br />
a un tercio del promedio<br />
de la región ($1 474.20), solo<br />
mejor que Nicaragua ($372.00).<br />
Aumentar las exportaciones es<br />
vital y requiere tomar medidas<br />
sistémicas, incluyendo atraer inversiones<br />
masivas de capital en<br />
todos los sectores de la economía,<br />
preferiblemente en los que<br />
generen un valor exportable<br />
rápido (azúcar y derivados, cítricos<br />
y derivados, café) e industrias<br />
maquiladoras, incluyendo la<br />
refinación de petróleo para la<br />
reventa en el mercado exterior.<br />
Los flujos de las exportaciones<br />
Una contracción súbita del comercio exterior y de las exportaciones<br />
ya ocurrió en tres ocasiones en el siglo pasado.<br />
La primera fue al término de la etapa colonial, entre 1898 y<br />
1902, cuando el país trataba de dejar atrás la devastación de la<br />
guerra de independencia. El comercio, la industria y la agricultura<br />
estaban colapsados cuando se abren las puertas a la inversión<br />
masiva de Estados Unidos. La recuperación se produjo en menos<br />
de dos décadas. Los siguientes bandazos ocurren al inicio de las<br />
décadas de 1960 y de 1990 y son harto conocidos.<br />
De estos tres episodios <strong>Cuba</strong> emergió transformada y estabilizada,<br />
con nuevos mercados, tan dominantes que acabaron rediseñando<br />
los paisajes geográficos, las características de la población,<br />
la migraciones, el desarrollo de la infraestructura y la cultura<br />
misma de la nación.<br />
A finales de la década de 1950 EEUU concentraba el 69.7% del<br />
comercio exterior cubano, seguido por Europa Occidental (15%).<br />
De la isla salían azúcar, tabaco, y café, mientras se importaban<br />
productos industriales y alimentos. La dependencia de un mercado<br />
dominante –el americano– y de un producto esencial –el<br />
azúcar– hacía sonar una insistente alarma, pero en su esencia el<br />
esquema se mantenía sin cambios. La caña de azúcar ocupaba<br />
1.16 millones de hectáreas o la mitad de toda la tierra cultivada.<br />
Luego de 1959 la antigua URSS y sus aliados de Europa del<br />
Este reemplazaron al mercado estadounidense y absorbieron los<br />
productos tradicionales cubanos más otros nuevos, como los<br />
cítricos y el níquel. La importación siguió siendo predominantemente<br />
de productos industriales y alimentos. El bloque socialista,<br />
hoy extinto, se hizo más dominante que el estadounidense en el<br />
comercio, llegando a absorber el 84.7% de las exportaciones<br />
cubanas en el período de 1985 a 1989. La caña ocupa 1.80 millones<br />
de hectáreas, o dos tercios de las tierras cultivadas.<br />
A partir de 1990 el colapso de los aliados sumió a la economía<br />
cubana en su peor crisis de la historia. Algunas exportaciones<br />
tradicionales desaparecieron (los cítricos, el café), otras se contrajeron<br />
hasta en 80% (azúcar) y gradualmente aparecieron<br />
nuevas formas de ingreso, como el turismo, las remesas del exterior<br />
y la exportación de servicios profesionales. La caña ocupa<br />
0.4-0.6 millones de ha, la quinta parte del área cultivada.<br />
Desde el 2002 <strong>Cuba</strong> tiene una relación comercial muy ventajosa<br />
con Venezuela, en la que dominan el acceso al petróleo en condiciones<br />
de pago blandas y la exportación miles de profesionales,<br />
principalmente médicos. El comercio internacional está mejor distribuido<br />
pero el volumen de las exportaciones es pobre.<br />
15
16
Exportaciones<br />
y los paisajes<br />
El uso de los suelos –y el paisaje agrícola–<br />
ha cambiado en los últimos 30<br />
años. El cambio vino de la mano del<br />
ocaso de las expor taciones de azúcar, y<br />
de cítricos, que arrastraron consigo a<br />
los cultivos mayormente no exportables,<br />
como el arroz, los pastos y otros de gran<br />
escala, que se hicieron insostenibles.<br />
Después de 1990, al desaparecer el<br />
mercado al que <strong>Cuba</strong> abastecía, las tierras<br />
estatales dejaron de ser atendidas.<br />
Una fracción de ellas se entregó en<br />
usufructo a personas naturales, pero<br />
grandes extensiones quedaron abandonadas.<br />
sobre todo las de pastos naturales<br />
y cañaverales. No transcurrió<br />
mucho tiempo para que se cubrieran<br />
de marabú y de otras malezas.<br />
En los mosaicos que acompañan, compuestos<br />
con un intervalo de 27 años,<br />
pueden verse los cambios en dos sectores<br />
tomados como muestra del cuadro<br />
general del paisaje agrícola en la isla. A<br />
A la derecha, los cañaverales, cítricos y<br />
pastos de la llanura de Ciego de Ávila,<br />
Ceballos<br />
Primero de Enero<br />
Cítricos<br />
Caña de azúcar<br />
Frutos menores<br />
Ciego de Avila<br />
Frutos menores<br />
Gaspar<br />
Pastos<br />
0 5 10 km<br />
LA LLANURA DE CIEGO DE ÁVILA 1<br />
Ceballos<br />
Ciego de Avila<br />
Gaspar<br />
0 5 10 km<br />
Área de maleza en 2016<br />
Pastos<br />
Primero de Enero<br />
1 0 k m<br />
3 0 k m<br />
1989<br />
2016<br />
Río Cauto<br />
Grito de Yara<br />
Caña de azúcar<br />
Cauto el Paso<br />
Cauto Embarcadero<br />
0 5 10 km<br />
VALLE DEL CAUTO - Curso medio e inferior 2<br />
Pastos<br />
Pastos<br />
1989<br />
en 1989 tienen un diseño geométrico<br />
o moteado fino en tonos de verde y<br />
terracota, correspondientes con cañaverales,<br />
huer tos cítricos y pastizales<br />
bien atendidos, que se cubrieron de<br />
malezas, visibles como manchas extensas,<br />
oscuras, irregulares, años más tarde<br />
(se ha contorneado una de ellas con<br />
una línea amarilla discontinua).<br />
A la izquierda se muestra par te de la<br />
cuenca inferior y media del Valle del<br />
Cauto, con arroz, caña y pastos atendidos<br />
en 1989 y parcialmente abandonados<br />
en el 2016.<br />
Río Cauto<br />
Grito de Yara<br />
Cauto el Paso<br />
Cauto Embarcadero<br />
Embalse Baraguá<br />
Las imágenes<br />
Las cuatro imágenes que se muestran<br />
aquí están creadas con los productos<br />
de los satélites Landsat y del programa<br />
Copernicus de la Agencia Espacial<br />
Europea, que permiten reconstruir el<br />
uso de la tierra entre 1984 y el 2016.<br />
Accesibles sin costo en Google Earth<br />
Áreas en detalle<br />
1<br />
0 5 10 km<br />
2016<br />
2
UN RECURSO NATURAL ABUNDANTE PENDIENTE DE UTILIZACIÓN<br />
Por Armando H. Portela<br />
Los balnearios medicinales en<br />
<strong>Cuba</strong> pasan por un largo episodio<br />
de estancamiento y recesión.<br />
Las causas son varias, no siempre<br />
son evitables y se conectan<br />
unas con otras. Entre ellas están<br />
la competencia del turismo de<br />
playa, la prolongada debilidad general<br />
de la economía, el deterioro de la<br />
infraestructura, la baja capacidad de<br />
consumo de los ciudadanos, la insostenibilidad<br />
del subsidio estatal al sector,<br />
la ausencia de iniciativa privada<br />
para explotar las fuentes y la aparente<br />
indiferencia –o incapacidad– del Ministerio<br />
de Salud Pública para mantener<br />
y desarrollar el sector.<br />
No es esta una tendencia global, por<br />
cuanto en otras partes del mundo el<br />
turismo médico florece en un mercado<br />
competitivo y exigente, para el<br />
que cuentan tanto la calidad del servicio<br />
médico como la diversidad y calidad<br />
de las opciones turísticas.<br />
Sin embargo, en <strong>Cuba</strong> hay condiciones<br />
latentes que pueden impulsar el desarrollo<br />
de la balneología. La primera<br />
es el envejecimiento de la población.
Se espera que en el 2030 unos 3.3<br />
millones de habitantes, o el 29% del<br />
total, tendrá 60 años o más, y la proporción<br />
seguirá en aumento hasta el<br />
33.2% de la población en el 2050.<br />
Este es el segmento poblacional que<br />
más demanda el tratamiento balneológico<br />
y se beneficia de él.<br />
Enfermedades crónicas ortopédicas,<br />
neurológicas, respiratorias, digestivas,<br />
dermatológicas y circulatorias –algunas<br />
de las que pueden paliarse en balnearios<br />
medicinales– afectan a una<br />
parte de la población y algunas aumentan<br />
su presencia en edades mayores.<br />
Las estadísticas públicas no revelan<br />
la prevalencia, aunque la experiencia<br />
común sí indica que son frecuentes.<br />
Si bien la tradición que existió hace<br />
décadas de utilizar los balnearios más<br />
conocidos con fines terapéuticos se encuentra<br />
en pausa prolongada, el mercado<br />
pudiera recuperarse si a los usuarios<br />
potenciales les son asequibles.<br />
Por otra parte, en <strong>Cuba</strong> se conocen<br />
bien las propiedades hidroquímicas y<br />
el gasto de cada manantial utilizable<br />
y el uso terapéutico potencial de las<br />
aguas junto con sus limitaciones y<br />
peligros. Hay una excelente experiencia<br />
médica y terapéutica de larga data<br />
para cada fuente explotada y los registros<br />
hidrogeológicos son muy minuciosos,<br />
precisos y están actualizados<br />
por varias instituciones cubanas.<br />
EXPLOSIÓN DEL TURISMO<br />
Casi tres décadas después de<br />
que <strong>Cuba</strong> apostara por el turismo<br />
como una fuente clave de ingresos<br />
para la economía, las aguas<br />
medicinales naturales siguen solo<br />
mostrando su gran potencial pero<br />
escaso desarrollo.<br />
La explosion de las inversiones<br />
para el turismo internacional, enfocada<br />
principalmente en seis<br />
polos que absorben la mayor<br />
parte de los visitantes, soslayó<br />
algunos manantiales mineromedicinales<br />
bien conocidos y ya asimilados,<br />
como los de San Diego<br />
de los Baños en Pinar del Río,<br />
San Miguel en Matanzas y<br />
Elguea en Villa Clara (números<br />
4, 10 y 12 en el mapa y la tabla<br />
19
acompañantes), que tienen un<br />
uso local muy limitado o simplemente<br />
fueron abandonados. La<br />
excepción ha sido el desarrollo y<br />
la comercialización de fuentes de<br />
aguas minerales en Los Portales,<br />
Pinar del Río, Ciego Montero,<br />
Cienfuegos (13) y Sierra<br />
Canasta, Guantánamo entre otros<br />
menores.<br />
Generalmente a salvo de la<br />
contaminación y sobreexplotación<br />
del escurrimiento superficial<br />
y subterráneo común, el potencial<br />
de las aguas mineromedicinales<br />
parece estar intacto.<br />
Con las inversiones mayores dirigidas<br />
a crear nuevas capacidades<br />
e infraestructura en playas,<br />
las iniciativas recientes de rehabilitar<br />
fuentes conocidas son casi<br />
inexistentes y el desarrollo de<br />
nuevas fuentes es nulo.<br />
EL MERCADO DOMÉSTICO<br />
El sector podrá reemerger como<br />
una actividad económica sostenible<br />
si los balnearios se hicieran<br />
atractivos para un mercado nacional<br />
solvente. Vale tener en<br />
cuenta que fue justamentela demanda<br />
doméstica la que en el<br />
pasado hizo aparecer y desarrollarse<br />
los balnearios medicinales.<br />
El turismo europeo, canadiense<br />
o estadounidense, que viaja a las<br />
playas de <strong>Cuba</strong> y que tiene en<br />
casa balnearios termomedicinales<br />
bien establecidos difícilmente<br />
viaje a <strong>Cuba</strong> por esta razón. Los<br />
turistas estadounidenses, que<br />
fueron visitantes comunes en los<br />
balnearios cubanos tendrían que<br />
redescubrir los manantiales que<br />
alguna vez visitaron sus padres o<br />
abuelos hace más se seis décadas.<br />
Los balnearios pueden ser<br />
atractivos asentamientos para<br />
personas retiradas que residan<br />
permanentemente en los alrededores,<br />
como una vez fue en San<br />
Miguel. Un modelo como el de<br />
Elguea –sin población satélite–<br />
es menos sostenible.<br />
Pase a la página 23<br />
20
El balneario de San Miguel en la década de 1930.<br />
El inigualado Balneario de San Miguel<br />
S<br />
an<br />
Miguel no pudo resistir la competencia<br />
de Varadero ni la inexplicable<br />
falta de interés por mantenerlo<br />
activo. Al final, luego de un pálido renacimiento<br />
en los años 80, perdió su<br />
pelea privada con el Período Especial.<br />
Sin embargo, sus ruinas, aún elegantes,<br />
recuerdan que hay variantes posibles<br />
en la industria del turismo; que la<br />
apuesta actual por la playa es el equivalente<br />
–por cierto, menos lucrativo–<br />
de la criticada apuesta por el azúcar<br />
en los siglos 19 y 20.<br />
Cuando el Balneario de San Miguel<br />
abrió en 1930 –uno de los tantos desarrollos<br />
que propició la Carretera<br />
Central que le queda cerca– a su<br />
alrededor creció un pueblo diferente,<br />
con calles amplias, jardines cuidados,<br />
parques e iglesias grandes, hoteles de<br />
ventanales y portales muy amplios y<br />
un enjambre de sitios donde residentes<br />
y visitantes podían obtener servicios<br />
esenciales.<br />
“El Paraíso de <strong>Cuba</strong>”, la frase comercial<br />
que fuera su epítome, describía<br />
bien al elegante refugio de la élite,<br />
que luego alcanzó a la clase media.<br />
Las ruinas del balneario pueden ser<br />
hoy irreparables, pero animan a pensar<br />
que si un sitio así –concebido y<br />
dependiente del mercado doméstico–<br />
fue posible y rentable, inversiones<br />
similares pueden crear empleos y<br />
generar ingresos importantes en un<br />
sector que sigue sin desarrollarse.<br />
21
Hay varias surgencias naturales<br />
y perforadas en San Miguel.<br />
Con ligeras variaciones, sus<br />
aguas son bicarbonatadas sulfatadas<br />
cálcicas, de composición y<br />
temperatura (26ºC) estables,<br />
pH neutro y un gasto de 3 l/s .<br />
Tuvieron buena reputación para<br />
tratar problemas gástricos, de la<br />
piel, para aliviar el estrés sin<br />
dudas, y hasta para paliar<br />
desórdenes ginecológicos.<br />
El recurso está en desuso.<br />
El edificio principal en fecha reciente.<br />
22
Viene de la página 20<br />
LAS FUENTES<br />
Las fuentes minerales son comunes<br />
en <strong>Cuba</strong>. Se asocian a la<br />
intrincada estructura geológica<br />
de la isla y a su clima lluvioso.<br />
La mayor parte de las fuentes<br />
están ubicadas a lo largo de la<br />
costa norte (en el mapa se indica<br />
como una franja azul que lleva el<br />
nombre de “cinturón de aguas<br />
minerales”), y están asociadas a<br />
la Sutura Principal <strong>Cuba</strong>na, la<br />
antigua zona de colisión entre la<br />
plataforma continental de<br />
Florida-Bahamas y el Arco Volcánico<br />
cretácico de <strong>Cuba</strong>. Esta<br />
zona es un gran infracorrimiento<br />
de secuencias carbonatadas formada<br />
por nappes de calizas y<br />
dolomitas mesozoicas, en contacto<br />
tectónico con serpentinitas<br />
y con rocas vulcanógeno sedimentarias<br />
a veces ocultas por<br />
sedimentos más jóvenes. El<br />
denso fallamiento de la zona de<br />
sutura, combinado con un alto<br />
gradiente térmico llevan a la superficie<br />
aguas mineralizadas. a<br />
veces termales. Otro grupo de<br />
fuentes minerales en <strong>Cuba</strong> suroriental,<br />
a lo largo de la Sierra<br />
Maestra se asocia al arco volcánico<br />
del Paleoceno levantado a<br />
lo largo de la Fosa de Bartlett.<br />
LAS AGUAS<br />
Según su contenido mineral, las<br />
aguas tienen un valor terapéutico,<br />
o se usan mejor para beber.<br />
La aguas de fuentes profundas,<br />
altamente mineralizadas –comunmente<br />
bicarbonatadas, sulfatadas<br />
y clorinadas–, a menudo termales,<br />
tienen valor terapéutico. Algunas<br />
de estas fuentes han estado en<br />
uso por más de un siglo y tienen<br />
reputación por sus beneficios terapéuticos.<br />
Estas fuentes se recomiendan<br />
para una serie de<br />
problemas de salud, incluyendo<br />
enfermedades de la piel, de los<br />
sistemas respiratorio, digestivo y<br />
nervioso, para los problemas cardiocirculatorios<br />
y para las articulaciones.<br />
Algunas fuentes, como<br />
las aguas de San Miguel de los<br />
Baños han sido efectivas en<br />
tratar problemas ginecológicos.<br />
Otras fuentes se han usado por<br />
décadas como agua de beber.<br />
Estas tienen una mineralización<br />
más baja, comunmente de sales<br />
bicarbonatadas de calcio, sodio y<br />
magnesio. Entre estas se encuentran<br />
los conocidos manantiales y<br />
embotelladoras de Los Portales y<br />
Ciego Montero, y otros menores,<br />
como La Cotorra, El Copey,<br />
Amaro, Lobatón, La Palma, Peña<br />
Azul, Tínima, Caney, Canasta y<br />
Porto Santo.<br />
Hoy hay 14 marcas de agua<br />
mineral embotellada de un<br />
número similar de manantiales,<br />
pero la producción de algunas de<br />
ellas puede estar descontinuada o<br />
se mantiene a bajo nivel.<br />
Sobre la radiactividad de las aguas y fangos del balneario de Elguea<br />
Un grupo de autores del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) de <strong>Cuba</strong>,<br />
adscrito a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada del CITMA publicó en el<br />
2011 uno de los raros trabajos sobre la radiactividad natural de las aguas mineromedicinales<br />
de <strong>Cuba</strong>. El resultado esencial de la investigación, en el Balneario de Elguea, se reproduce aquí.<br />
De los resultaDos Y DiscusiÓn<br />
[...] Como se aprecia en el caso de los trabajadores,<br />
la permanencia en los locales de la instalación<br />
(54%) y la inhalación de radón (45%)<br />
son las vías de exposición que más aportan a<br />
las dosis.<br />
No obstante ser [los trabajadores] el grupo<br />
más expuesto, lo cual era de esperar debido a<br />
su mayor permanencia en la instalación, las<br />
dosis no resultan ser significativas, representando<br />
apenas un 20% de incremento sobre el<br />
valor de las dosis de 1,1 ± 0,3 µSv/año, estimado<br />
como representativo de la dosis que<br />
recibe la población cubana como consecuencia<br />
de las fuentes ambientales de radiación<br />
De las conclusiones<br />
Las mediciones realizadas [en el balneario de<br />
Elguea] evidenciaron la presencia predominante<br />
de radionúclidos de la serie del uranio, con<br />
concentraciones importantes de Ra-226 y Rn-<br />
222 en los lodos y las aguas utilizadas en los<br />
tratamientos [...] Los valores de dosis estimados<br />
se encontraron en el intervalo de 1,01 a<br />
180 µSv/año para trabajadores, y de 0,46 a 1,7<br />
µSv/año por tratamiento completo a los pacientes.<br />
Estos resultados se encuentran en el<br />
intervalo de valores reportados por otros autores<br />
[...] Los valores obtenidos, aun para los<br />
trabajadores que resultaron ser el grupo más<br />
irradiado, no indican necesidad de adoptar medidas<br />
o regulaciones especiales de protección.<br />
zerQuera, Juan t.; Fernández gómez, i.M.; carrazana<br />
gonzález, J.; capote Ferrera, e.; rodríguez castro, g.<br />
(2011) Evaluación de la carga radiacional sobre pacientes y trabajadores<br />
del balneario Elguea, <strong>Cuba</strong>. Nucleus Nº49, pp 9-14<br />
23
Diez PreguntAs A<br />
ROGELIO BOMBINO GATELL<br />
“<br />
Creo que el único mérito que se me puede atribuir es el<br />
de haber trabajado siempre, no impor ta si el empeño era<br />
grande o pequeño, todos los he asumido con la misma<br />
volunt ad de ser vir, y así será hast a el último aliento<br />
Bombino en la Sierra de Viñ♠ales, mientras trabajaba<br />
en la Academia de Ciecias en la década de 1970.<br />
Por Lázaro Numa Águila<br />
No siempre se tiene la oportunidad<br />
de conversar con un hombre<br />
simple, franco y de una<br />
vida cargada de emotividades, como<br />
es el caso de Rogelio Bombino Gatell,<br />
amante profundo de la historia y vinculado<br />
siempre a la investigación.<br />
Bombino es uno de los tantos “anónimos”<br />
vitales en innumerables esferas<br />
de la investigación y que no han<br />
tenido el justo reconocimiento. Escucharlo<br />
para conocerlo mejor es el<br />
propósito de estas líneas.<br />
Bombino, siempre se precisa de un<br />
preámbulo cuando se aborda la vida<br />
de una persona, así el lector se puede<br />
ubicar mejor en ella. Háblanos<br />
de tu infancia y de tu formación.<br />
No es fácil responder a tu pregunta a<br />
los 81 años de vida. Con más de 50 de<br />
trabajo y con los mareos mentales que<br />
provoca la vejez, pero lo intentaré de<br />
la mejor manera que pueda.<br />
Trataré de hablar solo de las luces,<br />
porque de las sombras –que fueron<br />
muchas– prefiero no acordarme.<br />
Nací en La Habana, pero mi niñez y<br />
adolescencia, siempre que se tuvo un<br />
espacio, transcurrieron en la finca<br />
Santa Rosa, en la provincia de Cienfuegos,<br />
rodeado de caballos, montañas<br />
y mar. En La Habana convivía con<br />
mis padres y siete tíos pescadores,<br />
cazadores, fotógrafos y amantes de la<br />
naturaleza. Todos me transmitieron las<br />
inquietudes y vocaciones que siempre<br />
me han acompañado, especialmente el<br />
amor a Dios y por la fotografía.<br />
¿También te transmitieron la<br />
vocación religiosa?<br />
Sí, mi familia ha tenido una tradición<br />
católica profunda en la que me<br />
formé. Cursé la formación primaria y<br />
el bachillerato en las Escuelas Pías de<br />
La Víbora. Por orientación de mis<br />
profesores de Ciencias Naturales ingresé<br />
en los Boys Scouts, en la tropa<br />
de la iglesia de la Caridad, allí canalicé<br />
mis inquietudes y aficiones dentro<br />
de la disciplina propia de esta organización.<br />
Además, pertenecía a un club<br />
de aficionados a la Botánica, cuyo<br />
programa me permitió conocer y trabajar<br />
con el sabio botánico de la hermandad<br />
de La Salle, el Hermano León<br />
(Joseph Sylvestre Sauget) y con el<br />
doctor José Álvarez Conde, destacado<br />
naturalista. Ya en el bachillerato<br />
obtengo el título de Agrimensor y<br />
Dibujante Topográfico. Luego entre<br />
1955 y 1957 pasé un curso sobre<br />
Geografía en la Sociedad Espeleológica<br />
de <strong>Cuba</strong> con el doctor Leví Marrero<br />
y otro de fotografía en los Estudios<br />
Buznego.<br />
¿Tenías idea de que ese proceso iba<br />
a ser definitorio en tu vida?<br />
No, solo hacía lo que me gustaba.<br />
También practicaba deportes, era esgrimista<br />
y hacía fisicoculturismo. Con<br />
el tiempo comprendí que todo aquello<br />
que hice y aprendí en mi niñez y juventud<br />
fue vital en mi vida posterior.<br />
¿Cómo llegaste a la Academia<br />
de Ciencias de <strong>Cuba</strong>?<br />
Llego a la Academia con la categoría<br />
de Auxiliar de Investigación. Fue el<br />
24
En un trabajo de filmación en la Loma del Palenque, Matanzas, en la década de 1980.<br />
doctor Pedro Cañas Abril el que medió<br />
en eso, él ocupaba la dirección del<br />
Instituto de Geografía, me conocía y<br />
sabía de mi preparación, me propuso y<br />
fui aceptado.<br />
En los 30 años que trabajé en la<br />
Academia de Ciencias participé en<br />
muchas investigaciones de variados<br />
temas. También me vinculé a múltiples<br />
empeños junto a figuras prestigiosas<br />
en el campo de la investigación.<br />
Hice ilustraciones de textos para<br />
la enseñanza con el Dr. Cañas. Me enrolé<br />
en los primeros empeños por la<br />
protección del medio ambiente con la<br />
doctora Carmen Mosquera, pionera de<br />
estas investigaciones en <strong>Cuba</strong>. Con el<br />
doctor Nicasio Viñas participé en la<br />
elaboración del Mapa del Carso de<br />
<strong>Cuba</strong>. Trabajé con el conocido botánico<br />
Onaney Muñiz el tema de la alimentación<br />
de animales en cautiverio.<br />
Recuerdo con agrado que con el doctor<br />
Peirellada hice estudios de campo<br />
y gabinete sobre las jutías y el almiquí<br />
(tengo el privilegio de haber tomado<br />
la única foto de un almiquí en<br />
su hábitat natural en <strong>Cuba</strong>) y con el<br />
doctor Abreu hice excavaciones arqueológicas.<br />
Fueron tiempos de mucha y variada<br />
actividad, fíjate que por mi condición<br />
religiosa, también colaboré con el Departamento<br />
de Investigaciones Socio–<br />
religiosas. Pero hay una que siempre<br />
recuerdo con especial agrado, fue en<br />
la que colaboré con el Instituto de Investigaciones<br />
del Cerebro. Fueron tantas<br />
que hablar de todas es imposible<br />
con el estado actual de mi memoria.<br />
¿Fueron todas encomiendas de la<br />
Academia o buscabas estar en ellas?<br />
Lo que pasaba era que, por mis conocimientos<br />
y dominios de actividades,<br />
fundamentalmente la fotografía, la<br />
topografía, el dibujo y algo de intrepidez<br />
en mi carácter, integrarme en un<br />
equipo de trabajo era para los investigadores<br />
como tener un “todo incluido”,<br />
me favorecía mi formación<br />
personal. Algunas eran encomiendas,<br />
pero la mayoría fueron peticiones de<br />
los investigadores.<br />
Se sabe de muchas colaboraciones<br />
con medios de prensa escrita y la<br />
televisión, algunos aseguran que<br />
fuiste el pionero del cine y el video<br />
en la Academia. ¿Qué hay de real y<br />
de mito en todo eso?<br />
Colaboré mucho con las revistas<br />
Mar y Pesca, Somos Jóvenes y otras<br />
publicaciones, eso es cierto. Junto a<br />
mis funciones como Auxiliar me encargaba<br />
de tomar fotos dentro y fuera<br />
del tema científico, siempre había una<br />
constante lucha para obtener películas<br />
adecuadas para el trabajo, pero se trabajaba<br />
con lo que aparecía y con<br />
tremendo amor, por eso fue necesario<br />
ampliar el espectro e ir al video como<br />
herramienta. En ese campo hice –tanto<br />
en cine como en video– algunos<br />
trabajos que no prosperaron por falta<br />
también de recursos económicos, pero<br />
logré crear un modesto, pero útil banco<br />
de imágenes. Para la televisión trabajamos<br />
en el campo de la TV Educativa,<br />
fue muy interesante, ahí sí se lograron<br />
hacer trabajos buenos, lástima<br />
que no se aprovecharan al máximo.<br />
Estando en el Departamento Central<br />
de Fotografía laboré en guiones y<br />
tomas de fotos para diapofonogramas,<br />
algo así como un rústico antecesor del<br />
Power Point. Era para el servicio de la<br />
Academia, para mostrar los logros<br />
científicos.<br />
No me has hablado del trabajo con<br />
los jóvenes y la formación vocacional,<br />
se dice que también estuviste en<br />
ese campo ¿Qué hay de cierto?<br />
Te decía que mi memoria se niega a<br />
reproducirlo todo. Es bueno que me<br />
recuerdes eso. Sí, atendí varios<br />
proyectos en ese sentido, pero el que<br />
más disfrutaba era el del club de aficionados<br />
a la Espeleología. En él<br />
llevábamos a los muchachos a cuevas<br />
y les enseñábamos los rudimentos de<br />
la especialidad, pero lo mejor era que<br />
se enseñaba haciendo.<br />
Tengo la dicha de decir que algunos<br />
de aquellos niños que comenzaron curioseando,<br />
hoy son profesionales, dentro<br />
y fuera de <strong>Cuba</strong>, con resultados<br />
notables y publicaciones importantes.<br />
Si tuvieras que mencionar algún<br />
trabajo que consideras importante y<br />
del que lastimosamente no has visto<br />
ninguna repercusión posterior ¿cuál<br />
mencionarías?<br />
Entre los que considero más importantes<br />
y potencialmente provechosos,<br />
pero que lamentablemente quedaron<br />
olvidados, colocaría sin pensarlo<br />
mucho la producción de 19 documentales<br />
cinematográficos sobre las regiones<br />
naturales de <strong>Cuba</strong>. Fue una<br />
colaboración con el Ministerio de<br />
Educación que tuvo la asesoría del<br />
25
Rogelio Bombino revisa los archivos de la Parroquia de Jesús del Monte en fecha reciente.<br />
doctor Cañas Abril, creo que fueron<br />
joyas. Ignoro si aún se preservan.<br />
Luego viene el proceso de reestructuración<br />
de la Academia. En ese momento<br />
me encontraba en la Unidad<br />
Central de Fotografía, encargado de<br />
desarrollar el proyecto de cine y video<br />
con fines científicos. La unidad es<br />
anexada al Centro Nacional para la<br />
Divulgación de la Ciencia y la Técnica,<br />
entidad de largo nombre y corto<br />
aliento, ahí decido pasar a la jubilación<br />
en 1993, a pesar de la magra pensión<br />
que me esperaba.<br />
¿Cómo llegas a animador histórico<br />
de la parroquia de El Buen Pastor<br />
de Jesús del Monte?<br />
Por una propuesta del párroco, que<br />
en ese momento era Monseñor Carlos<br />
Manuel de Céspedes García–Menocal,<br />
una figura importante dentro de la<br />
curia eclesiástica y de la cultura nacional.<br />
Esta actividad la realizaba<br />
hacía muchos años en la parroquia.<br />
Por su importancia histórica, la iglesia<br />
es visitada frecuentemente por estudiantes<br />
e investigadores y hacía falta<br />
una persona que los atendiera y que<br />
supiera de su historia.<br />
Entre los tantos trabajos realizados<br />
allí, considero interesante la consolidación<br />
del listado de párrocos que han<br />
servido en ella durante los 321 años<br />
de su existencia, una tarea titánica,<br />
pues hubo que revisar todos los libros<br />
del archivo parroquial. Este trabajo<br />
fue solicitado por la Cancillería del<br />
Arzobispado de La Habana.<br />
Esta revisión me permitió el acopio<br />
de una base de datos formidable desde<br />
el punto de vista demográfico, cementerial,<br />
sociocultural, urbanístico, antropológico<br />
y religioso del territorio<br />
de Jesús del Monte. Esto permitió que<br />
un amigo sociólogo e historiador, tan<br />
obsesivo como yo en materia de investigación,<br />
consolidara una amplia<br />
historia local y regional de la zona.<br />
Ya se han publicado una separata y<br />
varios artículos. También como aspecto<br />
novedoso se consiguió poner en<br />
claro la importancia del Cementerio<br />
de Jesús del Monte, poco conocido<br />
hoy, pero que fue el primero de esta<br />
ciudad, data de 1693 ya con categoría<br />
de rango. Esto es algo que rompe algunos<br />
mitos históricos sobre el tema.<br />
¿Si tuvieras que definir tu vida,<br />
cómo lo harías?<br />
Creo que el único mérito que se me<br />
puede atribuir es el de haber trabajado<br />
siempre, no importa si el empeño era<br />
grande o pequeño, todos los he asumido<br />
con la misma voluntad de servir, y<br />
así será hasta el último aliento.<br />
Lástima que el cementerio de Jesús<br />
del Monte, que estuvo ubicado frente<br />
a mi actual y ruinosa residencia, ya no<br />
exista ni preste sus servicios a nuestra<br />
comunidad. Llegado el momento eso<br />
me hubiera acortado el viaje final y<br />
me mantendría para siempre en mi<br />
Jesús del Monte querido.<br />
Bombino, gracias por el tiempo<br />
dedicado a <strong>Cuba</strong>Geográfica.<br />
sobre el autor:<br />
Lázaro Numa Águila<br />
es sociólogo e historiador,<br />
colaborador de las revistas<br />
Palabra Nueva y Espacio Laical<br />
26
IN MEMORIAM<br />
José M. Mateo Rodríguez<br />
1947-2019<br />
Por Manuel García de Castro<br />
El eminente geógrafo cubano José Manuel Mateo Rodríguez,<br />
quien creó e impulsó direcciones en las investigaciones geográficas<br />
en <strong>Cuba</strong>, formó a cientos de estudiantes, fue mentor<br />
científico de numerosos doctorantes y extendió la influencia<br />
de la Geografía cubana por Latinoamé-rica, falleció en La Habana<br />
en horas de la noche del 26 de julio del 2019 víctima de una desigual<br />
batalla contra el cáncer. Tenía 72 años.<br />
El profesor Mateo alcanzó grados y títulos científicos más altos<br />
que los de ningún otro geógrafo cubano. Fue Profesor Titular<br />
de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana,<br />
Profesor Emérito de la Universidad de La Habana (2017) y<br />
Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de <strong>Cuba</strong>.<br />
Fue también uno de los primeros geógrafos cubanos en<br />
obtener un título de Doctor en Ciencias Geográficas en la<br />
Universidad Estatal de Moscú (1979), al que más tarde<br />
sumó el doctorado en Ciencias de la Universidad de La<br />
Habana (2007) y otros altos diplomas de universidades<br />
europeas. Presidió la Sociedad <strong>Cuba</strong>na de Geografía<br />
desde el 2010 al 2018 y se hizo acreedor del Premio Nacional<br />
de Geografía en el 2015.<br />
Mateo fue autor de cientos de títulos, en su mayor<br />
parte artículos científicos, y también monografías,<br />
libros, y mapas que abarcan áreas tan extensas como<br />
la geomorfología del carso, donde hizo sus primeros<br />
aportes en <strong>Cuba</strong>, y la Geografía de los Paisajes, que<br />
abrazó, desarrolló y extendió como fundador y<br />
figura de referencia.<br />
Nos deja un extenso legado y un ejemplo de<br />
dedicación insuperable vinculados a la Geografía,<br />
la ciencia que tanto amó toda su vida. Títulos y<br />
reconocimientos merecidos y ganados durante<br />
casi medio siglo de intenso trabajo describen su<br />
talla intelectual, pero quizás el más entrañable<br />
– y no por sencillo menos grande – es el de<br />
geógrafo, el que preferimos para identificarlo,<br />
con la certeza de ser el reconocimiento<br />
más de su gusto y el que mejor<br />
nos vincula a su recuerdo, a todos los que<br />
tuvimos la dicha y el privilegio de tenerlo<br />
como compañero de profesión y amigo.<br />
Descanse en Paz.<br />
El doctor José Mateo nació en La Habana el 2 de abril de 1947 y se graduó<br />
como geógrafo en 1971. La foto –tomada de Facebook– fue hecha aparentemente<br />
cerca de su cumpleaños en el 2016 en algún viaje fuera de <strong>Cuba</strong>.<br />
27
‘Hasta siempre, profesor Mateo’<br />
Extracto de las palabras de Arturo Rúa de Cabo,<br />
vicedecano de la Facultad de Geografía, en la<br />
despedida de duelo del profesor José Mateo:<br />
Será imposible hablar del pensamiento geográfico<br />
cubano sin mencionar al profesor<br />
Mateo y su preocupación constante para que<br />
la Geografía y los geógrafos cubanos estuvieran<br />
en cada territorio del país. Su intensa batalla<br />
para que la enseñanza de la Geografía<br />
ocupara un lugar privilegiado en el sistema<br />
nacional de educación. Su defensa y divulgación<br />
del pensamiento geográfico cubano se<br />
materializaron en cada evento nacional o<br />
internacional en los que participó.<br />
‘Un fuerte abrazo de despedida’<br />
Manuel Iturralde, académico de Mérito de la<br />
Academia de Ciencias de <strong>Cuba</strong><br />
Siendo un científico, lo más probable es que<br />
esta noticia quede dentro de los círculos de<br />
sus amistades y colegas [...] Hace poco lo vi<br />
de buen ánimo y como siempre, activo, preparando<br />
una nueva obra. A pesar de saber que<br />
luchaba contra una enfermedad como el<br />
cáncer, me pareció que iba ganando la batalla,<br />
al punto de que se fue a dar clases e investigar<br />
a una universidad de Brasil. Yo sé<br />
que lo usual es decir que se ha quedado con<br />
nosotros, y es cierto, pero siempre voy a extrañar<br />
el gesto y la palabra.<br />
Cómo recordarlo<br />
Armando H. Portela, <strong>Cuba</strong>Geográfica<br />
No hubiera sido tan popular sin un poco de humor<br />
Recuerdo que habían asignado tres carros a<br />
los profesores y le dieron uno a Mateo. Un<br />
día lo encontramos en la parada esperando<br />
la ruta 216 y le pregunto: “Qué, profe, ¿se le<br />
rompió el Moskovich?, y me dice, “No, está<br />
bien, sin problemas”... “Entonces ¿por qué lo<br />
dejó en el parqueo. Está ahorrando gasolina?.<br />
Se quedó en silencio un momento y me dijo:<br />
“¿De veras lo viste ahí?... ¡Ahora me acuerdo<br />
que andaba en el carro!”. Y viró a buscarlo.<br />
Amauris Pérez Arias, geógrafo, Quito<br />
Un día, en la Cátedra Militar, me sorprenden<br />
con una caricatura del capitán escondida en<br />
una libreta. Me llevan al Decanato y allí estaba<br />
Mateo, que trabajaba descalzo. El capitán<br />
se cuadra, suena los tacones y le extiende<br />
la caricatura a Mateo, quien al verla se echa<br />
a reir a carcajadas y le dice: “¡Ese eres tú!”.<br />
El militar se enfureció aún más y el problema<br />
llegó al rectorado. Y Mateo el pobre justificando<br />
su risa y mi culpa. Luego me repetía:<br />
“Jorge, me metiste en un problema...”<br />
Jorge del Río, Walsh Environmental, Miami<br />
Tiene razón Iturralde, somos más dados a<br />
exaltar la vida de otro tipo de figuras que<br />
rinden un servicio público, pero en las ciencias,<br />
los creadores se conocen solo en el<br />
ámbito profesional... si acaso.<br />
Insistía en eso Leví Marrero: “Por tratarse<br />
de un hombre de ciencia [...] es lógico que<br />
apenas se tenga en <strong>Cuba</strong> noticia de su<br />
existencia, y que su nombre no despierte ni<br />
admiración ni gratitud generales...”, escribió<br />
Leví en 1956 sobre el gran edafólogo<br />
americano Hugh Bennet.<br />
Es probable que suceda así con Mateo,<br />
quien como Massip y Leví dio el salto a<br />
Latinoamérica apoyado solo en sus propias<br />
iniciativas e ideas.<br />
La Sociedad Geográfica de <strong>Cuba</strong> planea un<br />
homenaje póstumo. Es bueno, pero insuficiente.<br />
Hay que pensar en algo permanente,<br />
como una cátedra, una plaza, un premio o<br />
un evento geográfico cubano regular que<br />
lleven su nombre. Es una forma de honrarlo<br />
y de inspirar a otros a conocer su obra. El Mapa de los Paisajes, de José Mateo, en el Atlas Nacional de <strong>Cuba</strong> (1989).<br />
Un geógrafo<br />
extraordinario’<br />
Sonia Montiel, ex decana<br />
de la Facultad de<br />
Geografía de la UH:<br />
Fue mi profesor, mi<br />
compañero de trabajo<br />
y un geógrafo extraordinario.<br />
Siempre lo<br />
admiré mucho y ahora<br />
lo seguré recordando<br />
con mucho afecto.<br />
28
Coloquio<br />
co-lo-quio<br />
Diccionario de la Real Academia Española<br />
3. m. Reunión en que se convoca a un<br />
número limitado de personas para que debatan<br />
un problema, sin que necesariamente<br />
haya de recaer acuerdo.<br />
Julio-Diciembre 2018<br />
Del Nº8 de <strong>Cuba</strong>Geográfica los lectores<br />
han comentado sobre todo el<br />
artículo Las Fallas Activas, un tema<br />
que ya había recibido atención en las<br />
redes. Su publicación levantó críticas y<br />
elogios, lo que revela no solo el interés<br />
por este tema actual, sino la disparidad<br />
de puntos de vista, los importantes hiatos<br />
en la información y la investigación,<br />
y lo saludable que resulta el intercambio<br />
en las redes sociales, un asunto que<br />
no por casualidad se trata en este Nº9.<br />
También hubo reacciones al trabajo de<br />
Los Ferrocarriles de <strong>Cuba</strong>, agradecimientos<br />
por la entrevista a Orlando<br />
Montejo y sugerencias y alertas por<br />
erratas inevitables que siempre duelen.<br />
Tuvimos que hacer una difícil selección<br />
de las cartas y las ideas de los lectores.<br />
A todos les estamos muy agradecidos.<br />
Sepan que la crítica, tanto como el elogio<br />
sincero, estimulan siempre.<br />
las fallas activas en el relieve y Diez fallas cubanas<br />
CG, Nº8 julio-diciembre 2018<br />
M<br />
ás que un crítico soy un ferviente<br />
par tidario de este ar tículo, pero<br />
no quedaría bien con los autores si no<br />
les ofrezco mi modesta opinión.<br />
No se debe culpar a los geólogos por<br />
la falta de verificación de las fallas activas.<br />
Comprobar en el terreno lo que se<br />
percibe mediante métodos remotos es<br />
tarea de todos los especialistas en las<br />
Ciencias de la Tierra.<br />
Las fallas activas normalmente liberan<br />
gases. ¿Se ha hecho emanometría?<br />
Estoy seguro de que no. ¿Se ha monumentado<br />
y medido el desplazamiento [en<br />
fallas] con instrumentos de precisión?<br />
Me cuestiono la llamada Falla de Baconao.<br />
No hay falla donde existen contactos<br />
concordantes entre cuatro unidades<br />
con contactos gradacionales, visibles<br />
en afloramientos, correlacionables.<br />
Un libro a campo abier to, que le permitió<br />
ser el polígono de prácticas de levantamiento<br />
geológico para estudiantes.<br />
Hay descritos contactos sedimentarios<br />
concordantes gradacionales entre las<br />
secuencias de El Cobre, Puerto Boniato,<br />
San Luis y Camarones, incluyendo un rico<br />
reporte paleontológico y palinológico.<br />
En el Léxico Estratigráfico de <strong>Cuba</strong> se<br />
reconoce la naturaleza concordante de<br />
las cuatro unidades.<br />
La Falla Baconao, señalada con una línea roja más gruesa por los<br />
autores del artículo aparecido en el Nº8 de CG.<br />
El lineamiento formado por la formación<br />
Camarones y la base, formación<br />
San Luis, es litomórfico, no morfoestructural.<br />
No hay una sola brecha tectónica,<br />
milonita, espejos de fricción, etc,<br />
que conduzcan a la definición de un<br />
contacto tectónico. Conozco este lugar<br />
a través de campañas de campo, de<br />
comprobación visual y mediciones de<br />
elementos de yacencia en el terreno.<br />
Grandes fallas como Guacanayabo-<br />
Nipe, La Trocha, Pinar, etc. parecen ser<br />
zonas de falla. Son en realidad el contacto<br />
de bloques cor ticales. Esas cuencas<br />
están limitadas por grandes fracturas<br />
cor ticales. Eso es evidente en la<br />
geofísica y en la geología, además de<br />
la expresión del relieve.<br />
Rafael Coutín, geólogo<br />
Tampa, Florida<br />
29
e<br />
xcelente ar tículo [...] lleno de magníficas<br />
valoraciones, pero por<br />
supuesto, desde el punto de vista de la<br />
especialidad de los autores. Presenta algunas<br />
consideraciones en las que no<br />
concuerdo, pero tiene otras que deben<br />
ser tomadas en cuenta en las investigaciones<br />
que llevamos en el CENAIS.<br />
En el prólogo [se plantea] que las<br />
fallas activas son numerosas y están a la<br />
vista, pero en el mismo ar tículo se deduce<br />
que no están tan a la vista:<br />
Se afirma que fue difícil identificarlas<br />
y car tografiarlas y que hubo que recurrir<br />
a métodos indirectos de diagnóstico,<br />
como el análisis geomorfológico, y a<br />
datos sismológicos y geodésicos que<br />
permitieron seleccionarlas. Encontrarlas,<br />
afirman los autores, requiere de entrenamiento<br />
profesional especializado.<br />
“Las fallas activas se vinculan a la<br />
mayor parte de los terremotos fuertes,<br />
sin embargo, solo una pequeña fracción<br />
de ellas presenta actividad sísmica”.<br />
Considero esta afirmación poco clara y<br />
contradictoria.<br />
Se debe tener cuidado al interpretar<br />
la concentración de epicentros como<br />
indicación de la actividad en zonas de<br />
fallas y de intersección de fallas. Los<br />
hipocentros están relacionados directa<br />
e intrínsecamente con las fallas. El epicentro<br />
es la proyección ver tical del<br />
hipocentro en la superficie. Por lo tanto<br />
en fallas normales e inversas el epicentro,<br />
mientras más profundo sea el<br />
sismo, más se apar ta de la línea de la<br />
falla en la superficie. Hay una predisposición<br />
de ver agrupamiento de epicentros<br />
y trazar sobre ellos una falla.<br />
Solo esto se cumple para fallas ver ticales,<br />
de rumbo.<br />
“<strong>Cuba</strong> entra en una etapa de desarrollo<br />
neoplatafórmico a partir del Mioceno<br />
medio y superior”, dicen los autores.<br />
Pero los principales geólogos cubanos<br />
reconocen que esto ocurrió a par tir del<br />
Eoceno superior. De todas maneras el<br />
término neoplatafórmico es par te de la<br />
terminología de los geosinclinales, una<br />
teoría superada hoy, por lo que hay que<br />
explicar de otra manera la tectónica del<br />
archipiélago cubano a partir de esa fecha.<br />
“Las fracturas que han ayudado a<br />
modelar el teatro geográfico nacional”<br />
[Las fracturas] no modelan el relieve,<br />
en un territorio.<br />
Dr Enrique D. Arango Arias<br />
Jefe del Servicio Sismológico Nacional,<br />
vicedirector del Centro Nacional de<br />
Investigaciones Sismológicas,<br />
Santiago de <strong>Cuba</strong><br />
La Meseta de Santa María de Loreto, al pie de la cual corre la Falla Baconao, según los autores del<br />
artículo Las fallas activas en el relieve, vista desde el noroeste.<br />
u<br />
n excelente trabajo, una presentación<br />
bien condensada de la<br />
enorme cantidad de datos sobre las<br />
fallas activas del país, que, de seguro,<br />
podrían conformar un libro extenso.<br />
[...]<br />
En mi opinión, a cada una de las fallas<br />
presentadas se le debería haber dedicado<br />
mayor espacio, incluso se podría<br />
haber hecho una publicación exclusiva<br />
para este ar tículo o haberlo dividido en<br />
dos par tes, para publicarlos en dos<br />
números consecutivos de la revista.<br />
[...]<br />
Recuerdo que en 1974, durante el<br />
mapeo geológico a escala 1:100 000 del<br />
territorio Mar tí-Victoria de las Tunas, se<br />
puso un menor acento a la investigación<br />
del Cuaternario al reciente para<br />
definir el contexto estructural reciente<br />
y las amenazas geológicas potenciales.<br />
Esto ha venido sucediendo hasta la actualidad,<br />
a menos de que se trate de<br />
proyectos con ese objetivo específico.<br />
[...]<br />
En el volcán Cerro Machín, en el depar<br />
tamento Tolima de los Andes colombianos,<br />
pude determinar saltos de fallas<br />
activas de 35-40 m, de manera que en<br />
nuestro país, en el borde del contacto<br />
entre placas (América del Nor te, a la<br />
que per tenecemos, y la placa Caribe)<br />
es de entender que los saltos de falla<br />
pueden resultar así de grandes como<br />
se expresa en el texto.<br />
René Lugo Primelles<br />
Ingeniero geólogo y geofísico<br />
h<br />
oy, cuando la escuela cubana de<br />
geomorfología se ha perdido casi<br />
por completo, se hace necesario valorar<br />
los estudios como este –sin miramientos<br />
políticos que lastren el quehacer<br />
científico–, para propiciar un completo<br />
desarrollo [del conocimiento] de las<br />
Geociencias entre las nuevas generaciones.<br />
Los estudios geológicos suelen ser<br />
costosos y complicados, incluso para<br />
exper tos en estos temas, y este ar tículo<br />
describe métodos prácticos y más<br />
económicos de detección de fallas activas<br />
basados en el análisis geomorfológico,<br />
que arrojan resultados positivos y<br />
aplicables a los estudios de peligro, vulnerabilidad<br />
y riesgo sísmico.<br />
[...]<br />
Es necesario profundizar en estos<br />
métodos de forma tal que sirvan para<br />
[aplicarlos a] un adecuado ordenamiento<br />
territorial y ambiental como premisas<br />
del desarrollo sostenible, fundamentalmente<br />
en la región oriental, donde con<br />
mayor frecuencia y magnitud [los movimientos<br />
que se producen en] estas fallas<br />
pueden provocar daños a la población<br />
y la economía.<br />
Zadiérik Hernández Ortega<br />
geógrafo<br />
Especialista del Centro de<br />
Aplicaciones Tecnológicas para el<br />
Desarrollo Sostenible (CADETES)<br />
Guantánamo<br />
Las opiniones de los cuatro lectores<br />
precedentes fueron reducidas a su<br />
esencia para mantener el balance<br />
con el resto del contenido del Nº8<br />
Foto tomada de internet<br />
30
Fechas y estilos<br />
La fecha en la por tada debió haber<br />
sido “enero-junio, 2019” y no “julio-diciembre,<br />
2017” como ha sido publicado.<br />
Parece que la confusión se arrastra<br />
desde numeros anteriores<br />
[...]<br />
Compar to dos experiencias que<br />
aprendí en España sobre el datado. Una<br />
es relativa al uso del ar tículo precediendo<br />
al año después de 1999.<br />
Por lo visto es una especie de “relicto”,<br />
pero aceptado, de cuando en el<br />
datado se escribía (nombre del mes) y<br />
(número del año), como se sigue haciendo<br />
en el idioma ruso, por ejemplo.<br />
En España hoy se ha suprimido el<br />
ar tículo.<br />
No se usa actualmente el “1º ” (día<br />
primero), sino el “1” (uno). Como en lo<br />
anterior, sigue siendo correcto, pero ya<br />
no es la tendencia.<br />
Con respecto al Nº 8, como siempre,<br />
impecable, y con un diseño atractivo.<br />
Gracias por vuestro trabajo y el de<br />
vuestros colaboradores.<br />
Jesús Piñera Caso<br />
hidrogeólogo<br />
Moscú, Rusia<br />
No hay una regla para referirse a<br />
las fechas después del año 2000.<br />
Preferimos ajustarnos a la manera de<br />
hablar que prevalece en <strong>Cuba</strong> y en<br />
otros países donde se habla español.<br />
El estilo que menciona es común en la<br />
prensa y el habla en España, pero no<br />
lo es en <strong>Cuba</strong>, donde las personas prefieren<br />
el ordinal “primero de mayo” y<br />
el artículo “del 2018”, aunque la<br />
prensa local tiende a evitar el último.<br />
Sobre las fechas, es exacto lo que<br />
dice. Tenemos que enmendar algunas.<br />
Ferrocarriles<br />
No estoy tan seguro de que el turismo<br />
no demande de los ferrocarriles.<br />
Se necesitaría una red más focalizada<br />
y más rápida, pero... ¿un vagón lleno de<br />
turistas rinde menos que un vagón<br />
lleno de caña? Me gustaría saberlo.<br />
Muy bien (el número 8). Y la gráfica,<br />
excepcional, como de costumbre.<br />
Dr. Carlos García Pleyán,<br />
sociólogo, urbanista<br />
La Habana<br />
Hay un proyecto de una compañía<br />
rusa para rehabilitar y ampliar el<br />
tramo del Ferrocarril Central entre<br />
La Habana, el Aeropuerto Internacional<br />
José Martí y Varadero. El propósito<br />
es adelantarse a un incremento importante<br />
del número de visitantes y diversificar<br />
sus opciones sin congestionar la<br />
Vía Blanca ...y cubrir la distancia en<br />
menos de dos horas.<br />
No hay proyectos de vías cañeras<br />
Me impactó mucho el contenido de<br />
este número de <strong>Cuba</strong>Geográfica.<br />
El diseño es fabuloso, muy destacados<br />
los diagramas, gráficos y mapas. Aprendí<br />
muchísimo leyendo los ar tículos, que<br />
además de instructivos son muy<br />
amenos, como el de los Ferrocarriles<br />
de <strong>Cuba</strong> y el de las Fulguraciones, con<br />
datos interesantes y mucha información.<br />
Felicito a los autores y editores por<br />
este trabajo de divulgación científica.<br />
Selmira Carvajal<br />
Profesora retirada de<br />
Miami-Dade Public Schools<br />
Me gusta mucho lo que he leído. Y<br />
sobre todo creo que es muy necesario<br />
plantear retos, porque con el día a día a<br />
veces no se ven o por el contrario se<br />
piensa que son evidentes. Es impor tante<br />
ocupar un nicho vacío usando ideas<br />
novedosas y enfoques abier tos.<br />
Creo que sería bueno crear secciones.<br />
Pudieran ser, por ejemplo:<br />
Retos a la Geografía,<br />
Novedades<br />
Dónde están y qué hacen los geógrafos<br />
Periodizaciones<br />
Personalidades de ayer y hoy<br />
Y una sección que publique ar tículos<br />
científicos, como los de Antonio Magaz.<br />
Creo que hay mucho sin publicar y muchos<br />
mandarán [artículos] para divulgarlos.<br />
Tienen que seguir publicándola.<br />
Laura M. González Otero, coordinadora<br />
de Pastoral, de la Iglesia católica<br />
La Habana<br />
Muy interesate la idea de las secciones.<br />
Y sí, vamos a seguir publicándola.<br />
De hecho, ya trabajamos en el<br />
Nº10, que promete algo muy original.<br />
Y una carta recibida al cierre...<br />
el trabajo que están haciendo es realmente<br />
genial... estoy muy al tanto desde que comenzó<br />
a publicarse. Lei el ar tículo de las fallas, muy<br />
bien ilustrado con los mapas. Felicitaciones.<br />
Tal vez podamos crear proyectos conjuntos;<br />
fotografía comentada sobre algún tema...<br />
Juan Carlos Ocaña,<br />
fotógrafo de la Naturaleza<br />
31
Reproducción del mapa del impacto del meteorito, que muestra los fragmentos localizados y la zona<br />
de dispersión. Anales de la Academia de Ciencias de <strong>Cuba</strong>, 2019. Vol.9. Nº1 Especial.<br />
Meteorito de Viñales. Lluvia de piedras<br />
Olivino en matriz cristalina. Examen microscópico<br />
de un fragmento recuperado del meteorito.<br />
Por Manuel Iturralde-Vinent<br />
e<br />
l primero de Febrero del 2019,<br />
poco después de la una de la<br />
tarde, cayó una lluvia de piedras<br />
sobre el Valle de Viñales, antecedida<br />
por tres fuer tes explosiones en el<br />
cielo, que sacudieron las casas, puertas,<br />
ventanas y muebles, asustando a<br />
todos los pobladores.<br />
Los fragmentos, miles de rocas<br />
ígneas provenientes del espacio remoto,<br />
se dispersaron en un área de<br />
unos 150 km 2 sin causar heridas ni<br />
daños de consideración.<br />
El meteorito se estudió en <strong>Cuba</strong><br />
mediante microscopía óptica, microscopía<br />
electrónica de barrido (MEB)<br />
y de Raman confocal.<br />
Se determinó que es una condrita,<br />
un tipo de meteorito muy frecuente,<br />
de composición semejante a las<br />
ultramafitas terrestres y de textura<br />
brechosa.<br />
Los minerales detectados incluyen<br />
el olivino (~44.73 %), plagioclasa<br />
sódica (albita, ~13 %), piroxeno<br />
(augita, ~12.6 %), troilita (~4.47 %),<br />
taenita (~3.35 %), cromita (~0.62 %)<br />
y otros en menor cantidad.<br />
La textura es condrítica, heterogranoblástica,<br />
por par tes de aspecto<br />
porfírica por la presencia de minerales<br />
metálicos diseminados. La matriz<br />
es blanca a verde pálido.<br />
La composición mineralógica y los<br />
rasgos texturales del meteorito<br />
Viñales permiten caracterizarlo<br />
como una condrita ordinaria del<br />
grupo químico L y tipo petrológico<br />
6, de grado de metamorfismo moderado<br />
S4 no intemperizado.<br />
Es relevante que haya caído como<br />
una “lluvia de piedras” sobre un<br />
área muy concurrida sin causar heridas<br />
ni daños materiales.<br />
EN CIFRAS<br />
1989=100%<br />
La distancia que<br />
separa a la actividad<br />
industrial de<br />
hoy y de hace 30<br />
años parece insalvable.<br />
Al menos en<br />
las gráficas, que<br />
exponen la producción<br />
de varias<br />
industrias en el<br />
período 2014-18<br />
como por ciento<br />
de lo que se produjo<br />
en 1989.<br />
Quizás de verdad<br />
sea insalvable, pero<br />
el gran rezago<br />
de algunas industrias<br />
contrasta con<br />
otras que parecen<br />
haber sido inmunes<br />
en los años<br />
más frustrantes de<br />
la historia económica<br />
reciente.<br />
El cuadro sombrío<br />
de las industrias<br />
azucarera y de<br />
fertilizantes se<br />
oscurece más ante<br />
el buen desempeño<br />
en el níquel y el<br />
tabaco, que mantuvieron<br />
o excedieron<br />
su nivel de<br />
treinta años atrás.<br />
¿Por qué la diferencia?<br />
Las reformas<br />
aplicadas en<br />
unas y negadas a<br />
otras pueden ser<br />
una respuesta.<br />
Además del beneficio<br />
de la permanente<br />
demanda, el<br />
tabaco y el níquel<br />
se abrieron pronto<br />
a la inversión a<br />
gran escala.<br />
La respuesta no<br />
debe ser tan<br />
simple; otras<br />
razones influyeron<br />
de<br />
igual manera.<br />
Vale la pena<br />
analizarlo.<br />
32
Foto: Lázaro Numa Aguila<br />
Santos Suárez en la mañana del lunes 28 de enero del 2019, luego del tornado de categoría F4 de la noche anterior.<br />
SIN PREVIO AVISO<br />
El tornado de La Habana<br />
F4del 27 de enero del 2019<br />
l<br />
a Habana nunca había visto un<br />
tornado como el que creó un<br />
verdadero caos la noche del<br />
domingo 27 de enero del 2019.<br />
El Instituto de Meteorología lo<br />
clasificó como uno de categoría F4<br />
en la escala Fujita-Pearson de cinco,<br />
con vientos superiores a 300 km/h y<br />
diámetro variable de 300 a 700 m,<br />
suficiente para abarcar de tres a<br />
nueve manzanas en su paso, cada<br />
una con 30 a 40 edificios de apar tamentos<br />
de dos a cuatro plantas y<br />
algunas casas unifamiliares, dependiendo<br />
del barrio.<br />
A diferencia de los frecuentes huracanes,<br />
<strong>Cuba</strong> carece de un sistema<br />
de aviso de tornados para proteger<br />
a las personas, y este, el primero de<br />
gran intensidad en pasar sobre la<br />
zona urbana en sus 500 años de historia<br />
“tomó a todos por sorpresa”,<br />
en palabras de José Rubiera, jefe del<br />
Depar tamento de Pronósticos del<br />
Instituto de Meteorología.<br />
El tornado barrió algunas de las<br />
zonas más densamente pobladas de<br />
la ciudad, incluyendo el Casino Depor<br />
tivo, Santos Suárez, Luyanó y<br />
Regla –que llevaron la peor par te–<br />
y Guanabacoa, San Miguel y Habana<br />
del Este en menor grado.<br />
En la magen captada desde la Loma de Chaple,<br />
hacia el suroeste, se ve la nube de embudo.<br />
33<br />
Foto tomada de la televisión cubana
En total, seis personas fallecieron<br />
y 193 resultaron heridas.<br />
Los repor tes de las pérdidas materiales<br />
no son claros y a veces se<br />
contradicen. El número de derrumbes<br />
totales pasó de un centenar<br />
(pudieron ser tantos como 340) y<br />
al menos hubo cientos de casas con<br />
diferentes tipos de daños.<br />
Santos Suárez es un barrio popular<br />
construido mayormente en las<br />
décadas de 1920 y 1940. Promedia<br />
de 400 a 600 viviendas por manzana,<br />
según los datos demográfcos.<br />
Por su par te Luyanó y Regla son<br />
barrios obreros, donde las casas,<br />
que alternan con almacenes, talleres<br />
y algunas industrias, tienen como<br />
norma más de 80 años de construidas<br />
y algunas hasta un siglo. En cada<br />
manzana –muchas de ellas menores<br />
de una hectárea– se cuentan unas<br />
400 viviendas.<br />
Solo en Santos Suárez y Luyanó el<br />
paso del tornado debe haber afectado<br />
directamente y por sorpresa a<br />
unas 50,000 personas, lo que hace<br />
aparecer al número de víctimas<br />
como insignificante.<br />
Un tornado comparable a este<br />
barrió Bejucal en diciembre de<br />
1940 dejando 20 muer tos y graves<br />
daños materiales. En esa fecha Bejucal<br />
tendría unos 8 000 habitantes.<br />
El tornado se produjo durante las<br />
Parrandas y agarró a buena par te<br />
del pueblo festejando en la calle.<br />
No son tan raros los tornados en<br />
<strong>Cuba</strong>. En Lecciones del tornado de La<br />
Habana del 27 de enero Manuel<br />
Iturralde publica una relación de<br />
siete tornados “históricos” por sus<br />
daños repor tados solamente en los<br />
años 2016 al 2018.<br />
Los tornados no son pronosticables,<br />
pero si el número e intensidad<br />
de ellos aumenta, como sugieren algunos<br />
climatólogos, sería conveniente<br />
que <strong>Cuba</strong> establezca un sistema<br />
de aler ta temprana a través<br />
de los medios de comunicación y<br />
las redes sociales para que la inevitable<br />
sorpresa no sea tanta.<br />
tornados iguales, tiempos distintos<br />
En el tornado de Bejucal de 1940 los testigos reportaron<br />
un ruido infernal “como el pito de una locomotora”,<br />
En el de La Habana se reportó el mismo<br />
ruido infernal “como el paso de un avión rasante”.<br />
En el eje mayor de la elipse se ve<br />
la marca del tornado en la superficie<br />
como una zona dr color más claro.<br />
En la imagen de satélite, arriba, se<br />
ve la huella del paso del tornado<br />
por Santos Suárez, como una zona<br />
verde más claro dentro del área<br />
urbana. El mapa superior muestra<br />
la trayectoria con más detalle.<br />
A la izquierda, una imagen del<br />
radar Doppler tomada en la<br />
estación de Cayo Hueso, Florida,<br />
muestra una célula intensa de<br />
color rojo contrastante en el<br />
momento del tornado.<br />
34
LAS RAYAS DEL<br />
CALENTAMIENTO<br />
El climatólogo inglés Ed Hawkins, del<br />
Centro Nacional de Ciencias de la Atmósfera<br />
de la Universidad de Reading<br />
en el Reino Unido, ha publicado una interesante<br />
colección de gráficos de casi<br />
todos los países del mundo actual y de<br />
los estados de Estados Unidos.<br />
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010<br />
Fuente: #ShowYourStripes, Ed Hawking, University of Reading, UK<br />
CUBA 1901-2018<br />
No son gráficas estrictamente científicas,<br />
lo aclara el autor, son un ensayo que<br />
apela al efecto y la memoria visual para<br />
llamar la atención sobre el calentamiento<br />
de la atmósfera del último siglo.<br />
Deliberadamente, las gráficas no tienen<br />
unidades (los años se añadieron para facilitar<br />
la lectura) y el propio Hawkins da<br />
su razón: “Quería comunicar los cambios<br />
de temperatura de manera simple<br />
e intuitiva. Esta visualización elimina las<br />
distracciones de los gráficos estándar y<br />
permite ver las tendencias a largo plazo”.<br />
Son rayas de colores, desde el azul hasta<br />
el rojo intensos, que representan la oscilación<br />
de la temperatura de 1901 al<br />
2018 para la mayoría de los países. El<br />
color de cada raya lo da la desviación de<br />
la temperatura de cada año comparada<br />
con la temperatura media calculada entre<br />
1971 y el 2000 en el país. Esa media<br />
sirve de límite entre los colores azul y<br />
rojo. Mientras más intenso es el color,<br />
más lejos de la media calculada está la<br />
temperatura de cada año.<br />
En la mayor parte de los países hay una<br />
tendencia al calentamiento, aunque al revisar<br />
algunos –sobre todo en países continentales–<br />
aparecen ciclos cortos, como<br />
en Francia, Alemania, Polonia, o en España,<br />
aunque hacia el final de la gráfica el<br />
calentamiento es evidente. Por otra<br />
parte, en las islas tropicales, como <strong>Cuba</strong>,<br />
Puerto Rico, Española, Indonesia, o en las<br />
Filipinas, la marcha resulta más constante<br />
hacia el calentamiento.<br />
Las Rayas de Calentamiento de Hawkins<br />
se agregan a la extensa lista de materiales<br />
que permiten estudiar y debatir el<br />
calentamiento global y sus causas,<br />
aunque con demasiada frecuencia se<br />
olviden los ciclos climáticos del Plioceno<br />
al Pleistoceno tardío, que marcaron extremos<br />
de temperatura global.<br />
La colección gráfica puede verse en<br />
https://showyourstripes.info, mientras que<br />
Ed Hawkins responde al twitter<br />
@ed_hawkins, donde tiene más de<br />
37,700 seguidores<br />
Una versión digital reducida del nuevo Atlas Nacional de<br />
<strong>Cuba</strong> se presentó el 2 de julio pasado en la XII Convención<br />
Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo<br />
en el Palacio de las Convenciones de La Habana.<br />
La obra, que demoró poco más de cuatro años en prepararse,<br />
está dividida en seis secciones:<br />
Mapas generales y de referencia,<br />
Naturaleza,<br />
Economía,<br />
Sociedad,<br />
Temas estratégicos<br />
Historia y Cultura<br />
La dirección general del Atlas estuvo durante todo el<br />
tiempo en las manos del Dr. Jorge A. Luis Machín, director<br />
del Instituto de Geografía Tropical (IGT) desde junio del<br />
2013, asistido por investigadores de la institución que se<br />
fueron alternando en la preparación de la obra.<br />
Es este el tercer atlas nacional del IGT (los anteriores de<br />
1970 y 1989) y fue diseñado, preparado y redactado enteramente<br />
por profesionales cubanos.<br />
Según explicaron al diario Granma el Dr. Luis Machín y el<br />
Lic. J.M. Marrero, el Atlas tendrá una aplicación para que se<br />
pueda consultar desde teléfonos inteligentes y otros medios<br />
online y se espera que pueda ser impreso el año próximo.<br />
También se prevé y una versión ampliada – más de 175<br />
mapas – para el Aniversario 500 de la Fundación de La Habana<br />
el próximo 16 de noviembre.<br />
La preparación del Atlas se hizo cuesta arriba todo el<br />
tiempo, según se deduce del retraso de al menos año y medio<br />
en el lanzamiento y la reducción del número de mapas como<br />
recurso in extremis para poder publicarlo.<br />
Queda pendiente poder “hojear” la obra en su versión actual<br />
y en las futuras para ver cómo sortearon los autores los<br />
enormes retos de presentar la geografía del país en una de<br />
las etapas más difíciles y dinámicas de su historia.<br />
Por ahora es difícil saber cómo puede accederse hasta él.<br />
Es de esperar que pronto haya una vía abierta para hacerlo.<br />
35
CUÁNTOS GEÓGRAFOS ACTIVOS<br />
HAY EN CUBA<br />
1 350<br />
No parece haber nadie que sepa<br />
cuántos geógrafos activos hay en<br />
<strong>Cuba</strong>, pero la cifra que se menciona<br />
como probable es esa, 1350.<br />
Trabajan en unos 30 organismos<br />
estatales –también un estimado.<br />
Seguramente la mayoría son empleados<br />
del Ministerio de Ciencias,<br />
Tecnología y Medio Ambiente, de<br />
las universidades, de Geocuba y del<br />
Instituto de Planificación Física.<br />
No hay geógrafos ejerciendo su<br />
profesión en el sector privado,<br />
aunque no es de descartar que en<br />
el futuro se organicen empresas<br />
geográficas independientes.<br />
Fuera de <strong>Cuba</strong> –quizás no contados<br />
en los 1350– los hay que trabajan<br />
la docencia, en servicios de<br />
gestión de recursos naturales, en<br />
consultorías ambientales, en agencias<br />
de servicios sociales o como<br />
consultores libres.<br />
Aunque los geógrafos no se<br />
miden como los médicos, no está<br />
de mas echar un vistazo a las estadísticas:<br />
hay unos 120 geógrafos<br />
por cada millón de habitantes o<br />
unos 12 por cada 100 km 2 en <strong>Cuba</strong>.<br />
A finales de la década de 1980,<br />
justo antes del Período Especial, se<br />
calculaba que había unos 1500<br />
geógrafos activos –muy pocos estaban<br />
jubilados entonces y pocos estaban<br />
fuera de <strong>Cuba</strong>.<br />
“<br />
En sus propias palabras...<br />
Dicho o escrito por figuras importantes para la Geografía, ya sea<br />
actuales o del pasado, y que conviene repasar o conservar a mano.<br />
[...] La actitud del gobierno parece ser de que <strong>Cuba</strong> es una atracción turística<br />
por sí misma. La visión profesional es que –según los estándares modernos–,<br />
no lo es. Hay la sensación de que <strong>Cuba</strong> pudiera hacerse más atractiva para<br />
los turistas, pero que deberían hacerse muchas cosas antes de que exista esperanza<br />
de expandir sustancialmente la industria turística<br />
[...]<br />
En la experiencia de expertos de viajes, una alta proporción de los turistas<br />
quedan desencantados con lo que encuentran en <strong>Cuba</strong>. Poco después de su<br />
arribo ya están listos para quejarse de que no están recibiendo el valor por el<br />
que pagaron y no muestran deseos de quedarse por largo tiempo.<br />
Francis a. truslow, (1950) Report on <strong>Cuba</strong>, Banco Internacional de Reconstrucción<br />
y Desarrollo, pp. 766 y 770.<br />
. . .<br />
El estudio de la Geografía, de la Historia y de la Lengua se ha considerado<br />
siempre y en todas partes como el medio más poderoso de fortalecer la nacionalidad.<br />
El ejemplo de Alemania duele hoy en la carne viva del mundo.<br />
La enseñanza de la Historia exaltó de tal modo el sentimiento nacional de<br />
aquel país que hizo en pocos años, de una nación-mosaico, la orgullosa potencia<br />
del Deutschlanduberalles.<br />
sarah Ysalgué de Massip, contribución a la iniciativa de Emilio Roig de<br />
Leuchsenring titulada Por la Escuela cubana en <strong>Cuba</strong> Libre, de 1941.<br />
. . .<br />
El libro del geógrafo cubano Leví Marrero, que se ofrece a la atención del<br />
lector soviético, es una descripción monográfica de la geografía física y<br />
económica de <strong>Cuba</strong>. Su valor se encuentra en la riqueza de datos, incluyendo<br />
las estadísticas más recientes sobre el estado de la economía de <strong>Cuba</strong>.<br />
Una faceta positiva del libro es también que en él se tratan en una u otra medida<br />
los problemas socioeconómicos, especialmente los relacionados con el<br />
capital extranjero en la vida económica y política del país.<br />
[...]<br />
El autor lleva como hilo conductor a lo largo de todo el libro la idea de la influencia<br />
decisiva de la posición geográfica de <strong>Cuba</strong> en su historia y desarrollo<br />
económico. Esta es la insuficiencia principal del trabajo de Leví<br />
Marrero.<br />
i. Vasilkov, (1950) Artículo Introductorio a la edición en la Unión Soviética de la<br />
Geografía de <strong>Cuba</strong> de Leví Marrero, el primer libro de geografía de un autor<br />
cubano publicado en Rusia.<br />
. . .<br />
Las islas, particularmente aquellas con una extensa línea costera con relación<br />
al área, dependen usualmente del comercio litoral para la comunicación entre<br />
diferentes secciones, y raramente desarrollan una comunicación terrestre<br />
unificada sino hasta más tarde en su historia. Sin embargo, la República de<br />
<strong>Cuba</strong>, que tiene escasamente tres décadas, con una buena línea central de ferrocarril,<br />
recientemente ha terminado una autopista modelo de construcción<br />
científica, belleza escénica y utilidad económica.<br />
edwin J. Foscue, (1933) La Carretera Central de <strong>Cuba</strong>. Economic Geography,<br />
V.9, Nº4, octubre 1933, pp. 406-412<br />
36
este número de <strong>Cuba</strong>Geográfica (CG) fue editado por<br />
Antonio R. Magaz García y Armando H. Portela Peraza.<br />
Contamos con la colaboración de Manuel García de Castro<br />
y Jorge del Río en Miami. Desde La Habana el sociólogo e<br />
historiador Lázaro Numa Aguila y el académico Manuel Iturralde-Vinent<br />
también colaboraron con esta edición.<br />
CG necesita de su auxilio para construir un medio de comunicación<br />
sostenible para todos los que se interesen en la<br />
geografía cubana.<br />
Envíe su trabajo de hasta de 3,500 palabras, preferiblemente<br />
con fotos (JPEG, 150 Kb mínimo) mapas y gráficos<br />
(EPS, PDF, JPEG) con buena resolución, con textos insertados<br />
legibles, y con colores y trazos definidos.<br />
Los temas son geográficos, los puntos de vista y enfoques<br />
son libres y son responsabilidad única de los autores.<br />
Los trabajos deben ser originales o copias de documentos<br />
históricos de valor para la Geografía cubana, debidamente<br />
acreditados a la fuente inicial.<br />
A los autores (y coautores) se les ruega que nos hagan llegar<br />
una foto reciente y una breve reseña (de 20 a 30 palabras)<br />
sobre sí mismos para ser utilizadas con su crédito en los<br />
artículos a publicar.<br />
CG se reserva el derecho necesario de redactar y editar<br />
los trabajos para su publicación.<br />
Dirija su colaboración a:<br />
Armando H. Portela - ahportela@yahoo.com<br />
Antonio R. Magaz - magazantonio@yahoo.com<br />
CG es un esfuerzo que se hace sin interés de lucro y no puede<br />
prometer honorarios ni compensación por ningún aporte.<br />
Miami, 1º de agosto del 2019<br />
<strong>Cuba</strong>Geográfica ISSN 2473-8239<br />
37