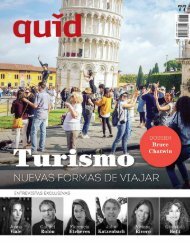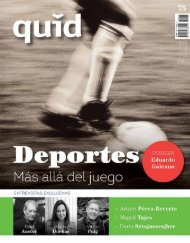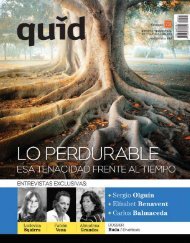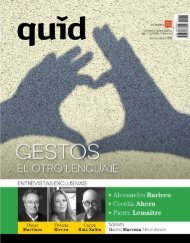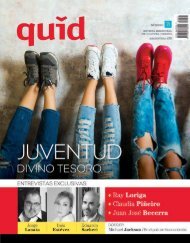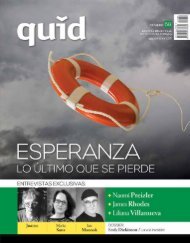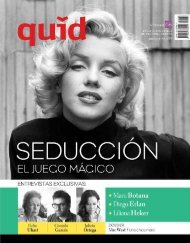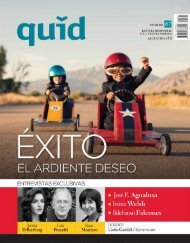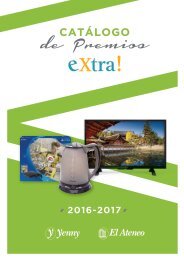You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Año 13 | Número 74<br />
MARZO, ABRIL Y MAYO 2018<br />
CONSEJO EDITORIAL<br />
Adolfo de Vincenzi<br />
Jorge González<br />
Luz Henríquez<br />
Antonio Dalto<br />
DIRECCIÓN<br />
Jorge González<br />
EDICIÓN<br />
Melina Dorfman<br />
COORDINACIÓN<br />
Hugo Cayssials<br />
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN<br />
Conci|Melnizki edd<br />
FOTOGRAFÍA<br />
Silvana Sergio<br />
CORRECCIÓN<br />
Esteban Bertola<br />
COLABORAN EN ESTE NÚMERO<br />
Laura Berti, Juan Cibeira, Antonela de Alva,<br />
Lucila Carzoglio, Horacio de Dios, Marina<br />
García, Martín Garrido, María Fernanda Guillot,<br />
Silvia Hopenhayn, Nadia Koval, Roger Koza,<br />
Christian Kupchik, Martina Leunda, Alejandra<br />
Peñalva, Felipe Pigna, Gabriel Rolón, Fernanda<br />
Sández, Emilia Simison, Paloma Sirvén,<br />
Maximiliano Tomas, Mónica Tracey, Nando<br />
Varela Pagliaro y Agustina Zabaljáuregui.<br />
PUBLICIDAD Y REDACCIÓN<br />
Tel.: 4943-8219/22<br />
Patagones 2463 | C1282ACA | CABA<br />
Correo: revistaquid@ilhsa.com<br />
<strong>Web</strong>: yenny-elateneo.com / Sección Quid<br />
REVISTA QUID<br />
Grupo Ilhsa S.A. es propietaria de Quid, publicación<br />
de Yenny y El Ateneo. Queda prohibida la reproducción<br />
del contenido de esta publicación, aun mencionando<br />
la fuente.<br />
Los editores no son responsables por las opiniones<br />
vertidas por los colaboradores, entrevistados, las notas<br />
firmadas y el contenido de los mensajes publicitarios.<br />
Registro Nacionl de la Propiedad Intelectual<br />
Nº 506670. ISSN 1669738-3<br />
Distribución en locales Yenny y El Ateneo de la Ciudad<br />
de Buenos Aires, GBA e interior del país.<br />
En un pasaje de Los hijos, Gay Talese dice: “Todas las familias tienen sus<br />
altibajos, y a veces una familia pasa de la miseria a la riqueza y de la riqueza a<br />
la miseria en tres o cuatro generaciones, y el proceso vuelve a empezar. Todo<br />
depende de cuánta energía le quede. Al principio, la energía de una familia<br />
surge de la miseria. Y esta miseria a menudo impulsa a un miembro de la<br />
familia a ir en busca de una vida mejor; y a veces allana el camino para que los<br />
demás miembros lo sigan. Entonces tienes una familia en ascenso, laboriosa y<br />
motivada. Y al cabo de una generación esa laboriosidad puede producir riqueza.<br />
Y con la riqueza llega la posición social, incluso la nobleza. Y con la nobleza<br />
llega el orgullo, y a menudo la arrogancia. La arrogancia suele ser un elemento<br />
que conduce al declive y con el tiempo vuelven a la miseria”.<br />
Desde la llegada de inmigrantes italianos a territorio norteamericano, tan bien<br />
retratada por el maestro de periodistas, mucho ha cambiado. Hoy es posible<br />
encontrar familias monoparentales, homoparentales, ensambladas, extendidas<br />
y un largo etcétera, cuyos vínculos incluso exceden los lazos sanguíneos. Sin<br />
embargo, en esencia siguen siendo lo mismo: una estructura versátil, signo de<br />
cada época, puesta en permanente prueba ante el destino y sostenida por el<br />
amor de sus integrantes.<br />
Disfruten de este nuevo número de Quid.<br />
Adolfo de Vincenzi<br />
Director General<br />
Grupo Ilhsa
Sumario<br />
74<br />
Temas de tapa<br />
Columnas<br />
Entrevistas<br />
08<br />
La sagrada familia. Un recorrido por la<br />
evolución del concepto. Por Christian Kupchik.<br />
16<br />
El señalador<br />
La familia en John Cheever. Por Maximiliano Tomas.<br />
12<br />
Los clanes del espectáculo argentino.<br />
Por Alejandra Peñalva.<br />
27<br />
Opinión<br />
¿Qué es una familia? Por Gabriel Rolón.<br />
18<br />
Venas de tinta. Apellidos célebres de la<br />
literatura. Por Mónica Tracey.<br />
50<br />
TV/Series<br />
Big Little Lies y The Fosters. Por Laura Berti.<br />
22<br />
28<br />
34<br />
32<br />
Clarice Lispector: el desenlace de los lazos.<br />
Por Silvia Hopenhayn.<br />
51<br />
Música Alternativa<br />
La Charo. Por Agustina Zabaljáuregui.<br />
Jorge Fernández Díaz<br />
Gloria V. Casañas<br />
Mauro Libertella<br />
48<br />
Los Simpson. Treinta años riéndose de la<br />
humanidad. Por Agustina Zabaljáuregui.<br />
56<br />
Música Clásica<br />
Johann Strauss II. Por Nadia Koval.<br />
53<br />
59<br />
70<br />
89<br />
Padres, hijos y hermanos del Rock & Roll.<br />
Por Juan Cibeira.<br />
Cuestión de apellido. Familias en el cine.<br />
Por Roger Koza.<br />
Política: Que quede en la familia.<br />
Por Emilia Simison.<br />
Libros que enseñan a aceptar.<br />
Por María Fernanda Guillot.<br />
69<br />
93<br />
94<br />
96<br />
Historia & Política<br />
Claves para entender nuestro presente.<br />
Por Felipe Pigna.<br />
Museos del Mundo<br />
El Museo de las Civilizaciones de Europa<br />
y el Mediterráneo. Por Martín Garrido.<br />
Turismo Internacional<br />
El Mediterráneo. Por Horacio de Dios.<br />
Vida Gourmet<br />
Goyenechea Hnos. Por Mónica Tracey.<br />
38<br />
Laura McVeigh<br />
40<br />
Andrés Barba<br />
44<br />
Sergio Bizzio<br />
98<br />
Cocina<br />
Familias de cocineros. Por Marina García.<br />
46<br />
62<br />
72<br />
76<br />
Rut Nieves<br />
Brian Yorkey<br />
Fernando Aramburu<br />
Cristina Morató<br />
DOSSIER<br />
Victoria Ocampo<br />
La trastienda de la historia<br />
Vida y obra de una escritora, traductora, editora y mecenas argentina que<br />
acercó la vanguardia internacional a nuestro país y colaboró para que artistas<br />
locales se insertaran en el mundo.<br />
80<br />
Pilar Sordo<br />
83<br />
Blue Jeans<br />
86<br />
Pamela Stupia
MISCELÁNEAS<br />
Colección Biblioteca Clásica<br />
En abril, los amantes de la literatura clásica tendrán la<br />
posibilidad de conocer o releer grandes obras de la literatura<br />
universal –algunas de ellas casi olvidadas– en formato pocket<br />
de cuidada edición. Editorial El Ateneo lanzará la colección<br />
Biblioteca Clásica, dirigida al gran público, de lectura general<br />
y también complementaria para la comunidad escolar. Serán<br />
seis novelas, con prólogo a cargo de Martín Kohan: El retrato<br />
de Dorian Gray, de Oscar Wilde; La vuelta al mundo<br />
en ochenta días, de Julio Verne; Frankenstein, de Mary<br />
W. Shelley; Robinson Crusoe, de Daniel Defoe; La<br />
vorágine, de José Eustasio Rivera; y El Gran Gatsby, de<br />
F. Scott Fitzgerald. Y también seis libros de los mejores<br />
cuentos, divididos en distintas temáticas: vampiros, fantásticos,<br />
misterio, amor y terror. Imposible no querer todos.<br />
Adiós a la madre de los confines<br />
El 6 de febrero murió la gran escritora Liliana Bodoc.<br />
Nacida en 1958 en Santa Fe, estudió la Licenciatura en Letras<br />
en la Universidad Nacional de Cuyo y ejerció como docente de<br />
Literatura Española y Argentina. Entre 1996 y 2004 se abocó<br />
a la Saga de los Confines, trilogía compuesta por Los días del<br />
venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Gracias a<br />
este trabajo, se convirtió en LA autora argentina de fantasy y<br />
logró reconocimiento mundial, al punto de ser comparada con<br />
J. R. R. Tolkien. También publicó novelas realistas e históricas<br />
entre las que se encuentran Memorias impuras, Presagio<br />
de carnaval y La entrevista. En 2008 ganó el Premio Barco de<br />
Vapor con El espejo africano. En 2004 y 2014 la Fundación<br />
Konex le otorgó el Diploma al Mérito y en 2014 el Premio<br />
Konex de Platino. En una de sus últimas series, Elementales,<br />
reformuló a los seres mitológicos Ondinas, Silfos, Nomos y<br />
Salamandras. También creó la saga Tiempo de dragones junto<br />
a Ciruelo. Su último libro, Elisa, La Rosa Inesperada –que<br />
aborda la problemática de la trata de personas– fue una experiencia<br />
distinta. Empezó como un viaje al norte argentino y<br />
terminó siendo, según mencionó en el prólogo, un naufragio.<br />
El mejor homenaje que se le puede hacer es leerla y releerla.<br />
Retrospectiva de David Lamelas<br />
Malba presenta David Lamelas. Con vida propia, exposición<br />
retrospectiva del artista conceptual argentino, uno de los<br />
grandes protagonistas del movimiento de vanguardia generado<br />
en Buenos Aires durante los años 60 en torno al Instituto<br />
Di Tella. A partir del 23 de marzo y hasta el 11 de junio,<br />
tendremos la oportunidad de ver alrededor de cuarenta obras<br />
–esculturas, instalaciones, fotografías, videos y films– producidas<br />
desde 1965 hasta la fecha. Imperdible. Museo Malba.<br />
Av. Figueroa Alcorta 3415. + Info: www.malba.org.ar<br />
Paul Auster en clave de cómic<br />
La editorial española Navona acaba de editar la adaptación en<br />
viñetas de Ciudad de cristal, primera entrega de la Trilogía<br />
de Nueva York de Paul Auster. Los encargados de convertir<br />
esta inolvidable obra en novela gráfica fueron los prestigiosos<br />
dibujantes Paul Karasik y David Mazzucchelli.<br />
Y como si fuera poco, cuenta con una introducción del ya célebre<br />
historietista Art Spiegelman, creador de Maus. Ideal<br />
para quienes quieran abordar por primera vez el universo<br />
del autor estadounidense o redescubrirlo a partir de una<br />
perspectiva original.<br />
Nueva novela de Silvia Hopenhayn<br />
Silvia Hopenhayn –colaboradora de Quid con sus columnas<br />
literarias– vuelve al ruedo con Ginebra (Alfaguara). Se<br />
trata de una novela de iniciación cuya protagonista es una<br />
niña de 13 años que se ve obligada a exiliarse en Suiza con<br />
su padre militante político a inicios de la dictadura militar<br />
de 1976. Allí conocerá a una serie de personajes punk que<br />
le cambiarán la vida. ¿Cómo se establecen los vínculos más<br />
arraigados en la adolescencia? ¿Cuánto de la lengua permite<br />
ligarnos, perdernos, equivocarnos, renacer? Porque así como<br />
el exilio puede ser una condena, el encuentro con lo distinto<br />
puede dar lugar a la sorpresa.<br />
Feria Internacional del Libro<br />
de Buenos Aires<br />
El acto de inauguración de la 44° Feria Internacional del<br />
Libro de Buenos Aires se llevará a cabo el jueves 26 de abril<br />
a las 18.30 hs. en la sala Jorge Luis Borges de La Rural. El<br />
discurso de apertura estará a cargo de la reconocida escritora<br />
Claudia Piñeiro. Además de los tradicionales stands de<br />
editoriales y librerías, habrá más de mil quinientos eventos<br />
en los que participarán los más destacados referentes<br />
del mundo del libro. Entre los autores extranjeros que ya<br />
confirmaron su asistencia se encuentran: Yasmina Reza,<br />
Paul Auster, Mario Vargas Llosa, Juan Villoro,<br />
Dan Wells, Piedad Bonnett, Camilla Läckberg,<br />
Elvira Sastre y Richard Ford. Y por supuesto, también<br />
desfilarán figuras locales como Laura Alcoba, Eduardo<br />
Sacheri, Sergio Olguín, Leila Guerriero, Elvio<br />
Gandolfo y Pablo De Santis. Entre las actividades más<br />
destacadas, sin duda estarán el Encuentro Internacional de<br />
Booktubers, el Diálogo de Escritores Latinoamericanos y<br />
el Festival Internacional de Poesía. La ciudad invitada de<br />
honor de este año será Montevideo. ¡Hasta el 14 de mayo!<br />
Av. Santa Fe 4201 / Av. Sarmiento 2704 / Av. Cerviño 4474.<br />
+ Info: www.el-libro.org.ar
Nota<br />
de tapa<br />
La<br />
sagrada<br />
familia<br />
POR Christian Kupchik<br />
Cierto día, el albino Félix Ventura recibió en su casa de Luanda a un potencial cliente.<br />
Se trataba de un extranjero, con acentos múltiples, que buscaba una historia. “Su”<br />
historia. Lo buscaba todo, partiendo del nombre. Félix Ventura debió aclarar que su<br />
oficio no era el de falsificador, sino el de “fabricante de sueños”. El visitante estuvo de<br />
acuerdo, lo que necesitaba eran papeles, imágenes e historias de tías y abuelos, primos<br />
y primas; en suma, testimonios de un pasado que nos explique, nos refiera, nos otorgue<br />
una justificación y una pertenencia. Una genealogía que nos haga partícipes de un código<br />
común, un árbol que entierre sus raíces en las apostillas del presente. Retratos y<br />
relatos. Por algo el albino Ventura publicitaba su tarea entregando una tarjeta de visita,<br />
en buen papel, con la siguiente oferta: “Dele a sus hijos un pasado mejor”.<br />
Cumplida la misión, el extranjero volvió a nacer como José Buchmann, y no solo tenía<br />
los papeles que lo certificaban, contaba además con un complejo linaje que incluía un<br />
abuelo de prosapia y padres con biografías extravagantes y derivas por múltiples países.<br />
Tan encantado quedó el flamante Buchmann con su historia de fotógrafo de guerra<br />
que presuntamente superaba el medio siglo, que decidió dar un paso más allá, incluso<br />
frente a la oposición de su “hacedor”, el soñador Ventura. Todo lo que necesitaba<br />
ahora era dar con el paradero y señas vitales de sus progenitores de ficción. Y lo más<br />
increíble es que lo consiguió, no solo pudo localizar las tumbas de sus padres “imaginarios”,<br />
también halló fotografías y otras pruebas de su existencia. “Necesitaba que Félix<br />
creyera en mi biografía. Si él la creía, todo el mundo la creería también. Hoy, sinceramente,<br />
hasta yo mismo la creo”.<br />
Este episodio de El vendedor de pasados, novela del angoleño José Eduardo Agualusa,<br />
grafica de manera explícita la común necesidad de encontrar un pasado nuclear que, de<br />
alguna manera, revele nuestra identidad. Es y ha sido un tema inmanente a las preocupaciones<br />
de la humanidad desde su más tierna edad. La familia trasciende así el concepto<br />
de unidad biológica o natural, para convertirse en una construcción social que comprende<br />
modos y culturas diversas, hasta incluso antagónicas. Acaso debido a su flexibilidad, la<br />
familia es interpretada como la institución humana más antigua.<br />
Con los primeros asentamientos urbanos se iniciaron nuevas formas de relación y<br />
convivencia solidaria. En civilizaciones primitivas, el miedo condicionaba los vínculos:<br />
los antepasados ausentes decidían todo. El poder de los muertos fue cediendo y<br />
postergando las exigencias de los ancestros. Los padres vivos debieron hacerse cargo<br />
de la nueva autoridad, y esto significó toda una revolución: no siempre los hijos estaban<br />
dispuestos a seguir el mandato.<br />
Por entonces, el amor no era entendido en los términos del presente ni ocupaba el<br />
lugar que hoy ostenta. Si bien ninguna civilización dejó de lado el afecto entre padres<br />
e hijos, ese sentimiento no determinaba objetivos vitales. Por ejemplo, en la antigua<br />
Roma Cicerón afirmaba que el amor debía quedar fuera del matrimonio, pues “instituciones<br />
primordiales de la república (la familia, entre ellas) no podían depender del<br />
vaivén de las pasiones”. Y aun antes, en el Libro V de La República, Platón refiere<br />
que Sócrates dice a sus interlocutores que “una ciudad justa es aquella en la que los<br />
ciudadanos no tienen lazos familiares”.<br />
Hasta el siglo X, en grandes zonas de la Europa Occidental, el matrimonio era un tema<br />
civil que involucraba a las parejas y a sus familias, ya que era el padre quien pasaba la<br />
tutela de su hija al esposo. Dicho acto se realizaba en un ámbito público con rituales<br />
mínimos tales como un beso, el intercambio de objetos o algunas palabras de bendición<br />
y asentimiento. En ciertos casos los contrayentes se veían impedidos a tener<br />
relaciones íntimas por un plazo de tres a treinta días después del matrimonio, en tanto<br />
el vínculo podía romperse o sellarse con la misma laxitud. Al cabo de algunas transiciones<br />
el matrimonio se irá consolidando, en particular cuando comienza a ser regulado<br />
por el derecho canónico, que determinará derechos y obligaciones de los contrayentes<br />
más que nada en lo que concierne al patrimonio y la herencia.<br />
Cuando la Iglesia asume el control de la sexualidad y de la educación, determinando<br />
9
el carácter monogámico e indisoluble del matrimonio como<br />
institución cuyo fin último y principal es la procreación,<br />
prescribe deberes de los hijos para con sus padres (obediencia<br />
y respeto) y de los padres para con los hijos (sustento, instrucción<br />
y corrección). No obstante, la familia seguirá su derrotero<br />
dinámico, adoptando nuevas y camaleónicas formas más allá de<br />
las regulaciones establecidas. Lo que no cambia es el principio<br />
básico que marca su naturaleza: en sociedades matriarcales<br />
o totémicas, occidentales o musulmanas, hay en la piel del<br />
individuo una marca del clan contra la que no pueden ni las<br />
leyes más duras.<br />
Etimológicamente, el término familia procede del latín<br />
famīlus, que alude a “grupo de siervos y esclavos patrimonio<br />
del jefe de la gens”, y que a su vez deriva del vocablo osco<br />
(lengua itálica) famel. El término abrió su campo semántico<br />
para incluir también a la esposa e hijos del «pater familias»,<br />
a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando<br />
a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra<br />
famŭlus, y sus términos asociados, a la raíz fames (“hambre”),<br />
de forma que la voz refiere al conjunto de personas que se<br />
alimentan juntas en la misma casa y a las que un pater familias<br />
tiene la obligación de alimentar.<br />
Al entrar en la Modernidad la familia se vuelve un espacio<br />
privado, lo que se relaciona con el surgimiento de la noción<br />
de “individuo”. Es interesante observar la privatización del<br />
espacio familiar a través del aparato jurídico, el contrato<br />
social, etc. Con el surgimiento del Estado-Nación se complejizan<br />
las relaciones con la Iglesia. La Revolución Industrial y<br />
los procesos de urbanización crecientes transformarán sustancialmente<br />
a la familia. La transformación incluye además<br />
la reducción del número de integrantes, dando lugar a la familia<br />
conyugal nuclear, caracterizada por vínculos más lábiles<br />
entre quienes pertenecen a ella. Individuos que en su nueva<br />
condición de libertad se integran masivamente a las leyes de<br />
la oferta y la demanda. La familia pasa a ser una unidad de<br />
consumo, más que una unidad de producción.<br />
En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,<br />
Engels desarrolla hipótesis provocativas al respecto. A mediados<br />
del siglo XIX aparecieron una serie de corrientes que,<br />
con argumentos histórico-sociológicos, buscaron desterrar<br />
la forma de familia heredada, patriarcal y monogámica. Así<br />
surgió la defensa del “derecho maternal”, que fija el parentesco<br />
jurídico por vía materna y deriva en modelos familiares<br />
que pasan del patriarcado al matriarcado y llegan al amor<br />
libre. La segunda innovación la constituía el “parentesco<br />
clasificatorio” que desarrolló L. H. Morgan, quien basándose<br />
en sus prejuicios llegó a clasificar la evolución familiar<br />
según un esquema que abarcaba la promiscuidad, la familia<br />
consanguínea, el matriarcado, el matriarcado grupal y el<br />
patriarcado poligámico, para llegar luego a la familia monogámica.<br />
Émile Durkheim, por último, postula una “ley de<br />
contracción familiar” en la que lo más importante es el clan,<br />
luego comienza un desarrollo que parte de la idea de una<br />
familia débil, más tarde una familia con el matrimonio como<br />
institución jurídica y, por fin, la familia actual, que queda<br />
reducida a cónyuge e hijos menores.<br />
Todos estos modelos se vieron superados por la versatilidad<br />
que adopta la familia en nuestros días. Hoy es posible encontrar<br />
en perfecta convivencia familias monoparentales, homoparentales,<br />
ensambladas o extendidas, sin hijos o incluso de<br />
abuelos acogedores, entre otros muchos tipos de varietales<br />
familiares. Todo esto, claro, tendrá consecuencias. Para empezar,<br />
modifica la subjetividad, se construye el sujeto moderno de<br />
la razón, equilibrado y ajustado, con un nuevo modo de vida.<br />
La infancia es revalorizada, el niño pasa a ser el centro de la<br />
atención materna y del hogar. El Estado comienza a normativizar<br />
la crianza desde distintos ángulos y se establecen nuevos<br />
valores. La familia cambia para seguir vigente.<br />
En la Argentina la familia como núcleo central y bien supremo<br />
de la vida social encontró rápida representación cultural, sobre<br />
todo en lo que hace a su producción audiovisual. Allí están esos<br />
films donde Sandrini es el patriarca entrañable, que mezcla<br />
autoridad y ternura en dosis adecuadas a lo largo de generaciones.<br />
Pero el fenómeno se mostrará particularmente sensible a<br />
la aparición de la televisión y su enorme posibilidad de penetración<br />
para mostrar modelos de identificación más o menos<br />
uniformes. Entre los más exitosos, es posible recordar el sello<br />
aportado por La familia Falcón (1962-1969), escrita y dirigida<br />
por Hugo Moser, que se impone como cliché imperativo en<br />
la consolidación de las nuevas clases medias. Casi como una<br />
continuidad, el clan de Los Campanelli (1969-1974) animará<br />
los almuerzos de los domingos en otra clave: se trata ahora de<br />
una extensa familia de inmigrantes de una clase media baja<br />
urbana –con alguna excepción–, que dirimen sus evidentes<br />
fisuras y diferencias detrás de un mismo mantra: “No hay nada<br />
más lindo que la familia unita” (así, en cocoliche). Estos dos<br />
modelos tendrán una amplia aceptación –que encontrará réplicas<br />
en muchas otras muestras futuras– a partir de una simple<br />
premisa que uniforma y borra todas las posibles amenazas que<br />
llegan “de afuera”. Primero, la familia.<br />
La socióloga Susana Torrado se encargó de realizar uno de<br />
los estudios más profundos sobre la temática, cristalizado en<br />
Historia de la familia en la Argentina moderna (1887-2000).<br />
La ambiciosa obra permite, entre otras cosas, visualizar un<br />
proceso histórico dinámico, con matices, fluctuaciones y<br />
diferentes direccionamientos dentro del entramado social.<br />
Además, posibilita rescatar del pasado la invisibilidad, y comprender<br />
la dimensión femenina en el interior de la urdimbre<br />
social. También, y por sobre todo, observar de qué modo en<br />
las últimas décadas la ruptura del tejido familiar se ve intrínsecamente<br />
relacionada con el abandono por parte del Estado<br />
de sus responsabilidades en lo que respecta al cuidado de la<br />
dimensión social para priorizar una supuesta “reivindicación<br />
del individuo” libre de lazos y ataduras, incluso familiares.<br />
Sí, se trata de ese mismo individuo que más temprano que<br />
tarde aparecerá, solo y perdido, en la casa de un vendedor de<br />
pasados para pedir una familia que lo explique<br />
10
Tema de tapa<br />
uno<br />
¿El don de la creatividad se hereda o se crea? ¿La condición de artista corre por la sangre y<br />
se transmite de generación en generación? ¿O será que sin ningún lazo genético puede caer<br />
como un rayo en algunos seres dotados para inventar un mundo allí donde antes había vacío?<br />
Y, después de que irrumpiera en un árbol genealógico sin artistas un primer gajo creativo,<br />
¿qué ocurrirá con las generaciones venideras? Como sea, en nuestro país hay varios linajes<br />
famosos, con los más diversos recorridos<br />
del<br />
Los<br />
clanes<br />
espectáculo<br />
argentino<br />
POR Alejandra Peñalva<br />
La familia de Tato Bores nada tenía que ver con los escenarios.<br />
Su padre era peletero, pero Mauricio Borensztein no mostraba<br />
interés ni en el estudio ni en el negocio familiar. El “cómico de<br />
la nación” nació el 27 de abril de 1927 y deseó convertirse en<br />
artista. Hizo teatro, radio y cine, pero fue en la televisión donde<br />
desplegó su genio para el humor político. Desde allí analizó<br />
buena parte de la historia política argentina y, a pesar de que los<br />
hechos, en general, no eran graciosos, Tato arrancó sonrisas y a<br />
veces esas carcajadas catárticas, como para exorcizar las angustias<br />
de un país que duele. De frac negro, peluca, anteojos de marco<br />
grueso y sosteniendo un habano, Tato hablaba por su teléfono<br />
negro, comía fideos y patinaba bajo una lluvia de papelitos de<br />
colores. Ya consagrado, sus hijos Alejandro y Sebastián lo<br />
convencieron para que les permitiera dirigirlo. Entraron sin<br />
privilegio y sueldo estándar, pero el genio corría por sus venas.<br />
Más tarde Alejandro decidió instalarse en Punta del Este y retomó<br />
la arquitectura. Sebastián se quedó y obtuvo éxitos (como<br />
El Garante) y también algún fracaso. Pero los hermanos se<br />
reencontraron y tuvieron un suceso con Tiempo final, que llegó<br />
a Antena 3 de España. Los años pasaron, Alejandro se abocó a<br />
escribir y, desde entonces, firma una columna en Clarín que es<br />
muy esperada por los lectores; además publicó libros. Sebastián<br />
cambió la pantalla chica por el cine. En 2011 estrenó Un cuento<br />
chino y ganó el Premio Goya, luego vino Kóblic. Además de los<br />
dos varones, Tato también tuvo a Marina. Es la menor, y aunque<br />
estudió actuación y se codeó con los espectáculos infantiles,<br />
decidió guardar a la actriz. Habían pasado apenas unos meses<br />
desde su casamiento con Oscar Martínez cuando supo que<br />
tenía cáncer de mama, pero la enfermedad la fortaleció. Publicó<br />
Enfermé para sanar y Así me cuido yo, y se abocó a trabajar<br />
como motivadora social de vida saludable y felicidad. Como diría<br />
Tato, “mis queridos chichipíos”, el legado no fue en vano.<br />
El caso de los Cibrián es a la inversa. Todo el árbol familiar<br />
creció en escena y en España. Los padres de José “Pepe”<br />
Cibrián eran actores itinerantes. Pepita y Benito tuvieron a<br />
su hijo en Buenos Aires en 1916, pero la vida en gira no se detuvo<br />
y Pepe acompañó a sus padres por distintos rincones del<br />
planeta. Cuando en 1936 estalló la Guerra Civil Española, la<br />
familia se mudó a Francia y luego a México. Allí el joven galán<br />
tuvo varios papeles en cine, pero no echó raíces. José formó su<br />
propia compañía y, tal como había aprendido, continuó de gira.<br />
Se casó en Guatemala en 1947 con Ana María Campoy, una<br />
joven actriz hija de actores españoles pero oriunda de Bogotá.<br />
Un año después tuvieron en La Habana a su primer hijo, lo llamaron<br />
José “Pepe” Cibrián Campoy. Con él se instalaron en<br />
Buenos Aires en 1950 y nunca más se fueron. José padre rodó<br />
16 películas (La Patota, Los árboles mueren de pie y La cigarra<br />
no es un bicho, entre otras), participó en más de cincuenta<br />
obras de teatro, hizo comedias televisivas (Cómo te quiero,<br />
Ana, junto a su esposa), fue director (Las Mariposas son libres,<br />
con Susana Giménez). En cuanto a la genial Ana María,<br />
solía decir que su lugar en el mundo era el mundo. Nacida en<br />
Bogotá, había crecido en España, y fue allí donde debutó a los<br />
4 años, subiendo sin permiso al escenario durante un entreacto<br />
porque había visto al público “demasiado quieto”. Más tarde<br />
volvió a América para triunfar en México, casarse en Guatemala,<br />
ser madre en Cuba y radicarse en Argentina, donde tuvo a<br />
su segundo hijo, Roberto. Arrolladora como era, se ganó un<br />
lugar como actriz y como maestra de actores. El joven Pepe<br />
recibió la vocación artística de sus padres, y desde los años<br />
70 es un pionero del teatro musical en Argentina. Asociado<br />
durante años al músico Ángel Mahler, estrenó Calígula, El<br />
jorobado de París y Drácula, entre muchísimos otros títulos.<br />
Roberto, por su parte, eligió la arquitectura y la industria<br />
tecnológica, en la que tuvo su mayor éxito. En 1997 creó el<br />
portal El Sitio, y tiempo después lo vendió por 44 millones de<br />
dólares, un auténtico batacazo que debe haber alegrado hasta a<br />
los tatarabuelos, cómicos de la legua que cruzaban España con<br />
sus tablones y barriles para improvisar un escenario.<br />
Palito Ortega inició una familia de artistas. Él, Ramón,<br />
fue el primer brote surgido en la localidad de Lules, cerca<br />
del Ingenio Mercedes, en Tucumán. Creció en una casa con<br />
carencias, en un pueblo con calles de tierra, sin luz eléctrica y<br />
en el que solo había dos baños. Por eso tuvo que trabajar desde<br />
chico, fue lustrabotas, vendió diarios y hasta limpió tumbas y<br />
pintó cruces en el cementerio. A los quince años su papá lo<br />
autorizó para viajar a Buenos Aires en busca de su destino y,<br />
aunque no fue un camino de rosas, cumplió su sueño. Detrás<br />
quedaron Tony Varano y Nery Nelson, sus primeros seudónimos<br />
artísticos, la marca con la que triunfaría surgió de su<br />
verdadero nombre. Ricardo Mejía, del sello RCA, buscó<br />
todas las combinaciones posibles en el nombre Ramón Bautista<br />
Ortega Saavedra, pero al ver su delgadez, le dijo “usted será<br />
‘Palito’ Ortega”. Así nació el ídolo del Club del Clan, el actor y<br />
director de películas y el gobernador de su provincia natal.<br />
El 27 de febrero de 1967 Palito se casó con Evangelina<br />
12 13
Salazar, una rubia y angelical actriz. Tras un breve noviazgo<br />
protagonizaron la primera boda televisada del país. Ella dejó<br />
su carrera para cuidar a la numerosa familia que conformaron.<br />
Tuvieron seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián,<br />
Luis, Emanuel y Rosario. Los cuatro mayores se inclinaron<br />
por la pantalla: Julieta es actriz, Luis es un prestigioso<br />
cineasta y Sebastián y Martín formaron una dupla de producción<br />
televisiva. Los más chicos eligieron la música: Emanuel y<br />
Rosario son cantantes.<br />
A Lolita Torres también le tocó inaugurar la tradición artística<br />
familiar. Beatriz Mariana Torres nació en 1930 y su debut<br />
fue a los 5 años, cuando participó de un cuadro musical español<br />
en el Teatro Avenida. Luego vinieron los años de estudio,<br />
de audiciones y de convencer a sus padres para que le permitieran<br />
continuar actuando. A los 11 años se integró al espectáculo<br />
Maravillas de España. De allí en más nunca se detuvo:<br />
actuó en cine (Joven, viuda y estanciera, Un novio para Laura,<br />
La edad del amor, La danza de la fortuna, entre otras, en esta<br />
última interpretando el rol de villana por única vez), grabó<br />
decenas de canciones, fue figura radial y una madre presente<br />
para sus cinco hijos. Tuvo dos matrimonios, del primero nació<br />
Santiago Burastero y, tras quedar viuda, se volvió a casar<br />
con Julio César “Lole” Caccia. Nacieron luego Angélica,<br />
Marcelo, Mariana y Diego. Todos ellos heredaron el “gen<br />
artístico”. Santiago es médico deportólogo, aunque su segunda<br />
vocación es el tango; Angélica combina la actuación y la danza;<br />
Marcelo es músico; Mariana es actriz, cantante y animadora de<br />
TV; y Diego, no hace falta aclararlo, es uno de los intérpretes<br />
más reconocidos en Latinoamérica. El legado continúa ahora<br />
con Ángela Torres, hija de Marcelo y Gloria Carrá.<br />
El 23 de febrero de 1927 hacía calor en Villa Cañas, un pequeño<br />
pueblo de Santa Fe, pero Rosa, una maestra española, y<br />
José, dueño de un comercio de ramos generales, ni se enteraron.<br />
El matrimonio ya tenía a José, pero ese día recibieron<br />
mellizas: María Aurelia Paula y Rosa María Juana. Las<br />
hermanas no solo eran idénticas, eran llamativamente hermosas.<br />
A sus 7 años la familia se mudó a Rosario y en 1937, tras<br />
la muerte del padre, se instalaron en el barrio porteño de La<br />
Paternal. Las chicas, a pesar del esfuerzo materno, aprendieron<br />
todo lo que la época indicaba: piano, danza clásica,<br />
española y más. Rosa fue elegida Reina del Corso de Avenida<br />
de Mayo, y pronto las hermanas fueron convocadas por Luis<br />
César Amadori para la comedia Hay que educar a Niní. Allí<br />
tuvieron una escena con parlamento junto a Niní Marshall,<br />
que ya era una estrella, y así comenzó el camino artístico de las<br />
mellizas Legrand.<br />
Silvia trabajó unos pocos años y abandonó el mundo del<br />
espectáculo. Mirtha, en cambio, le dedicó su vida: filmó<br />
treinta y seis películas y tuvo más de una docena de protagónicos<br />
teatrales (entre ellos el de 40 kilates). Un día llegó a<br />
su vida artística la propuesta para un programa de televisión<br />
que hoy cumple cincuenta años y que batió muchos récords,<br />
su nombre era Almorzando. La propuesta llegó a través de<br />
Alejandro Romay, al principio Mirtha no estaba convencida<br />
de la idea de comer en cámara, pero de todas formas decidió<br />
arriesgarse. A mitad de una carrera que nunca cesó, se casó en<br />
1946 con el director Daniel Tinayre, y tuvieron a Daniel y<br />
a Marcela. Ella siguió sus pasos en la conducción de TV, él<br />
mantuvo un bajísimo perfil. El legado artístico continúa en sus<br />
nietos, Juana y Nacho. Juana se volcó a la actuación en TV,<br />
en cine y en arriesgadas propuestas teatrales, mientras Nacho<br />
se convirtió en productor del programa de su abuela.<br />
Si buscamos el actor argentino con mayor prestigio internacional,<br />
rápidamente surge el nombre de Ricardo Darín.<br />
Su historia es la de un chico nacido en una familia de actores:<br />
Ricardo Darín (padre) fue un hombre de cine, teatro y<br />
televisión; también un bohemio que recorrió el mundo antes<br />
de establecerse junto a Renée Roxana, una chica que fue a<br />
una audición en Radio El Mundo para acompañar a una amiga<br />
y terminó descubriendo allí su vocación. Con ellos debutó<br />
Ricardo en teatro a los 10 años. A los 16 comenzó a participar<br />
regularmente en programas televisivos como Alta Comedia,<br />
e hizo sus primeras participaciones en cine (entre ellas He<br />
nacido en la ribera, con Susana Giménez, que años más tarde<br />
se convertiría en su pareja y luego en su amiga más cercana).<br />
El resto es sabido: fue uno de los “galancitos” de los años 80<br />
y así llegaron sus primeros protagónicos en telenovelas como<br />
Estrellita mía y en éxitos teatrales como Sugar. En los años<br />
90 el cine le ofreció la oportunidad de destacarse aun más.<br />
El puntapié inicial fue Perdido por perdido, de Alberto<br />
Lecchi, luego vinieron El Faro, Nueve Reinas y El Aura, de<br />
Fabián Bielinsky, y más tarde cuatro películas con la dirección<br />
de Juan José Campanella, entre ellas El secreto de sus<br />
ojos, ganadora de un Oscar. La lista continúa e incluye trabajos<br />
con Pablo Trapero, Sebastián Borensztein y directores<br />
extranjeros. Los Darín son, sin ninguna duda, una familia de<br />
artistas. Alejandra, hermana menor de Ricardo, no solo<br />
es actriz sino también presidenta de la Asociación Argentina<br />
de Actores. Por su parte Ricardo Mario “Chino” Darín,<br />
primogénito de Ricardo, continuó la tradición actoral de la<br />
familia, mientras su hermana Clara se inclinó por las Bellas<br />
Artes y el diseño<br />
14
Señalador<br />
El idiota<br />
de la familia<br />
POR Maximiliano Tomas<br />
Desde hace un tiempo, al menos por<br />
estas latitudes, a la hora de referirse críticamente<br />
a la institución familiar (quizá<br />
la estructura social que más cambios haya<br />
sufrido en estas últimas décadas) ya no se<br />
cita el famoso comienzo de Ana Karenina,<br />
aquel de las familias desdichadas, sino<br />
el último verso de un breve y conmovedor<br />
poema de Fabián Casas, titulado<br />
“Hace algún tiempo”: “Parece una ley:<br />
todo lo que se pudre forma una familia”.<br />
John Cheever (1912-1982), el gran<br />
maestro estadounidense del relato de<br />
la segunda mitad del siglo XX, ha sido<br />
uno de los mayores críticos de la familia<br />
burguesa de posguerra, aquel mundo<br />
llevado a la pantalla en formato de serie<br />
televisiva con el nombre de Mad Men.<br />
Precisamente en octubre de este año se<br />
cumplen cuatro décadas de la publicación<br />
de todos los relatos de Cheever en<br />
un solo volumen (The Stories of John<br />
Cheever), aparecido cuatro años antes<br />
de la muerte del autor, compuesto por<br />
61 textos, y cuya distribución significó el<br />
encumbramiento definitivo del escritor<br />
como lo que es aún hoy: uno de los mejores<br />
cuentistas de la literatura universal.<br />
Si bien la institución familiar, con sus<br />
elementos y amalgamas (amor, odio,<br />
celos, potencia) es, junto a los sueños, el<br />
alcoholismo y el deseo, uno de los temas<br />
centrales de buena parte de la obra de<br />
Cheever, es quizá en el cuento que abre<br />
aquel volumen, “Adiós, hermano mío”,<br />
donde el escalpelo del escritor, siempre<br />
de doble filo, escarba más profundo.<br />
Si uno se pone reduccionista, se podría<br />
decir que “Adiós, hermano mío” trata de<br />
la decadencia de una familia acomodada,<br />
vista a través del amor filial: una versión<br />
contemporánea del mito de Caín y Abel.<br />
Aunque nada es tan sencillo. Cualquiera<br />
que haya leído a Cheever sabe que los<br />
comienzos y los finales de sus relatos son<br />
memorables. “Adiós, hermano mío” empieza<br />
así: “Somos una familia que siempre<br />
estuvo espiritualmente muy unida.<br />
Nuestro padre se ahogó en un accidente<br />
marino cuando éramos pequeños y nuestra<br />
madre siempre destacó el hecho de<br />
que nuestras relaciones de familia tienen<br />
una suerte de permanencia que nunca<br />
volveremos a encontrar”. Todo lo que<br />
sigue, hasta aquel final epifánico de las<br />
mujeres saliendo desnudas del mar, no<br />
hace sino intentar que aquella sentencia<br />
del comienzo permanezca inalterada, a<br />
pesar de lo que el hermano menor de la<br />
familia, Lawrence, vaya a intentar.<br />
La familia tiene un apellido, Pommeroy<br />
(la madre viuda y cuatro hermanos:<br />
Diana, Chaddy, Lawrence y el narrador)<br />
y, sobre todo, una casa de veraneo a la<br />
que llaman “El Promontorio”, en una de<br />
las islas de Massachusetts. Allí confluyen<br />
todos (con esposas e hijos) el verano en<br />
el que transcurre el relato, que será el<br />
último que todos pasarán juntos.<br />
Lawrence, el menor, encarna el papel<br />
de aquel que descubre y señala, para<br />
incomodidad de todos, las fisuras de la<br />
familia, aquellas heridas o grietas que<br />
por conveniencia o hipocresía el resto<br />
está dispuesto a dejar pasar. Cheever<br />
no lo dice pero Lawrence, abogado algo<br />
inestable (los trabajos no le duran demasiado,<br />
las aficiones tampoco), es un joven<br />
existencialista para el cual el mundo se<br />
dirige al cadalso, y no hay nada que hacer.<br />
Tiene ciertas inclinaciones de izquierda<br />
(intenta, sin éxito, que la cocinera de la<br />
familia se rebele frente a las condiciones<br />
laborales que se le imponen), y lo podemos<br />
imaginar enrolado en cuanta causa<br />
humanitaria exista. Así, juega el rol del<br />
aguafiestas que sancionará cualquier cosa<br />
que los Pommeroy hagan.<br />
El narrador es el hermano mayor, y el<br />
antagonista: el guardián de la tradición<br />
familiar, un tipo trabajador, honesto y<br />
resignado que solo quiere pasar unas<br />
vacaciones sin conflictos en familia y<br />
descansar. Va a intentar evitar la colisión<br />
entre su madre y Lawrence, entre<br />
Lawrence y el resto de la familia, y para<br />
ello también está dispuesto a todo. La<br />
clave que hace que “Adiós, hermano<br />
mío” sea una pequeña obra maestra es,<br />
precisamente, el equilibrio con que esta<br />
ecuación de fuerzas está diseñada por<br />
Cheever: el lector pensará en su propia<br />
historia familiar, recordará aniversarios,<br />
velorios y fiestas de fin de año, buscará<br />
identificarse con uno y otro personaje, y<br />
la decisión no será fácil. ¿Ser aquel que<br />
arranca las máscaras de la falsedad, por<br />
más que eso conlleve la destrucción total,<br />
o encarnar el rol del que tira del carro<br />
para evitar que todo se desmorone?<br />
En abril de este año llegará a la Argentina<br />
una nueva edición de los cuentos<br />
reunidos de Cheever. No será la única<br />
novedad con respecto al autor: también<br />
aparecerá por primera vez en castellano<br />
su correspondencia, con el sencillo título<br />
de Cartas. Una joya alternativa a su obra<br />
mayor (como antes lo fueron sus Diarios),<br />
que todos los devotos esperamos<br />
con ansiedad<br />
16
Tema de tapa<br />
dos<br />
Venas<br />
de tinta<br />
POR Mónica Tracey<br />
GRIMM,<br />
BRONTË,<br />
DUMAS, OCAMPO,<br />
MANN y DURRELL son<br />
algunos de los apellidos más<br />
célebres de la literatura. Repasamos<br />
las historias de hermanos, padres e hijos<br />
que, unidos por grandes cualidades artísticas,<br />
lograron superar las trabas de su época gracias a la<br />
producción de obras inolvidables<br />
Jacob y Wilhelm Grimm<br />
Ríos de tinta corren por las venas de algunos escritores,<br />
contaminando de literatura a varios integrantes de la familia,<br />
creando estirpes literarias, íntimas y fecundas sociedades<br />
creativas algunas veces, y otras, dolorosos desencuentros generacionales,<br />
encarnizadas luchas de celos, envidias, amores y<br />
odios, todo a la vez. Las relaciones afectivas tienen su propia<br />
luz y su propia oscuridad, lo que parece acrecentarse cuando<br />
se comparten las mismas vías de expresión. Ya se sabe que la<br />
sangre puede no ser el mejor de los vínculos, y esto se hace<br />
extensivo a los escritores.<br />
Entre los hermanos que constituyeron una verdadera sociedad<br />
creativa están los grimm, a tal punto que sus nombres,<br />
Jacob y Wilhelm, casi no se asocian a su obra más famosa,<br />
que aparece generalmente con el título Los cuentos de los<br />
Hermanos Grimm. Toda una curiosidad porque, en realidad,<br />
los cuentos no eran de ellos. El trabajo de estos hermanos<br />
alemanes fue recopilar y anotar narraciones orales tradicionales<br />
para dejarnos un fabuloso legado. Si bien las piezas más<br />
recordadas son “Blancanieves”, “La Cenicienta”, “Caperucita<br />
Roja” y “Hansel y Gretel”, los hermanos Grimm llegaron a<br />
reunir doscientos cuentos y diez leyendas. En 1812 publicaron<br />
el primer volumen de Cuentos para la infancia y el hogar,<br />
pero su intención nunca fue escribir cuentos para chicos,<br />
a tal punto que rehusaron ilustrar esa edición, a la que agre-<br />
garon numerosas citas. Jacob y Whilhelm eran dos eruditos<br />
investigadores, lingüistas y gramáticos, cuyo principal interés<br />
al recopilar esas historias era revalorizar la tradición cultural<br />
alemana evitando que esas narraciones orales se perdieran.<br />
En un principio las historias guardaron toda la crueldad y<br />
las referencias sexuales de los relatos originales, lo cual les<br />
valió duras críticas y una parca recepción. Luego Wilhelm se<br />
encargó de limar asperezas en las próximas ediciones, y un<br />
tercer hermano Grimm, Ludwig, colaboró con ilustraciones<br />
fantásticas para la edición de 1825, que incluía cincuenta<br />
relatos y que estaba destinada a lectores infantiles. El éxito<br />
fue rotundo e imparable. Jacob y Wilhelm Grimm tienen en<br />
Alemania un lugar destacado como filólogos y lingüistas, con<br />
una importante obra que incluye el inicio de un monumental<br />
Diccionario alemán, que se terminaría cien años después.<br />
Para el mundo son los hermanos Grimm, y su legado son los<br />
fabulosos cuentos de hadas que recopilaron.<br />
Otras hermanas que entraron en la historia de la literatura<br />
son las Brontë. Dos de ellas, Charlotte y Emily, tienen<br />
nombres y obras claramente definidos, tal es el caso de<br />
Jane Eyre y de Cumbres borrascosas. Otra de las hermanas<br />
Brontë, Anne, escribió dos excelentes novelas, Agnes Grey<br />
y La inquilina de Wildfeld Hall, pero su nombre y su obra<br />
Hermanas Brontë<br />
18 19
son menos conocidos. También había un hermano Brontë,<br />
llamado Branwell. Se produjo en esta familia el curioso<br />
caso de un mundo creativo compartido, y sobre todo, de<br />
tres mujeres que a mediados del siglo XIX, en un pueblo<br />
de Inglaterra, crearon obras inolvidables. Claro que inicialmente<br />
las publicaron con seudónimos masculinos. Los<br />
Brontë eran seis, las dos hermanas mayores murieron en sus<br />
primeros años, y los cuatro restantes construyeron durante<br />
la adolescencia dos universos imaginarios, Gondal y Angria,<br />
que incluían historias y personajes que empezaron a delinear<br />
algunas de las obras futuras. Escribieron obras de teatro y un<br />
periódico en el que aparecían comentarios políticos, reseñas<br />
de libros, poemas e historias por entregas. Eran los años 30<br />
del siglo XIX. Charlotte había nacido en 1816, Branwell en<br />
1817, Emily en 1818 y Anne en 1820. Era Branwell, el único<br />
varón, sobre quien estaban cifrados los anhelos familiares de<br />
una carrera artística que según elección de él se inclinaba<br />
a la poesía y la pintura, y que no fue capaz de desarrollar,<br />
perdido entre amores contrariados, el alcohol y el opio. Él<br />
es el autor del único retrato de las tres hermanas Brontë que<br />
se conserva en la National Gallery de Londres. Las hermanas,<br />
que se turnaban para el cuidado de Branwell mientras<br />
trabajaban como institutrices o gobernantas, nunca dejaron<br />
de escribir. Charlotte, Emily y Anne publicaron en 1846 un<br />
poemario conjunto bajo los nombres de Currer, Ellis y Acton<br />
Alexandre Dumas (padre e hijo)<br />
Bell. En 1847 publicaron las novelas Jane Eyre, escrita por<br />
Charlotte y firmada por Currer Bell, Cumbres borrascosas,<br />
de Emily, firmada por Ellis Bell, y Agnes Grey, de Ann, firmada<br />
por Acton Bell. Recién en 1848 revelaron ante su editor<br />
su verdadera identidad. Ese mismo año Branwell murió,<br />
meses después murió Emily y, unos meses más tarde, Anne,<br />
ya en 1849. Charlotte vivió un poco más y pudo disfrutar<br />
del reconocimiento que había logrado junto a sus hermanas.<br />
Murió en 1855, a los 39 años.<br />
Alexandre Dumas. Un nombre, dos escritores. Padre e<br />
hijo. Historias sombrías y algunas obras memorables de la<br />
literatura francesa. El padre, nacido en 1802, fue el autor de<br />
Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo, entre otras<br />
Victoria y Silvina Ocampo<br />
trescientas obras e innumerables artículos. En 1824 nació su<br />
hijo natural, a quien no reconoció hasta 1831, quitándole a la<br />
madre todos los derechos. Aunque fue un autor prolífico, la<br />
obra más conocida de Alexandre Dumas hijo fue La dama<br />
de las camelias, que se constituyó en un éxito inmediato y<br />
continuo. Mucho de lo que escribió albergaba el dolor de<br />
los primeros años como hijo natural y el sufrimiento de su<br />
madre, si bien es cierto que convivió con su padre y que en<br />
diversos momentos de su vida compartió viajes con él.<br />
En nuestro país hubo dos hermanas que dejaron su marca<br />
en la literatura. Las dos escribieron. El recuerdo de Victoria<br />
Ocampo quedará por siempre ligado a la creación<br />
de la revista Sur y a la editorial del mismo nombre. Victoria<br />
dejó además una obra extensa que incluye traducciones,<br />
artículos, la serie Testimonios, que se publicó entre 1935 y<br />
1977; y su autobiografía en seis volúmenes, editados luego<br />
de su muerte, entre 1979 y 1984. Generó un intercambio<br />
literario con Europa que no había existido antes ni continuó<br />
después. Gracias a la tarea de Sur, escritores y pensadores<br />
europeos fueron traducidos y conocidos en Argentina y en<br />
América Latina, y se difundió la obra de escritores argentinos<br />
y latinoamericanos en Europa. Victoria había nacido en 1890,<br />
y era la mayor de seis hermanas en el seno de la alta sociedad<br />
argentina. Silvina, la menor de las Ocampo, nacida en 1903,<br />
sería la gran escritora de la familia. Sus cuentos encierran<br />
mundos fantásticos a la vuelta de la esquina del mundo real,<br />
como si una distorsión imperceptible transformara todo a<br />
cada paso. También escribió poesía y tradujo, entre otras,<br />
a Emily Dickinson. Silvina, además, formaría su propia<br />
familia literaria junto a Adolfo Bioy Casares, su marido, y<br />
a Jorge Luis Borges, amigo de la pareja. Juntos publicaron<br />
en 1940 la Antología de la literatura fantástica y la Antología<br />
poética argentina, en 1941. Silvina y Bioy escribieron<br />
juntos la novela policial Los que aman, odian, en 1946. Entre<br />
Victoria y Silvina hubo amor, diferencias de opinión y años de<br />
distanciamiento. (+ Info en Dossier).<br />
El ojo de la tormenta que irradia a los Mann es Thomas,<br />
autor de La montaña mágica, La muerte en Venecia y<br />
Doktor Faustus, entre otras obras memorables. La saga de<br />
los Mann escritores, deslumbrante y terrible, incluye a su<br />
hermano Heinrich, a varios de sus hijos y a su nieto, el<br />
psicólogo Frido Mann. En la presentación del libro de<br />
Mariane Krüll dijo Frido: “Creo que si la autora de La<br />
familia Mann hubiese vivido tan solo un año con los Mann,<br />
habría renunciado a escribir el libro”. Suicidios (dos de las<br />
hermanas de Thomas y dos de sus hijos, Klaus y Michael,<br />
padre de Frido, se suicidaron), relaciones incestuosas,<br />
homosexualidad reprimida y no reprimida, relaciones<br />
difíciles entre Thomas y Heinrich y entre Thomas y sus<br />
propios hijos, agitaron la vida de esta familia de grandes<br />
escritores. Diferencias políticas y de carácter enfrentaron<br />
a Heinrich, nacido en 1871, y a Thomas, nacido en 1875.<br />
Heinrich publicó antes que su hermano y con mucho éxito.<br />
Es autor, entre otras, de las novelas El Súbdito y El profesor<br />
Unrat, esta última llevada al cine en la mítica El ángel azul,<br />
de Josef von Sternberg. Thomas por su parte tuvo un<br />
éxito arrollador y permanente. Ganó el Premio Nobel en<br />
1929. Todos los hijos de Thomas fueron escritores excepto<br />
Michael, que fue músico. El más destacado es Klaus, autor<br />
de Mefisto, El volcán, Hijo de este tiempo, entre muchas<br />
otras. Todos vivieron y escribieron a la sombra de Thomas,<br />
Thomas y Heinrich Mann<br />
sin duda el mayor y más reconocido escritor de la familia.<br />
Según registraron algunos de sus hijos en sus memorias,<br />
Thomas solo tuvo ojos para su obra.<br />
Lawrence Durrell fue uno de los grandes escritores<br />
ingleses del siglo XX, los cuatro libros de su Cuarteto de<br />
Alejandría son ineludibles. Su hermano Gerald, doce años<br />
menor, dio las primeras pinceladas a su figura en su adorable<br />
novela Mi familia y otros animales; en ella aparece el joven<br />
Larry como un intelectual soberbio, arrogante, que escribe<br />
Lawrence y Gerald Durrell<br />
sus primeras obras y que está muy seguro de su condición<br />
de escritor. Los hermanos Durrell nacieron en la India, y<br />
tras la muerte de su padre regresaron a Londres. Unos años<br />
antes Lawrence había sido enviado allí para estudiar, pero<br />
siempre detestó Inglaterra, tanto por su clima como por sus<br />
cerradas convenciones, tan lejanas de la luz de las colonias.<br />
Pronto los Durrell (la madre, los cuatro hermanos y la esposa<br />
de Lawrence) se mudaron a la isla griega de Corfú, donde<br />
vivieron entre 1935 y 1939. La saga Mi familia y otros animales,<br />
Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses cuenta<br />
aquellos años en Corfú, entre las rarezas de la familia y las<br />
primeras investigaciones de Gerry sobre el mundo de los animales.<br />
Este amor por la naturaleza convirtió a Gerald Durrell<br />
en un reconocido naturalista y conservacionista. Escribió sobre<br />
sus expediciones en busca de animales, sobre la creación<br />
de su propio zoológico en Jersey y sobre su fundación, Jersey<br />
Wildlife Preservation, también es autor de cuentos infantiles.<br />
La obra de Lawrence Durrell es extensa y variada, escribió<br />
más de diez novelas, ocho colecciones de poemas, cuatro<br />
obras de teatro y una cantidad de relatos de viajes, algunos<br />
tan desopilantes como la trilogía de Corfú de su hermano.<br />
Con visiones e intereses muy distintos, y a pesar de aquel<br />
primer retrato de Gerry con un Larry antipático, los Durrell<br />
se quisieron y apoyaron siempre, orgullosos ambos de la<br />
obra del otro.<br />
Hay muchas familias más en las que la sangre se tiñó de tinta<br />
y escritura, y es apasionante internarse en esa búsqueda, ver<br />
el modo en que unos se recortan sobre otros y se trasmutan<br />
en personajes de ficciones diversas, cómo un mismo tronco<br />
alimenta mundos tan variados, tan originalmente dispares<br />
20<br />
21
Entrevista<br />
uno<br />
Jorge Fernández Díaz<br />
El elogio de<br />
la sombra<br />
Para el columnista del diario La Nación, conductor del programa Pensándolo bien, emitido<br />
por radio Mitre, y autor de best sellers como Mamá o El puñal, los límites entre los<br />
géneros constituyen una invitación a romperlos. En La herida (Planeta), su última novela<br />
y parte de la saga de su equívoco protagonista, Remil, recurre a la ficción para hablar de<br />
todo eso que como periodista conoce, pero no puede probar<br />
POR Fernanda Sández<br />
–Hay, en La herida, temas que resuenan a lo largo de<br />
todo el texto y que son profundamente argentinos: la<br />
violencia, las desapariciones, el rol de los servicios.<br />
¿Qué le pasó con eso, siendo, como es usted, periodista?<br />
A mí me pasó algo que me viene sucediendo desde que<br />
tengo 25 años y es que, muchas veces, el periodismo me dice:<br />
“Hasta acá llegaste porque no podés probar lo que sabés”.<br />
Creo que los periodistas publicamos el veinte por ciento de<br />
lo que sabemos porque lo demás no lo podemos probar. Esa<br />
frontera me resultó siempre muy interesante de cruzar con<br />
la ficción. Por eso Hemingway decía que el periodismo era<br />
un buen oficio para el escritor, siempre que fuera capaz de<br />
dejarlo a tiempo. Y para él “a tiempo” era a los 40 años. Yo no<br />
supe. Tengo 57 años y el periodismo formó parte de mi vida.<br />
Fueron dos vocaciones, antagónicas por momentos, pero<br />
que luego se fusionaron, y hoy yo me sirvo mucho de lo que<br />
he visto, aprendido y oído en el mundo de la política, en el<br />
mundo del poder, para hacer ficción y contar lo que no puedo<br />
contar con las herramientas clásicas del cronista, del articulista<br />
o en la propia radio. De manera que mi literatura, por lo<br />
menos en esta serie de Remil, es tan sociológica y tan política<br />
porque se nutre del presente. Yo creo que la literatura negra<br />
es una literatura de cacería pero también una literatura<br />
sociológica. Es la gran literatura que está dando cuenta del<br />
presente. No tanto por la intimidad de los seres humanos,<br />
sino por la intimidad del poder: lo indecible de las mafias<br />
sindicales, de las mafias judiciales. Lo indecible de esa parte<br />
de la política que no puede ser mostrada por la televisión ni<br />
por la radio ni por los periódicos.<br />
–Una vez usted dijo que la mejor literatura de este momento<br />
se estaba haciendo desde el periodismo. ¿Lo cree<br />
realmente o siente que hubo una suerte de “primavera”<br />
de la escritura periodística local que ya terminó? No,<br />
esa frase tiene que ver con el discurso que hice al entrar en<br />
la Academia [N. de R.: se refiere a la Academia Argentina de<br />
Letras, de la cual es miembro], allí hablé sobre la historia del<br />
articulismo, que es la historia del ensayo, y que comienza con<br />
La Fontaine y llega hasta nuestros días. Las intervenciones<br />
de los escritores en los periódicos en los últimos doscientos<br />
años han sido decisivas para la historia de la literatura. Primero,<br />
porque grandes clásicos de todos los tiempos se dieron a<br />
conocer en forma de papel de diario. Y segundo porque los<br />
escritores, sobre todo en España que tiene una larga tradición<br />
en este sentido, intervienen en los periódicos, y muchos de<br />
ellos son mejores articulistas que novelistas o cuentistas; la<br />
mejor literatura se está escribiendo en los diarios.<br />
23
–¿Y en Argentina? Me parece que esta cultura del articulismo<br />
todavía necesita desplegarse más, y los periodistas<br />
argentinos se tienen que animar a intervenir más con su<br />
prosa. Esto lo tuvo la Argentina con Sarmiento, Alberdi,<br />
Mansilla, Arlt, Mitre, Walsh y Soriano, entre otros.<br />
Es decir, una larga tradición del escritor en prensa. Me parece<br />
que debe continuar, que debería continuar. Es necesario<br />
para los periódicos que los escritores intervengan como<br />
cronistas y como articulistas. ¿Por qué? Porque en el futuro,<br />
si los diarios quieren sobrevivir, van a tener que vender pura<br />
calidad. Y la calidad sigue estando en la prosa.<br />
–Pareciera ser que llega un momento en el que los<br />
periodistas se detienen y no pueden dar ese paso hacia<br />
el trabajo sobre la propia palabra. Un paso que usted<br />
sí dio en su escritura periodística... Para mí fue muy<br />
fácil porque yo fui escritor antes que periodista. A los 12<br />
años descubrí que quería ser escritor, a los 19 años abracé el<br />
periodismo, y llevé muy conflictivamente esas dos vocaciones,<br />
hasta hoy. Me parece que este es un momento en el que el<br />
“rapidismo” de lo digital mató, o por lo menos le dio un golpe<br />
duro, a la idea de que el lector quería tener ese momento del<br />
día o de la semana para tomar un café y deleitarse no solo con<br />
el fondo de la cuestión sino también con el aspecto estético.<br />
En todos los congresos internacionales se habla de la crisis<br />
del periodismo, pero no se habla de la calidad de la prosa con<br />
la que se escriben las noticias. Entonces, me parece que hay<br />
un gran malentendido. Creo que el periodismo se va a salvar<br />
precisamente por aquello de lo que no se habla, se va a salvar<br />
por esa vieja necesidad de que nos cuenten la vida y de que<br />
nos la cuenten muy bien. Por eso sí somos capaces de pagar.<br />
Pero por la noticia que tiene cualquiera en cualquier momento,<br />
¿quién va a pagar?<br />
–¿Seguimos todos alrededor del fuego esperando que<br />
nos cuenten una buena historia? Creo que las buenas<br />
historias hay que ir a buscarlas. Si el periodista es capaz,<br />
cuando tiene que escribir una columna política aspira al<br />
ensayo político; si un periodista sale a la calle y en vez de una<br />
noticia cualquiera aspira a hacer un aguafuerte; si un cronista<br />
convencional va a cubrir cualquier cosa y cuando vuelve trata<br />
de contarlo como si fuera un cuento (no por hacer ficción,<br />
sino usando los recursos de la literatura), entonces el periodismo<br />
es una obra de arte. Yo creo que el periodismo se salva<br />
si aspira a ser una obra de arte.<br />
–Sobre Remil, el personaje central de El puñal y de<br />
La herida, usted aclara que es puramente ficcional, sin<br />
embargo todo en él resulta extraordinariamente familiar<br />
para el lector. Uno tiene la impresión de conocerlo,<br />
de haberlo escuchado hablar alguna vez… Remil es el<br />
canalla que todos llevamos dentro. Las mujeres se enamoran<br />
de Remil y los hombres quisieran irse a tomar una copa con<br />
Remil y tenerlo a tiro de teléfono por si las moscas. Creo que<br />
es un héroe políticamente incorrecto, un héroe del siglo XXI.<br />
Ya las historias no son entre buenos y malos, sino entre malos<br />
y peores. Desde un principio no era creíble una literatura<br />
policial argentina con un detective o un comisario bueno.<br />
Antes se decía, críticamente, que el argentino veía a la policía<br />
como una mafia. Luego eso se convirtió en algo verdadero. Yo<br />
no creo que todos los policías sean corruptos, pero sí que la<br />
organización policial está penetrada por la mafia, y que además<br />
participó de hechos gravísimos. Entonces, el detective<br />
clásico que tanto éxito tiene en tantas partes del mundo, aquí<br />
en Argentina no resultaba creíble. Remil es profundamente<br />
veraz. Le podés creer porque no se ahorra las peores cosas.<br />
A la vez, tenía que ser empático. Que vos quisieras a un<br />
hijo de puta como ese. Entonces, para que sea querible, yo<br />
hago un trabajo literario y emocional. También lo hice en El<br />
puñal, siempre le transferí cosas al personaje. Aunque Remil<br />
parezca muy distinto a mí, pues yo no mato ni una mosca,<br />
tenemos algunas emocionalidades en común. Yo, por ejemplo,<br />
he conocido la desesperación amorosa. Esa pasión que<br />
no se puede agarrar y que cae en El puñal, esa mujer que se<br />
escapa, que uno persigue y es capaz de hacer cualquier cosa<br />
por tener. Yo le transferí esa obsesión a Remil en El puñal.<br />
Y después le transferí, en La herida, mi herida personal. Yo<br />
considero que vos, yo, todos tenemos una herida fundacional.<br />
Cada uno sabe cuál es su herida, la verdadera, la primordial.<br />
Esa con la que sigue luchando fantasmalmente todos los días.<br />
En general es una herida de la infancia o de la adolescencia, a<br />
veces es una herida reconocida y otras veces no.<br />
–¿Y su herida personal, cuál es? Yo te voy a contar mi<br />
herida personal porque se la transferí a Remil. Mi herida<br />
personal tiene que ver con mi padre. Mi padre era Marcial,<br />
un asturiano, mozo del bar ABC. Cuando a mis 15 años descubrió<br />
que yo quería ser escritor, dijo: “Este va a ser vago”.<br />
Es decir, vinculó rápidamente la literatura con la vagancia.<br />
En ese momento el periodismo no era lo que es ahora, sino<br />
una bohemia, y yo reivindico absolutamente esa fase de la<br />
bohemia que hoy está en extinción o ya casi extinguida. Pero<br />
mi padre me dio por perdido, y eso fue muy doloroso para<br />
mí. Estuvimos años casi sin hablarnos. No nos podíamos<br />
comunicar. Nos seguíamos viendo, pero hablábamos de<br />
fútbol. Hasta que pasó algo muy importante. Yo tenía 25 años<br />
y era cronista policial. Leía novela negra y hacía el cadáver<br />
de cada día en La Razón vespertina. Justamente porque no<br />
podíamos contar algunas historias (cómo funcionaba la mafia<br />
futbolística, o cómo funcionaban los servicios de inteligencia<br />
con la mano de obra desocupada y los secuestros extorsivos),<br />
le sugerí a mi editor hacer una novela por entregas contando<br />
lo que se sabía pero no se podía contar. Entonces escribí una<br />
novela por entregas que terminaba dramáticamente, como un<br />
folletín. Un día yo estaba en la vieja redacción, con tipos más<br />
grandes, cronistas fogueados, cuando suena el teléfono. Y era<br />
mi padre. Estaba en el bar ABC, acodado en el mostrador,<br />
y me dice: “Jorge, ¿el periodista va a recuperar el dinero del<br />
rescate mañana?”. Ese día la novela había terminado con que<br />
el periodista llevaba un rescate en un bolso, dejaba el bolso<br />
en el piso un segundo, se daba vuelta y se lo robaban. Le<br />
pregunté por qué quería saber eso. “Porque todos los parroquianos<br />
acá, todos los clientes (usó la palabra ‘clientes’) están<br />
leyéndolo y me piden que les anticipe lo que va a pasar”.<br />
Entonces a mí se me saltaron las lágrimas. Disimulé y le dije:<br />
“Sí, lo va a recuperar”. Corté, me fui al baño a llorar para que<br />
no me vieran. Y eso nos amnistió. Hizo que nos amnistiáramos<br />
mutuamente. Fue muy bonito. Y dramático, porque la<br />
literatura que nos había distanciado nos unió.<br />
–Fue como una sutura. Claro. Pero ese conflicto me<br />
persiguió para siempre. Por más que mi padre me perdonó<br />
y entendió que yo no quería ser vago, el hecho de que en un<br />
momento formativo de tu vida te den por perdido y te profeticen<br />
la ruina es algo gigantesco. Todavía hoy soy un adicto al<br />
trabajo, para demostrárselo al fantasma de mi padre. Él murió<br />
hace años y seguramente tampoco hubiera querido que yo<br />
trabajara tanto, pero yo peleo contra esa herida fundamental.<br />
Hay también un sueño, que cuento en mi libro Mamá. Es un<br />
sueño verdadero: yo estoy desocupado y voy caminando por<br />
la calle con otros menesterosos, en una marcha. Hasta que<br />
alguien me toca el hombro, me doy vuelta y es mi viejo que<br />
me dice: “Jorgito, te lo dije. Te lo dije, y no me hiciste caso”.<br />
En esta anécdota está cifrada toda mi literatura, mi herida<br />
fundamental. Y yo les transferí a Remil y a su jefe, Cálgaris,<br />
el padre simbólico de Remil, este asunto. Cálgaris lo da por<br />
perdido, y Remil, hasta la línea final de la novela, va a intentar<br />
demostrarse a sí mismo que su padre está equivocado.<br />
–Cálgaris es un personaje curioso, casi renacentista:<br />
sabe de arte, de música, de pintura. ¿Qué le permitió a<br />
Esta entrevista fue filmada.<br />
Pueden verse algunos<br />
fragmentos destacados<br />
en nuestras redes<br />
yenny.elateneo<br />
yenny_elateneo<br />
usted, como narrador, este paseo por museos, galerías<br />
de arte y demás? Cálgaris es quien instruye a Remil, el que<br />
lo obliga a leer historia. Quiere iniciarlo en el arte y en el jazz,<br />
pero Remil es refractario a estas últimas dos cosas, porque se<br />
ve como un soldado dentro de una historia y cuando pierde a<br />
su jefe lo pierde todo. Y eso tiene que ver con viajes que he hecho,<br />
viajes culturales de verdad que hago para aprender. Para<br />
mí son como viajes de estudio, no son vacaciones.<br />
–Por lo visto no deja usted de trabajar ni en vacaciones…<br />
Puede ser, puede ser. De hecho cuando nos vamos<br />
de vacaciones con mi mujer, así sea acá nomás, al Uruguay,<br />
no dejo de escribir. Ella me ayuda mucho. Ha tenido un<br />
rol decisivo en estas novelas porque juntos hemos trabajado<br />
muchísimo los personajes secundarios. Cuando uno ve<br />
mucha pintura se da cuenta de la importancia de los personajes<br />
secundarios para Velázquez, para Caravaggio, para<br />
Rubens, para los grandes; y también para los grandes de<br />
Hollywood de la década del 40 y del 50. Esos sargentos que<br />
tenía Ford, esos personajes secundarios impresionantes que<br />
tenía Wilder…<br />
–¿Por qué la referencia a su mujer? Porque mi esposa,<br />
Verónica Chiaravalli, es periodista cultural, es muy<br />
compañera mía y juntos viajamos y trabajamos mucho en los<br />
personajes. Yo los invento, pero ella interviene. Para La herida,<br />
por ejemplo, inventamos ocho personajes. Todos debían<br />
hablar y vestirse de un modo distinto, y todos tienen una vida<br />
desconocida pero que nosotros sí conocemos porque hemos<br />
creado esas vidas, aunque lo hayamos hecho para no contarlas;<br />
para que vos, simplemente, las presientas<br />
24<br />
25
Opinión<br />
¿QUÉ ES<br />
UNA FAMILIA?<br />
POR Lic. Gabriel Rolón<br />
©Leconsag<br />
Cuentan los evangelios<br />
que cierta vez Jesús se encontraba<br />
predicando y a él<br />
se acercó su familia, pues<br />
deseaba visitarlo después<br />
de mucho tiempo sin verlo.<br />
Sin embargo, era tanta la<br />
gente que se había reunido<br />
a escucharlo que no podían<br />
llegar hasta él. Entonces<br />
alguien le anunció: “Maestro,<br />
tu madre y tus hermanos<br />
están ahí afuera y quieren<br />
verte”. El Cristo hizo silencio,<br />
los miró fijamente y<br />
respondió: “¿Quiénes son mi<br />
madre y mis hermanos?”. Y<br />
extendiendo la mano hacia<br />
sus discípulos sentenció: “He<br />
aquí mi madre y mis hermanos.<br />
Porque todo aquel que<br />
hace la voluntad de mi Padre<br />
que está en los cielos, ese es<br />
mi hermano, y hermana, y<br />
mi madre. Mi madre y mis<br />
hermanos son aquellos que<br />
oyen la Palabra de Dios y<br />
la cumplen. Ustedes son mi<br />
madre y mis hermanos.”<br />
Tomo este relato, extraído del Nuevo<br />
Testamento, para abrir una puerta<br />
que me permita acercarme y pensar<br />
acerca de un tema que, aunque aparente<br />
cierta obviedad, en ocasiones<br />
resulta ser muy complejo: ¿qué es una<br />
familia?<br />
Vivimos momentos de cambio muy<br />
vertiginosos, y los antiguos modelos<br />
han ido mutando. La familia nuclear,<br />
ese formato en el que los hijos vivían<br />
con sus padres, ya no es el único<br />
existente. Hoy abundan las familias<br />
binucleares, en las que cada padre<br />
habita en un sitio diferente y los hijos<br />
tienen “dos casas”, e incluso las familias<br />
ensambladas, donde se comparte<br />
el hogar con personas que no están<br />
unidas por un lazo sanguíneo.<br />
Resulta evidente, entonces, que no<br />
podemos dar por hecho que basta con<br />
compartir el ADN para considerarnos<br />
unidos en lazo familiar. Muy por el<br />
contrario, muchas veces la gente que<br />
lleva nuestra sangre no tiene nada<br />
que ver con nosotros.<br />
En mi trabajo me ha tocado acompañar<br />
a algunos pacientes en el proceso<br />
difícil, ansiógeno y extenso de la<br />
adopción. Y en algunas circunstancias<br />
me encontré con la postura de muchos<br />
jueces que, aprisionados en sus<br />
propias creencias y prejuicios, dificultan<br />
la llegada de un chico a un nuevo<br />
hogar por priorizar los lazos naturales.<br />
Puede ocurrir incluso que los padres<br />
adoptivos vivan con el temor permanente<br />
de que algún día aparezca<br />
alguno de los biológicos y reclame un<br />
derecho al que había renunciado.<br />
Como analista denuncio esta crueldad<br />
que muchas veces la ley ampara: no<br />
permitir que una familia se constituya<br />
y exponer a esas personas, a las que<br />
el amor ha unido, a la actitud imprevisible<br />
y caprichosa de un otro que<br />
no supo o no quiso hacerse cargo de<br />
la responsabilidad que implica tener<br />
un hijo.<br />
Para decirlo con claridad: la familia<br />
no es un vínculo natural, porque el<br />
amor se construye con momentos<br />
compartidos, con entrega y paciencia,<br />
con renuncias y abrazos. Nada tiene<br />
que ver la sangre en esto. Y esa sí es<br />
una ley que no deberíamos olvidar<br />
27
Entrevista<br />
dos<br />
Gloria V. Casañas<br />
“La frontera<br />
es un lugar<br />
creativo”<br />
La autora de En alas de la seducción, La maestra de la laguna y La salvaje de<br />
Boston es la reina indiscutida de la novela histórica local. En una charla íntima,<br />
nos revela cómo descubrió y sostuvo su vocación de escritora a pesar de<br />
haber estudiado derecho, también analiza los motivos característicos de su<br />
obra y confiesa las razones que la llevaron a crear una saga navideña<br />
POR Martina Leunda<br />
29
Muchas personas descubren su vocación literaria después de<br />
ejercer alguna otra profesión, Gloria V. Casañas, en cambio,<br />
escribe desde los 8 años sin pausa, y su trabajo docente en la<br />
Facultad de Derecho de la UBA ha sido para ella un accesorio.<br />
“Lo principal era lo otro”, asegura. Y vaya si fue verdad…<br />
Hasta el momento, ha publicado una decena de novelas<br />
exitosas, entre las que se destacan Noche de luna larga y Luna<br />
quebrada, los dos primeros volúmenes de la trilogía Tres lunas<br />
de Navidad (Plaza & Janés).<br />
–Al principio escondía lo que escribía… Sí, esa es una<br />
cosa que yo misma me pregunto por qué habrá sido así,<br />
creo que no me gustaba mostrarlo por pudor. Cuando uno<br />
escribe, un poco se desnuda. No lo mostraba ni a mis padres.<br />
Empecé escribiendo versitos, cosas sueltas en el cuaderno,<br />
en momentos de juego que interrumpía y para escribir. Eran<br />
versos muy sencillos referidos a cosas que a mí me gustaban:<br />
los perros, la bicicleta, cosas por el estilo. Después pasé a los<br />
cuentos, que fueron un largo período en mi vida porque me<br />
gustan mucho, pero mi gran meta siempre fue la novela. Yo<br />
leía mucha novela, amaba la novela, era un universo aparte.<br />
Siempre quise escribir una, pero llegaba hasta cierto punto<br />
y la dejaba, porque al leer otras cosas me inspiraba en otros<br />
temas y saltaba a una historia nueva, así que estaba llena de<br />
novelas empezadas y nunca terminadas. Pero finalmente,<br />
aunque tardé, me di el gusto.<br />
–¿Qué descubrió de la escritura cuando empezó a publicar?<br />
Lo que descubrí, impresionante para mí, fue la mirada<br />
del otro. Yo no la tenía. Escribía lo que me gustaba, lo releía, lo<br />
cambiaba, pero no tenía esa devolución, esa impresión que uno<br />
causa en el otro, qué le provoca al otro leer lo que uno escribió<br />
y qué le puede decir sobre eso, porque muchas veces los lectores<br />
me dicen cosas que me sorprenden, o sienten cosas que<br />
a una la sorprenden. Y eso yo no lo tenía, me lo había perdido.<br />
Entonces ahora lo valoro muchísimo.<br />
–¿Qué le aporta el derecho a su trabajo de escritora?<br />
El derecho me dio un modo de razonar. El derecho tiene un<br />
basamento filosófico muy grande, que te va llevando a una<br />
manera de pensar que a mí me resultó muy útil también para<br />
escribir, para investigar, para aclarar las ideas. Yo le debo<br />
mucho al derecho, estoy muy contenta de haberlo estudiado.<br />
–Su obra tiene muchas características distintivas. Una es<br />
que a lo largo de sus diversas novelas, y al contrario de<br />
muchos autores, usted no abandona a sus personajes. Sí,<br />
eso es algo que fue dándose naturalmente, y terminó siendo<br />
como un gran círculo de amigos que van y vienen. Yo siempre<br />
digo que no se preocupen tanto por leer mis novelas en orden<br />
porque, si bien es lindo ir viendo de principio a fin toda la evolución,<br />
cada novela tiene su propio final, y todos los personajes<br />
van y vienen.<br />
–¿Cómo nace la idea para la trilogía Tres lunas de Navidad?<br />
Nació de un deseo mío de escribir una historia navideña,<br />
porque siempre me gustó el tema, los preparativos previos a la<br />
Nochebuena, las películas y las novelas al respecto. Por ejem-<br />
plo, Canción de Navidad, de Dickens, yo la leía siempre, me<br />
la sabía de memoria, pero era una forma de recuperar ese espíritu<br />
navideño. Entonces le dije a mi editora que tenía ganas de<br />
escribir una historia de Navidad y a ella le gustó mucho la idea.<br />
Después a mí se me ocurrió que podían ser tres, porque tres es<br />
un número simbólico. Yo la llamo “La tríada navideña” porque<br />
cada novela tiene su propio final y todas tienen en común<br />
la Navidad. Los personajes están en una y en otra, pero las<br />
historias son independientes. Se me ocurrió recrear esto y traje<br />
de nuevo a un personaje que ya creció, la hija de La maestra<br />
de la laguna, Juliana Balcarce, que ya es una jovencita. Y me<br />
gustó llevarla al hemisferio norte, porque ahí vive su abuela,<br />
que también es conocida, es un personaje que aparece en la<br />
serie histórica. Entonces, la primera novela de Navidad, que<br />
es Noche de luna larga, transcurre en América del Norte, y es<br />
una Navidad blanca, que nosotros no tenemos pero en la que<br />
nos gusta pensar. Y esta, Luna quebrada, es bien autóctona,<br />
transcurre en las sierras de Córdoba.<br />
–Juliana Balcarce tiene muchos matices y es muy<br />
interesante… Es un personaje que me sirvió no solamente<br />
para demostrar lo que era la vida de ella siendo más grande,<br />
sino también para introducirla en el mundo de las ciencias<br />
en Luna quebrada. Porque, por su temperamento, heredado<br />
en parte de la madre que era pionera y tenía mucho tesón y<br />
otro poco del padre que es hijo de un cacique del desierto,<br />
me sirvió para construir el mundo de las ciencias, que estaba<br />
vedado para las mujeres. En esta novela introduje a Cecilia<br />
Grierson, que fue la primera médica argentina, y que como<br />
personaje es una especie de mentora de Juliana. El mundo de<br />
las ciencias no se consideraba un mundo femenino, de hecho,<br />
tanto a Grierson como a algunas que vinieron después, no se<br />
les permitía ejercer como los hombres, se las reducía a tareas<br />
de enfermería, obstetricia, un poco al acompañamiento de enfermos.<br />
Como si la mujer no pudiera desarrollar la medicina<br />
en un ámbito complejo. Y eso me interesó mucho como tema.<br />
Porque justamente el libro transcurre durante finales del siglo<br />
XIX, que es un momento bisagra en el ámbito científico. Hay<br />
toda una renovación del pensamiento médico, aparecen los<br />
higienistas. Y esta novela transcurre en las sierras de Córdoba<br />
porque ahí funcionaba un hospital para enfermos de los pulmones.<br />
Yo lo tomé como modelo y le puse otro nombre, pero<br />
es ese mismo hospital. Era el recurso que había para la cura<br />
de la tuberculosis. Todo ese mundo científico a mí me interesa<br />
mucho, por eso quise poner a Juliana en ese ambiente. Y, por<br />
supuesto, le creé una encrucijada en su vida personal, para<br />
que no todo fuera el trabajo y el estudio.<br />
–Todo el tiempo está presente esa tensión entre la<br />
fortaleza que ella debía tener para meterse en un<br />
universo tan masculino, y la debilidad que siempre<br />
genera el amor. Sí, esto lo decía Cecilia Grierson. Ella<br />
además era maestra normal, y decía que las mujeres estaban<br />
más capacitadas para cuidar a los enfermos porque tenían ese<br />
costado maternal. Ella prestaba mucha atención a que el entorno<br />
fuera apacible. Cuando uno está enfermo, internado, se<br />
Esta entrevista fue filmada.<br />
Pueden verse algunos<br />
fragmentos destacados<br />
en nuestras redes<br />
yenny.elateneo<br />
yenny_elateneo<br />
siente como un objeto de estudio para los médicos, y ella lo<br />
sabía, entonces quería que el enfermo se sintiera como en su<br />
casa. Es decir que la mujer, en lugar de restarle a la medicina<br />
algo importante, lo agregaba, tenía un plus. Y eso es algo que<br />
Juliana aprende de ella.<br />
–¿Cómo consiguió ese equilibrio entre la tristeza y la<br />
felicidad, latente siempre en Luna quebrada? Bueno, el<br />
nombre Luna quebrada se debe a eso. Se debe a que es un<br />
ámbito en el que se sufre. Ella tiene un doble sufrimiento,<br />
el del corazón, el personal, pero también está rodeada de<br />
sufrimiento, o por lo menos de tristeza. El que está internado<br />
sabe que está internado por algo que por el momento no<br />
tiene cura, salvo que se vuelva crónico, que es lo mejor que<br />
puede pasar, y hay gente que padece mucho. Tanto es así<br />
que los que iban a Córdoba a curarse o a restablecerse no<br />
decían que tenían tuberculosis, se usaban eufemismos, había<br />
una expresión que era “hacer clima”, “me voy a las sierras a<br />
hacer clima”. De hecho, algunas personas no iban al hospital,<br />
porque así se disimulaba más que estaban enfermos, iban a<br />
chalecitos que estaban distribuidos por la sierra donde se les<br />
brindaba atención, y si querían consultar al médico podían<br />
hacerlo porque estaban en un lugar curativo por excelencia.<br />
–Las maestras también son características en su obra.<br />
Son personajes que aparecen muy a menudo. Me<br />
descubriste. Siempre quise ser maestra, maestra de grado. Yo<br />
jugaba a la maestra más que a la mamá con mis muñecos. Los<br />
ponía en fila, les gritaba, escribía en el pizarrón. Después no<br />
seguí magisterio, seguí otra cosa, pero lo que tenés adentro<br />
Trilogía Tres lunas de Navidad<br />
te tira. Terminé en el aula, como docente universitaria, pero<br />
enseñando y usando el pizarrón. Así que me gusta mucho<br />
el tema de las maestras. Cuando escribí La maestra de la<br />
laguna puse un personaje que es quien yo hubiese querido<br />
ser, una maestra de vocación, que se iba al interior del país y<br />
luchaba con los problemas que traía aparejada la docencia en<br />
esas condiciones. Era una época hostil, y esas maestras que<br />
Sarmiento trajo a la Argentina no sé cómo se atrevieron. Las<br />
vidas de esas maestras son novelas en sí mismas.<br />
–Las fronteras constituyen un espacio muy frecuente en<br />
sus libros, ¿cómo se construyen? Es un espacio que tiene<br />
su propia ley. A mí me interesó siempre el tema del choque o<br />
el contacto entre los pueblos nativos y los colonizadores, porque<br />
ahí se dan vínculos diferentes y se van creando sociedades<br />
distintas. Toda Hispanoamérica es una sociedad mestiza, y ese<br />
mestizaje surge de todos esos vínculos. Entonces la frontera<br />
para mí es un lugar creativo, donde aparecen cosas inéditas.<br />
–A finales de este año sale la tercera y última “Luna”,<br />
¿está trabajando en otro proyecto del que nos pueda<br />
adelantar algo? Estoy con un proyecto casi terminado del<br />
que no puedo adelantar nada porque quiero mantenerlo<br />
en secreto, pero estoy muy ilusionada, porque se trata de<br />
una novela que estuvo postergada mucho tiempo. Era una<br />
historia que yo venía escribiendo desde hacía años y tenía<br />
que dejarla a un lado en aras de otras historias que iban apareciendo.<br />
A mí me pasa eso a veces, estoy escribiendo algo,<br />
y cuando de pronto me viene una idea arrolladora sobre un<br />
tema, la tengo que seguir<br />
30<br />
31
Tema de tapa<br />
tres<br />
Clarice Lispector:<br />
el desenlace de los lazos<br />
Un acercamiento al lugar que la familia ocupó en la obra de la<br />
destacada escritora brasilera, quien supo diseccionar como ninguna<br />
los vínculos sanguíneos y describirlos con un lirismo único<br />
La familia es a la literatura lo que los animales a la naturaleza:<br />
uno de sus principales exponentes. Las hay por doquier<br />
en todas las épocas y lenguas. La cuestión es el lugar que<br />
ocupan, más allá de las distintas tradiciones. De la novela<br />
familiar, como bien decía Freud, no se salva nadie.<br />
Sigue resultando útil el comienzo de Anna Karenina: “Todas<br />
las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una<br />
POR Silvia Hopenhayn<br />
a su manera”. Esto ayuda a circunscribir su elemento más<br />
habitual: el del padecimiento. En todo caso, es el que marca<br />
una diferencia a la hora de narrar. No por ello se condena su<br />
naturaleza feliz, todo lo contrario, según la frase de Tolstoi,<br />
esa felicidad no le corresponde a la literatura.<br />
No deja de ser extraño que la dicha no alcance el rango de<br />
la singularidad, o al menos no lo suficiente como para ser<br />
sustento de las narraciones. ¿Será que la ficción es un refugio<br />
de la desgracia? Lo cierto es que la felicidad –o su promesa–<br />
pertenece más al orden de las fábulas, o a los libros de<br />
previsible moraleja con el célebre “y vivieron felices”. Claro<br />
que viven felices cuando termina la historia…<br />
A tal punto la felicidad es un bien escaso en las “familias por<br />
escrito” que incluso el célebre cuento de Katherine Mansfield,<br />
titulado “Felicidad”, la describe patética, equivocada,<br />
imposible. Se trata precisamente de una familia en la que<br />
una mujer se despierta tremendamente feliz, y descubre esa<br />
noche la infidelidad de su esposo, al tiempo que la adoración<br />
que ella misma tenía por una mujer, sin saber que era la<br />
misma con la que su marido la engañaba.<br />
Clarice Lispector lo confirma con un cuento donde la<br />
protagonista, una niña que se inicia en la lectura, descubre<br />
a través de los libros que “la felicidad siempre iba a ser clandestina<br />
para mí”.<br />
Recientemente se publicaron las cartas desconocidas que<br />
Lispector enviaba a su familia cuando despegó de Río de<br />
Janeiro con su esposo, acompañándolo en misiones diplomáticas<br />
durante varios años. Para la gran renovadora de las<br />
letras brasileñas, aquel viaje prematuro fue también la página<br />
en blanco de sus futuros escritos.<br />
Casi todos sus cuentos incluyen familias desentonadas, lazos<br />
más interrumpidos que quebrados, hiatos o sobresaltos; una<br />
magnífica puesta en escena de lo que, nuevamente, Freud<br />
llamaba “lo ominoso”, cuando lo más familiar se vuelve siniestro<br />
o desconocido.<br />
El libro se titula En estado de viaje, con selección y prólogo de<br />
Gonzalo Aguilar (FCE, Tierra Firme, 2017) y confirma la<br />
frase de Tolstoi: en estas entregas que hizo la autora, ya más<br />
próximas a la vida real, aparece crudo el afán de amor o de<br />
bienestar (“van a ver cómo voy a mejorar y llevar una vida agradable”).<br />
Las cartas a sus hermanas, Elisa y Tania, manifiestan<br />
una necesidad de familia que no trasunta en sus cuentos, donde<br />
se permite ahondar en los deshilvanes de las relaciones, más<br />
en los rechazos que en las necesidades. Las cartas son como un<br />
ruego, mientras que sus cuentos retratan la desazón.<br />
Familia de palabras<br />
En 1960 Clarice Lispector está de vuelta en Brasil, su matrimonio<br />
ya no le interesa demasiado, de algún modo regresa a<br />
su verdadero amante clandestino y quizá también femenino,<br />
la literatura. Ese mismo año publica su libro de cuentos Lazos<br />
de familia, cuyos relatos son como cuentas de un mismo<br />
collar: la imposibilidad de hacerse entender. El primer<br />
cuento lo ilustra casi a gritos, “Devaneo y embriaguez de una<br />
muchacha”. Allí despierta una joven, parecida al personaje<br />
de Katherine Mansfield, madre de familia, pensando que “ya<br />
que lo hijos estaban en la quinta de las tías en Jacarepaguá,<br />
aprovecharía para amanecer en la cama, rara, turbia y leve.”<br />
La familia funciona como tapón. Y apenas se van los niños,<br />
ella se vuelve como un tango: “rara, turbia”.<br />
El siguiente cuento se titula “Amor”. Ana, su protagonista,<br />
tiene una familia que considera “real”, frente a lo vivido anteriormente,<br />
“una exaltación perturbada que tantas veces se<br />
había confundido con una felicidad insoportable. A cambio,<br />
había creado algo al fin comprensible…”: su familia. Pero una<br />
crisis personal le permite recuperar sensaciones perdidas, y<br />
comienza a indagar en la noche (“Los días que ella había forjado<br />
se habían roto en la superficie y el agua se escapaba…”).<br />
Para salvarse de su perdición, se aferra a su hijo, lo abraza, y<br />
le dice: “No dejes que mamá te olvide”.<br />
Lispector, como casi ningún escritor, consigue ahondar en lo<br />
que no se puede decir, en la densidad del ser. Se sirve de los<br />
lazos familiares para dar cuenta de sus hilachas.<br />
Como suele ocurrir en otros autores, las fiestas familiares ponen<br />
en escena antiguos dictámenes. Lo que cada uno pensaba<br />
que iba a ser encontrándose frente a los demás con lo que<br />
terminó siendo. La navidad o los cumpleaños son momentos<br />
cruciales para evidenciar los resquebrajamientos familiares<br />
o sus perpetuidades. Un bello ejemplo es “Los muertos”, de<br />
James Joyce, o “Un recuerdo navideño”, de Truman Capote.<br />
En Lispector, encontramos el cuento “Feliz cumpleaños”,<br />
que comienza suavemente: “La familia fue llegando poco a<br />
poco”. La abuela cumple ochenta y nueve años y de golpe,<br />
cuando está cortando la torta, “pensó, como si escupiese,<br />
que todos aquellos hijos y nietos y bisnietos no eran más que<br />
carne de su carne, pero al único que consideraba carne de<br />
su corazón era a su nieto Rodrigo de siete años… ¿¡Cómo<br />
habiendo sido tan fuerte, había podido dar a luz a esos seres<br />
opacos, de brazos flojos y rostros ansiosos?”.<br />
Lispector embellece lo que no se puede decir escribiéndolo<br />
con violencia poética. No recurre a familias disfuncionales<br />
para dar cuenta de los disturbios afectivos; no lo necesita,<br />
sabe que es cuestión de escribir para que el problema aparezca,<br />
y así bucea en vidas aparentemente apacibles, más afín al<br />
recurso chejoviano.<br />
Finalmente, el cuento que da título al libro, “Lazos de<br />
familia” trata sobre la relación de una madre y una hija. Aquí<br />
también se muestra enseguida el tejido carcomido de las<br />
relaciones, la fragilidad de los lazos: “Nadie te puede amar<br />
–piensa la madre– excepto yo. Y el peso de la responsabilidad<br />
le produjo en la boca un gusto a sangre. Como si ‘madre<br />
e hija’ fueran vida y repugnancia”. A lo largo del cuento<br />
Lispector logra desnaturalizar la palabra “mamá” para tratar<br />
de comprender qué dice un niño al llamar “mamá”. Al mismo<br />
tiempo sin crueldad pero con crudeza, intenta dar cuenta de<br />
cómo el amor agobiante es garantía de futuros encierros o<br />
sometimientos. Sin llegar a la visión dramatúrgica de Jean<br />
Cocteau en Los padres terribles y luego Los niños terribles,<br />
Lispector desmenuza los vínculos hasta volverlos casi<br />
inconsistentes. En ese limbo o abismo, sus personajes por lo<br />
general alcanzan una suerte de éxtasis semántico: descubren<br />
alguna palabra que los representa fielmente.<br />
Podríamos pensar que su familiaridad con las palabras le permitió<br />
a Lispector retratar familias exentas de ellas, plagadas<br />
de silencios<br />
32<br />
33
Entrevista<br />
tres<br />
En Un reino demasiado breve, su última novela,<br />
MAURO LIBERTELLA pone el foco en el amor.<br />
Describe tres relaciones sentimentales en un viaje al<br />
fondo del sistema emocional. En esta conversación,<br />
confiesa qué le preocupa a la hora de escribir, cuál<br />
es su relación con la literatura del yo y qué lugar<br />
ocupan los libros en su vida<br />
Mauro Libertella<br />
“Es muy difícil escribir<br />
lo que termina bien”<br />
POR Nando Varela Pagliaro<br />
“Tal vez alguien pueda escribir libros autobiográficos para<br />
despertar algo, en mi caso funcionan más bien como una<br />
especie de despedida. Para mí los libros son clausuras”.<br />
El que habla es Mauro Libertella, el mismo que acaba<br />
de publicar Un reino demasiado breve (Literatura Random<br />
House), su tercera novela, luego de Un invierno con mi generación.<br />
Esta vez, el autor de Mi libro enterrado (Mansalva),<br />
aborda los distintos tipos de amores y las distintas etapas y<br />
modalidades que atraviesan las relaciones de pareja, esa especie<br />
de “montaña rusa emocional” que llena de vértigo la vida<br />
cotidiana de Julián, el protagonista de la novela.<br />
–“Era como si mi juventud se hubiera gastado de tanto<br />
usarla, había abusado de ella, como tantos escritores<br />
que la exprimen hasta sacarle la última gota de pasión”.<br />
Con sus tres libros, ¿siente que pasó un poco<br />
lo que dice este epígrafe de Aira? El epígrafe lo puse<br />
como una forma de avisar, si hiciera falta, que este libro se<br />
podía leer en relación con los otros dos, como una especie<br />
de trilogía. Si bien este está escrito en tercera persona, sigue<br />
siendo parte de la misma historia que vengo contando en los<br />
anteriores. Cuando encontré la cita de Aira me pareció que<br />
funcionaba enhebrando este libro con los otros dos. Al mismo<br />
tiempo, también es cierto que ese epígrafe viene a decir que<br />
algo se agotó. Como si al poner la frase de Aira ya no pudiera<br />
seguir escribiendo sobre la juventud. Aunque pienso que<br />
siempre queda algo más por escribir, es innegable que los<br />
mojones básicos de la época ya los escribí: la parte familiar<br />
con el padre, la parte de la amistad y ahora el amor.<br />
–De esos tres mojones básicos, ¿cuál le resultó más<br />
difícil? El del amor fue el que más me costó. El libro sobre<br />
el padre me costó menos por el hecho de ser un primer libro.<br />
En ese sentido, si bien está el miedo de escribir viniendo de<br />
una familia de escritores, también está la libertad que hay<br />
en todo primer libro. Piglia siempre decía que estaba muy<br />
interesado en los primeros libros, porque creía que en ellos<br />
el autor todavía no está codificado por las lecturas que luego<br />
se puedan hacer, o por el lugar en que se lo ubique dentro de<br />
la tradición. Cuando uno se sienta a escribir por primera vez<br />
hay una especie de libertad que después se pierde. Al menos<br />
yo veo que la he perdido. Ahora escribo mucho más apuntalado<br />
por lo que sé que ciertos lectores me han dicho sobre<br />
lo que yo escribo. Tengo una escritura mucho más hiperconsciente<br />
de la que tenía en ese momento, y esa hiperconciencia<br />
puede ser una especie de peso. El segundo libro fue<br />
muy divertido de escribir porque es un libro más en tono de<br />
comedia, en clave de homenaje a los amigos, por momentos<br />
como una especie de chiste interno. Tenía tal vez la urgencia<br />
de sacarme de encima el primer libro, que fue un libro que<br />
gustó especialmente, y sentía que podía caer en esa condena<br />
que generan los primeros libros cuando gustan, que te pueden<br />
paralizar. En el tercero, sabía que estaba trabajando con<br />
materiales que me podían generar ciertos conflictos en la vida<br />
cotidiana. Por eso tomé la decisión de escribirlo en tercera<br />
persona, como un modo de despegarme, como si la primera<br />
persona fuera la autobiografía y la tercera la ficción, lo que<br />
por supuesto es una falacia. Empecé a escribir y me resultaba<br />
mucho más difícil desde lo formal porque nunca había escrito<br />
en tercera persona y además el tema eran mis ex novias, lo<br />
cual implicaba que ellas y mi mujer actual se podían enojar<br />
con lo que hiciera. Todo eso para mí era una especie de ágora<br />
luchando en mi cabeza, y ese temor que tenía, sentía que lo<br />
traspasaba a lo que estaba escribiendo y no me gustaba. En<br />
un momento empecé a retrabajarlo, borré algunos capítulos,<br />
y de a poco pude soltarme y poner las cosas en su lugar,<br />
tampoco es que todo es mi vida, ni se juega mi pasado, mi<br />
presente y mi futuro en un texto.<br />
–Tal vez sea una sensación mía, pero desde hace algunos<br />
años pareciera que cada vez se escriben más libros<br />
autorreferenciales. ¿Comparte esta apreciación? ¿Por<br />
qué hay tanta literatura del yo? Muchas veces pienso que<br />
tendría que formularme una especie de explicación de por qué<br />
eso sucede, pero la verdad es que no la tengo. Al mismo tiem-<br />
35
po me pregunto si realmente es así y si todos llegamos a ese<br />
consenso porque se ha dicho que hay un boom, pero tal vez, si<br />
miramos para atrás, había tantos libros de base autobiográfica<br />
como los hay ahora. Más allá de eso, se me ocurren ciertas tesis<br />
que seguramente ya han sido dichas, como esta cuestión del fin<br />
de las grandes verdades, de que el siglo XXI es un siglo<br />
astillado, que el siglo XX permitía pensar todo en términos más<br />
cohesionados. En cambio, en los años 90 todo fracasó, ganó<br />
el capitalismo y la posmodernidad. Tal vez ya no nos podemos<br />
pensar en términos tan macro y por eso prima la experiencia<br />
más cercana. Por otra parte, si ves cuáles son los libros más importantes<br />
de los últimos años, por lo menos para mi gusto, son<br />
relatos voluminosos a la vieja usanza. Pienso en nombres como<br />
Bolaño o Levrero. El escritor uruguayo para mí es un caso<br />
de transición; es un escritor clave para los narradores de mi<br />
generación. Bolaño también lo es, pero Levrero hizo escuela<br />
en esto de la primera persona que venimos hablando.<br />
–¿Cree que se va a agotar el interés por el género? Si<br />
consensuamos en que hay una oleada, te diría que sí, porque<br />
las olas suben y bajan, y después viene otra ola. Al mismo<br />
tiempo, siempre va a haber gente escribiendo libros muy<br />
cercanos a su vida. Yo al menos lo voy a seguir haciendo.<br />
–En su caso, ¿lo autorreferencial es una elección, o hay<br />
una imposibilidad con respecto a la ficción? Por un lado,<br />
me gusta considerarlo una elección porque disfruto de hacerlo.<br />
Si consideramos a la literatura como un espacio de cierta<br />
libertad, debería pensar que lo que hago es por elección<br />
pura. También te diría que, además de que me gusta hacerlo,<br />
me sirve. Me hace bien psicológicamente clausurar ciertas<br />
cosas que tal vez de otro modo me costaría mucho más. Al<br />
mismo tiempo, ya me metí bastante en ese mar y ahora me<br />
cuesta volver a la orilla y meterme en otro mar que sería el<br />
de la ficción. Además, todo lo que se me ocurre en ficción me<br />
suena demasiado falso.<br />
–¿Como lector le pasa lo mismo, o disfruta por igual de<br />
la ficción tradicional? Disfruto de otros géneros, pero los<br />
textos que más me gustan son los más autobiográficos. Es un<br />
poco triste porque suena egocéntrico decir que lo que a uno<br />
más le gusta leer son los textos que se parecen a lo que uno<br />
escribe, pero es así. Yo no sé si llegué a escribir esto porque<br />
mis lecturas iban por este lado, supongo que hay una especie<br />
de contaminación mutua. Leer textos en clave autobiográfica<br />
me resulta inspirador, me sirve para ver cómo otra persona<br />
estructura su propia vida. En general, como lector, me gustan<br />
los textos más fuertes, cuando una persona se mete a escarbar<br />
en lo peor de su vida: los traumas, las muertes, las enfermedades.<br />
Si me decís que un escritor que me gusta acaba de<br />
publicar una novela de ficción, seguro que la voy a leer, ahora<br />
si ese mismo escritor publica un libro en el que cuenta su<br />
divorcio o cómo le fue diagnosticado su cáncer, compro una<br />
copia anticipada y espero en la librería a que llegue el primer<br />
volumen. Hay algo de voyeurismo que explica el porqué del<br />
boom de la literatura autobiográfica. Nos interesa el chusmerío<br />
y la vida privada del otro.<br />
–En este sentido, ¿le interesa ver cómo escriben sus<br />
contemporáneos? Con los escritores de mi generación lo<br />
que me parece muy interesante es poder seguir la progresión<br />
de un trabajo en vivo y desde el principio, porque uno puede<br />
reconstruir cualquier tipo de trayectoria, pero no es lo mismo<br />
verla mientras está sucediendo. Incluso cuando leo a alguien<br />
de mi generación me pregunto cómo va a salir de ese libro.<br />
–¿Tiene pensado cómo salir de este libro, que de algún<br />
modo cerró una etapa? Estoy trabajando en un libro sobre<br />
Levrero, pero es otra cosa muy distinta a lo que hago. Con<br />
respecto a la línea en la que vengo escribiendo, siendo un poco<br />
crudo, a veces sé cuáles son los libros que voy a escribir, pero<br />
todavía esas cosas no pasaron. Por ejemplo, sé que, si alguna<br />
vez me separo, si me voy de mi trabajo actual o si mi madre<br />
muriera, voy a escribir un libro. Es terrible pensar así, pero de<br />
algún modo ya tengo ese chip en mi cabeza. Todos estos libros<br />
que te menciono son bastante a futuro, en términos más cercanos<br />
quizás tenga que probar la ficción o relajarme y ver qué va<br />
pasando. Pero es algo que me pregunto constantemente porque<br />
a mí me gusta tanto escribir que necesito hacerlo todos los<br />
días. Además, si no escribo estoy de mal humor. La escritura,<br />
con todo el momento tortuoso que tiene atravesarla, a mí me<br />
sirve para descargar, yo me purgo escribiendo. Aunque esté en<br />
una playa paradisíaca, tengo la escritura en la cabeza.<br />
–Las tres historias de Un reino demasiado breve no terminan<br />
bien. ¿Cree que el amor es difícil de ser narrado?<br />
En términos narrativos supongo que es más fácil de narrar el<br />
desamor. En El invierno con mi generación digo que no cuento<br />
mi infancia porque mi infancia fue feliz, y no se puede contar<br />
la felicidad. Si bien hay muchos libros que narran la felicidad,<br />
a mí me resulta más tentador leer la infelicidad. Es muy difícil<br />
narrar la felicidad sin caer en lo cursi, es muy difícil escribir<br />
lo que termina bien. Por otra parte yo tiendo al réquiem y a la<br />
elegía. Me gusta la puñalada, lo lacrimógeno, lo oscuro, porque<br />
me gusta la nostalgia, la melancolía, el invierno y los libros dramáticos.<br />
Después puedo hacer chistes y tener una vida “feliz”,<br />
pero a la hora de leer tengo estas preferencias.<br />
–En la vida de Julián, si bien aparecen los libros, no<br />
son lo más importante. En la suya, ¿qué lugar ocupan?<br />
Ahora tengo una hija y eso cambió mi escala de valores. Pero<br />
si pienso que si no escribo estoy de mal humor, que gran<br />
parte del día pienso en libros, que cuando entro en Internet<br />
lo primero que busco tiene que ver con los libros, te diría<br />
que sí porque casi todo mi mundo está sujeto a esa especie<br />
de microcosmos. Los libros son casi lo único en lo que estoy<br />
inmerso, fuera de lo que es la vida coyuntural. De hecho, en<br />
los últimos años casi no miro fútbol, que era algo que hacía<br />
bastante. No tengo otros placeres, como la gastronomía que<br />
ahora está tan de moda. Para mí comer es llenarme, no perdamos<br />
tiempo en esta pavada.<br />
–Decía que cuando no escribe se pone de mal humor,<br />
¿le pasa lo mismo cuando no lee? Durante mucho tiempo<br />
sentía culpa si no leía. Ahora no me pasa eso, pero sí siento<br />
un malestar horrible cuando no encuentro un libro que me<br />
llegue. Me encanta encontrar esos libros que te pegan en<br />
serio, que cuando los leés pensás que en ningún lugar vas a<br />
estar mejor que ahí, adentro de esas páginas.<br />
–¿Se pone objetivos de lectura, como hace por ejemplo<br />
Martín Kohan? A veces pienso en hacerme listas con todo<br />
lo que leí en un año, pero nunca lo hice porque creo que<br />
hacer eso es generarme un compromiso. Además, si lo pensamos<br />
seriamente, nos ponemos metas para todo, si con la lectura<br />
y la escritura hacemos lo mismo, estamos transformando<br />
en una obligación uno de los pocos placeres improductivos<br />
que tenemos en la vida. Pero al mismo tiempo es una tentación.<br />
Yo, por ejemplo, siento que tengo que leer más ensayo<br />
y más poesía, pero al final nunca lo hago. Esa deuda siempre<br />
está ahí, por eso sé que la relación con la lectura no es una<br />
relación de puro placer<br />
36
Entrevista<br />
cuatro<br />
Laura McVeigh<br />
“El amor es la mejor<br />
arma que tenemos”<br />
La autora irlandesa presenta La casa del almendro, novela que narra la historia de una familia<br />
que escapa de la guerra de Afganistán e inicia un largo viaje en busca de la libertad<br />
POR Antonela de Alva<br />
©H Dawber<br />
La larga guerra en Afganistán –país ocupado primero por los<br />
rusos y luego por los talibanes– generó una verdadera marea<br />
humana, miles de personas se desplazaron internamente o<br />
se refugiaron en otros países. Este es el escenario político y<br />
social elegido por Laura McVeigh para contar una historia<br />
de valentía, esperanza y superación. Su primera novela, La<br />
casa del almendro (Harper Collins), relata las peripecias de<br />
Samar, una niña de 15 años que en los años 90 huye de Kabul<br />
junto a su familia y emprende un increíble viaje en el Expreso<br />
Transiberiano. A través de sus ojos vemos personas que van<br />
y vienen, sus lágrimas y risas, movidas por el desarraigo y los<br />
sueños. “Esto es lo que hacemos el uno por el otro, sostenemos<br />
nuestros mutuos secretos”, dice. Y si hay algo que transmite la<br />
pluma de la autora irlandesa, quien además fuera directora ejecutiva<br />
de PEN International, es optimismo ante la adversidad,<br />
la certeza de que con amor todo es posible en esta vida.<br />
–Usted dice que las historias eligen al autor. ¿Fue<br />
así con la trama de La casa del almendro? La novela<br />
explora muchas de las cosas que me interesan: guerra, paz,<br />
conflicto, educación, historia, memoria, amor, familia, identidad,<br />
el poder de la literatura y de la imaginación. Al fin<br />
de cuentas, escribes sobre lo que te interesa y sobre lo que<br />
sientes que importa.<br />
–¿Qué papel juega la imaginación en su vida? La imaginación<br />
es esencial, es parte de nuestro espíritu, es un regalo,<br />
es el arte de lo que es posible.<br />
–¿Por qué decidió que Samar leyera Anna Karenina,<br />
y que apareciera un personaje llamado Napoleón? La<br />
novela de Tolstoi fue importante para mí como lectora<br />
joven y me ayudó a conectarme con la protagonista de mi<br />
novela. Recuerdo vívidamente la forma en que se abrieron<br />
nuevos mundos cuando la leí, a los 12 o 13 años. Los personajes<br />
de Tolstoi saltaban de la página y, sin embargo, el autor<br />
se insertaba a menudo en la narración, reflexionando sobre<br />
la vida. Tiene una forma de contar historias e incluir al lector<br />
que siempre he disfrutado y admirado. Escribe sobre Rusia,<br />
sobre la guerra y la paz, sobre las familias, felices e infelices,<br />
y esto también resonó en mí al escribir la novela. Napoleón,<br />
por su parte, fue un feliz accidente, y por supuesto, también<br />
es una reflexión acerca de la historia.<br />
–¿Qué le aportó Samar a la historia como para que<br />
decidiera escribir con su voz y no con la de su hermana<br />
Ara? Bueno, comencé desde la perspectiva de la madre,<br />
luego seguí con Ara, la hermana mayor (como yo), finalmente<br />
me decidí por la hermana del medio porque ella aporta la<br />
capacidad de reflexión, las cualidades de observación y las<br />
habilidades diplomáticas necesarias para contar esta historia.<br />
Sentí que era la perspectiva correcta, tenía la inocencia y la<br />
esperanza que hacían falta.<br />
–¿Hay algo de la protagonista en usted? Cuando escribes<br />
un personaje inevitablemente dejas una parte de ti en la<br />
página. La novela tiene que tener una verdad emocional para<br />
compartir con el lector, y eso viene del escritor.<br />
–La historia tiene constantes estímulos, todo forma<br />
parte de un gran rompecabezas que el lector va<br />
armando a medida que la trama avanza, ¿cómo fue el<br />
proceso de escritura? Muy intuitivo, aunque también me<br />
gustan las novelas en las que, como lectora, tengo que trabajar<br />
un poco para descifrar historias que comienzan como una<br />
sola cosa y que luego se transforman. Quería escribir sobre<br />
el poder transformador de la imaginación para sobrevivir,<br />
por eso me vi obligada a ser imaginativa en la forma en que<br />
estructuraba la historia.<br />
–Dice Samar: “He olvidado cómo vivir para el futuro.<br />
Lo único que puedo hacer para estar presente en<br />
este momento es no dejar que el pasado me absorba<br />
de nuevo”, y en otra página: “Yo creo que el pasado<br />
permanece con nosotros, marcándonos de maneras<br />
visibles e invisibles”. ¿Qué rol cree que ocupa el pasado<br />
en cada uno de nosotros? Siempre me han intrigado<br />
las ideas de memoria e identidad, la complejidad de cómo<br />
somos. Hablamos del pasado como si fuera algo fijo e inmutable,<br />
pero ¿es verdad? ¿Cuál es la relación de la memoria con<br />
el pasado individual, cultural e histórico? En este sentido los<br />
relatos son muy importantes para todos nosotros, y la historia<br />
también es a su modo una narración. Eso es lo que quiero<br />
explorar en mi escritura.<br />
–Entre muchas frases memorables, esta resume mucho<br />
de lo que Samar nos plantea a los lectores: “Me cuesta<br />
entender cómo es posible que los hombres cometan los<br />
mismos errores una y otra vez; distintos países, distintas<br />
épocas, los mismos métodos: el miedo y el odio en<br />
el núcleo de todo”. ¿Cómo cree, desde su experiencia,<br />
que podemos atravesar este núcleo, dejar de cometer<br />
los mismos errores una y otra vez? Hace falta tener esperanza.<br />
La historia del mundo nos dice lo contrario, pero siempre<br />
tenemos que defender la paz. ¿Cuál es la alternativa?<br />
–Muchas veces Samar marca la división generada por<br />
la violencia y la locura aun dentro de su propia familia.<br />
¿Piensa que las ideas son tan importantes para que nos<br />
peleemos por ellas? ¿Cuál sería el límite? Las ideas son<br />
reales. No son abstracciones. Libertad, igualdad, paz, amor.<br />
Sí, vale la pena luchar por algunas cosas, pero la violencia<br />
no es la respuesta. El odio no es la respuesta. El amor es la<br />
mejor arma que tenemos.<br />
–Samar debió desprenderse de todo para seguir viviendo.<br />
Hay en ella una valentía y una fuerza impactantes.<br />
Muchas veces tiene que retroceder para seguir, derrotar<br />
su ira y reír. ¿Puede ganar el amor? Todos luchamos. A<br />
veces el miedo es más fuerte, a veces lo es la ira, pero estas<br />
son emociones destructivas. La protagonista sufre una pérdida<br />
terrible, pero siempre tiene que elegir, no es lo que le sucede<br />
sino cómo decide reaccionar. En ese sentido sí, el amor gana.<br />
–¿Por qué decidió ser escritora? Cuando era niña escribía<br />
historias, historias largas, que llenaban cuadernos. Esa era<br />
mi forma de entender el mundo. También pinté, así que<br />
siempre me identifiqué como artista, siempre tuve preguntas<br />
y curiosidad acerca del mundo. No tomé una decisión consciente<br />
de escribir, simplemente lo hice. Creo que en la niñez<br />
todos contamos historias, pues vivimos en la imaginación. Yo<br />
intento aferrarme a eso<br />
38<br />
39
Entrevista<br />
cinco<br />
Andrés Barba<br />
“La infancia es<br />
un lugar de una<br />
veracidad dudosa”<br />
POR Nando Varela Pagliaro<br />
El escritor español nos habla de República<br />
luminosa, la novela ganadora del Premio<br />
Herralde 2017, que invita a reflexionar sobre<br />
la idea que tenemos de la niñez<br />
“Cuando me preguntan por los treinta y dos niños que perdieron<br />
la vida en San Cristóbal mi respuesta varía según la<br />
edad de mi interlocutor”. Así comienza República luminosa<br />
(Anagrama). El escritor español se pregunta qué tiene que<br />
suceder para que nos veamos obligados a redefinir nuestra<br />
idea de la infancia y, a contramano del lugar común, pone el<br />
foco sobre el lado oscuro y violento que puede habitar en el<br />
alma de un niño.<br />
–Fabián Casas dice que para él la infancia es la edad<br />
en la que uno carga combustible. De la calidad de ese<br />
combustible va a depender el tipo de persona que uno<br />
va a ser cuando las papas quemen. ¿Usted tiene alguna<br />
definición propia acerca de la infancia? Lo que dice<br />
Fabián es muy psicoanalítico y está muy bien. Yo creo que la<br />
infancia es por antonomasia el lugar reconstruido por la ficción.<br />
Por eso, siempre es un lugar de una veracidad dudosa.<br />
Nunca termina de quedar claro si lo que hemos sentido y lo<br />
que hemos construido en esos años lo proyectamos desde la<br />
edad adulta, ficcionalizándolo, o si realmente sucedió.<br />
–¿Por qué tuvo la necesidad de meterse con la infancia,<br />
que es una de las pocas cosas que colectivamente<br />
ubicamos en una especie de paraíso perdido? Había<br />
varias cosas que me interesaban. Una tenía que ver con esa<br />
mitología que se construye alrededor de la infancia y que<br />
culturalmente vamos desarrollando desde la ilustración: la<br />
infancia como paraíso perdido que se anhela durante el resto<br />
de la vida. Por otra parte me inquietaba el lado b: el miedo<br />
a la infancia y nuestra inclinación hacia la educación como<br />
lugar donde nos defendemos del niño. En última instancia, la<br />
educación es tratar de que un niño se convierta en adulto lo<br />
antes posible. Esa ambivalencia entre lugar perdido y lugar<br />
temible me interesaba mucho. Cuando de una cosa se puede<br />
decir algo y su contrario es que existe algo interesante.<br />
–¿Cuánto cree que tuvo que ver la literatura con el mito<br />
que se construye alrededor de la infancia? Hay tanta literatura<br />
que confirma la cursilería del paraíso perdido, como su<br />
contrario. A mí siempre me ha interesado mucho la literatura<br />
que ha interpretado a la infancia desde un lugar de oscuridad,<br />
o al menos donde la oscuridad es posible. Toda la tradición<br />
francesa de Schwob con La cruzada de los niños, y Cocteau.<br />
Incluso los existencialistas, los relatos sobre la infancia que escribió<br />
Sartre en El muro. También me resulta muy atractivo<br />
el modo en que, desde nuestra perspectiva contemporánea,<br />
nos defendemos de cualquier manifestación de oscuridad que<br />
se produzca en la infancia, cómo negamos la violencia prota-<br />
gonizada por niños, cómo negamos cualquier manifestación de<br />
sexualidad, cómo nos protegemos de esos territorios porque no<br />
queremos aceptar que se producen en el mundo infantil.<br />
–Dice usted que nos cuesta ver a los niños como<br />
personas capaces de cometer actos de violencia, ¿le<br />
preocupa la lectura ideológica que pueda hacerse de la<br />
novela? Pienso por ejemplo en la derecha y su constante<br />
reclamo por bajar la edad de imputabilidad de los<br />
menores. Sin dudas. Es una novela política, y en ese sentido<br />
un discurso natural de la derecha es precisamente rebajar la<br />
edad de punibilidad legal. La derecha tradicional es asombrosamente<br />
bipolar. El niño pasa de ser el individuo al que hay<br />
que defender a ser instantáneamente el sujeto sobre el que<br />
hay que hacer caer todo el peso de la ley sin ningún tipo de<br />
misericordia. Eso, en cualquier caso, es una visión hipócrita,<br />
primero de la dignidad del hombre, y luego de la índole del<br />
sujeto al que hay que proteger. Uno no puede convertirse<br />
de un segundo a otro en un sujeto distinto. En la novela, me<br />
interesaba mucho narrar una situación en la que una ciudad<br />
lentamente se va deslizando a esa posición en la que se cree<br />
que lo mejor es penar a los niños menores.<br />
–¿Cómo funcionan los reformatorios en España? Acá<br />
son más bien “deformatorios”. Claro, en el fondo pasa<br />
lo que dice Foucault en Vigilar y castigar, cuando habla<br />
del nacimiento de la prisión. Básicamente postula que los<br />
estados conservadores son los que desde el inicio determinan<br />
cuál es la manzana podrida, y sentencian a muerte a ciertos<br />
individuos de la sociedad. En el fondo, un reformatorio es un<br />
destino social. El que reflexionó mucho sobre este tema fue<br />
Genet; tiene un libro fascinante que se llama El niño criminal,<br />
en el que habla precisamente de los reformatorios como<br />
semilleros de criminales. Sartre, que escribió una biografía de<br />
Genet, cuenta un episodio en el que se ve a las claras en qué<br />
medida el destino social es algo otorgado por nuestro contexto.<br />
Genet era un niño adoptado, y hay un momento en el que<br />
él percibe, de una manera intuitiva, que sus padres no son<br />
como los padres naturales de sus compañeritos del colegio.<br />
No sabe formularlo verbalmente, entonces no se le ocurre<br />
otra cosa que agarrar un collar de su madre y esconderlo<br />
debajo de la almohada. Eso hace que se produzca un gran<br />
revuelo en la casa. Todo el mundo empieza a buscar el collar<br />
hasta que finalmente aparece debajo de la almohada del niño<br />
Genet. La madre, al verlo, lo señala con el dedo y le dice:<br />
“eres un ladrón”. El primer poema de Genet se titula precisamente<br />
así: “Me llamáis ladrón, seré ladrón”. Es fascinante ver<br />
el modo en que él relata hasta qué punto somos sensibles al<br />
destino social que hemos recibido.<br />
–Todos estos libros que menciona, ¿estuvieron presentes<br />
en su mesa de trabajo mientras escribía la novela? Encima<br />
de mi mesa estuvo mucho La peste de Camus. Yo quería<br />
trabajar con un estado de excepción, una ciudad de provincia<br />
aparentemente tranquila como San Cristóbal, donde de repente<br />
hay algo que obliga a sitiar la ciudad y pone en compromiso<br />
todos los valores con los que esa sociedad se había manejado<br />
41
hasta ese punto. Todo queda en suspenso, la idea de la infancia,<br />
la idea del orden social, de la civilización, de la barbarie.<br />
–¿El germen de la novela también tuvo que ver con estas<br />
lecturas? Además de lo literario, hubo un documental de<br />
unos directores polacos que se llama Los niños de la estación<br />
Leningradsky, sobre una comunidad infantil que vive en una<br />
estación de metro en Rusia. Ahí me gustó mucho ver cómo<br />
se comportaban estos niños y cómo hasta cierto punto esa<br />
comunidad funcionaba como una utopía anarquista totalmente<br />
horizontal, sin ningún tipo de jerarquía ni poderes.<br />
Me fascinaba ver de qué modo lo que supuestamente era el<br />
excremento de la sociedad, lejos de la distopía, era en cierto<br />
punto una utopía política.<br />
–Uno de sus libros anteriores, La risa caníbal (Fiordo),<br />
es un ensayo sobre el humor. En estos tiempos de hipercorrección<br />
política, ¿es cada vez más difícil hacer humor?<br />
Yo creo que el humor es una herramienta de agresión.<br />
Desde Terencio y Aristófanes hasta hoy, el humor es una<br />
prueba de resistencia de materiales idealistas, una especie de<br />
contraataque desde el materialismo hacia el idealismo; es fundamental<br />
para nuestra progresión cultural y nuestra conciencia<br />
social. En el libro hablo mucho de los momentos en los que<br />
el humor ha tenido un gran poder dialéctico. Determinar qué<br />
es risible y qué no, es una acción política. Hay veces que las<br />
sociedades progresan y de una manera natural desarticulan la<br />
comicidad de ciertas cosas. Es evidente que una sociedad que<br />
es cada vez menos machista no se va censurando a sí misma,<br />
sino que va encontrando que es menos risible reírse de las mujeres.<br />
Sin embargo, en la Argentina es muy interesante cómo<br />
el movimiento feminista ha utilizado el humor como estrategia<br />
de intervención política. Malena Pichot me parece un caso<br />
extraordinario en este aspecto. El humor pone de manifiesto<br />
lo desestructurado o lo débiles que son ciertas dialécticas,<br />
porque son risibles. El machismo en última instancia es risible,<br />
y ese feminismo que utiliza el humor como arma en el fondo<br />
está atacando al machismo desde el mismo lugar en el que el<br />
machista atacaba a la mujer.<br />
–Supongo que debe ser un gran lector del género. Si<br />
bien el idioma es el mismo, los códigos y las referencias<br />
culturales son distintos. ¿Cómo es su relación con el<br />
humor que se hace en nuestro país? El humor argentino<br />
es muy dialéctico; el español es más costumbrista y más negro.<br />
Nosotros bromeamos con mucha más facilidad sobre la muerte<br />
que los argentinos. El argentino es más fóbico para bromear<br />
con la muerte, pero el de ustedes es un humor mucho más<br />
político. Por otra parte, no hay nada tan sensible al cruce de<br />
una frontera como el humor, porque reímos colectivamente.<br />
Aunque uno esté solo en una habitación, se está riendo socialmente,<br />
con su nación, con su cultura, con su sexo y con sus<br />
ideas políticas. Cada vez que reímos, ríe una risa grupal.<br />
–Además de su trabajo como escritor, también se desempeña<br />
como traductor literario. Hace un tiempo lo entrevisté<br />
a Marcelo Cohen, y él me decía que en nuestro<br />
país el oficio de traductor no es justamente reconocido,<br />
¿cómo es la situación en España? En España creo que hay<br />
un poquito más de reconocimiento a la labor del traductor, y<br />
se manifiesta en dos cosas: está mejor pago y el traductor mantiene<br />
derechos. En Argentina, muchas veces, las traducciones<br />
pertenecen a las editoriales; en España, cuando haces una<br />
traducción, después de unos años de sesión, esa traducción es<br />
de tu propiedad. Entonces, puedes volver a venderla. Es muy<br />
absurdo que esto no sea así en Argentina.<br />
–El hecho de estar tanto tiempo en contacto con la palabra<br />
ajena, ¿es para usted contraproducente a la hora<br />
de hacer su propia literatura? Todo lo contrario. A veces,<br />
cuando traduces autores maravillosos, te dan muchas más<br />
ganas de escribir. En este libro hay referencias muy claras a<br />
autores que he traducido.<br />
–En una nota usted dijo que la mejor forma de leer a<br />
un autor es traduciéndolo, ¿no? Sin dudas es así. Es muy<br />
fascinante porque uno empieza a vivir los textos con la misma<br />
incertidumbre con la que fueron escritos por sus autores. En<br />
muchos casos recuerdo mejor los textos que he traducido que<br />
los que he escrito.<br />
–¿Se lee con mayor profundidad que cuando se hace una<br />
crítica? Se lee más profundamente y desde otro lugar. Sigo<br />
creyendo que la traducción es la manera más intensa de leer.<br />
–Le escuché decir que sería incapaz de escribir un<br />
texto de más de doscientas páginas, ¿cree que es cada<br />
vez más difícil encontrar lectores para grandes obras?<br />
Yo leo mucho y constantemente, y a pesar de leer tres libros<br />
a la semana, cada vez tolero menos que un libro tenga más<br />
páginas de las estrictamente necesarias. Supongo que ya<br />
debemos tener una especie de impaciencia genética. Por otra<br />
parte, hay cosas que les perdono a los clásicos que ya no les<br />
perdono a los escritores contemporáneos. Creo que exigir<br />
más atención de la necesaria es una comodidad del autor, que<br />
no ha trabajado su texto todo lo que debería.<br />
–Por último, me llamó mucho la atención su ausencia en<br />
las redes sociales, ¿por qué no quiere ser parte de ellas?<br />
Prefiero no estar porque soy una persona que se relaciona<br />
mal con las redes sociales, soy demasiado sensible al ruido<br />
negativo. Por este motivo no leo prácticamente nada de prensa<br />
cultural, a pesar de que yo también escribo reseñas. En el caso<br />
de los escritores, se activa una cosa muy fea que es el agravio<br />
comparativo. Además, creo que en el mundo de las redes<br />
sociales uno acaba reducido a su peor versión. De repente te<br />
encuentras mirando las fotos de veraneo de una tipa a la que<br />
detestas en el mundo real. Uno descubre allí comportamientos<br />
completamente adolescentes. Hay redes que lo que hacen es<br />
exacerbar tus defectos naturales, desatan lo peor que hay en ti.<br />
–Calculo que esa ausencia tiene que ver también con el<br />
uso que usted hace de su tiempo, ¿no? A mí me desgasta<br />
y prefiero invertir la energía en otro lugar.<br />
–Y el hecho de no leer las reseñas, ¿tiene algo que ver<br />
con el ego? No lo sé. La gente tiene que entender que un<br />
escritor es un tipo que se pasa el año prácticamente solo,<br />
dentro de una habitación, escribiendo un libro. Luego, cuando<br />
lo publica, se pone en un lugar de exposición relativamente<br />
amplio. Uno está casi desnudo y cualquier persona puede<br />
decir lo que se le cante sobre ti. Así, hay cosas que uno lleva<br />
bien y otras que no. Por supuesto, estoy a favor de que la<br />
gente diga de mí lo que se le ocurra, pero eso no significa que<br />
yo tenga que escucharlo<br />
42
Entrevista<br />
seis<br />
Sergio Bizzio es uno de los autores más versátiles de nuestra<br />
literatura. Comenzó como un exquisito poeta (Gran salón con<br />
piano, Mínimo figurado, Paraguay), y rápidamente se instaló<br />
como narrador gracias a novelas de gran repercusión, como<br />
Planet, En esa época (Premio Emecé), Rabia (Premio Internacional<br />
de la Diversidad) y Realidad, entre otros títulos, además<br />
de los libros de relatos Chicos, En el bosque del sonambulismo<br />
sexual y Dos fantasías espaciales. También es dramaturgo,<br />
guionista, y sus relatos merecieron adaptaciones para el cine.<br />
Es además músico y junto al grupo Mondongo participó de<br />
una exposición plástica. En su última novela, Diez días en<br />
Re, muy en sintonía con las anteriores Borgestein y Mi vida<br />
en Huel, asistimos a la luna de miel de Carlos e Irina en un<br />
paraíso all inclusive. Allí Carlos, apenas llega, descubre su falta<br />
de amor por su reciente esposa. A partir de allí una serie de<br />
circunstancias en apariencia menores rodeará la estadía de la<br />
pareja, que por momentos se verá envuelta en una aventura<br />
más propia de náufragos que de recién casados…<br />
–¿Qué es lo que a usted lo motiva para escribir una<br />
historia? En realidad nada, es el deseo de escribir, simplemente.<br />
Una atmósfera, una frase suelta, empiezo por ahí. La<br />
historia es una intención secundaria. Una única vez en mi<br />
vida tuve en mente una historia antes de escribir la primera<br />
línea. Fue con Rabia. Y aun en esa ocasión no tenía más que<br />
una panorámica de trazo grueso.<br />
–Borgenstein, Mi vida en Huel y Diez días en Re presentan<br />
elementos comunes, tanto en su estética como en<br />
Sergio Bizzio<br />
“La ciudad<br />
es un espacio<br />
policial”<br />
Con el polifacético artista de Ramallo<br />
hablamos acerca de su nueva novela, Diez<br />
días en Re (Literatura Random House)<br />
POR Christian Kupchik<br />
su contenido, ¿hay una intención deliberada? Diría que<br />
no. Tengo la sensación de que no hago nada deliberadamente,<br />
excepto escribir. Supongo que esos elementos comunes que<br />
señalás tienen que ver más con el estilo que con el cálculo.<br />
–Estas tres novelas que mencionamos, ¿pueden leerse<br />
como parte de una trilogía que indaga sobre las relaciones<br />
y el entorno? Bueno, no me creo capaz de responder a<br />
eso con precisión, en la medida en que nunca me propongo<br />
indagar nada previamente, por lo menos a conciencia. En otras<br />
palabras, no escribo sobre lo que “me interesa”. Es al revés, lo<br />
interesante aparece porque escribo. En Mi vida en Huel, por<br />
ejemplo, no hay una radiografía de la adolescencia, como se<br />
dijo, ni de tal o cual época, y ni siquiera un género definido,<br />
aunque podría considerarse una novela onírica. Lo más cerca<br />
que Mi vida en Huel está de indagar en un determinado tema<br />
es lo que los editores pusieron en la contratapa. Pero eso ya<br />
no es la novela, eso es el libro, que no es lo mismo. La idea de<br />
trilogía no me gusta. Es una idea solemne y pretenciosa.<br />
–En las tres novelas hay un espacio ficticio alejado de<br />
la ciudad, que parece invitar a una introspección que<br />
es imposible en la urbe. ¿Qué peso narrativo le otorga<br />
al rol de la naturaleza? En el campo, la montaña y la selva,<br />
que son mis espacios favoritos, hay una atmósfera propicia a la<br />
aventura, a la acción, al juego y a la fantasía. La ciudad es más<br />
bien policial.<br />
–El encierro es otra característica común en buena parte<br />
de su obra, ¿lo asocia al propio acto de escribir? No sé,<br />
hay gente que escribe en bares. Una vez, hace muchos años, lo<br />
vi a Dalmiro Sáenz escribiendo en la playa. Caminaba por la<br />
orilla, con los pies en el agua, iba y venía, muy bronceado, con<br />
una libretita en una mano y un lápiz en la otra. Puede haber<br />
sido una actuación. Puede haber sido un rapto de inspiración<br />
incontenible. Yo necesito estar en mi casa, solo y en silencio.<br />
–La distancia pone en perspectiva la asimetría afectiva,<br />
¿lo considera así? Eso parece suceder en las tres novelas que<br />
mencionás. Alguien huye de algo, alguien se aleja de algo que, sin<br />
embargo, está más presente que nunca en el lugar al que llega.<br />
–En las novelas aparecen acciones en apariencia banales<br />
que cobran una tensión significativa, ¿qué importancia<br />
otorga usted a los detalles? Una importancia fundamental.<br />
Lo que un personaje hace, sus actos, son intermediarios entre<br />
lo que siente y lo que piensa, pero los detalles son los que le<br />
dan vida. Un solo detalle puede darle más vida que el registro<br />
de toda su historia personal.<br />
–El humor también está presente, aunque a veces descoloca<br />
por lo bizarro de sus planteos. ¿Cómo lo trabaja?<br />
El humor se me impone, no es algo que busque. Así que no<br />
lo trabajo. Y si lo trabajo es en contra, a veces para atenuarlo,<br />
a veces directamente para eliminarlo. Lo bizarro, como decís,<br />
es otro asunto. Yo pienso más bien en el absurdo, que puede<br />
resultar cómico o terrible.<br />
–El hecho de ser guionista, ¿influye en algo a la hora de<br />
plasmar una historia? No, para nada. Son cosas totalmente<br />
distintas. Incluso son distintos el guion de cine y el guion<br />
televisivo. Ninguno de los dos tiene prosa, pero el de televisión<br />
es directamente aire.<br />
–¿Piensa en términos estrictamente literarios o también<br />
considera los alcances cinematográficos o teatrales de<br />
sus historias? Pienso en términos estrictamente literarios.<br />
Es cierto que con varias de mis novelas y relatos se hicieron<br />
películas, pero yo no participé en la confección de ninguno de<br />
esos guiones, excepto en uno, en la versión para cine que se<br />
hizo en Brasil de mi novela Era el cielo. Al principio es muy<br />
desconcertante hacer de tu propia obra la versión de otro.<br />
Hay que quitar cosas que a uno le gustan, agregar cosas que<br />
uno detesta, y señalar caminos nuevos a personajes que antes<br />
de dar un paso se dan vuelta y te miran azorados, con la boca<br />
abierta. Después, en algún momento, todo se convierte nada<br />
más que en un trabajo y uno llega al final sin grandes contratiempos,<br />
sabiendo que la novela sigue firme en su lugar.<br />
–Ha trabajado con diversos lenguajes y en distintas disciplinas<br />
artísticas, incluida la música y la plástica, ¿qué<br />
es lo que motiva esta búsqueda? Son trabajos que hago con<br />
amigos. Desde muy chico hice música, dibujé y pinté, solo y<br />
a mi manera, por supuesto, y siempre con mucho placer, por<br />
encima de todas mis limitaciones. Los Mondongo me invitaron<br />
a dibujar con ellos y fui. Un amigo me propuso una película<br />
y la dirigí. Una tarde me junté con un músico, un pintor, un<br />
director y un escritor y formamos la banda Súper Siempre. Acá<br />
hay que recordar la frase de Picasso: “Yo no busco, encuentro”.<br />
Bueno, yo encontré a mis amigos<br />
©Laura Ortego<br />
44<br />
45
Entrevista<br />
siete<br />
RUT NIEVES<br />
Arquitecta<br />
de emociones<br />
La autora española explica cómo su libro Cree en ti (Planeta) puede<br />
ayudarnos a cambiar, a ser mejores personas y a relacionarnos mejor<br />
con nuestro entorno<br />
POR Antonela de Alva<br />
–Muchos autores hablan de las “creencias” y de lo que<br />
ellas significan. ¿Por qué consideró necesario escribir<br />
este libro? Durante muchos años busqué la felicidad fuera<br />
de mí, especialmente en el hombre. Sufrí mucho porque me<br />
sentía sola y vacía, creyendo que la culpa de mi sufrimiento la<br />
tenían los demás. Como yo no era consciente de mi valor, no<br />
sabía amarme a mí misma. Buscaba afuera el amor, el cariño,<br />
la seguridad y el reconocimiento, tratando de agradarle a<br />
todo el mundo y de hacer felices a los demás. Eso me generaba<br />
una gran dependencia emocional, tristeza, rabia y frustración.<br />
La vida no era lo que yo esperaba, no entendía nada.<br />
Con 30 años entré en depresión, y poco después un ginecólogo<br />
me dijo que corría alto riesgo de contraer un cáncer. Ahí<br />
empecé a despertar y comprendí que algo tenía que cambiar.<br />
Y aunque no sabía cómo, tomé la firme decisión de que mi<br />
vida iba a cambiar. Empecé a buscar respuestas, pedí ayuda<br />
©Pablo Llácer<br />
a un psicólogo, que poco a poco me ayudó a empezar a quererme<br />
y a creer en mí. Y cuando me sentí lo suficientemente<br />
segura, dejé mi trabajo como arquitecta en Madrid y me fui<br />
a vivir mis sueños. Dejé de esperar a que algo cambiara, y<br />
empecé a cambiar yo.<br />
–¿Cómo fue el proceso? Me fui a vivir a los bosques de<br />
la Selva Negra, y al año y pico de estar allí, conecté conmigo<br />
misma. Leyendo mi primer libro de coaching, Trabajo<br />
y felicidad, de Ricardo Gómez, descubrí que era posible<br />
dedicarme a lo que me apasiona y vivir de ello. Es así que<br />
investigo acerca del poder de nuestra mente y de nuestras<br />
emociones, y cómo usar todo ese poder que se nos ha dado<br />
para vivir la vida que anhelamos, escribo libros y hago seminarios<br />
para compartir todo ese aprendizaje.<br />
–¿Cómo surgió Cree en ti? Cuando todas esas respuestas<br />
llegaron, mi vida cambió por completo. Estaba tan feliz,<br />
agradecida, emocionada y fascinada, que decidí escribir un<br />
libro que reuniera toda aquella información que a mí me<br />
había cambiado la vida, un libro que contara todo lo que me<br />
hubiera gustado que me explicaran en el colegio.<br />
–Muchas personas creen que el camino de autoconocimiento<br />
es mágico, pero no todo es color de rosas.<br />
¿Qué recomienda hacer para atravesar ese trayecto?<br />
Siempre recomiendo que sean pacientes consigo mismos,<br />
que celebren cada pequeño logro como si fuera un gran<br />
logro, y que se permitan disfrutar de cada momento de ese<br />
camino, porque cada momento es único. Cuanto más confíen<br />
y más fluyan, más van a disfrutar del camino. Cuando una<br />
casa lleva años abandonada y sin limpiarse, necesita que se<br />
le dedique mucho tiempo y mucho cariño para que vuelva<br />
a estar bonita, luminosa y acogedora. Aprender a pensar y a<br />
gestionar nuestras emociones de forma sana requiere mucho<br />
cariño, paciencia y dedicación. Con el tiempo todo empieza a<br />
ser mucho más sencillo.<br />
–¿Cómo llegó a creer en usted misma? Estando mucho<br />
conmigo y dedicándome todo el tiempo que necesitaba para<br />
conocerme. No podemos creer en alguien a quien no conocemos.<br />
Lo primero que tuve que hacer fue dejar de huir de mí<br />
y empezar a escucharme para poder elegir solo los pensamientos<br />
que eran sanos. Y sobre todo empezar a escuchar a<br />
mi corazón, qué necesitaba darme y qué límites necesitaba<br />
establecer para poder disfrutar plenamente de mi vida. Cada<br />
relación es una oportunidad para aprender a amarnos y para<br />
conocernos mejor.<br />
–¿Cómo distinguir el miedo que nos preserva del miedo<br />
que nos impide avanzar? Una cosa es el miedo físico a perder<br />
la vida, y otra cosa son los miedos emocionales: a perder<br />
a alguien, a sentirte traicionado, a que te engañen, a que se<br />
rían de ti, a no ser capaz, a no lograrlo. Cuando se trata de un<br />
miedo físico, tu cuerpo reacciona automáticamente para luchar<br />
o para huir. Todos los demás miedos son emocionales. Una<br />
buena pregunta para distinguirlos sería: ¿Eso que te da miedo<br />
pone en peligro tu vida o tu felicidad? El miedo emocional se<br />
genera en la mente cuando vivimos una experiencia dolorosa<br />
durante la infancia y no tenemos capacidad para gestionarla. Y<br />
aunque luego crezcamos y desarrollemos nuestras capacidades<br />
para relacionarnos y vivir, en la mente subconsciente el tiempo<br />
no existe, y conserva los miedos intactos aunque tú ahora tengas<br />
la capacidad que no tenías de niño.<br />
–¿Por qué es tan necesario que cada uno crea en sí<br />
mismo? Si una persona quiere disfrutar plenamente de su<br />
vida y de sus relaciones, necesita creer en sí misma, porque<br />
si no cree en sí misma, será dependiente emocional de otros.<br />
Y por experiencia sé que la dependencia emocional genera<br />
mucho sufrimiento, frustración y tristeza.<br />
–¿Hay un lugar al que llegar? No creo que haya que llegar<br />
a ningún sitio. Creo que estamos aquí para aprender a amar y<br />
para disfrutar. Y el único momento en que podemos hacerlo<br />
es ahora. La vida siempre sucede en el ahora, en el presente,<br />
en este momento.<br />
–¿Qué son los sueños para usted? Para mí los sueños<br />
de cada persona están muy relacionados con su propósito<br />
de vida. Creo que cada persona viene aquí a aprender algo<br />
relacionado con el aprendizaje del amor y con una misión<br />
de vida. Los sueños están alineados con nuestra misión, son<br />
aquellos que nos ponen en marcha y que nos mueven hacia<br />
lo que hemos venido a hacer. Dicen que hay dos grandes motores<br />
que mueven a las personas: el sufrimiento y el placer.<br />
En mi opinión, el sufrimiento nos ayuda a despertar y a salir<br />
del sueño, y los sueños son los que nos estimulan para que<br />
empecemos a movernos hacia nuestra misión de vida.<br />
–¿Qué podemos hacer para no enojarnos ni juntar<br />
rencor ante todo lo que vemos cuando empezamos a<br />
creer en nosotros mismos? El primer paso es abandonar el<br />
victimismo, dejar de culpar a los demás de lo que te sucede y<br />
asumir tu responsabilidad. A menudo no somos conscientes<br />
del daño que nos hacemos a nosotros mismos o a los demás<br />
hasta que viene alguien y nos hace de espejo. Para poder<br />
establecer relaciones sanas es muy importante aprender a<br />
respetarnos, a tratarnos con cariño y a establecer límites, a<br />
decir que no cuando lo necesitamos. A partir de ahí podemos<br />
empezar a respetar a los demás, a desarrollar la empatía y<br />
a ser comprensivos con ellos. También es imprescindible<br />
que dejemos de juzgar a los demás y a nosotros mismos, y<br />
empezar a mirarnos, a expresarnos y a relacionarnos desde el<br />
corazón.<br />
–¿Qué necesitamos aprender? Creo que lo que necesitamos<br />
es aprender a amarnos, a reconocernos, a respetarnos,<br />
a perdonarnos y a valorarnos. En esencia somos puro amor,<br />
somos inmensamente valiosos, lo que pasa es que se nos ha<br />
olvidado, y lo único que tenemos que hacer es despertar y recordarlo.<br />
Dejar de vivir con la cabeza y empezar a vivir desde<br />
nuestra verdadera esencia. Cuanto antes aprendes a vivir desde<br />
el corazón y desde el amor, antes empiezas a disfrutar<br />
46<br />
47
Tema de tapa<br />
cuatro<br />
Los Simpson:<br />
treinta años riéndose<br />
de la humanidad<br />
POR Agustina Zabaljáuregui<br />
Wittgenstein dijo: “El humor no es una disposición del<br />
ánimo, sino una visión del mundo”. Los Simpson es exactamente<br />
eso, una mirada sobre la realidad. Más precisamente<br />
una radiografía cínica de la cultura estadounidense y, como<br />
consecuencia de la globalización, de la de casi todo Occidente.<br />
Desde sus comienzos los Simpson mostraron cómo<br />
una familia tipo podía ser absolutamente disfuncional en un<br />
momento en que la televisión aún no terminaba de soltar<br />
el modelo Ingalls. Por fin se pudo ver en la pantalla chica<br />
a personajes, aunque caricaturizados, más cercanos a la<br />
realidad que aquellos pioneros bonachones. Matt Groening<br />
quiso retratar a la familia promedio estadounidense,<br />
incluso desde su nombre. Simpson, en Estados Unidos, es un<br />
apellido común como acá serían Gómez o Pérez. A su vez,<br />
existen en el país del norte decenas de pueblos y ciudades<br />
llamados Springfield. Los miembros de la familia Simpson<br />
están inspirados en la familia de su creador. El propio Matt<br />
vendría a ser Bart pero, para no ser tan obvio, decidió utilizar<br />
un anagrama de brat (“mocoso”, en inglés). Y eso no es todo,<br />
los ciudadanos de la Springfield de ficción tienen nombres de<br />
calles de Portland, Oregon, de donde es oriundo Groening.<br />
Su mirada sobre el mundo es tan aguda que resulta imposible<br />
no identificarse con sus personajes.<br />
Matt Groening tomó esa energía de contracultura que vino<br />
de la mano del grunge a fines de los 80 y que tenía el espíritu<br />
del punk de los 70. La idea del no future está presente<br />
todo el tiempo, lo que cambia es la manera de expresarlo.<br />
Mientras el punk lo hacía mediante la ira y la violencia, Los<br />
Simpson utiliza el humor y el cinismo. El resultado, de más<br />
está decirlo, fue un éxito absoluto. Ganó 31 premios Emmy,<br />
en 1999 la revista Time lo declaró el mejor programa de televisión<br />
del siglo XX, y nombró a Bart Simpson como uno de<br />
los personajes más influyentes. El “d’oh” de Homero, (“ouch”<br />
en la versión latinoamericana) fue incorporado al Oxford<br />
English Dictionary, y su cantidad de capítulos al aire le dio<br />
a Los Simpson el récord Guinness a la sitcom más larga del<br />
mundo en 2009.<br />
El programa ha conservado libertad creativa absoluta, una<br />
verdadera revolución dentro de los contratos jacobinos que<br />
son la norma en las cadenas televisivas. Por contrato, Fox no<br />
puede dar ningún tipo de indicación sobre el argumento o la<br />
edición ni ejercer ningún tipo de control. Algo que los creadores<br />
han aprovechado al máximo, sobre todo para criticar<br />
a la propia emisora. “Fox Noticias: no somos racistas, pero<br />
somos los número uno apoyando a racistas”, esta leyenda<br />
aparece en un capítulo en que un personaje está mirando<br />
la televisión. Fox no pudo protestar, y además adquirió los<br />
derechos de emisión hasta el 2082.<br />
La historia de esta familia y la de todo Springfield fue una<br />
revolución cultural que comenzó en 1987. Con el paso del<br />
tiempo la calidad de los guiones fue bajando hasta convertirse<br />
actualmente en una caricatura de lo que alguna vez fue. Homero<br />
perdió ese costado sensible que lo hacía adorable a pesar<br />
de ser un troglodita, y ahora en vez de reírse del mundo es una<br />
burla de sí mismo. Esta baja en la calidad hizo que la emisión<br />
perdiera la audiencia adolescente y adulta que tenía en sus<br />
comienzos. De todos modos resulta imposible resistirse a las<br />
maratones que ofrecen Fox y Telefé, más aún cuando se emiten<br />
capítulos viejos. Gracias a una lectura muy profunda de la<br />
sociedad, cada episodio logra atraer todo tipo de adeptos. Pixar<br />
fue un gran aprendiz de Los Simpson en ese sentido, ya que<br />
utiliza una similar variedad de capas de comprensión, logrando<br />
que los más chicos se enganchen con el conflicto externo, el<br />
más inmediato, y que los grandes se sientan conmovidos por<br />
el conflicto interno de los personajes. Otra gran enseñanza<br />
que Pixar tomó de Los Simpson es el uso de las referencias<br />
culturales. Así, logran entablar un código único con el espectador<br />
que capta la referencia sin dejar afuera al que no la capta.<br />
Ese mágico equilibrio, preciso como un hechizo, fue la marca<br />
registrada de Los Simpson desde sus comienzos. Podemos ver<br />
una inmensa variedad de referencias culturales, entre ellas<br />
a obras como Las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda,<br />
en el capítulo en que Homero tiene un viaje místico por el<br />
desierto después de una competencia de ingesta de chiles; o<br />
a El cuervo de Edgar Allan Poe, en un especial de Halloween<br />
donde aparece un cuervo muy parecido a Bart y Homero recita<br />
fragmentos del poema. Pero las referencias más frecuentes<br />
son definitivamente las cinematográficas. Desde El globo rojo,<br />
interpretada por Maggie, hasta Ciudadano Kane protagonizada<br />
por el Señor Burns. Hay escenas citadas plano por plano,<br />
como por ejemplo el asesinato en la bañadera de Psicosis,<br />
recreado por Homero como Janet Leigh y Maggie como<br />
Anthony Perkins.<br />
Otra marca registrada de Los Simpson es la participación de<br />
celebridades, con lo que suma un récord más, el del programa<br />
con mayor cantidad de artistas invitados. Fueron muy<br />
pocos los que se negaron a aparecer, y otros lo hicieron en<br />
secreto. Elizabeth Taylor puso la voz para la primera<br />
palabra de Maggie, Michael Jackson dobló a un personaje<br />
que Homero conoce en un hospital psiquiátrico en el que<br />
está internado por creerse ese cantante. Otras apariciones<br />
cambiaron las reglas del programa, como la de Paul y Linda<br />
McCartney, que aceptaron participar en el capítulo en que<br />
Lisa se hace vegetariana con la condición de que el personaje<br />
Crocodile Café<br />
continuara siéndolo para siempre.<br />
Los Simpson es el reflejo deforme de una humanidad que<br />
se mira al espejo y ve una imagen perturbadora con extrañas<br />
predicciones sobre el futuro, algunas de las más impresionantes<br />
son la presidencia de Trump, las escuchas del gobierno<br />
estadounidense que denunciara Snowden, la compra de Fox<br />
por parte de Disney, el brote de ébola, y la gira mundial de<br />
los Rolling Stones en 2016 (llamada Tour en silla de ruedas<br />
en el capítulo correspondiente).<br />
Los Simpson son personajes tan trascendentales que probablemente<br />
dentro de algunas décadas los historiadores<br />
tendrán como asignatura obligatoria mirar las primeras diez<br />
temporadas del programa para entender la última década<br />
del siglo XX<br />
49
TV / SERIES<br />
Big Little Lies<br />
La serie de HBO se ha abierto camino merecidamente<br />
entre el público y la crítica, pues no solo se trata de una<br />
producción de alto nivel sino que además tiene tres atractivos<br />
especiales: un reparto acertadísimo, una narración<br />
impecable y una trama impactante, que descansa fundamentalmente<br />
en cuatro personajes femeninos a quienes<br />
acompañan unos interesantes pero algo desdibujados personajes<br />
masculinos. Big Little Lies nos presenta a cuatro<br />
mujeres que tienen que enfrentarse a la vida de diferentes<br />
formas. Así, Jane Chapman (Shailene Woodley) acaba<br />
de mudarse a Monterrey y huye de un pasado traumático;<br />
Madeline (Reese Witherspoon), en cambio, trata de<br />
ser la madre perfecta, pero para ello ha renunciado a una<br />
carrera propia, de la misma manera en que lo ha hecho<br />
Celeste (Nicole Kidman). Mucho más independientes<br />
son Bonnie (Zoë Kravitz) y Renata (Laura Dern),<br />
pues las dos tienen un espíritu emprendedor, aunque<br />
desde perspectivas casi opuestas. Si bien Madeline lleva<br />
casi todo el peso de la trama, Celeste va cobrando mayor<br />
protagonismo: Nicole Kidman compone un personaje<br />
duro y complejo, quizás el que más evoluciona. Era claro<br />
que el enigma en el centro de Big Little Lies era lo menos<br />
interesante en la ficción escrita por David E. Kelley,<br />
pero sorprende gratamente el descubrir que su resolución<br />
es cualquier cosa menos “de manual”. Su adaptación del<br />
best seller de Liane Moriartry traslada la historia, que<br />
originalmente sucede en Australia, a la costa californiana<br />
de Monterrey. Puede que no vivamos allí y que nuestras<br />
casas no se parezcan a las de esas mujeres, pero lo cierto<br />
es que nuestras relaciones no son tan diferentes. Con tan<br />
solo una temporada, esta producción ya se ha vuelto de<br />
culto por contener un retrato de la violencia intrafamiliar<br />
pocas veces visto.<br />
The Fosters<br />
POR LAURA BERTI<br />
Esta serie también ha sido muy bien aceptada por la crítica<br />
y la audiencia, pues desde el minuto cero propone una<br />
alternativa. La protagonista, Callie (Maia Mitchell),<br />
es una adolescente un poco delincuente y muy protectora<br />
de su hermano, que sale de una prisión juvenil para ir a su<br />
enésima casa de acogida, la de los Foster. Esa nueva familia<br />
está compuesta por una pareja de lesbianas (Teri Polo y<br />
Sherri Saum) con tres hijos: el mayor, Brandon (David<br />
Lambert), fruto de un matrimonio anterior de una de las<br />
madres; y los otros dos, mellizos latinos adoptados, Jesús y<br />
Mariana (Jake T. Austin y Cierra Ramírez). En cada<br />
episodio se introducen temas de la realidad del siglo XXI,<br />
con una naturalidad difícil de encontrar en televisión. Muchas<br />
ficciones han tenido la misión de retratar la sociedad y<br />
despertar cierta crítica social, pero este caso, por el contrario,<br />
es un llamado a la tolerancia. Si bien refleja las injusticias<br />
cometidas sobre “marginados sociales”, casi toda la<br />
trama gira en torno a la idea de que la familia no es solo de<br />
sangre, que el amor se manifiesta en múltiples formas y que<br />
ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. The Fosters<br />
terminará en 2018, en su quinta temporada, y el final hará<br />
las veces de introducción para su spin-off.<br />
Música<br />
alternativa<br />
La Charo<br />
reviviendo voces<br />
POR Agustina Zabaljáuregui<br />
La Charo es el primer trabajo solista de Charo Bogarín,<br />
la multifacética artista formoseña conocida por ser la mitad<br />
del dúo Tonolec, que desde hace trece años mezcla folklore<br />
argentino y música electrónica. Charo no solo es compositora,<br />
cantante y actriz, también se dedica a investigar la música<br />
folklórica y a difundirla con su particular tono de voz. “Mi<br />
trabajo con la música es antropológico, me gusta investigar<br />
culturas, conocerlas y darlas a conocer para que los argentinos<br />
nos interioricemos en nuestra historia. Una historia que no<br />
comenzó en los barcos”, nos cuenta. Pero el afán por mantener<br />
esas melodías fuera de las garras del olvido y en los oídos del<br />
presente es también, para Charo, una forma de contacto con<br />
su propia identidad. “Descubrí que tenía una identidad oculta.<br />
Me enteré de que en la zona del Guayra, donde se ubicaba<br />
este subgrupo de los guaraníes, vivía mi tatarabuelo, el cacique<br />
Guayraré. Su hija, Flor Guayraré, se mezcló con un criollo y<br />
ahí comenzó el mestizaje. Yo soy la tercera generación, vendría<br />
a ser como una princesita Guayraré”, resume con entusiasmo.<br />
En este disco Charo extiende su territorio, viaja por Latinoamérica<br />
y suma voces e historias de mujeres que se aúnan con la<br />
suya. Como por arte de magia el sonido confluye en un mismo<br />
río formando una sola voz, una sola mujer y una sola tierra.<br />
El primer tema nos pone de cara al origen: “Sumaj Pachamama”<br />
es un canto en lengua quechua compuesto por la boliviana<br />
Luzmila Carpio. Entre otras melodías rescatadas en el disco<br />
se encuentra el maravilloso lamento de la mexicana Lhasa<br />
De Sela, “Por eso me quedo”. También hay un hallazgo de la<br />
compositora y folcloróloga tucumana Leda Valladares. La<br />
canción se llama “Dueño no tengo”, y es una fotografía musical<br />
y nostálgica del paisaje y la soledad del norte argentino. Charo<br />
no sólo rescata voces femeninas sino también historias. En<br />
“Quiela”, un tema de su autoría, cuenta la vida de Angelina<br />
Beloff, una pintora rusa que fue la primera mujer de Diego<br />
Rivera. Juntos vivieron en Montparnasse durante quince<br />
años, tuvieron un hijo que falleció de pequeño debido a una<br />
enfermedad respiratoria, y finalmente el pintor la abandonó<br />
para volver a su México natal, donde conocería a Frida.<br />
Charo también comparte un fragmento de su propia historia<br />
en la canción “En mi voz de paloma”, allí su padre y su madre<br />
entablan un diálogo imaginario acerca del sueño de una<br />
patria grande unida por un canto libertario y un profundo<br />
clamor popular. Su padre, Pancho Bogarín, fue congresal<br />
nacional de la provincia de Formosa y fue desaparecido por<br />
la junta militar de Videla, razón por la cual Charo tuvo que<br />
mudarse a Chaco junto a su hermana y su madre.<br />
Charo Bogarín despierta en La Charo fantasmas y relatos<br />
que parecían olvidados, y los atraviesa con su propia identidad.<br />
Por momentos parece un trabajo arqueológico, donde se<br />
mezclan lo ancestral y lo moderno, el homenaje y la creación,<br />
logrando así que corran melodías por las venas de la tierra<br />
50 51
Tema de tapa<br />
cinco<br />
Padres, hijos<br />
y hermanos del<br />
Rock & Roll<br />
POR Juan Cibeira<br />
Se sabe: The Beach Boys y The Jackson 5 fueron dos bandas emblemáticas compuestas por familiares.<br />
Otros célebres artistas, como FRANK SINATRA, JUDY GARLAND y los miembros de The Beatles han<br />
criado grandes herederos musicales. ¿Y por aquí? Los Spinetta, Calamaro y Moura son tan solo algunos<br />
de los ejemplos locales que demuestran que la sangre tira… para el lado del rock<br />
La familia es para muchos la estructura, el andamiaje necesario<br />
para andar por la vida. Para otros es una simple imposición<br />
biológica, que puede funcionar con sus altibajos pero<br />
que también puede convertirse en una pesadilla de la que a<br />
veces es imposible despertar. Cada una es un mundo, y en<br />
el arte son multitud. Los lazos de sangre estuvieron y están<br />
presentes en la música, género particularmente pródigo en<br />
dinastías. Rastreando en la historia de cualquier gran músico<br />
siempre aparece el padre, la madre, un tío o algún pariente<br />
que creyó ver la chispa creativa, acercó un instrumento o<br />
impulsó una vocación. Qué hubiera sido de John Lennon si<br />
el tío George no le hubiera regalado una armónica, si su madre<br />
Julia no le hubiera hecho escuchar a Elvis ni enseñado<br />
a tocar el banjo. Y del pequeño Phil Collins, si no hubiera<br />
recibido de sus padres una batería de juguete como regalo de<br />
navidad. O del niño Carlos “Charly” García Moreno, si<br />
sus papás no le hubieran comprado un piano de juguete, que<br />
por tocarlo con tanta maestría hizo que le consiguieran otro,<br />
pero de verdad. O de Luis Alberto Spinetta, si su padre<br />
no hubiera sido cantante de tango o sus tíos personalidades<br />
53
John y Julian Lennon<br />
de la industria discográfica que siempre lo animaban a cantar<br />
en las reuniones familiares. En la mayoría de los casos los<br />
vínculos familiares han facilitado el camino del talento.<br />
La aparición del show biz produjo una tremenda explosión de<br />
la industria musical en todo el mundo, lo que facilitó aun más<br />
la aparición de familias de artistas. Un ejemplo temprano fue<br />
el de Judy Garland, extraordinaria actriz y cantante que<br />
triunfó en ambas disciplinas artísticas. Atravesada por una<br />
vida de éxito profesional y problemas personales, Garland<br />
fue la clásica star de los años dorados de Hollywood. Se casó<br />
con el director de cine Vincente Minnelli y tuvieron una<br />
hija: Liza Minnelli. Judy Garland murió prematuramente,<br />
a los 47 años, y Liza arrastraría una parte importante de<br />
sus conflictos y adicciones, incluso habiendo tenido un éxito<br />
precoz, pues a los 19 años ya era una estrella de Broadway y<br />
a los 26 de Hollywood… Liza es una de las pocas artistas en<br />
el mundo que triunfó en el cine, el teatro, la televisión y la<br />
música. Ganó premios Oscar, Emmy, Grammy y Tony, y tiene<br />
su estrella en el paseo de la fama. Su obra es inmensa en<br />
todo sentido, con más de 30 álbumes editados, y ha transitado<br />
todos los géneros y colaborado con artistas tan geniales y<br />
disímiles como Frank Sinatra y Pet Shop Boys.<br />
The Beatles, esos padres de todo lo que hoy se considera música<br />
moderna, también fueron –y siguen siendo– una usina<br />
musical familiar. John Lennon tuvo dos hijos: Julian, fruto<br />
de su primer matrimonio con Cynthia Powell; y Sean,<br />
hijo de su segunda pareja, Yoko Ono. Ambos se dedicaron<br />
a la música, Julian alcanzó un éxito importante con su álbum<br />
Valotte, en los años 80, mientras que Sean se destacó en la<br />
escena alternativa. Es cierto que ninguno de los dos alcanzó<br />
siquiera a rozar la fama de su padre.<br />
Paul McCartney se casó con Linda Eastman, hija fotógrafa<br />
de un importante abogado estadounidense. Cuando los<br />
Beatles se separaron y Paul emprendió su carrera solista, no<br />
dudó en llevarla a la banda. Linda se negaba porque reconocía<br />
sus limitaciones musicales, pero Paul la amaba tanto que le<br />
enseñó los rudimentos del piano para que actuara en su banda<br />
Wings. De ese matrimonio nacieron dos hijos: James, que<br />
trabajó musicalmente con su padre y en 2010 editó un mini<br />
álbum, conservando siempre un bajo perfil, y Stella, que se<br />
convirtió en una diseñadora de moda de éxito mundial.<br />
George Harrison y su mujer Olivia Trinidad Arias<br />
tuvieron un hijo al que bautizaron Dhani, nombre relacionado<br />
con la cultura hindú. Luego de la muerte de Harrison en<br />
2001, Dhani se dedicó de lleno a la música, participando en<br />
eventos tributo a su padre –como el Concert for George–, y<br />
en grupos alternativos experimentales.<br />
El otro Beatle que aún permanece activo musicalmente es<br />
Ringo. Su hijo, Zak Richard Starkey, fruto de su primer<br />
matrimonio con Maureen Cox, se convertiría en un talentoso<br />
baterista. Curiosamente no fue Ringo quien lo alentó a tocar<br />
ese instrumento, sino el legendario baterista de The Who,<br />
Keith Moon, quien le regaló su primer batería profesional.<br />
Años después Zak tocaría con bandas como Oasis y, desde<br />
hace algún tiempo, con The Who, precisamente reemplazando<br />
al ídolo de su infancia. Al mismo tiempo tiene su propio<br />
proyecto grupal, en el que toca…la guitarra.<br />
Ejemplo perfecto, con todas sus luces y sombras, de familia<br />
musical fueron los Jackson. Formada por el matrimonio de<br />
Katherine y Joseph Jackson, tuvieron nueve hijos: los varones<br />
Jackie, Jermaine, Marlon, Randy, Tito y Michael, y<br />
las mujeres Rebbie, La Toya y Janet. El primer logro del<br />
viejo Joseph fue crear The Jackson 5. Fundada a mediados<br />
de los 60, fue una banda extraordinaria cuyo líder era el<br />
talentoso y precoz Michael Jackson, quien años más tarde<br />
sería considerado el rey del pop. Su hermana Janet también<br />
tendría un éxito enorme en los 80 y 90 y se convertiría en<br />
un ícono. Sus demás hermanas lo intentaron, pero nunca<br />
pudieron alcanzarla.<br />
Frank Sinatra y sus hijos Frank Jr, Tina y Nancy<br />
De padres a hijos, la música fue pasando casi como un bien<br />
de familia heredado en vida. Frank Sinatra, la voz, el<br />
hombre de la mirada de hielo, el único e incomparable, tuvo<br />
tres hijos de su primer matrimonio: Nancy, Tina y Frank<br />
Sinatra Jr. Nancy fue la más reconocida, especialmente<br />
porque cuando tenía 4 años Frank grabó para ella la canción<br />
Andrés y Javier Calamaro<br />
“Nancy (with the laughing face)”. Aprovechando su destacado<br />
apellido participó en cine de clase B, y hasta llegó a filmar<br />
con Elvis Presley. Un día oyó el llamado de la música y firmó<br />
un contrato con Reprise Records, la compañía discográfica de<br />
su padre. Luego de algunas grabaciones intrascendentes conoció<br />
al compositor Lee Hazlewood, quien le compuso el<br />
tema “These boots are made for walkin”, el éxito más grande<br />
de su carrera. Tiempo después grabaría la balada “Something<br />
stupid”, cantada a dúo con su padre y que también fue número<br />
uno. Luego desapareció de la escena, hasta que en 2004<br />
regresó con un sorprendente álbum de canciones compuestas<br />
por U2, Morrissey, Jarvis Cocker y otros artistas.<br />
También hermanos que marcaron una época fueron los<br />
integrantes de los Beach Boys, banda californiana de los 60<br />
reconocida como una de las más influyentes del rock estadounidense.<br />
Integrada por los hermanos Brian, Carl y Dennis<br />
Wilson, junto a su primo Mike Love y su amigo Al Jardine,<br />
tuvo como primer mánager a Murry Gage Wilson, padre<br />
de los hermanos, productor discográfico, músico y empresario.<br />
Este extraordinario grupo instrumental y vocal definió el<br />
sonido de una época, denominado Surf Rock, y se convirtió en<br />
una referencia para artistas como Queen, Yes, Abba y hasta los<br />
Ramones. Su álbum Pet Sounds de 1966 es considerado uno<br />
de los discos fundamentales de la música moderna.<br />
En esta orilla<br />
Luis Alberto Spinetta dejó una obra monumental, y también<br />
una herencia musical que sus hijos empezaron a usufructuar<br />
en vida. Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur,<br />
hijo del fotógrafo Eduardo “Dylan” Martí, formaron a<br />
los 11 años el grupo Pechugo. Era una sátira del grupo pop<br />
infantil Menudo, lo integraban también los hermanos menores<br />
de la familia. Pechugo participó de la grabación del tema “El<br />
mono tremendo”, para el álbum Tester de violencia, de Spinetta.<br />
Años más tarde Dante y Emmanuel fundarían la banda<br />
Illya Kuryaki & The Valderramas, y también tendrían notorias<br />
carreras solistas. Las hijas de Luis Alberto también incursionaron<br />
en distintas disciplinas artísticas. Catarina es actriz, DJ y<br />
artista plástica, y su hermana Vera es cantante y actriz.<br />
Fundadora de la revolución pop que sacudió la Argentina<br />
post dictadura, Virus fue una banda nacida en la ciudad de<br />
La Plata a partir del impulso de tres hermanos: Federico,<br />
Marcelo y Julio Moura. La familia Moura tenía música<br />
en su casa porque la madre, Velia Oliva, solía tocar el piano<br />
en los atardeceres platenses. La historia de Virus y su éxito<br />
es muy conocida, y a pesar del temprano fallecimiento de<br />
Federico Moura y de los cambios que sobrevinieron, la banda<br />
continúa su carrera.<br />
Considerados dos de los hermanos más preeminentes de la<br />
música rock y pop nacional, Andrés y Javier Calamaro<br />
constituyen una marca segura de calidad musical. La trayectoria<br />
de ambos es un recorrido por varios de los momentos<br />
más altos de la música argentina. Andrés, el mayor, empezó<br />
de pibe con un bandoneón y nunca más largó la música.<br />
Desde su primera grabación con el grupo rioplatense Raíces<br />
fue subiendo, escalón a escalón, la pirámide del talento y la<br />
popularidad. Bandas icónicas como Los Abuelos de la Nada y<br />
Los Rodríguez marcaron una altura musical del rock en castellano<br />
en ambas orillas del Atlántico. También tuvo siempre<br />
sus momentos solistas, con acabadas piezas de producción.<br />
En las últimas décadas su obra lo mostró capaz de incursionar<br />
en el rock más crudo, el tango y la canción popular.<br />
Desde hace tiempo tiene ganado un lugar de honor en el<br />
Olimpo de los más grandes de la música argentina. Javier,<br />
nacido cuatro años más tarde, se inició en los 80 en bandas de<br />
rock de marcado estilo experimental como El Corte, con la<br />
que editó dos álbumes. Durante los 90 fundó Los Guarros y<br />
dejó siete álbumes, hasta que se largó a la aventura solista. Su<br />
debut discográfico fue Diez de corazones, luego vendrían varios<br />
discos de tono rockero en los que no faltan otros ritmos.<br />
En los años 2000 sorprendió con Villavicio, un logrado disco<br />
de tango, experiencia que repetiría unos años después con<br />
el álbum La vida es afano. Sin duda los hermanos Calamaro,<br />
cada uno a su manera, han dejado una huella profunda en la<br />
historia de la música popular argentina. Son un buen ejemplo<br />
de músicos de familia<br />
Hermanos Moura (Virus)<br />
54<br />
55
Música<br />
clásica<br />
JOHANN<br />
STRAUSS<br />
II<br />
El representante más destacado de la familia musical<br />
de Strauss fue JOHANN STRAUSS (hijo), quien pasó<br />
a la historia como “el rey del vals”<br />
Johann Strauss II nació el 25 de octubre de 1825 en St.<br />
Ulrich, Viena. Fue hijo primogénito del compositor Johann<br />
Strauss, y hermano de los músicos Josef y Eduard<br />
Strauss. Johann Strauss (padre) y Joseph Lanner fueron<br />
dos de los primeros compositores vieneses que transformaron<br />
el vals, que hasta ese momento era una simple danza campesina,<br />
en un baile para la alta sociedad.<br />
Johann padre tomó con descontento el deseo de su primogénito<br />
de convertirse en músico. En cambio la madre, Anna<br />
Streim, al ver el brillante talento del joven, apoyó su elección.<br />
En 1844, Johann Strauss hijo fundó su primera orquesta y<br />
debutó con ella en el Casino Dommayer de Hietzing, donde<br />
se encontraba el principal salón de baile de Viena. Su éxito<br />
fue inmenso. “¡Buenas noches, Lanner!”, “¡Buenas noches,<br />
Strauss padre!”, “¡Buenos días, Strauss hijo!”, decían los<br />
periódicos. Johann padre, encolerizado con su hijo y con la<br />
desobediencia del propietario del Casino, se negó a tocar de<br />
nuevo en ese lugar, que había sido escenario de sus muchos<br />
triunfos anteriores.<br />
A pesar de los éxitos vertiginosos de su vástago, Strauss padre<br />
sostuvo su posición en el Olimpo musical de Viena y, en 1846,<br />
el emperador Fernando I le otorgó el título honorífico de<br />
K.K. Hofballmusikdirektor (Director Musical del Baile de<br />
la Corte). En 1848 escribió la famosa Marcha Radetzky,<br />
dedicada al mariscal Joseph Radetzky von Radetz, y de<br />
esta manera demostró su lealtad a la monarquía. Strauss hijo,<br />
en tanto, no ocultó su simpatía por las ideas revolucionarias<br />
francesas de ese año, cuya influencia lo llevó a desconfiar de<br />
la corte imperial.<br />
Cuando Strauss padre murió de escarlatina en 1849, el joven<br />
Johann fusionó las dos orquestas y se dedicó a su carrera con<br />
renovado fervor. Compuso una serie de marchas patrióticas<br />
POR Nadia Koval<br />
dedicadas a Francisco José I, probablemente con intenciones<br />
de congraciarse con el nuevo monarca de Austria.<br />
Johann Strauss II superó la fama de su padre y se convirtió<br />
en uno de los compositores de vals más populares de la<br />
época, viajando con su orquesta por toda Europa. Varias<br />
veces visitó Rusia para tocar en Pavlovsk, la ciudad donde<br />
veraneaba la familia del zar. Tal fue su importancia que se<br />
construyó una línea de ferrocarriles especialmente destinada<br />
a los conciertos de Strauss.<br />
Al atractivo y elegante músico jamás le faltó la atención femenina,<br />
y tomó la difícil decisión de casarse a los 37 años. La<br />
primera esposa de Strauss fue la cantante de ópera<br />
Henrietta Treffz, llamada cariñosamente Jetty. Tenía ella<br />
un agudo sentido para los negocios y apoyó significativamente<br />
la actividad musical de su marido. Una de sus contribuciones<br />
más importantes fue convencer a Johann para que probara<br />
suerte en el mundo del teatro y la ópera. Así nació la opereta<br />
más popular de Strauss, Die Fledermaus (El murciélago, 1874).<br />
Además, gracias a un estímulo insistente, Jetty logró que su<br />
marido obtuviese el codiciado puesto de K.K. Hofballmusikdirektor<br />
en 1863. Durante su matrimonio con Jetty, Strauss<br />
compuso un himno no oficial para Austria titulado An der schönen<br />
blauen Donau (El Danubio azul). Inicialmente la melodía<br />
había sido escrita como una pieza vocal para la Sociedad Coral<br />
de Viena. Su fecha de estreno fue el 15 de febrero de 1867. A<br />
pesar del calor, la sala estaba repleta. La música provocó un deleite<br />
tan grande que el público exigió su repetición inmediata.<br />
La segunda esposa de Strauss fue la joven actriz Angelika<br />
Dittrich, con quien se casó en 1878, siete semanas después<br />
de la muerte de Jetty. Angelika no era en absoluto partidaria<br />
de su música y las diferencias de opinión, sumadas a la<br />
distancia de edad (ella tenía 25 años menos), condujeron al<br />
divorcio. Johann halló consuelo en su tercera esposa, Adele,<br />
con quien se casó en 1882. Para registrar el nuevo matrimonio,<br />
Johann se vio obligado a renunciar a la fe católica<br />
y convertirse al protestantismo. Además, debió aceptar la<br />
ciudadanía de Sajonia-Coburgo y Gotha; de modo tal que el<br />
más famoso austríaco se convirtió en ciudadano alemán. En<br />
sus últimos años escribió mucha música: las operetas Der Zigeunerbaron<br />
y Waldmeister, los valses Kaiser-Walzer, Kaiser<br />
Jubiläum, Märchen aus dem Orient, y Klug Gretelein.<br />
Johann Strauss hijo fue admirado por compositores prominentes:<br />
Richard Wagner gustaba del vals Wein, Weib<br />
und Gesang (Vino, mujer y canción), y Richard Strauss<br />
(no emparentado con la familia), al componer los valses de<br />
la ópera El caballero de la rosa, dijo en referencia a Johann<br />
Strauss hijo: “¿Cómo podría olvidar al sonriente genio de<br />
Viena?”. Johannes Brahms fue uno de sus amigos más<br />
cercanos, y es a quien Strauss dedicó el vals Seid umschlungen,<br />
Millionen! (¡Abracémonos, millones!). Cierta vez, la hija<br />
de Strauss se acercó a Brahms con la intención de pedirle un<br />
autógrafo. Era usual que los compositores escribieran algunos<br />
compases de su música más conocida y firmaran con su nombre.<br />
Brahms, sin embargo, escribió unos cuantos compases<br />
de los valses más conocidos de Strauss y a continuación firmó:<br />
“Desafortunadamente, NO por Johannes Brahms”.<br />
A finales de mayo de 1899 Johann Strauss padeció un fuerte<br />
resfriado, y a la postre desarrolló neumonía. En los vagos<br />
momentos de conciencia que tachonaron las últimas instancias<br />
de la enfermedad de Johann su esposa lo oyó canturrear suavemente<br />
“Con mucho gusto, amigos, el fin debe llegar”. Esta<br />
canción pertenecía a su maestro, Josef Drexler. Johann<br />
Strauss II murió el 3 de junio de 1899 en Viena. Su tumba se<br />
encuentra junto a las de Brahms, Schubert y Beethoven<br />
RECOMENDADOS<br />
RECOMENDADOS DE NOTA PRINCIPAL:<br />
Johann Strauss II, El murciélago. DVD (DG)<br />
El murciélago (Die Fledermaus) es una opereta<br />
cómica en tres actos. Se estrenó el 5 de abril<br />
de 1874 en el Theater an der Wien de Viena. Se<br />
basa en una comedia alemana de Julius Roderich<br />
Benedix llamada Das Gefängnis (La prisión),<br />
que a su vez proviene del vodevil Le réveillon de<br />
Henri Meilhac y Ludovic Halévy. Johann Strauss<br />
II compuso unas espléndidas melodías para esta<br />
opereta, muchas de las cuales están incluidas en<br />
la obertura de la obra. El vals vienés y los ritmos<br />
de polca hacen bailar a los espectadores, permitiendo<br />
sentir el éxtasis de la alegría.<br />
NOVEDAD:<br />
Franz Schubert, Trout Quintet. (DG)<br />
Que un pianista de renombre se reúna con un<br />
contrabajista y un trío de cuerdas para el quinteto<br />
La Trucha (Trout Quintet) es algo relativamente<br />
frecuente; pero la presencia de un violín estelar<br />
es mucho menos común. Y pocas reuniones<br />
hay más estelares que la de Mutter y Trifonov.<br />
Afortunadamente ambos salen favorecidos en la<br />
mezcla, y ninguno de los dos oscurece la interpretación<br />
del conjunto. Trifonov toca con encanto<br />
y delicadeza; Mutter, con delicioso ingenio. Sus<br />
acompañantes se compenetran de forma casi<br />
telepática. Las dos canciones de Schubert en<br />
versión de Mutter y Trifonov son un extra más<br />
que deseable.<br />
PARA SU COLECCIÓN DE MÚSICA CLÁSICA:<br />
Franz Lehár, El conde de Luxemburgo, DVD<br />
(Arthaus)<br />
Después del sensacional éxito de La viuda alegre,<br />
Lehár completó esta opereta en tan solo tres<br />
semanas del año 1909. Su primera opinión sobre<br />
la obra fue que era “un trabajo desaliñado”.<br />
Sin embargo, una vez más, la impulsividad y la<br />
espontaneidad fueron los ingredientes de un éxito<br />
rotundo. El conde de Luxemburgo es una opereta<br />
original y colorida, a la altura de otros éxitos internacionales<br />
de Lehár. Esta versión cinematográfica<br />
ofrece una gran cantidad de entretenimiento<br />
artístico, con un excelente reparto que incluye a<br />
Eberhard Wächter, Lilian Sukis, Erich Kunz, Jane<br />
Tilden, Peter Fröhlich y Helga Papouschek.<br />
LIBRO RECOMENDADO:<br />
Íñigo Pirfano, Inteligencia musical.<br />
(Plataforma editorial)<br />
¿Para qué sirve la música? ¿Por qué puede conmovernos?<br />
¿Hace falta una preparación especial<br />
para poder entenderla y disfrutarla? Inteligencia<br />
musical no es solamente un libro extraordinario<br />
sobre música, sino que además, desde la música,<br />
ofrece una multitud de ideas frescas y sorprendentes<br />
que se aplican a otras realidades humanas:<br />
la vida afectiva y las relaciones interpersonales, la<br />
capacidad de gestión y de liderazgo, el desarrollo<br />
de las facetas espirituales y de la propia riqueza<br />
interior. Con toda seguridad, este libro abrirá en el<br />
lector insospechados horizontes.<br />
56 57
Tema de tapa<br />
seis<br />
Los excéntricos Tenenbaum, Wes Anderson<br />
Cuestión de apellido<br />
POR Roger Koza<br />
I<br />
No se elige una familia y, sin embargo, a lo largo de una vida, la<br />
pertenencia a esta institución sempiterna pocas veces se cuestiona.<br />
Desde la cuna al matrimonio (o a un concubinato con<br />
descendencia), instante de diversificación familiar y también<br />
fundación de esta, ser familia es la forma de ser en el mundo.<br />
En efecto, la portación de un apellido es mucho más que un<br />
lazo genético y una fijación social que distribuye derechos,<br />
responsabilidades y cariños. La familia es un micropaís con<br />
su léxico y sus preferencias, punto inicial que determina una<br />
metafísica, una política, una ética, una estética y una dietética.<br />
¿No es la añoranza de la comida materna y del hogar, ese dulce<br />
recuerdo de la niñez, un reflejo mecánico de ese primer mundo<br />
de pertenencia del que no se duda, porque ahí se es? En<br />
aquel mítico estadio, la palabra filial es casi palabra revelada: lo<br />
que dice un padre o una madre ordena un mundo, establece<br />
valores, prohibiciones y peligros. La consanguineidad tiene un<br />
prestigio ontológico que solamente los huérfanos –y no todos<br />
ellos– consiguen desmantelar ante la evidencia de la soledad<br />
radical a la que están arrojados. Alguien es realmente quien es<br />
cuando la orfandad le exige responder por sí mismo.<br />
¿Cómo se filma esta invencible institución milenaria? La forma<br />
más habitual es el costumbrismo, género conservador por<br />
antonomasia en cuanto suele reproducir fielmente la vigente<br />
estructura de la familia como unidad mínima social y también<br />
como jardín irremplazable de transmisión de los valores,<br />
incluyendo a su vez la propia (auto)legitimación: la familia es<br />
en sí un valor que debe propagarse. El hijo de la novia es un<br />
vernáculo modelo platónico del costumbrismo: todos los artículos<br />
de fe que precisa la institución familiar para vindicarse<br />
están ordenados en el relato; también la sociedad imaginaria<br />
que necesita de ese esquema familiar. La inversión de ese<br />
paradigma se observa a menudo en las famosas películas<br />
independientes del cine estadounidense. La historia puede<br />
ser más o menos así: el padre abusa del hijo, la madre lo sabe<br />
y prefiere emborracharse hasta perder la conciencia; el hermano<br />
mayor defenestra a sus novias y toma drogas sin límites;<br />
la economía los asfixia y los vecinos los odian. Una película<br />
como Palíndromos de Todd Solondz, por citar una entre<br />
tantas, es paradigmática de ese juego de representación.<br />
La familia disfuncional revela así un hiato en el presunto pilar<br />
del edificio social. A veces se le adjudica a esa representación<br />
59
decadente de la institución un signo sociológico: una sociedad<br />
arrinconada económicamente destituye al principal resorte<br />
espiritual que la ampara, la familia.<br />
Palíndromos, Todd Solondz<br />
En otras ocasiones, la representación de la familia disfuncional<br />
simplemente se explica bajo la constatación de una supuesta<br />
clarividencia negada: la naturaleza humana es vil, y ni<br />
siquiera la familia como institución primaria puede conjurar<br />
el imperativo del gen egoísta que guía a un individuo que solo<br />
busca perpetuarse por todos los medios. El film de Solondz<br />
reúne las dos perspectivas filosóficas, aunque si se trata de<br />
señalar la obra maestra absoluta en la materia, El desencanto,<br />
de Jaime Chávarri, es insuperable.<br />
II<br />
A medida que avanza la digitalización del cine, un nuevo género<br />
se impone en el cine documental. La cantidad de películas<br />
que existen sobre familias es asombrosa. De un día para<br />
el otro, como si se tratara de una conflagración universal de<br />
cineastas de cierta generación, todos los años se estrena un<br />
film sobre el abuelo, otro sobre la madre y/o el padre, quizás<br />
sobre un nieto o un sobrino, o directamente sobre el conjunto<br />
de la familia. Este nuevo impulso narcisista colectivo ha<br />
prodigado películas notables: Papirosen y La sombra son dos<br />
ejemplos del cine argentino reciente. Como sea, la cantidad<br />
de apellidos que desfilan en el cine contemporáneo conforma<br />
un síntoma de algo que no suele analizarse en profundidad.<br />
¿A qué se debe esta obsesión generacional por filmar el hogar<br />
y el elenco estable que circula a lo largo de toda una vida?<br />
Dicho de otro modo: ¿por qué la novela familiar freudiana se<br />
ha constituido como tema del cine?<br />
Una primera hipótesis: las cámaras digitales propician filmar<br />
la intimidad y lo más cercano. El tamaño de cualquier<br />
cámara, la inmediatez del registro, la facilidad para reunir<br />
sonido e imagen en buena calidad sin costosos procesos de<br />
producción facilitan el registro de lo cotidiano. Esta inquietud<br />
no es exactamente la que tenía el gran Jonas Mekas<br />
cuando filmaba a su familia, sus amigos y artistas afines. El<br />
cineasta del diario cotidiano se propuso una estética de la<br />
existencia que poco tiene que ver con la película familiar.<br />
La transformación de lo ordinario en hecho estético respondía<br />
a otro deseo cinematográfico.<br />
Si el cineasta no sabe qué filmar, ahí tiene delante de sí todo<br />
un microcosmos que conoce. En él hay dramas y la naturaleza<br />
universal de lo que ahí ocurre es indesmentible. ¿Por qué<br />
no filmar miles y miles de películas sobre las taras de papá,<br />
los delirios de mamá y los asuntos secretos de los abuelos<br />
antes de la migración? Prácticamente en todos los pueblos<br />
del mundo la institución familiar goza de un prestigio que<br />
nunca se somete a juicio. A su vez, las mediaciones culturales<br />
que tiñen cada familia resultan el aporte curioso de cada<br />
territorio e historia. La familia suicida que es la protagonista<br />
de El séptimo continente de Michael Haneke es inimaginable<br />
en una tradición cinematográfica como la cubana; las<br />
diferencias culturales son tan inconmensurables que resulta<br />
imposible imaginar la versión cubana de ese film. En principio,<br />
la mayoría de las familias cubanas desconocen el estilo de<br />
vida oneroso que los protagonistas de El séptimo continente<br />
terminan desdeñando hasta las últimas consecuencias. A su<br />
vez, películas como Cuchillo de palo de Renate Costa y<br />
La sensibilidad de German Scelso, una paraguaya, la otra<br />
argentina, tienen muchos puntos en común debido a que la<br />
trágica historia familiar en ambos casos está atravesada por la<br />
propia historia latinoamericana. Pero más allá de las diferencias<br />
culturales, la familia es una estructura que se erige como<br />
inamovible y universal. La seducción de filmarla proviene de<br />
ese presupuesto.<br />
Hay algo intimidante y conservador en el acto de filmar a<br />
los familiares. Intimidante, en tanto la decisión de hacerlo<br />
no siempre tiene el consentimiento total por parte de los<br />
protagonistas. A veces no llegan siquiera a comprender por<br />
qué se los filma. Esta prepotencia no del todo dirimida entre<br />
los familiares filmados y el que decide filmarlos es atenuada<br />
por un giro narcisista inesperado y propio de nuestro tiempo<br />
presente, en el que el yo es un engranaje del espectáculo.<br />
Papirosen, Gastón Solnicki<br />
Cuchillo de palo, Renate Costa<br />
Hacer una película con familiares intensifica y extiende la<br />
lógica de ese deseo de ser visto y reconocido. La síntesis de<br />
este striptease afectivo se puede constatar en las confesiones<br />
públicas que dispensan los hijos a sus padres fallecidos en los<br />
muros de Facebook. Allí eligen despedirse, dedicarles unas<br />
palabras, siempre acompañadas de una tierna fotografía en la<br />
que se siente el infinito amor que se tenían el hijo y su padre.<br />
La contenida expresión telegráfica de los avisos fúnebres de<br />
los periódicos se desplaza entonces a la publicación diaria del<br />
muro, allí donde los amigos pueden seguir los pasos milimétricos<br />
de cada individuo.<br />
Esta cultura vincular exhibicionista, que es parte de una<br />
estructura ideológica más compleja que vindica una vida<br />
entendida como espectáculo, es el gran impulso de este género<br />
familiar en el documental. Si un cineasta consigue superar o no<br />
la índole terapéutica de cada película será justamente ese paso<br />
y esa transfiguración lo que determine la relevancia o irrelevancia<br />
del objeto cinematográfico. Películas como Cuatreros,<br />
M, Criada, Sibila, desbordan de inmediato la novela familiar y<br />
el legítimo sentido catártico que deben tener para sus realizadores:<br />
la injusticia y la infamia de la Historia absorben el<br />
contexto familiar. Solamente así, además, la película familiar<br />
puede asimismo hendir su cómodo punto de partida: filmar<br />
desde lo conocido y terminar exactamente en lo mismo.<br />
III<br />
Pocas veces se han filmado otros modos de asociación afectiva,<br />
formas de agrupación que se desmarquen de la familia tradicional<br />
en su versión burguesa. Generalmente, el grupo familiar<br />
se impone como el reflejo del yo en el espejo; desconocerse<br />
frente a él parece imposible. A veces, en el cine de Wes Anderson<br />
o en las maravillosas películas del gran Otar Iosseliani<br />
la pertenencia familiar resulta insuficiente para significar<br />
la convivencia y la existencia autónoma. En algunas películas<br />
del director estadounidense y de su par georgiano se puede<br />
atisbar una ligera superación de esa ancestral forma de comunión<br />
sanguínea por una liga o hermandad en la que se defiende<br />
el legítimo derecho a la excentricidad. Es lo que sucede en Los<br />
excéntricos Tenenbaum o en ¡Adiós, tierra firme!, por citar dos<br />
películas de estos cineastas. En el film de Anderson la fuerza<br />
semántica no está en el apellido sino en la excentricidad. Lo<br />
que agrupa, más allá de la contingencia genética, es la búsqueda<br />
de una pasión o una obsesión que reinvente la identidad sin<br />
la confiscación que supone un apellido. Lo que está esbozado<br />
en Los excéntricos Tenenbaum se perfecciona un poco después<br />
en Vida acuática. La fraternidad que se sugiere en ciertos<br />
pasajes de ese hermoso film permite sentir otros modelos<br />
anímicos de agrupamiento entre hombres y mujeres: la escena<br />
en la que todos los miembros de la tripulación del submarino<br />
están esperando por la criatura acuática a la que solamente<br />
Steve Zissou le asigna una existencia real materializa una fugaz<br />
síntesis de esa discreta utopía transgeneracional de excéntricos<br />
que las películas de Anderson parecen intuir o intentan<br />
descubrir.<br />
En Iosseliani pasa algo similar. La familia tradicional y burguesa<br />
es vista como un sistema opresivo, una institución que<br />
no incentiva la diferencia. En ¡Adiós, tierra firme!, el protagonista<br />
busca constantemente huir de su mansión familiar.<br />
Ese personaje interpretado por el propio Iosseliani prefiere<br />
el vino y la amistad, y pocas veces se ha visto una escena tan<br />
encantadora y liberadora como aquella en la que el personaje<br />
de Iosseliani canta con gran felicidad junto al pordiosero que<br />
lo visita clandestinamente en su casa.<br />
Siempre hay en el cine de Iosseliani esa apelación a una<br />
búsqueda de una cofradía improductiva de hombres que solamente<br />
quieren reunirse, beber y cantar. Eso sucede también<br />
en Lunes a la mañana: el personaje abandona a su familia por<br />
un largo tiempo, sin que nadie, prácticamente, se lo reproche,<br />
acaso porque todos ellos ya dedican su tiempo a tareas<br />
tan improductivas y espirituales como la que va a emprender<br />
este hombre. Así, este operario de una fábrica se escapa<br />
¡Adiós, tierra firme!, Otar Iosseliani<br />
temporalmente y va por el mundo para verificar si hay algo<br />
más allá de las obligaciones laborales y la eterna obediencia a<br />
un calendario regido por el trabajo. ¿Cómo sería la vida si estuviera<br />
definida por el ocio y no por el trabajo? ¿Cómo sería,<br />
si no hubiera que trabajar para la manutención y la seguridad<br />
del grupo familiar?<br />
60 61
Entrevista<br />
ocho<br />
Brian Yorkey<br />
“Quizás los argentinos tengan<br />
una intensidad similar a la de los<br />
personajes de Casi normales”<br />
Su primer musical rock Casi normales ya lleva una década en cartel, acumula varios premios Tony y<br />
recorrió las tablas de muchos lugares del mundo (en Buenos Aires se reestrenó por séptima vez y ya se<br />
volvió una obra de culto). Actualmente prepara la segunda temporada de 13 Reasons Why, la serie de Netflix<br />
que habla sobre el suicidio y el bullying. Un escritor y director que mira de cerca los temas incómodos<br />
La primera vez que Brian Yorkey se puso a escribir no fue<br />
precisamente porque le interesaran demasiado las palabras.<br />
Fue por algo menos romántico y que pocos saben: simplemente<br />
le gustaban mucho las lapiceras y las hojas. Era<br />
fanático de la sensación de pasar la lapicera sobre el papel,<br />
marcando y haciendo líneas. No tardó mucho en darse cuenta<br />
de que no había sido traído al mundo para ser un artista<br />
visual; entonces, y para suerte de los amantes del teatro, se<br />
puso a escribir. Al principio copiaba historias que había leído,<br />
pero con el tiempo fue encontrando su estilo personal. Le<br />
encanta escribir sobre temas que todos evitan. Todo lo que<br />
la mayoría esconde bajo la alfombra, él lo saca a la luz y lo<br />
pone en el centro de la escena. No escribe para entretener ni<br />
para “distraer” al espectador de los temas incómodos: cuenta<br />
historias que atraviesan, sanan y modifican.<br />
–¿Cuál fue el disparador para escribir Feeling Electric,<br />
el proyecto de Casi normales antes de que se convirtiera<br />
en obra? ¿Recuerda el momento en que se le<br />
ocurrió la idea? Me acuerdo del momento exacto. Tom<br />
Kitt y yo estudiábamos juntos en el BMI Lehman Engel<br />
POR Paloma Sirvén<br />
Musical Theater Workshop en Nueva York, y para el trabajo<br />
final de una materia nos hicieron escribir un musical de solo<br />
diez minutos. Entre los dos acordamos que escribiríamos<br />
algo fuera de lo esperado. Queríamos impactar a la clase,<br />
sorprender de alguna manera a nuestros compañeros con<br />
algo distinto a lo que veníamos haciendo. Mientras intentaba<br />
descubrir cuál sería la historia para nuestra obra, una noche<br />
estaba en mi casa viendo televisión y en un momento me<br />
quedé mirando un programa de noticias que se llama Dateline,<br />
donde hablaban acerca de la terapia de electroshock. Me<br />
llamó la atención lo que decían, una estadística demostraba<br />
que eran más las mujeres que recibían esa terapia, y que los<br />
médicos que la recomendaban eran en su mayoría hombres.<br />
El balance era tan drástico que enseguida me hizo pensar<br />
en la historia de una mujer que tiene que pelear con sus<br />
desequilibrios mentales, y varios hombres intentan ayudarla a<br />
lo largo de su vida, pero nunca lo logran.<br />
–¿Por qué piensa usted que Casi normales interesó tanto<br />
en la Argentina? Es una gran pregunta. Me encantaría<br />
que el público argentino me cuente qué es lo que le parece<br />
©Bruce Glikas<br />
más interesante de la obra. Buenos Aires es una ciudad que<br />
amo profundamente porque en algún punto me hace acordar<br />
a Nueva York, que es mi ciudad de origen. Son dos ciudades<br />
que vibran, que están llenas de lugares excitantes, con personas<br />
muy diferentes entre sí pero con ganas de vivir muy intensamente.<br />
Pienso que Casi normales habla sobre enfrentar<br />
una vida complicada y emocionalmente intensa tratando todo<br />
el tiempo de encontrar un equilibrio, de armar una alianza<br />
con esa realidad, con esa manera de vivir. En Buenos Aires<br />
quizás los argentinos tengan una intensidad y una vitalidad<br />
que es similar a la de los personajes de la obra.<br />
–Casi normales se hizo en varios países del mundo.<br />
¿Descubrió cosas nuevas al ver la obra en otros<br />
lugares? ¿Siente que se reactualiza, que se llena de<br />
nuevos significados? Cada vez que veo Casi normales en un<br />
país distinto lo que más me llama la atención es lo local que<br />
parece la obra, ya sea en Argentina, Noruega o Alemania. En<br />
algunos lugares, he podido preguntar a los espectadores si la<br />
familia de la historia les parece muy estadounidense o si les<br />
parece una de su país, y casi siempre responden que se parece<br />
a una familia de su propio país, una familia que ellos conocen.<br />
Así que siempre me sorprendo por la universalidad de<br />
la obra. También veo que cada elenco hace de los personajes<br />
la mejor versión para su país, se los apropian, y esa capacidad<br />
tan flexible de los actores me parece alucinante. Siempre me<br />
sorprenden los actores, porque están perfectamente elegidos<br />
para encarnar a los personajes y hacerlos a la vez perfectos<br />
para la obra y para ese reparto.<br />
–¿Considera que su arte tiene el propósito de cambiar<br />
algunas cosas del mundo? Me di cuenta de que me<br />
interesa escribir proyectos que tienen el potencial de causar<br />
un impacto en la vida de la gente. Hay tantas obras, libros y<br />
músicos que afectaron mi manera de ver el mundo, la manera<br />
en la que sueño acerca de mi vida, que siento que si puedo<br />
hacer algo que tenga efectos en la vida de las personas, en<br />
especial de los jóvenes, quiero hacerlo.<br />
–¿Por qué le pareció importante convertir la novela<br />
de Jay Asher 13 Reasons Why en una serie de Netflix?<br />
¿Por qué retomar esos temas en ese momento? La<br />
primera vez que leí la novela, antes de entrar en mi vida profesional<br />
como autor, me sentí muy conmovido. Me di cuenta<br />
de que estaba frente a algo poderoso. De pronto me hizo<br />
prestarle atención a cosas que había vivido de joven. Me obligó<br />
a mirar para atrás y tener un mejor entendimiento de que<br />
hay cosas que pueden parecer insignificantes para uno, pero<br />
sin embargo pueden tener un efecto terrible en otra persona<br />
y pueden marcarla para siempre. De la misma manera que<br />
me pasó con Casi normales, otra vez pensé que podía ayudar<br />
a crear algo que muestre una experiencia que normalmente<br />
no se suele ver en teatro o en televisión, y que alguien desde<br />
su casa mire y piense por dentro: “ese programa muestra<br />
cosas que me pasan en mi vida y que nadie entiende”. De<br />
Ser normal no es tan normal<br />
Casi normales, en su séptima temporada en Buenos Aires,<br />
se puede ver en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639)<br />
de miércoles a domingo a las 21 hs.<br />
Protagonizada por Laura Conforte, Mariano Chiesa, Manuela del<br />
Campo, Fernando Dente, Franco Masini y Martín Ruiz. Dirigida por<br />
Luis Romero y producida por el publicista Pablo del Campo.<br />
+ Info en: www.teatroastral.com.ar<br />
vez en cuando cito a David Foster Wallace, un eminente<br />
novelista estadounidense, que alguna vez escribió que el objetivo<br />
de la ficción es hacernos sentir menos solos, y creo que<br />
una serie como 13 Reasons Why puede llegarle a un chico de<br />
cualquier lugar del mundo que esté lidiando con alguna de<br />
esas cosas y decirle “no estás solo y no sos la única persona a<br />
la que le está pasando”. Creo que eso es algo tremendamente<br />
poderoso para hacer, y creo que la serie lo hizo.<br />
–Hay un momento en que sus personajes se preguntan<br />
“qué hubiese pasado si…”. En Casi normales, Diana<br />
se pregunta qué hubiese pasado si su hijo no hubiese<br />
fallecido, y en 13 Reasons Why, Hannah piensa que si<br />
no hubiese recibido tantas agresiones quizás no hubiese<br />
elegido ese destino para ella. ¿Suele usted en su vida<br />
preguntarse “qué hubiese pasado si…”? ¿Qué le resulta<br />
interesante de ese planteo? Creo que es parte de la naturaleza<br />
del ser humano preguntarse qué hubiese pasado si hubiese<br />
hecho esto o aquello. Seguramente es algo que pienso sobre<br />
mí constantemente. Yo tomé una decisión muy importante al<br />
elegir un camino poco convencional, al menos en Estados Unidos,<br />
que es el de ser escritor, el de ser un artista. En mi vida<br />
me rodean muchas personas, especialmente con las que fui al<br />
colegio, que veo que han tomado caminos más convencionales,<br />
y me suelo preguntar qué hubiese sido de mi vida si hubiese<br />
ido en esas direcciones. Creo también que es así como empiezan<br />
las historias, pensando en otras posibles vidas que hay por<br />
ahí. Decimos “¿qué hubiese pasado si...?”. Es el punto inicial y<br />
creo que siempre estoy volviendo al mismo tema<br />
62<br />
63
Aniversario<br />
©Carlos Villamayor<br />
En febrero, la bailarina argentina cumplió veinte años en el Royal Ballet. En un acto sin precedentes<br />
–pues nunca se festejó el aniversario de un integrante en plena actividad–, la compañía le rindió un<br />
merecido homenaje. Desde Londres, nos relató su historia de ascenso meteórico en el mundo de<br />
la danza y lo que siente por aquellos que la formaron<br />
Marianela Núñez<br />
A puro talento<br />
(y con un poco de magia)<br />
POR Alejandra Peñalva<br />
En 1934, Carlos Gardel grabó “Volver”, cuya melancólica<br />
letra dice: “Sentir que es un soplo la vida / que veinte años no<br />
es nada / que febril la mirada / errante en las sombras te busca y<br />
te nombra”. Esa medida del tiempo está grabada en el inconsciente<br />
colectivo de los argentinos y, aunque cierta, en ocasiones<br />
veinte años es mucho. Para Marianela Núñez es más de la<br />
mitad de su vida, es el tiempo que lleva fuera de la Argentina (el<br />
país en que nació hace casi 36 años), radicada en Londres como<br />
miembro del Royal Ballet. Es por esos veinte años en los que<br />
nunca perdió brillo que la compañía anunció una celebración sin<br />
precedentes. En la larga y prestigiosa historia del Royal Ballet<br />
esta fue la primera vez que se festejó el aniversario de un bailarín<br />
en actividad. No se trató del retiro de una estrella, sino de<br />
rendir honores a una intérprete en su plenitud artística y a una<br />
mujer modélica por su lealtad y entrega a su profesión.<br />
Nacida en San Martín, Núñez tomó contacto con la barra<br />
por primera vez a los 3 años, cuando empezó a tomar clases<br />
con una vecina de su barrio. Dos años después se cruzó con<br />
su primera maestra, Adriana Stork, y ya tenía claro que<br />
quería enfocarse en la danza clásica. Fue Stork quien observó<br />
que se trataba de un prodigio y le abrió las puertas para que<br />
pasara de su escuela, sin escalas, al Instituto de Arte del Teatro<br />
Colón. Si bien el pichón voló rápido, la profesora siempre<br />
siguió su recorrido; de hecho, en la gala a beneficio de San<br />
Martín en 2017, y sentada en primera fila, se emocionó hasta<br />
las lágrimas. Pero la carrera de Núñez proseguiría más allá de<br />
las fronteras, y el primero en habilitarle ese pasaje fue otro<br />
consagrado de la danza argentina, Maximiliano Guerra,<br />
quien la convocó para una gira internacional cuando ella<br />
tenía 14 años. Con voz experimentada, le aconsejó presentarse<br />
en las audiciones de las compañías europeas. “Me dijo<br />
que allí me iban a cuidar en todo sentido, no solo a la hora de<br />
bailar, y no se equivocó. Llegué siendo una chica que dejaba<br />
la casa familiar donde vivía con mis padres, mis tres hermanos,<br />
¡y hasta mis abuelos! Tuve que aprender a manejarme<br />
en otro idioma y, en especial, soportar la distancia, porque<br />
la comunicación no era como la de estos días. Recuerdo<br />
que me guardaba las monedas para el teléfono público, y el<br />
llanto cuando se cortaba. Por eso después me compré un fax<br />
y empezamos a escribirnos. Hoy gracias al WhatsApp y al<br />
Facebook la comunicación es otra cosa”.<br />
Decidida a plantarse frente a todas las adversidades, Núñez<br />
siguió el consejo de Guerra, pero también su propio instinto,<br />
ya que en su colección de imágenes de bailarinas la<br />
mayoría eran figuras del Royal Ballet. Allí se presentó con<br />
15 años, y fue aceptada. En su primer año asistió a la escuela<br />
del ballet, y al cumplir los 16, cuando las leyes de trabajo<br />
europeas lo permitieron, se incorporó a la planta de baile.<br />
Durante las dos décadas siguientes transitó un camino que<br />
fue siempre ascendente y muy veloz. No solo es la primera<br />
y única argentina en ese ámbito, además logró lo que nadie<br />
pudo dentro de la escala jerárquica del Royal Ballet, es decir,<br />
pasar del cuerpo de baile a primera solista, en un ascenso<br />
directo que dejaba atrás tres puestos. Así, apenas dos años<br />
después del inicio del nuevo milenio, ya era primera bailarina.<br />
Había llegado a lo más alto y, aun así, nunca sintió que<br />
podía soltar amarras. Sus niveles de desempeño técnico y<br />
de interpretación le permiten desenvolverse a la perfección<br />
en un repertorio que abarca desde clásicos de la tradición<br />
académica y creaciones neoclásicas a piezas contemporáneas<br />
y obras concebidas especialmente para ella. “Con los años<br />
nunca sentí que podía relajarme, por el contrario, cada salida<br />
a escena me produce nervios. Es que los nervios están por<br />
los otros y por uno mismo. Aunque ahora el conocimiento de<br />
los personajes es más profundo, y siento autoconfianza por la<br />
madurez interpretativa que adquirí, también es mayor la exigencia<br />
personal. Y a la vez, pienso en los más jóvenes y siento<br />
la responsabilidad de compartir mi pasión y compromiso”.<br />
Esa filosofía de trabajo dio sus frutos: ganó un premio Laurence<br />
Olivier y dos premios Critics Circle Award (que en el<br />
Reino Unido representan los mayores galardones a artistas),<br />
y en la Argentina recibió en 2009 el Premio Konex como la<br />
bailarina más destacada de la década. Y aunque nunca perdió<br />
sus raíces argentinas, no es casualidad que el Royal la celebre<br />
tan vivamente. “Este es mi hogar”, afirma Núñez (“It’s my<br />
home”, en un inglés que ahora le es tan propio como si fuera<br />
su lengua materna). Su lealtad debe ser otro de los factores<br />
del reconocimiento, por esa curiosa virtud para sostener un<br />
vínculo a largo plazo en tiempos de vencimientos de corto<br />
aliento. A propósito del tema, le digo “como Messi en<br />
el Barcelona”, y del otro lado del teléfono escucho su risa<br />
cómplice, porque aunque esté lejos y sumergida en el mundo<br />
del ballet, entiende perfectamente de qué le hablo. Y como<br />
cualquier argentino, se admira por ese otro extraterrestre de<br />
las pampas que partió de chico y se instaló en el club que lo<br />
formó en el plano humano y deportivo. Admito que mi comentario<br />
no es muy original, ya que en múltiples ocasiones se<br />
trazan paralelismos entre sus vidas, porque ambos nacieron<br />
en familias trabajadoras, tuvieron padres muy presentes y<br />
receptivos respecto de los sueños de sus hijos y, casualidades<br />
al margen, fueron tres varones y una mujer. Por supuesto,<br />
si hablamos en primera persona de Lionel y Marianela, los<br />
64<br />
65
RECOMENDADOS<br />
POR MÓNICA TRACEY<br />
rasgos en común son la precocidad y el genio inocultable.<br />
El pequeño Messi asombró con sus primeras piruetas a los<br />
5 años en el Club Grandoli de Rosario y su entrenador, el ya<br />
fallecido Salvador Aparicio, no tardó mucho en notar que<br />
no era igual al resto de los chicos.<br />
Es probable que, como ocurre en el fútbol, ese fuego sagrado<br />
que arde en su pecho no se apague ni con los años, ni con<br />
los títulos, ni con los elogios. “Quiero extender mi vida en<br />
el escenario por mucho tiempo. No solo estoy en mi mejor<br />
momento, sino que quiero seguir mejorando. Siento que<br />
tengo la energía, las ganas, el amor y la entrega para hacerlo”.<br />
Núñez lleva una rutina de entrenamiento que no se toma<br />
respiro, y al respecto señala: “Hace años que no me voy<br />
de vacaciones, si eso significa cortar con el cuidado de mi<br />
cuerpo. Es mi decisión, yo prefiero no cortar por períodos<br />
largos, con 4 o 5 días para mí es suficiente. Lo hice a principios<br />
de enero después de bailar Cascanueces junto al Sodre<br />
de Montevideo. Aproveché la cercanía para una escapada a<br />
Buenos Aires, pero enseguida mi cuerpo me pidió volver al<br />
entrenamiento, a las clases de Pilates, a los masajes, a los ensayos.<br />
En el teatro tenemos una clínica, literal, pero más allá<br />
de las instalaciones llevo la rutina del cuidado de mi cuerpo<br />
conmigo. Me enfoco en lo más débil para fortalecerlo. No<br />
vivo este aspecto como un sacrificio. Gracias a esta disciplina<br />
no tuve lesiones graves”. Esa debe ser la receta para soportar<br />
una temporada por demás ocupada: después de Giselle y de<br />
su homenaje, vendrán Hermione en The Winter’s Tale (de<br />
Christopher Wheeldon), Manon (de Kenneth Macmillan)<br />
y en mayo, el doble rol Odette / Odile en El lago de<br />
los cisnes. En agosto volverá al país para interpretar La Viuda<br />
Alegre, de Ronald Hynd, junto a su novio, Alejandro<br />
Parente, quien se despedirá del escenario del Teatro Colón<br />
como primer bailarín. Y para completar el círculo virtuoso,<br />
Marianela festejará las dos décadas en el Royal durante la<br />
©Carlos Villamayor<br />
Una extraordinaria función de Giselle<br />
Una alfombra de flores cubrió el escenario. Los aplausos se extendieron y se convirtieron<br />
en ovación. Acompañada por el bailarín principal Vadim Muntagirov, Marianela Núñez hizo<br />
reverencias, puso sus manos en el pecho y las levantó para saludar. Emocionada, cruzó<br />
varias veces la sala repleta con la mirada y buscó a sus afectos. Allí estaban sus compañeros,<br />
el director del Royal Ballet, Kevin O’hare, la ex directora, Mónica Mason, el legendario<br />
coreógrafo Peter Wright, responsable de la producción de este espectáculo, y el embajador<br />
argentino, Carlos Sersale Di Cerisano.<br />
Al cóctel posterior asistieron sus padres, Elena Clavijo y Norberto Núñez, su novio, sus<br />
amigos, los benefactores de la compañía, admiradores y hasta el sacerdote de la iglesia de<br />
Covent Garden.<br />
La fiesta de “Nela”, como la llaman, continuó en la puerta del teatro, donde muchísimos fans<br />
se agolparon en busca de un autógrafo o una foto. Por último, recibió un sinfín de mensajes<br />
de admiradores virtuales (en las redes también es un fenómeno, tiene ciento cuarenta y dos<br />
mil seguidores en Instagram y ochenta y siete mil en Facebook).<br />
Aunque no fuimos testigos, estamos seguros de que Núñez cerró la noche en su departamento<br />
ordenando las flores que recibió, porque, tal como nos cuenta, “ese es el momento<br />
en el que saboreo lo que pasó y agradezco por mi vida de bailarina”.<br />
quinta Gala Solidaria de San Martín, el lugar que la vio nacer.<br />
Las palabras de Kevin O’hare, director del Royal Ballet,<br />
fueron más que elocuentes a la hora de anunciar esta<br />
decisión inédita: “Marianela no solo es una de las bailarinas<br />
más grandes de su generación, sino también un miembro<br />
maravilloso del Royal Ballet y una inspiración para toda la<br />
compañía y los aspirantes a artistas de todo el mundo. Está<br />
en el clímax de su carrera y es maravilloso poder celebrar<br />
este hito con ella”. Pero el vínculo no se construye unilateralmente,<br />
y Núñez también tiene comentarios elogiosos<br />
hacia O’Hare: “Sus palabras me llenaron de orgullo, pero no<br />
son una sorpresa. Él está muy cerca de la compañía y estos<br />
gestos lo humanizan y generan una energía positiva. Cada<br />
tres o cuatro meses se reúne con cada uno de los bailarines<br />
para tomar nota de sus necesidades, desde ajustar los relojes<br />
de las distintas áreas hasta las cuestiones más personales de<br />
la interpretación”. También asegura que no es una virtud<br />
exclusiva de los directivos: “El teatro no para nunca. Hay muchas<br />
funciones y todos cumplen, y lo hacen con buena onda.<br />
Saben trabajar en equipo. Esa es una de las cosas que admiro<br />
y que traté de incorporar desde que llegué”.<br />
Por esa adaptación tan fructífera, Núñez sabe que nunca<br />
dejará Londres totalmente, pero también tiene claro que una<br />
parte de su vida transcurre en un avión. Es que acá están<br />
sus padres, hermanos, sobrinos y su novio. Sin embargo, sus<br />
preocupaciones nada tienen que ver con la distancia geográfica<br />
(“subo al avión como tomo el subte para llegar al teatro”).<br />
Sus energías, en todo caso, están puestas en cómo responder<br />
con su cuerpo a las necesidades de la escena. Frente a mi<br />
inquietud respecto de cómo en una disciplina de tan extrema<br />
exigencia y de reglas terrenales ella logra resultados tan etéreos,<br />
hace un silencio y confiesa: “Eso que me mueve viene<br />
de un lugar interior, pero diría que no soy yo. Me sorprende a<br />
mí misma esa forma de magia”<br />
LA FLOR PÚRPURA<br />
Chimamanda Ngozi Adichie<br />
Literatura Random House<br />
El padre, a quien el cura señala en misa<br />
como ejemplo de moral religiosa y civil, es<br />
el mismo que al regreso a casa mostrará su<br />
fanatismo religioso, su abuso dictatorial con<br />
castigos físicos sobre sus hijos, la narradora<br />
Kambili y su hermano Jaja. Desprenderse,<br />
desaprender, no sin dolor, no sin violencia,<br />
es el camino que los hijos inician junto a<br />
otros familiares que les muestran que hay<br />
otro modo de vivir. Esta fue la primera y<br />
consagratoria novela de la joven escritora<br />
nigeriana nacida en 1977, quien publicó<br />
luego las novelas Medio sol amarillo y Americanah,<br />
y el libro de relatos Algo alrededor<br />
de tu cuello.<br />
TODA LA VERDAD<br />
Karen Cleveland<br />
Planeta<br />
Antes de salir a la venta en su idioma original<br />
bajo el título Need to know, Universal ya<br />
había comprado los derechos para hacer<br />
una película. Y es que esta novela con la que<br />
debuta la escritora estadounidense tiene todo<br />
lo que un thriller tiene que tener. La protagonista<br />
es, como lo fue la autora durante ocho<br />
años, analista de la CIA. Su trabajo consiste<br />
en detectar células de espías rusos en Estados<br />
Unidos. En uno de los archivos encuentra la<br />
foto de su marido. A partir de allí, su mundo<br />
de lealtades y seguridades más íntimas se<br />
pone patas para arriba, y a los lectores se les<br />
despierta la misma necesidad de saber.<br />
LOS ELEMENTALES<br />
Michael McDowell<br />
La Bestia Equilátera<br />
La oscuridad aparece en el primer capítulo<br />
bajo la forma de un horrible rito, y allí parece<br />
quedarse mientras los personajes se van<br />
construyendo en los diálogos y acciones. Dos<br />
ricas familias del sur estadounidense pasan<br />
sus vacaciones en un exclusivo lugar en el<br />
que solo hay tres bellas casas victorianas, dos<br />
habitadas y una entregada a la lenta posesión<br />
de la arena. Un retiro exclusivo, entre el mar<br />
y la laguna que se hace isla cuando crece<br />
la marea. El calor intensifica la morosidad<br />
de esas vidas y la aparición inexorable de lo<br />
inquietante y del terror. El autor fue guionista<br />
de las películas Beetlejuice y El extraño<br />
mundo de Jack, de Tim Burton.<br />
LA LENGUA ALEMANA<br />
Julieta Mortati<br />
Emecé<br />
Un viaje de ida a Berlín con un equipaje<br />
mínimo y dos gatos en busca de un alemán<br />
que conoció en Buenos Aires es la apuesta al<br />
amor de la protagonista. Claro que antes del<br />
viaje hubo un ardiente tráfico de Skype, reencuentros,<br />
y hasta una breve convivencia en<br />
el barrio de Flores. Una lengua que entiende<br />
poco será el murmullo que acompaña sus<br />
pensamientos, con los que intenta comprender<br />
qué hace allí, cómo es ese mundo en el<br />
que vive, quién es el hombre con quien comparte<br />
su aventura. Es la primera y lograda<br />
novela de la joven escritora argentina.<br />
GRANDES AVANCES DE LA HUMANIDAD<br />
Johan Norberg<br />
El Ateneo<br />
A pesar de la percepción casi generalizada<br />
de que el mundo vive uno de sus peores<br />
momentos en cuanto a pobreza, desastres<br />
ambientales, desempleo, hambre y guerra,<br />
las cifras indicarían lo contrario. A eso apunta<br />
la tesis del escritor, profesor y cineasta<br />
documentalista sueco, quien basándose en<br />
las estadísticas oficiales de instituciones<br />
internacionales como Naciones Unidas, el<br />
Banco Mundial o la Organización Mundial<br />
de la Salud, asegura que el avance de la humanidad<br />
fue mayor en los últimos cien años<br />
que en los primeros cien mil. Claro que más<br />
allá de los números, la percepción depende<br />
del lugar donde se ubica la mirada, y Norberg<br />
es un ferviente y optimista defensor<br />
del capitalismo global.<br />
MI NEGRO PASADO<br />
Laura Esquivel<br />
Suma de Letras<br />
La búsqueda de sabiduría en las mujeres<br />
de la propia estirpe familiar y su nexo con<br />
la comida son los elementos con los que la<br />
autora mexicana hilvana este libro, que cierra<br />
la trilogía iniciada en 1989 con la celebrada<br />
Como agua para chocolate, y continuada en<br />
2016 con El diario de Tita. La protagonista<br />
de Mi negro pasado es la tataranieta de Tita,<br />
protagonista de Como agua…, a quien llega a<br />
través de su abuela, y será en esas mujeres y<br />
en su cocina donde encontrará las respuestas<br />
a un presente desolador.<br />
66<br />
67
Historia<br />
& política<br />
CLAVES PARA ENTENDER<br />
NUESTRO PRESENTE<br />
POR Felipe Pigna<br />
Mary Beard, SPQR, una historia de<br />
la antigua Roma, Crítica.<br />
Mary Beard es una notable catedrática<br />
del Newham College de Cambridge, es<br />
editora en The Times Literary Supplement,<br />
y a la vez una bloguera que hace<br />
furor en las redes con su sitio A Don’s<br />
Life, acercando al público joven temas<br />
vinculados a la historia clásica de Grecia<br />
y Roma. Tras The Parthenon (2003); El<br />
triunfo romano (2008); Pompeya (2009)<br />
y La herencia viva de los clásicos (2013),<br />
Beard presenta esta obra monumental,<br />
SPQR, una historia integral de la Roma<br />
clásica, producto de cincuenta años de<br />
investigación, con un enfoque moderno<br />
que no rehúye las analogías con el presente.<br />
Beard deja en claro la importancia<br />
que adquiere conocer el pasado romano<br />
porque “al cabo de dos mil años, sigue<br />
siendo la base de nuestra cultura y nuestra<br />
política, de cómo vemos el mundo y<br />
nuestro lugar en él”. El libro es riguroso,<br />
apasionante y está escrito en un lenguaje<br />
ameno y entretenido. Mary sostiene que<br />
no se trata de admirar a Roma ni tomarla<br />
como ejemplo, pero sí de recurrir a ella<br />
para explicar situaciones actuales. En una<br />
reciente entrevista brindada a El País de<br />
Madrid, decía refiriéndose a la emperatriz<br />
señalada como asesina de su esposo:<br />
“Livia tenía muy mala reputación. Ellos<br />
no lo inventaron y lo que refleja es la<br />
sospecha general que las mujeres despertaban<br />
en el Imperio Romano. Pero también<br />
tiene otra lectura: tras el final de la<br />
República, las decisiones se tomaban en<br />
secreto, lo importante ocurría fuera de la<br />
vista del público. Y alguien tan cercano<br />
al emperador como Livia levantaba sospechas.<br />
¿No ocurre ahora lo mismo con<br />
Donald Trump aunque, al menos por<br />
ahora, no tenga un poder absoluto? ¿No<br />
se dice lo mismo de Ivanka o de Melania?”.<br />
Un libro clave para entender un<br />
momento fundacional de la humanidad<br />
que ayuda a comprender el presente.<br />
Laura Fernández Cordero, Amor y<br />
Anarquismo. Experiencias pioneras<br />
que pensaron y ejercieron la libertad<br />
sexual, Siglo XXI Editores.<br />
Laura Fernández Cordero es<br />
socióloga, doctora en Ciencias Sociales<br />
por la Universidad de Buenos Aires e<br />
investigadora del Conicet, y autora de<br />
este destacado trabajo en que demuestra<br />
contundentemente que las temáticas de<br />
género y la sexualidad, por fortuna tan<br />
visualizadas en nuestros tiempos, tienen<br />
una larga y apasionante trayectoria.<br />
La autora se centra en las experiencias<br />
libertarias que más de un siglo atrás<br />
se atrevieron a enfrentar la pacatería<br />
y la “moral” vigente para desafiar las<br />
formas de intimidad, amor y pareja<br />
impuestas por la Iglesia y el Estado.<br />
Cordero rescata la tradición de lucha del<br />
anarquismo en Argentina, que tuvo un<br />
costado más marcadamente feminista<br />
que otras corrientes políticas, incluyendo<br />
a las izquierdistas. Publicaciones como<br />
La voz de la mujer, dirigida por Virginia<br />
Volten (y que tenía como epígrafe “Sin<br />
Dios, ni amo, ni marido”), impugnaban al<br />
matrimonio como una forma de prostitución<br />
impuesta y encubierta, e impulsaron<br />
el amor libre, sin papeles, sin dejar de<br />
señalar las desviaciones machistas que<br />
advertían en los propios compañeros del<br />
movimiento que en sus discursos suscribían<br />
estas ideas pero que en la práctica<br />
privilegiaban su propia militancia ante<br />
la de sus mujeres, dando por entendido<br />
que en el fondo debían ocuparse de la<br />
casa y los hijos. Las mujeres anarquistas<br />
fueron pioneras en la denuncia de acoso<br />
y violencia de género, y en instalar el<br />
tema de la infancia dentro de la agenda<br />
político mediática de su época. El libro<br />
recorre desde episodios enmarcados en<br />
los hechos de la Patagonia Trágica hasta<br />
los avatares de una colonia anarquista en<br />
Brasil, donde la práctica del amor más<br />
libre que se pueda concebir desató una<br />
polémica en las propias filas del movimiento<br />
libertario. Un libro muy bien<br />
escrito y altamente recomendable<br />
OTROS RECOMENDADOS<br />
Historias de fracasos y fracasados que cambiaron el<br />
mundo | Demian Sterman, Paidós.<br />
1001 batallas que cambiaron el curso de la historia |<br />
R. G. Grant y Paul Ham, Grijalbo.<br />
Teorías locas de la historia | Philippe Delorme,<br />
editorial El Ateneo.<br />
Editar desde la izquierda en América Latina. La<br />
agitada historia del Fondo de Cultura Económica y<br />
de Siglo XXI | Gustavo Sorá, Siglo XXI Editores.<br />
La biblioteca de noche | Alberto Manguel, Siglo XXI<br />
Editores.<br />
Una mente propia. Selección de Cartas sociables y<br />
Discursos femeninos | Margaret Cavendish, Mardulce<br />
Editora.<br />
El color de la libertad. Los años presidenciales |<br />
Nelson Mandela y Mandla Langa, Aguilar.<br />
Las horas más oscuras. Cómo Churchill nos alejó del<br />
abismo | Anthony McCarten, Crítica.<br />
La muerte de los Césares. Una manera original<br />
de conocer la historia del Imperio romano | Joël<br />
Schmidt, El Ateneo.<br />
69
Tema de tapa<br />
siete<br />
Que quede en<br />
la familia<br />
Hay quienes dicen que la familia es<br />
todo, otros que es una bendición,<br />
otros que es como una jaula en la que<br />
los pájaros de afuera están desesperados<br />
por entrar, y de la que los que<br />
están dentro desesperan por salir. En<br />
cualquier caso, la familia está ahí para<br />
quedarse, incluso cuando la política<br />
se mete en el medio. No hace falta<br />
que nadie nos cuente sobre las peleas<br />
que puede desatar la política dentro<br />
de las familias. Todos tenemos alguna<br />
anécdota tragicómica, algún familiar<br />
que con un par de copas (o no) desata<br />
un sinfín de controversias en la mesa<br />
familiar, alguno frente al que mejor ni<br />
nombrar a algunos políticos y un largo<br />
–larguísimo– etcétera. De hecho, cada<br />
temporada de fiestas circulan en todo<br />
el mundo anécdotas de hasta dónde<br />
pueden llegar las discusiones políticas<br />
en familia e instructivos para sobrevivir<br />
a esos encuentros familiares. Este<br />
parece ser un tema que preocupa a<br />
tanta gente que incluso en la página de<br />
POR Emilia Simison*<br />
la Harvard Kennedy School el director<br />
del programa de comunicación, Jeff<br />
Seglin, ofrece una serie de consejos<br />
para manejar las conversaciones sobre<br />
política con la familia y los amigos y<br />
evitar que terminen en separaciones,<br />
divorcios y/o platos rotos. Sin embargo,<br />
hay familias en las que la política, más<br />
que motivo de disputas, es algo que<br />
queda en su seno.<br />
Tal vez las más conocidas sean las<br />
principales familias políticas de los<br />
Estados Unidos: los Kennedy, los Bush,<br />
los Clinton, los Roosevelt. Los Kennedy,<br />
por ejemplo, cuentan con cuatro<br />
generaciones de políticos en el poder<br />
ejecutivo y en el legislativo. A su vez,<br />
los Bush son, según el periodista de investigación<br />
y escritor Peter Schweizer,<br />
la dinastía política más exitosa<br />
de la historia de los Estados Unidos,<br />
incluyendo dos presidentes y dos gobernadores,<br />
además de varios legisladores.<br />
De hecho, si sumamos la familia<br />
Clinton y la familia Bush, alguno de sus<br />
integrantes formó parte de la fórmula<br />
electoral en siete de las últimas nueve<br />
elecciones presidenciales. Y el fenómeno<br />
no parece limitarse solo a estas<br />
familias. Hasta la elección de Barack<br />
Obama en 2008, cada fórmula ganadora<br />
desde 1980 incluía a un hijo de<br />
senador o presidente. Además, como<br />
recuerda un artículo de The Economist<br />
de abril de 2015, una estimación de<br />
The New York Times concluyó que el<br />
hijo de un gobernador tiene seis mil<br />
veces más chances de ser gobernador<br />
que cualquier hombre estadounidense<br />
promedio, y la misma diferencia,<br />
aumentada ocho mil quinientas veces,<br />
parece aplicarse a los senadores.<br />
Tampoco es este un tema de los<br />
Estados Unidos solamente. Crucemos<br />
la frontera. El primer ministro de<br />
Canadá, Justin Trudeau, es hijo del<br />
ex primer ministro Pierre Trudeau;<br />
del otro lado del charco tenemos a los<br />
Le Pen y a los De Gaulle en Francia, y<br />
a los Karamanlis, Mitsotakis y Papan-<br />
dreou, que gobernaron Grecia durante<br />
la mitad de los últimos 70 años. En Irlanda<br />
la política también parece quedar<br />
en familia y, en 2011, había miembros<br />
de más de 40 dinastías políticas entre<br />
los candidatos para el Congreso. Otros<br />
casos notables son Japón, India y,<br />
el más extremo, Filipinas, donde el<br />
cincuenta por ciento de los legisladores<br />
elegidos en 2007 era familiar de algún<br />
otro político electo.<br />
¿Y por estos pagos cómo andamos? En<br />
América Latina las familias de políticos<br />
también son moneda corriente. En Brasil,<br />
por ejemplo, hay nombres repetidos<br />
en casi cualquier listado de legisladores,<br />
y no alcanzan los dedos de la mano para<br />
contar a los Sarney, Neves, Collor o<br />
Magalhães. Similar parece ser la situación<br />
en Colombia, con familias como<br />
los Araujo, los López o los Santos; en<br />
Nicaragua con los Somoza; en Perú con<br />
los Fujimori; en Uruguay con los Batlle.<br />
En Argentina también tenemos unas<br />
cuantas familias. Aunque de manera<br />
relativamente reciente, varios miembros<br />
de las familias Menem y Kirchner<br />
ocuparon y ocupan cargos ejecutivos y<br />
legislativos mientras que, en el ámbito<br />
subnacional, y con más arraigo temporal,<br />
tenemos familias como los Rodríguez<br />
Saá en San Luis o los Sapag en<br />
Neuquén.<br />
¿Qué tendrá la familia?<br />
El hecho de que haya tantas exitosas<br />
familias de políticos en el mundo<br />
puede parecer un tanto extraño. De<br />
hecho, como se destaca en el artículo<br />
ya mencionado de The Economist, los<br />
fundadores de la teoría política moderna<br />
estarían bastante sorprendidos de<br />
encontrar que aún en el siglo XXI, y<br />
con tantos países democráticos, la familia<br />
siga siendo un factor de peso. Ellos,<br />
por el contrario, creían que las dinastías<br />
políticas iban a tender a desaparecer a<br />
medida que los ciudadanos comunes<br />
obtuvieran el derecho al voto. Además,<br />
el hecho de que el apellido y las conexiones<br />
familiares sigan teniendo tanto<br />
peso puede obstaculizar la posibilidad<br />
de un sistema puramente democrático.<br />
Por un lado por la desigualdad que<br />
introduce, y por el otro, por concentrar<br />
el poder en una pequeña elite seleccionada<br />
en base a criterios bien distintos<br />
al mérito personal. ¡Y eso sin siquiera<br />
empezar a hablar de nepotismo! ¿Por<br />
qué, entonces, sigue siendo importante<br />
la familia para la política?<br />
Una explicación para el caso estadounidense<br />
la encuentra el consultor<br />
político Rick Wilson en el hecho de<br />
que los Estados Unidos nacieron de la<br />
rebelión pero añorando tener conexión<br />
y familiaridad. De esta manera, los gobernados<br />
usarían a las familias como un<br />
atajo informativo respecto de las ideas<br />
y el carácter de los candidatos. Como<br />
señala el sociólogo peruano Sinesio<br />
López Jiménez, esto se vuelve aun<br />
más importante en contextos en que los<br />
partidos políticos son débiles y, por lo<br />
tanto, proveen poca información a los<br />
electores. En semejantes contextos, es<br />
esperable que muchos busquen esa información<br />
en otro lado, como por ejemplo<br />
en los nombres de los candidatos.<br />
La ventaja de contar con un apellido<br />
“conocido” también es resaltada por<br />
Martín Rossi, profesor y vicerrector<br />
de la Universidad de San Andrés, en<br />
su estudio sobre Argentina, donde<br />
muestra que el efecto del apellido es<br />
mayor cuando no es un apellido común,<br />
y aumenta con los años en el poder.<br />
Otra explicación se basa más bien en los<br />
recursos con los que cuenta un miembro<br />
de una familia política en comparación<br />
con cualquier otra persona con la<br />
misma ambición electoral. Como señala<br />
el ex senador Jeff Smith, protagonista<br />
del documental Can Mr. Smith get to<br />
Washington anymore?, los miembros<br />
de las familias políticas no solo arrancan<br />
con un nombre que la mayoría<br />
de los votantes puede identificar, sino<br />
también con muchísimos contactos y<br />
con un entendimiento más profundo<br />
del modo en que funciona la política.<br />
De esta manera la ventaja estaría dada,<br />
por un lado y especialmente en países<br />
donde el financiamiento privado es<br />
parte fundamental de las campañas, por<br />
los contactos ya generados por otros<br />
miembros de la familia y, por el otro, en<br />
haber absorbido, a lo largo del tiempo y<br />
muchas veces desde la infancia, las particularidades<br />
del lenguaje, la cultura y<br />
las expectativas que rodean a la política.<br />
El analista político Johnny Fallon<br />
encuentra factores similares en la<br />
preponderancia de las familias en la política<br />
irlandesa. Sin embargo, vuelve a<br />
resaltar la necesidad de familiaridad de<br />
los votantes y del resto de los políticos,<br />
y añade que otro posible motivo es que,<br />
en el fondo, muchos aún respetemos<br />
los nombres por sí mismos y busquemos<br />
a nuestros héroes entre aquellos<br />
apellidos que nos suenan conocidos.<br />
La concepción de la familia en sí misma<br />
también ha sido identificada como una<br />
de las causas de las familias de políticos.<br />
Por ejemplo, el corresponsal de la BBC<br />
Mark Tully señala que, dada la concepción<br />
de familia que se tiene en India,<br />
es considerado natural y aceptable<br />
que madres y padres que cuenten con<br />
algún tipo de poder quieran pasárselo<br />
a sus hijos. Sin embargo, la profesora<br />
e investigadora de la NYU Kanchan<br />
Chandra resalta el rol que juegan en<br />
India los partidos políticos que favorecen<br />
a los miembros de familias de<br />
políticos como un modo de asegurar la<br />
cohesión y la lealtad.<br />
De esta manera, y aunque las peleas<br />
por política existan incluso en las familias<br />
que viven de ella –recordemos, por<br />
ejemplo, el mediático conflicto entre<br />
los Le Pen– el apellido aún importa<br />
en la política. Pertenecer a una familia<br />
de políticos provee herramientas –<br />
sean estas reputación, conexiones o<br />
conocimientos– a aquellos con deseo<br />
y ambición electoral, y ofrece a los<br />
votantes una manera fácil e intuitiva de<br />
distinguir a un candidato entre otros,<br />
por más que este método pueda fallar<br />
*Magister en Ciencia Política (UBA-UTDT), PhD Student (MIT).<br />
70<br />
71
Entrevista<br />
nueve<br />
No debe haber sido fácil. Por supuesto que no. Allí está Patria,<br />
una novela de 645 páginas, con una faja que la consagra<br />
como “La novela del año”. Es la obra que le otorgó a Fernando<br />
Aramburu un reconocimiento unánime por parte de<br />
la crítica y el público, es “un verdadero acontecimiento editorial”,<br />
“un fenómeno político y literario”, comparable a La<br />
cabaña del tío Tom o a Un día en la vida de Iván Denísovich.<br />
Al cabo del asesinato del senador socialista Enrique<br />
Casas, en 1984, Aramburu decide irse de su ciudad natal,<br />
harto ya de la violencia imperante. Poco después conoce a<br />
quien será su esposa, y desde 1985 está radicado en Hannover,<br />
Alemania. Si bien como sujeto literario nunca se alejó<br />
del país vasco, es en Patria donde lleva más lejos su apuesta.<br />
Patria comienza en el momento en que ETA comunica el<br />
abandono de la lucha armada, en 2011, y narra la historia<br />
de dos familias que habían sido muy amigas y quedaron<br />
enfrentadas por el asesinato de Txato, esposo de Bittori, a<br />
manos de Joxe Mari, militante de la organización abertzale<br />
e hijo de Miren y Joxian. Otros cuatro hijos (Xabier y Nerea,<br />
por parte de las víctimas; Arantxa y Gorka, hermanos del<br />
etarra), van cubriendo el cuadro narrativo a través de sucesivas<br />
voces que saltan en el tiempo. Una historia dolorosa y<br />
valiente, que trasciende lo literario en una época que aún<br />
no terminó de resolver sus conflictos.<br />
Fernando Aramburu<br />
“Mi empatía<br />
total es con las<br />
víctimas”<br />
El autor español radicado en Alemania visitó<br />
nuestro país para difundir Patria (Tusquets)<br />
POR Christian Kupchik<br />
–¿Cómo fue la génesis y el proceso de escritura de<br />
Patria? Supongo que no debe haber sido sencillo, por<br />
todo lo que involucra social y afectivamente… No, desde<br />
luego, pero al mismo tiempo es el libro que quería escribir.<br />
Soy vasco, mi familia lo es desde hace siglos, y por tanto<br />
lo vasco no es un tema más para mí, sino una vivencia interior<br />
que me constituye desde niño. He vivido el terrorismo<br />
muy de cerca, estaba en la calle cuando era adolescente, he<br />
conocido chavales de mi edad que ingresaron en la organización<br />
armada. Esto es parte de mi historia personal. He vivido<br />
en San Sebastián hasta los 25 años. Es la primera vez que<br />
enfrento tan directamente el tema de ETA... Ha habido aproximaciones,<br />
pero mi tentativa fue trazar un dibujo general<br />
que no dejase a nadie afuera. He unido víctimas, victimarios<br />
y el resto de los vecinos. El dibujo final abarca la sociedad de<br />
manera suficiente como para que el lector sepa lo que hemos<br />
vivido en el País Vasco durante tres décadas. Y las consecuencias...<br />
La vivencia no se reduce a datos, ha habido una<br />
experiencia directa de la violencia y lo que ella provoca. Ha<br />
habido multitud de casos que no han trascendido, casos de<br />
amenazas y acoso. En cuanto al punto de partida, una vez se<br />
me apareció una señora, que era una víctima de la violencia,<br />
obsesionada con el perdón. Tracé algunas ideas en un cuaderno<br />
que deseché, hasta que volví a encontrarlo años después.<br />
Me vino una imagen, que es el final de la historia, la vinculé<br />
con aquel antiguo apunte, y así salió la novela. Es curioso,<br />
en un libro de más de seiscientas páginas, no utilicé ni una<br />
de esas palabras virginales. Si no tienes el desenlace hay que<br />
tener suerte para terminar bien las cosas. La bajada del telón<br />
puede hacer que se vuelva a interpretar toda la novela.<br />
–Usted nació en 1959, el mismo año en que se fundó<br />
ETA, y la novela se llama Patria, que etimológicamente<br />
alude al padre, a los antepasados… Sí, es interesante…<br />
La palabra “patria” es la primera que se me ocurrió a la hora<br />
de escribir. Digamos que toda la novela está condensada en<br />
esa palabra que le da título al libro. De hecho, he pedido<br />
que en las traducciones al francés y al alemán el título no<br />
esté traducido a esos idiomas, sino que aparezca en español.<br />
Ocurre que para mí la palabra “patria” tiene una connotación<br />
terrible, los crímenes más crueles se cometen en su nombre,<br />
está atada a lo peor del nacionalismo, que es un modo de<br />
reducir a los pueblos de acuerdo a valores que muchas veces<br />
ni siquiera los tienen en cuenta.<br />
–¿De modo que no comulga con la idea de nacionalismo,<br />
a pesar de defender su condición de vasco? De<br />
ninguna manera, pero creo que habría que matizar. Hay<br />
muchos tipos de nacionalismo, aunque reitero que no me<br />
73
siento implicado en ninguno. No vivo la pasión colectiva por<br />
las banderas ni por las fronteras, pero tampoco soy antinacionalista<br />
en el sentido de vincularme a movimientos contrarios.<br />
Sin el terrorismo que padecimos en el País Vasco, es probable<br />
que hubiese escrito novelas sobre mi ciudad alemana. Pero<br />
me he sentido interpelado y agredido por la violencia.<br />
–Antes de continuar con el contenido, me gustaría<br />
detenerme en la orfebrería de la novela, que contiene<br />
elementos notables, como su trabajo con el coloquialismo.<br />
Sí, bueno, por fortuna salió tal como esperaba, y mis<br />
colegas me lo han hecho saber a partir de felicitaciones y<br />
preguntas. Como escritor hay dos cosas que me obsesionan:<br />
la fluidez de la prosa y la verosimilitud de los personajes. Soy<br />
un observador obsesivo de los seres humanos, me resultan<br />
unas criaturas fascinantes. Me siento en un banco, miro a la<br />
gente que pasa y a cada uno le atribuyo una historia. Cuando<br />
escribo es lo mismo, pero el que va a descifrar la historia es el<br />
lector, en eso consiste el juego, en suscitar esas experiencias.<br />
–¿Hay alguna voz que le haya costado más en el plano<br />
emocional? No. De los nueve protagonistas no recuerdo haber<br />
tenido que enfrentar dificultades técnicas. No me pongo<br />
en la piel de nadie. No tengo que vivirlo. Me halaga que el<br />
lector piense que lo describo tan bien. No por describir un<br />
beso tiene uno que estar sintiendo que besa en ese momento.<br />
En algún momento siempre hay algo que te da más satisfacción<br />
o tristeza. Por ejemplo, Xabier es un personaje que no se<br />
permite nada para ser feliz, más allá de cumplir a la perfección<br />
con su profesión. Y eso es un poco triste, alguien que<br />
renuncia a vivir, pero bueno, es su elección. Luego la novela<br />
continúa escribiéndose en la cabeza de cada lector, y allí ya<br />
no puedo hacer mucho.<br />
–Los personajes femeninos son mucho más fuertes<br />
que los masculinos. Bittori y Miren, desde luego, pero<br />
también sus hijas, Nerea y Arantxa. ¿Ha sido deliberado?<br />
Todo ha sido deliberado, aunque en este caso obedece<br />
a ese principio de verosimilitud del que hablaba antes. En el<br />
mundo vasco, y mucho más en el de un pueblo, las mujeres<br />
llevan las riendas con firmeza en todo lo que hace al mundo<br />
doméstico (se ocupan de la alimentación, el vestir, y todo lo<br />
que tiene que ver con la supervivencia), pero orbitan a través<br />
de los hombres, muchas veces activándolos hacia determinadas<br />
actitudes. Ocurre que los hombres vascos en general son<br />
seres ásperos, silenciosos, retraídos, mientras que las mujeres<br />
participan del mundo de una forma más expansiva.<br />
–Ha dicho que la novela continúa en la cabeza de cada<br />
lector. ¿Se imagina como lector a un ex militante de<br />
ETA? Y en tal caso, ¿cómo cree que tomaría su obra?<br />
Sí, claro, lo imagino. Y supongo que muchas cosas no le<br />
gustarán. Y si de repente hubiera cosas que al leer lo cambiaran...<br />
No, no creo que un libro pueda cambiar a nadie. No sé<br />
quién lee mis libros. Mi libro ya no es mío. Esto ya está fuera<br />
de mi poder.<br />
–En un momento Nerea comunica su voluntad de someterse<br />
a los “encuentros restaurativos”, esto es, una<br />
serie de entrevistas entre los verdugos y los familiares<br />
de sus víctimas, en busca de “la reconciliación”. ¿Cree<br />
que es posible? De ser así, ¿conoce algún caso? No, no<br />
conozco ningún caso en que se haya logrado, ni creo posible<br />
la tal reconciliación. ¿Quién quiere “reconciliarse” con alguien<br />
que le arruinó la vida al cargarse un padre, un hermano,<br />
un amigo… No, no creo en la reconciliación. En lo que sí<br />
creo es en la convivencia pacífica, aun a pesar de los rencores<br />
que se arrastran.<br />
–¿El olvido como un salvoconducto de la paz? No, no<br />
digo esto, no se puede olvidar. Ahora se está dando en Euskadi<br />
un proceso parecido al que se dio en la Alemania de posguerra,<br />
la mayoría no quería mirarse en aquel espejo atroz.<br />
En lugar de evitar el espejo, se pusieron unas gafas pedagógicas.<br />
Eso también me ayudó a entender el problema vasco. En<br />
Euskadi se dice que ahora la gente quiere mirar hacia adelante.<br />
O bien que hay que pasar la página, que no podemos<br />
estar continuamente pensando en los muertos, en el charco<br />
de sangre y tal… Yo me opongo. Aunque no llego al extremo<br />
de Hannah Arendt, que postulaba el relato constante, soy<br />
partidario de que se cree un espacio de la memoria. Un lugar<br />
al que los ciudadanos puedan acudir para encontrar respuesta<br />
a sus preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo padeció?<br />
Y esa tarea concierne a los escritores también. Es lo que<br />
yo pretendo. Si no he estado a la altura, hay tachos de basura<br />
para tirar mis libros.<br />
–¿La literatura viene a ser el espejo donde se reflejan<br />
aquellos años? No, esa tarea requiere de un trabajo<br />
colectivo donde hay historiadores, periodistas, escritores,<br />
ciudadanos. Un tipo solo no puede abarcar una realidad tan<br />
laberíntica como la de casi medio siglo de terrorismo en el<br />
País Vasco. Y Patria tampoco es el retrato definitivo de aquello.<br />
Es solo una novela. Suma, claro, pero no explica el todo.<br />
Como tampoco lo hace el discurso político, que en este caso<br />
también es insuficiente.<br />
–Estableció usted una analogía con el proceso alemán,<br />
país donde vive desde hace décadas, y donde ha<br />
formalizado su carrera como escritor. ¿Cómo fue la<br />
recreación de Patria desde esa realidad? En un punto<br />
fue positiva, porque la lejanía geográfica me permitió una<br />
distancia que mi subjetividad como vasco hubiese alterado.<br />
Obviamente no puedo ser imparcial, y la objetividad no<br />
existe, soy vasco, me gustan las sardinas y mirar un partido de<br />
pelota como al que más. Siempre tuve claro que mi empatía<br />
total es con las víctimas, aun cuando quiero entender al otro,<br />
qué lo motiva a matar, por qué cree en ese procedimiento.<br />
Yo vivo en Alemania desde hace tiempo. Me fui de mi tierra<br />
natal, creo que para siempre, en los ochenta. En 1985 ya era<br />
residente fijo en Alemania. Y lo hice porque no nací árbol<br />
que desarrolla toda su vida donde germina la semilla. Entonces<br />
pensé que me había ido dando un portazo, como diciendo<br />
“ahí os quedáis con vuestra realidad, nada satisfactoria para<br />
mí, que yo busco otra realidad, con otros valores culturales”.<br />
Pensé sinceramente que había roto completamente con mis<br />
orígenes. Luego se ha revelado que no. He sido incapaz de<br />
cortar con aquello por el escándalo íntimo que sentía al ver<br />
que, en nombre de mi mismo origen cultural, se cometían<br />
crímenes atroces, y que estos eran tolerados e incluso aplaudidos<br />
por una parte de la población. Aun cuando yo podría<br />
haberme creado una vida apacible al margen de todo aquello,<br />
el asunto me ha perseguido como una obsesión. Soy incapaz<br />
de estar callado, necesito opinar contra eso. Noto aquí<br />
el influjo de mi educación cristiana en algunos principios,<br />
como el de la compasión, compatibles con mi descreimiento<br />
actual. Eso determina mi discurso. Por otro lado, me pegó<br />
muy fuerte la lectura de El hombre rebelde, de Camus, que<br />
supuso una lección moral impagable: el rebelde es aquel que<br />
dice no, pero a continuación dice sí. Algo niega, algo rompe o<br />
derriba, pero siempre aporta algo positivo<br />
74
Entrevista<br />
diez<br />
Cristina Morató<br />
Arqueóloga de<br />
vidas apasionadas<br />
Aventureras que siguieron sus sueños. Rebeldes que no acataron lo impuesto.<br />
Viajeras que abrieron caminos. Libro tras libro, la periodista y escritora española rescata<br />
del olvido a algunas mujeres que hicieron historia<br />
POR María Fernanda Guillot<br />
Habla rápido, muy rápido, como si corriera a las palabras.<br />
Cristina Morató tiene mucha vida para contar y ganas de<br />
hacerlo. Dice que los libros de Joseph Conrad y Rudyard<br />
Kipling, las películas sobre reporteros de guerra, una frase<br />
de su madre (“Si algo te apasiona, hazlo, nunca te va a ir<br />
mal”) y, sobre todo, las cosquillas que le provocaba la palabra<br />
“aventura”, fueron lo que la impulsó a estudiar periodismo y<br />
a viajar por el mundo. Su primer destino fue Centroamérica.<br />
“Los sandinistas habían llegado al poder en Nicaragua. Un<br />
compañero de la facultad planeaba viajar allá como periodista<br />
freelancer y yo me sumé. Mi madre me apoyó, pero no me<br />
pagó el viaje. Entonces, para costeármelo, empecé a colaborar<br />
en la revista Hogar y Moda. Con 21 años me planté en<br />
Managua, adonde iban los grandes reporteros del mundo.<br />
Presenté mi carnet para acreditarme y la uniformada me preguntó,<br />
muy seria: ‘Esto es una broma, ¿no?’. Yo le expliqué<br />
que Hogar y Moda era la publicación femenina número uno<br />
en España. ‘Vengo a hacer un reportaje sobre ustedes, que se<br />
supone son feministas, que han luchado muchísimo por llegar<br />
adonde están, en las trincheras, haciendo un trabajo revolucionario.<br />
Usted no debería juzgarme o burlarse del medio en<br />
el que trabajo’, le dije. La dejé muda. Al otro día me dieron la<br />
autorización”, cuenta la periodista y escritora catalana.<br />
Lo que podría haber sido el comienzo de una carrera como<br />
corresponsal de guerra, giró en sentido exactamente contrario.<br />
“En los campos de refugiados de El Salvador, la gente llegaba<br />
en muy malas condiciones. Allí, un compañero me dijo:<br />
‘Nunca vas a ser una buena reportera porque dejas la cámara<br />
y te pones a ayudar, cuando lo que deberías hacer es seguir<br />
fotografiando’. Y yo no era capaz de eso”, asegura. Tres meses<br />
en Nicaragua, Honduras y El Salvador le dejaron una certeza:<br />
“Yo estaba hecha para viajar, podía comer cualquier cosa y<br />
dormir donde sea. Empecé a recorrer el mundo cubriendo<br />
otros temas”, dice Morató, que acaba de lanzar la biografía<br />
Divina Lola. La vida de Lola Montes, la falsa española que<br />
quiso ser reina (Plaza & Janés).<br />
–¿Qué fue lo que la llevó a saltar de las crónicas periodísticas<br />
al libro? Hace algunos años, cuando trabajaba<br />
como directora de programas de televisión, se contactó conmigo<br />
una editora y me contó que iba a sacar una colección<br />
de ensayos en los que distintas personas conocidas escribían<br />
sobre su especialidad, y quería que yo escribiera sobre viajes.<br />
Empecé por investigar sobre otras mujeres que fueron grandes<br />
viajeras y exploradoras. Le dije a mi editora que, en lugar<br />
de escribir sobre mis viajes, prefería hacerles un homenaje a<br />
esas pioneras. Así publiqué Viajeras intrépidas y aventureras,<br />
luego siguieron Las reinas de África: viajeras y exploradoras<br />
por el continente negro, y Las damas de Oriente: grandes<br />
viajeras por los países árabes. Para mí, esos libros son un<br />
homenaje a mis antecesoras, las que abrieron el camino y las<br />
rutas. Más tarde publiqué Cautiva en Arabia, Divas rebeldes<br />
y Reinas malditas.<br />
–¿Su propósito es rescatar del olvido a las mujeres<br />
aventureras? Ya tenemos muchos hombres escribiendo<br />
sobre ellos y sus hazañas. En los colegios se imparte una<br />
enseñanza totalmente masculina. Un día le pedí a mi hijo<br />
adolescente ver su libro de Historia y no pude entender por<br />
qué las mujeres no estaban incluidas en él. Por eso voy a<br />
seguir aportando mi grano de arena para recuperar esa parte<br />
femenina que falta. En España me consideran una arqueóloga<br />
de historias de mujeres. Admiro la rebeldía de las que<br />
no se conformaron con el destino que les habían trazado y<br />
lograron cosas gracias a su fuerza de voluntad increíble.<br />
–¿Cuáles son sus heroínas actuales? Todas las mujeres<br />
que intentan cambiar la terrible realidad que las rodea, las<br />
que luchan por sus derechos o denuncian injusticias. Aunque<br />
tropiezan y caen, no desisten. Malala Yousafzai, la adolescente<br />
que ganó el Premio Nobel de la Paz, es un ejemplo:<br />
en 2012 la intentaron asesinar, pero ella consiguió salir adelante<br />
y se convirtió en la voz de miles de niñas, de su derecho<br />
a recibir educación y a contar con las mismas oportunidades<br />
que los varones. Es muy valiente.<br />
–¿La escritora se impuso a la periodista? Es que no hago<br />
ficción, sino biografías. Lo que me impulsa a escribirlas es la<br />
pasión que siento por esos personajes y mi propia curiosidad,<br />
que es insaciable. Me esfuerzo mucho en la investigación de<br />
cada personaje. Lola Montes, la protagonista de mi último<br />
libro, fue una impostora. Una irlandesa que, haciéndose<br />
pasar por bailarina española, se hizo famosa y fue amante de<br />
intelectuales y de un rey. Todos los libros que en su momento<br />
se escribieron sobre ella estaban basados en sus memorias,<br />
que eran una sarta de mentiras. Recorrí todos los lugares de<br />
Europa y Estados Unidos en los que ella vivió y pude conseguir<br />
documentación inédita, como las cartas que le escribió<br />
el Rey Luis I de Baviera y los cientos de archivos sobre<br />
ella que hay en la Universidad de Berkeley. Excepto unos<br />
diálogos, todo el libro es real, no inventé nada.<br />
–La mayoría de los autores termina por apreciar a los<br />
protagonistas de sus libros. ¿Es posible encariñarse<br />
con uno tan polémico como Lola Montes? Hice un gran<br />
esfuerzo por no juzgarla. Es un personaje muy potente, de<br />
muchas luces y sombras. No fue feminista, pero supo surgir<br />
de sus cenizas. Cruzó el océano y en los Estados Unidos<br />
triunfó como actriz, empresaria teatral, conferencista y<br />
escritora. Demostró que trabajando y con pasión es posible<br />
alcanzar lo que uno se propone.<br />
–En su caso, ¿también se trató de trabajo y pasión? Sí,<br />
gracias a eso conseguí hacer realidad mis sueños. Todavía<br />
conservo la pasión por lo que hago. Y hay un plus, creo que<br />
el ejemplo de algunas protagonistas de mis libros puede abrir<br />
nuevos horizontes a otras mujeres. Cuando presenté Las<br />
reinas de África en la Feria del Libro de Madrid, se me acercaron<br />
tres señoras mayores, de unos 80 años. Mientras les<br />
firmaba sus ejemplares me dijeron: “No sabes lo que te debemos,<br />
nos animamos a ir a Kenia y Tanzania después de leer<br />
tu libro. Vimos que todas las viajeras eran viudas o estaban<br />
enfermas y dijimos: ‘Si ellas pudieron hacerlo en el siglo XIX,<br />
sin vacunas ni GPS, nosotras también’”. ¡Qué maravilla!<br />
77
RECOMENDADOS INFANTILES / JUVENILES<br />
POR MARÍA FERNANDA GUILLOT<br />
CENICIENTA<br />
July Zaglia | Ilustraciones de Misstigri<br />
El Ateneo<br />
¿Por qué Cenicienta permitía que la maltratasen?<br />
¿Qué se le cruzaba por la mente<br />
cuando sus hermanastras se burlaban de<br />
ella? ¿Cuál era su verdadero anhelo? En la<br />
historia original, publicada en el siglo XVII,<br />
ella acataba el sufrimiento sin más reacción<br />
que unas lágrimas. July Zaglia se ocupó<br />
de traer a Cenicienta a la actualidad y de<br />
rescatarla de su resignación. Lo hizo con el<br />
recurso del diario íntimo: esta nueva versión<br />
del clásico infantil está contada desde esa<br />
perspectiva.<br />
Las ilustraciones de Misstigri potencian el<br />
encanto de la narración.<br />
ESPINOSAURIO y otros gigantes prehistóricos<br />
colección Dinosaurios en Acción<br />
Sigmar<br />
Hace ciento noventa millones de años, en<br />
la Era Mesozoica, el planeta estaba habitado<br />
por dinosaurios. ¿Cómo era el mundo<br />
en aquel entonces y, especialmente, esos<br />
animales? Este libro ofrece algo más que<br />
respuestas. Además de un diccionario sobre<br />
las distintas especies de dinosaurios y un<br />
gráfico de las eras geológicas, incluye figuras<br />
caladas para armar quince dinosaurios tridimensionales<br />
fijos, seis con partes móviles,<br />
siete plantas tridimensionales y un escenario<br />
con un volcán.<br />
El libro es un abordaje lúdico sobre la Prehistoria.<br />
Una vez que las piezas están armadas,<br />
la imaginación asume el mando.<br />
PADDINGTON 2: La historia de la película<br />
Anna Wilson<br />
Harper Collins<br />
En Paddington, la estación de trenes londinense,<br />
un oso vestido con sombrero rojo,<br />
piloto azul y botas de lluvia, lleva atado al<br />
cuello un cartel que dice “Por favor, cuide de<br />
él. Gracias”. Viene de Perú, donde perdió a<br />
su familia tras un terremoto. Así comienza el<br />
relato que Michael Bond publicó en 1958<br />
y que convirtió al oso Paddington en uno<br />
de los personajes infantiles más famosos del<br />
mundo. Sus aventuras generaron casi cuarenta<br />
millones de libros vendidos, una serie de<br />
televisión y dos películas.<br />
Paddington 2 cuenta la historia del último<br />
film: el osito decide comprar un regalo para<br />
su tía Lucy y termina enredado en una trama<br />
policial. “Welcome to London!”.<br />
NADA ES SUFICIENTE<br />
Lydia Carreras<br />
Nube de tinta<br />
Daniela empieza a salir con Javier y, poco<br />
a poco, su vida cambia. Las charlas con sus<br />
amigas, el coro en el que canta, su pelo<br />
largo, los entrenamientos de hockey, todo<br />
empieza desaparecer debido a los reclamos<br />
e insistencia de su novio. ¿Cuál es el límite<br />
cuando el miedo estrangula el “no”?<br />
Nada es suficiente no es una historia de<br />
amor, sino de coerción. Un relato para<br />
crear conciencia en los adolescentes.<br />
ESTO QUE BRILLA EN EL AIRE<br />
Cecilia Pisos | Ilustrado por Ana Pez<br />
Fondo de Cultura Económica<br />
En Esto que brilla en el aire los sapos<br />
llueven y el mar duerme la siesta. El mundo<br />
se calma con solo pasar la mano por el lomo<br />
de ese perro. Y las estrellas quieren calzarse<br />
guantes para estirar sus puntas. Porque de<br />
eso se trata la poesía infantil, de jugar a la<br />
ronda con la lógica y hacerle dar vueltas<br />
carnero. Por diversión. Porque no alcanza<br />
con una sola realidad. Y porque sí.<br />
El libro ganó el Premio Hispanoamericano de<br />
Poesía para Niños. Seguramente el jurado de<br />
ese concurso no tuvo que deliberar mucho.<br />
SOY<br />
Raquel Cané (texto e ilustraciones)<br />
V&R Editoras<br />
No tiene la nariz respingada de su tía<br />
Clotilde. Tampoco el sonido pop de su<br />
tío Ernesto. Y no es alto como su primo<br />
Fortunato. El conejo Roberto termina por<br />
descubrir(se): “Soy igualito a mí”, dice.<br />
Con tapa dura e ilustraciones coloridas,<br />
Soy es un acercamiento a la noción de<br />
identidad. Recomendado para niños de<br />
2 años en adelante.<br />
79
Entrevista<br />
once<br />
Pilar Sordo<br />
Del enojo a la<br />
esperanza<br />
POR Martina Leunda<br />
La psicóloga chilena habla de su<br />
último libro, Educar para sentir,<br />
sentir para educar (Planeta), que<br />
pone al descubierto la contradicción<br />
entre la manera en que<br />
las instituciones educan a los<br />
niños solapando sus emociones<br />
y las necesidades del mercado<br />
laboral actual, orientado hacia la<br />
búsqueda de profesionales empáticos<br />
y solidarios. Con sencillez<br />
y buen humor –marcas que<br />
la caracterizan– nos transmite la<br />
importancia de trabajar la sensibilidad<br />
desde temprana edad en<br />
el seno familiar y en la escuela<br />
para construir un mundo mejor<br />
–¿Cómo ve a este nuevo “hijo literario”, tal como usted gusta de llamar<br />
a sus libros, Educar para sentir, sentir para educar? Particularmente a<br />
este último le tengo un cariño muy especial porque fue la investigación más<br />
difícil de hacer, fue el libro que más me costó escribir. Tenía que emplear una<br />
Pilar Sordo que a mí me cuesta mucho que es la Pilar Sordo enojada, y me<br />
tenía que enojar con mucha gente. En el fondo el libro es una forma de pedir<br />
perdón a los niños por no permitirles sentir y por centrar la educación solamente<br />
en lo cognitivo, entendiendo que también hay otras formas de educar.<br />
–¿Cómo manejó ese enojo a la hora de escribir? Traduje el enojo en<br />
esperanza. Pero fue tema hasta en mi terapia. Me encantó cómo quedó. Siento<br />
que es el primer libro en el que yo tomo un estudio longitudinal desde que el<br />
ser humano nace hasta que termina trabajando, nunca me había metido en el<br />
mundo de los empresarios o en el mundo laboral. Creo que quedó redondo. Yo<br />
aprendí, quizás con Viva la diferencia, que los libros no se terminan, se abandonan.<br />
Si hoy lo releo, seguro voy a decir “debería haber puesto más, debería<br />
haber enfatizado en esto, debería haber corregido tal cosa”. Así que se entrega<br />
como salió, desde el corazón.<br />
–Porque además los temas de sus libros no son ciencias exactas… Claro,<br />
el mundo y las condiciones en las que se habla cambian. Ojalá no tenga que<br />
volver a escribir nunca más sobre la incorporación de las emociones en la educación<br />
formal porque ya se haya logrado, y tengamos que hablar de otras cosas.<br />
–De todos modos la sencillez y el humor son dos cosas que no cambian<br />
a lo largo de todos sus libros y que se han convertido en su sello. Me<br />
parece un buen análisis. El humor es un elemento innato en mí. Yo siempre<br />
digo que probablemente lo desarrollé como un mecanismo de defensa, tengo el<br />
humor incorporado en lo cotidiano. Cuando hago los estudios y escucho a miles<br />
de personas, siempre hay historias divertidas que intento traspasar. Creo que<br />
el humor es un espacio de crecimiento súper bonito porque derriba los muros<br />
de defensa y a la gente le entra el contenido desde otro lugar. Con respecto<br />
a la sencillez, es un objetivo. O sea yo me propongo descomplejizar, y es por<br />
eso que este libro ha sido el más difícil de escribir, aparte del tema del enojo,<br />
porque tenía que simplificar cosas que eran muy complejas y que por lo tanto<br />
me obligaban a preocuparme mucho de cuáles palabras usar y cuáles no, sobre<br />
todo por la sensibilidad social que hoy existe en relación a un montón de temas.<br />
–El humor, en este libro en particular, aporta el condimento esperanzador<br />
que equilibra un poco el enojo. Por supuesto. Hay una parte del libro<br />
que grafica esto muy bien, es cuando hablo del llanto. Cuando yo empiezo a<br />
contar que nadie tiene permitido llorar, porque la frase que uno siempre escucha<br />
es “no llores” (ya sea por alegría o por tristeza igual te lo van a prohibir), a<br />
la gente le da risa. Se dan cuenta de que es cierto, y esa sensación de reconocerse<br />
y de poder mirarse es mi gran objetivo. Cada vez que doy una conferencia<br />
o escribo un libro, si una certeza tengo es que sé que aquello sobre lo que voy a<br />
escribir es lo que a la gente le pasa, de lo contrario quiere decir que la investigación<br />
está mal hecha, que me fui para otro lado, que hablé con extraterrestres<br />
y nunca supe lo que de verdad pasaba. Ahora bien, lo que la gente haga con eso<br />
es la variable sorpresiva. Con el tema del llanto, por ejemplo, ha sido muy loco<br />
lo que ha empezado a pasar. He estado escuchando en ciertos talleres que una<br />
persona le dice a otra “déjala que llore”. Y así ves que los conceptos empiezan a<br />
irradiarse desde algún lugar, y eso ya es un regalo.<br />
–El dolor es otro de los conceptos que usted toma y analiza desde<br />
otra perspectiva. Sí. Hay un cambio de mirada en esto de abrazar el dolor<br />
y entender que es inevitable, que va a llegar a tu vida, te guste o no. Y lo que<br />
81
tienes que hacer es tener la capacidad de aprender de él lo<br />
más rápido posible para seguir avanzando. Por lo tanto creo<br />
que son cambios de óptica, como si cambiáramos los lentes<br />
de la cámara y pudiéramos ir mirando las cosas con un color<br />
diferente al que nos enseñaron a ver. Gracias a esta investigación<br />
yo percibí que hemos idealizado al dolor como única<br />
forma de aprendizaje, nunca se nos enseñó a aprender desde<br />
la alegría o desde la abundancia. Siempre tuvimos esta cosa<br />
judeocristiana de aprender desde la cruz. Yo creo que no,<br />
creo que la gente que en este momento está tomando sol en<br />
Mar del Plata puede estar reajustando su vida entera. Se puede<br />
estar aprendiendo mucho desde ese estado de placer. Este<br />
tipo de giros, cuando se incorporan en la educación, permiten<br />
cambiar las habilidades de los niños para que el día de<br />
mañana tengan lo que yo llamo “competencias personales”,<br />
antes llamadas “habilidades blandas”. Las palabras generan<br />
realidades, por lo tanto hablar de “habilidades blandas” ya<br />
las hace inferiores o secundarias respecto de las habilidades<br />
técnicas, y aquellas son las más importantes de todas hoy en<br />
día. A uno lo contratan por tener habilidades técnicas y lo<br />
despiden por no tener habilidades blandas, y esas habilidades<br />
blandas no se educan. Es esa contradicción la que originó<br />
esta investigación.<br />
–¿Cómo son los niños del siglo XXI, esos de los que<br />
habla usted en este libro? Son niños que no tienen miedo,<br />
esa es una característica central de la diferencia entre ellos<br />
y sus maestros y padres. Son niños híper tecnologizados, y<br />
por lo tanto con muy pocas habilidades para expresar lo que<br />
sienten. Son niños híper atendidos en las cosas pero no en los<br />
afectos, porque en los padres existe la creencia de que tienen<br />
que romperse el lomo trabajando para comprarles cosas y<br />
que en ellas reside la felicidad del niño; por lo tanto son niños<br />
demandantes, poco agradecidos, con poca tolerancia a la<br />
frustración, con poca paciencia, con poca conciencia de que<br />
la vida se construye de a poco; no quieren pagar costos pero<br />
sí tener beneficios. Por supuesto que en todo esto hay excepciones,<br />
te estoy mostrando tendencias. Y, para hablar de las<br />
cosas positivas, tienen mucha más conciencia medioambiental,<br />
del daño del cigarrillo, por ejemplo, con una sensibilidad<br />
por el goce distinta a la que tuvimos nosotros cuando éramos<br />
niños. Son la previa a los millennials.<br />
–¿Cómo es la expresión de las emociones en los millennials,<br />
esa generación atravesada por las redes sociales?<br />
Limitadísima. Porque además empieza a pasar que, por<br />
ejemplo, te mando una carita contenta pero yo no he sonreído,<br />
o te mando una carita con una lágrima y yo no he llorado.<br />
Tengo la sensación de que te transmití que estaba triste pero<br />
yo no estoy triste. Entonces hay dificultad en las conversaciones,<br />
hay dificultad para decir las cosas frente a frente, ya sea<br />
“te quiero” o “te odio”. Además, el anonimato que producen<br />
ciertas redes sociales permite un vaciamiento espiritual muy<br />
potente. Y por otro lado está esa sensación de legitimar o<br />
querer mostrar hacia afuera todo lo que se hace. Todo eso ha<br />
ido alejando la conciencia de realidad, del dónde estoy, del<br />
qué estoy haciendo y de cómo estoy construyendo mi mundo<br />
más privado, pero al mismo tiempo produce una apertura de<br />
cabeza a miles de versiones de la vida, a miles de posturas,<br />
que también hace bien y que nos permite tener mayor capacidad<br />
de aceptación de la diversidad, mayor disposición a la<br />
inclusión, porque se nos muestran muchas más ofertas de las<br />
que tuve yo, probablemente.<br />
–¿Qué cosas ve en sus caminatas por los diferentes países<br />
de Latinoamérica? Alguna vez dijo que Argentina<br />
y Uruguay eran vanguardistas en muchos aspectos…<br />
Sí, absolutamente. Dan pauta de inclusión, de aceptación de<br />
la diversidad, del respeto de la libertad del ser humano para<br />
elegir lo que tenga ganas para su vida. Creo que por otro<br />
lado Colombia es un país del cual hay mucho que aprender,<br />
porque es el país que tiene más conciencia de muerte en<br />
América Latina, y cuando se tiene conciencia de muerte<br />
se disfruta mucho más de la vida. Eso lo aprendieron con<br />
Pablo Escobar, entre otras cosas. Ese disfrute que tienen los<br />
colombianos también se puede generalizar a países como<br />
Ecuador, Guatemala, México. Creo que toda la parte media<br />
de América Latina, si bien va más lento en un montón de<br />
cosas, sobre todo en lo tecnológico, tiene una gran riqueza<br />
en lo que se refiere al valor del ciclo de la naturaleza, de sus<br />
pueblos indígenas y de la capacidad de gestar historia a partir<br />
de ahí. Todos tenemos mucho que aprender de eso.<br />
–¿Qué opina sobre los movimientos sociales que están<br />
surgiendo en América Latina, como por ejemplo el<br />
#NiUnaMenos? Maravilloso. Creo que mientras más visibilicemos<br />
todas esas cosas que parecían obvias y las mostremos<br />
como no obvias y como signos de agresión, más mujeres y<br />
hombres hablarán cuando sean agredidos. También me parece<br />
maravilloso que aprendamos a sensibilizarnos en los distintos<br />
niveles de agresión. Entender que decirle a alguien “gorda”,<br />
o “fea”, o controlarle la clave del celular es una agresión,<br />
y por lo tanto debemos aprender a hablar de eso. Lo mismo<br />
que pasa con el #MeToo, otro movimiento que permite decir<br />
cosas que las mujeres hemos transitado durante muchos años<br />
y que nunca se nos ocurrió hablar. A mí me agarraron el culo<br />
muchas veces en el colectivo cuando era adolescente, y ni<br />
siquiera se lo conté a mi mamá, no era un tema.<br />
–Porque nosotras mismas teníamos naturalizadas<br />
muchas cosas… Claro. Una se angustiaba, la pasaba mal,<br />
le daba pudor y vergüenza pero pensaba que la cosa era así.<br />
Ahora entendimos que la cosa no es así y que no tiene por<br />
qué ser así, y hay que reeducar a esos hombres y reeducar a<br />
esas mujeres para que sean capaces de decir que eso no es<br />
normal y que no tenemos por qué seguir aceptándolo. Todo<br />
lo que sea visibilizar la desigualdad, la injusticia, la discriminación<br />
y el abuso me parece que hace que seamos una<br />
sociedad mejor, más noble<br />
Entrevista<br />
doce<br />
BLUE JEANS<br />
Por una<br />
literatura<br />
juvenil<br />
realista<br />
El autor español llamó la atención de miles de<br />
adolescentes con el lanzamiento de Canciones para<br />
Paula (Everest), que pasó de las redes sociales<br />
al papel. Tras varias novelas más, su última<br />
trilogía Algo tan sencillo (Planeta) lo terminó de<br />
consagrar como un auténtico fenómeno editorial.<br />
Aquí repasa su carrera, pone en duda el carácter<br />
exclusivamente romántico de sus trabajos,<br />
reivindica Internet como plataforma de escritura y<br />
destaca la importancia de los lectores en su vida<br />
POR Martina Leunda<br />
–¿Cómo se lleva con los géneros? ¿Se considera un escritor<br />
de novela romántica, tal como se le cataloga en<br />
las librerías? Es la etiqueta que llevo, ¿no? Es complicado<br />
pelearse contra eso cuando mis diez libros tienen un corazón<br />
en la cubierta. Además de que los títulos son muy románticos.<br />
Pero sí es cierto que con el paso de los años, con el paso<br />
de los libros, no hay amor y desamor solamente. En esta<br />
última trilogía hablo de un montón de temas, de sexualidad,<br />
de sida, de las cosas que pasan en Internet, de la universidad.<br />
Hablo de muchísimas cosas, y quizás de amor y desamor hay<br />
solo un veinte por ciento en el libro. Entiendo que haya que<br />
etiquetarme en algún sitio, que el libro tenga que estar colocado<br />
en alguna parte y que la etiqueta de autor de Juvenil<br />
Romántica me haya “perseguido” todo este tiempo. Yo no<br />
estoy de acuerdo, yo me considero un autor de Literatura<br />
Juvenil Realista, que es como me gusta llamarlo. Pero ¿quién<br />
sabe qué pasará en el futuro? A lo mejor en el siguiente libro<br />
ya no hay corazones y empezamos a hablar de otras cosas.<br />
–¿Siente más responsabilidad a la hora de escribir<br />
sobre temas como el sida? Sí, claro. Yo no puedo escribir<br />
solo para entretener, tengo que tratar temas que a ellos<br />
les interesen. Siempre que escribes una novela realista con<br />
82<br />
83
personajes de 18 o 19 años no te puedes conformar con<br />
hablar de que a éste le gusta ésta, tienes que hablar de temas<br />
que están encima de la mesa, que están en la calle y que los<br />
jóvenes viven; y los trato con el mayor rigor posible.<br />
–¿Cómo está conformado su público? ¿Son en su mayoría<br />
mujeres, como suele pasar en el género romántico?<br />
A mí me leen muchas más chicas que chicos. Pero yo no<br />
escribo para chicas o para chicos. Cuando estás escribiendo<br />
no piensas que te va a leer un hombre o una mujer. Piensas<br />
en escribir, en hacer lo mejor posible y que ojalá le llegue a<br />
la mayor cantidad de personas posible. Incluso no piensas en<br />
la edad. Los libros, quitando los que tienen como público a<br />
los niños, no deberían tener edad. Ni género ni edad. Pero es<br />
obvio que, por ejemplo, en la firma que tuve aquí en Buenos<br />
Aires, el noventa y cinco por ciento eran chicas. Quizás es<br />
porque a los chicos les da vergüenza que haya un corazón en<br />
la portada, o que se hable de amor en un libro, no sé.<br />
–Su primera novela, Canciones para Paula, se publicó<br />
primero en Internet, ¿qué diferencias hay entre escribir<br />
sabiendo que va a publicar un libro en papel y escribir<br />
para un blog o para las redes sociales? Es muy diferente<br />
escribir sin saber que te van a publicar. Cuando escribía en<br />
Internet no tenía editorial, no sabía ni siquiera si iba a terminar<br />
el libro. Lo que intentas es enganchar a los que te siguen para<br />
que al día siguiente lean el nuevo capítulo y venga gente nueva.<br />
También es verdad que en ese momento estaba empezando, no<br />
tenía disciplina a la hora de escribir, no tenía el aprendizaje que<br />
tengo hoy, después de haber escrito diez libros. Ahora lo tengo<br />
todo mucho más planificado. Tengo horarios, escribo ocho horas<br />
diarias de lunes a domingo. Sé que esta es mi profesión aparte<br />
de mi pasión, sé que tengo un respaldo muy grande de los lectores,<br />
he ganado mucha confianza en mí mismo, sé cómo escribir<br />
un libro, sé que no puede ser todo en alto, tienes que hacer<br />
picos para que el lector descanse, sé que no solo pueden ser<br />
importantes el principio y el final sino que tienes que introducir<br />
temas importantes a lo largo de todo el libro. Entonces no tiene<br />
nada que ver como era yo cuando empecé a escribir en el Fotolog<br />
a como soy ahora, que me dedico a esto profesionalmente.<br />
Soy muy disciplinado y cada día intento aprender algo.<br />
–La trilogía de Algo tan sencillo tiene diez personajes<br />
protagonistas, ¿cómo se construyen las individualidades<br />
de cada uno? En mi caso está todo en la cabeza. Es<br />
verdad que voy apuntando algunas cosas, pero lo que intento<br />
cuando hay tantos personajes es buscar trucos para que cada<br />
uno desaparezca por algún tiempo y el lector no se dé cuenta<br />
de que estoy haciendo un truco. Es decir, los agrupo por<br />
parejas en algunos momentos, en otro capítulo aparecen tres,<br />
los llevo a una habitación y hablan cuatro. Ese tipo de cosas<br />
son pequeños recursos para que todos formen parte de la<br />
historia y al mismo tiempo tengan su propia importancia. Eso<br />
también lo he aprendiendo con los años, que ningún personaje<br />
se quede hueco y que todos tengan su función dentro de<br />
la trilogía. Es verdad, son diez personajes principales y luego<br />
incorporo más a lo largo de la historia, creo que termino con<br />
Esta entrevista fue filmada.<br />
Pueden verse algunos<br />
fragmentos destacados<br />
en nuestras redes<br />
yenny.elateneo<br />
yenny_elateneo<br />
diecisiete o dieciocho. A veces no es fácil darle un final a todo<br />
eso, pero también es la parte más interesante, es el reto. Creo<br />
que han sido los tres libros con los que más me he divertido a<br />
la hora de escribirlos.<br />
–Es su historia más autorreferencial, ¿eso resulta más<br />
fácil o más difícil a la hora de escribir? Mucho más fácil.<br />
Porque me permite recordar una época muy buena de mi<br />
vida que es la etapa universitaria, sobre todo los dos primeros<br />
años en los que estuve en una residencia de estudiantes.<br />
Las sensaciones, las emociones. El entorno que había en la<br />
universidad en la que yo estaba es el que reflejo en Algo tan<br />
sencillo. Las historias son distintas, los personajes no corresponden<br />
a personas reales pero sí es verdad que esas emociones<br />
y sensaciones son las que tuve yo.<br />
–¿Es necesario separar la ficción de la realidad? ¿Cómo<br />
se hace? No me pregunto cómo hacerlo ni tampoco lo esquivo.<br />
Hay una cosa que durante todos estos años se impone, que es<br />
la naturalidad. Todo sale natural, intento no forzar nada porque<br />
cuando intentas forzar cosas todo sale peor y no es honesto. Tanto<br />
en eso como en todas las cosas que me rodean trato de ser lo<br />
más natural posible. Entonces no separo realidad de ficción, es<br />
decir si a mí me ha pasado algo y me viene bien para la historia<br />
lo voy a contar de una manera que no tiene nada que ver a como<br />
es en la realidad, lo adapto al libro. No quiero separar lo que yo<br />
viví de lo que pasa en los libros. Incluso inconscientemente han<br />
salido cosas de las que luego he dicho “pues que esto se parece<br />
demasiado”. Hasta personajes que inconscientemente han salido<br />
parecidos a algunos de mis amigos.<br />
–¿Cómo ve Internet en tanto plataforma de escritura?<br />
La veo bien. Nos iguala a todos. En Internet puede escribir<br />
todo el mundo y todo el mundo tiene posibilidad de expresarse,<br />
de contar su historia, de buscarse sus seguidores. Para<br />
publicar y para los creativos Internet es algo muy bueno.<br />
También tiene sus partes malas, pero como herramienta creativa<br />
y para escribir tus historias, en mi opinión es perfecto.<br />
–Internet también es el medio que lo acerca a su<br />
público, conformado en su mayoría por adolescentes,<br />
¿cómo los ve? No son muy diferentes de los adolescentes de<br />
mi época, ni de los adolescentes de la época de mi padre. Hay<br />
temas, hay cuestiones que están ahí siempre. Con 15, 16, 17<br />
años siempre vamos a estar preocupados del amor, del chico o<br />
la chica que nos gusta, de la relación con nuestros padres, de<br />
lo que pasa en el instituto. Lo que pasa es que la manera de<br />
relacionarnos es muy diferente porque las nuevas tecnologías,<br />
los teléfonos móviles e Internet, han hecho que todo cambie,<br />
que la manera de relacionarse sea diferente. Pero los chavales<br />
jóvenes siguen siendo personas indecisas, con dudas, que quieren<br />
todo muy rápido, muy enérgicas. La mayoría es gente muy<br />
honesta. Yo siempre digo que los lectores juveniles para mí son<br />
los mejores, los más fieles, los que siempre están ahí, pero también<br />
los más duros, los más exigentes. Si a él no le ha gustado<br />
el libro no tiene ningún problema en decírtelo. Esa sinceridad<br />
al principio te choca porque no te acuerdas de que tú has sido<br />
adolescente también, pero tienes que adaptarte y considerar al<br />
lector joven como alguien sagrado. Ellos se gastan un dinero<br />
que a lo mejor piden a sus padres y que solo tienen para eso. Se<br />
gastan todo su dinero en el libro, van a firmas y están cinco o<br />
seis horas en una fila, de pie, con lluvia, con sol, se pasan el día<br />
mandándote mensajes de apoyo. Entonces para mí el lector es<br />
la parte más importante de esta historia y tengo un gran respeto<br />
por los adolescentes y por la gente joven.<br />
–Tal vez toda esa demostración de afecto tenga que ver<br />
con que los jóvenes suelen sentirse muy incomprendidos<br />
y encuentran en sus libros alguien que los entiende.<br />
Sí. Yo pienso en eso. La mayoría de la gente joven se siente<br />
incomprendida. Ni sus padres, ni sus amigos, ni los profesores,<br />
ni nadie se esfuerza mucho por comprender a los jóvenes. Entonces<br />
en los libros tienen una especie de rescate, se sienten<br />
en otra realidad que por unas horas les permite alejarse de<br />
esa incomprensión que sufren en sus vidas. Luego terminan<br />
el libro y vuelven a la realidad, y más tarde cumplen años y se<br />
dan cuenta de que los problemas de verdad empiezan cuando<br />
tienes un trabajo y una familia. Pero bueno, el mundo juvenil<br />
en general es incomprensión, eso va a ser siempre así<br />
84
Entrevista<br />
trece<br />
Pamela Stupia<br />
Entre redes<br />
y libros<br />
POR Paloma Sirvén<br />
Esta entrevista fue filmada.<br />
Pueden verse algunos<br />
fragmentos destacados<br />
en nuestras redes<br />
yenny.elateneo<br />
yenny_elateneo<br />
La nueva sensación de la literatura juvenil<br />
argentina estudió periodismo y trabajó en medios<br />
gráficos y digitales orientados a la tecnología.<br />
Hace unos años decidió darle un vuelco a su<br />
experiencia y creó Fashion Diaries, un blog de<br />
moda y belleza, que acompaña con un canal de<br />
YouTube y una cuenta de Instagram. Cuando le<br />
ofrecieron publicar un libro, no dudó en proponer<br />
algo nuevo. Así se aventuró a escribir su primera<br />
novela, 14/7. El descubrimiento (Planeta). El éxito<br />
fue tal que publicó una continuación: 14/7. Fusión<br />
de ejes. Mientras esperamos el final de la saga,<br />
nos cuenta cómo vivió todo el proceso<br />
Todo empezó en la redacción de la revista digital en la que<br />
trabajaba. Sus compañeras le preguntaban de dónde era lo<br />
que tenía puesto, tan a menudo que al fin se dio cuenta de<br />
que ahí había algo. Un día decidió hacerle caso a su intuición y<br />
abrió Fashion Diaries, una página para dar consejos de moda.<br />
Lo que por entonces no se imaginaba era que ese hobby, que<br />
le servía para cortar con la escritura de sus notas, se volvería<br />
algo mucho más grande. En poco tiempo, Pamela Stupia<br />
se transformó en una bloguera que estalló en las redes. Ya no<br />
son solo sus colegas quienes esperan con ansias sus tips, sino<br />
casi medio millón de suscriptores en su canal de YouTube y<br />
más de doscientos cincuenta mil seguidores en su cuenta de<br />
Instagram. Como si esto fuera poco, ahora se planta como una<br />
nueva escritora para adolescentes. Su primera novela, 14/7. El<br />
descubrimiento, se editó en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia<br />
y España. En febrero se convirtió en el primer libro juvenil<br />
del país en ser editado en formato Booket. Tras la segunda<br />
parte, 14/7. Fusión de ejes, la saga promete continuar.<br />
–¿Cómo fue el cambio entre escribir en un medio gráfico<br />
sobre tecnología y luego abrir un canal de YouTube<br />
y ponerse delante de una cámara para hablar sobre<br />
moda? Cuando estudiaba periodismo tenía una materia que<br />
era Televisión, y mientras mis compañeros elegían estar en<br />
producción, yo pedía que me pusieran de conductora. Siempre<br />
me gustó la cámara, de hecho me divierte mucho porque me<br />
encanta hablar. Jamás me pongo a pensar cuánta gente me<br />
está mirando, para mí es como hablar directamente con una<br />
persona. Cuando terminé la facultad, me surgió la posibilidad<br />
de trabajar en un medio de tecnología para el que todavía sigo<br />
escribiendo. Esa rama del periodismo me dio la posibilidad<br />
de viajar a eventos y conferencias de marcas grandes, pero lo<br />
que pasa es que a la hora de escribir no es posible salir de sus<br />
especificaciones. Si estás hablando de un producto no podés<br />
divagar demasiado porque hay ciertas cosas estandarizadas y<br />
tenés que decirlas así porque es técnicamente lo que contiene<br />
ese producto. Entonces decidí empezar con el blog de moda<br />
para romper eso y divertirme escribiendo lo que quisiera.<br />
–¿Siente que haber sido periodista y saber sobre tecnología<br />
le fue útil para manejarse en las redes hoy en<br />
día? Sí, en mi caso fue fundamental. Cuando subo una foto<br />
para recomendar un producto, lo hago del mismo modo en<br />
que lo escribiría en una nota. El método de comunicación<br />
para mí es igual, de modo que en perspectiva podríamos<br />
decir que sí me ayudó contar con esos saberes. Pero si bien<br />
siempre me gustaron las redes y me doy maña, cuando empecé<br />
con el blog y los videos no sabía ni editar. Todo lo aprendí<br />
probando. A medida que fue pasando el tiempo fui mejorando<br />
mi manera de hablar en los videos, como así también los<br />
programas que uso para editar. Mi experiencia me demostró<br />
que el periodismo encara diversas ramas como mundos paralelos;<br />
el periodismo de tecnología es totalmente distinto al de<br />
moda, por ejemplo. Eso me encanta porque considero que<br />
son dos polos que me complementan.<br />
–El año pasado publicó sus primeras novelas, 14/7. El<br />
descubrimiento y 14/7. Fusión de ejes. ¿Cómo es escribir<br />
para adolescentes? ¿Hizo algún tipo de investigación sobre<br />
su modo de ser para dirigirse a ellos? Cuando empecé<br />
con el canal y con el blog no estaba pensando en el público.<br />
No sabía quién lo iba a ver, a quién le iba a interesar realmente.<br />
Con el tiempo comprobé que mi público es muy variado,<br />
va desde una nena de 10 años hasta la madre de 45. Parece<br />
irreal, pero me escribe todo ese grueso de gente. Obviamente<br />
siempre interactúan los más chicos, pero es muy diverso. Los<br />
que más me siguen son los adolescentes y creo que es porque<br />
yo soy un poco parecida a ellos. Escucho a Ariana Grande y<br />
One Direction, que son algunos de sus referentes. Tengo esos<br />
gustos también a la hora de vestirme, es parte de mi estilo,<br />
y además el género que me encanta para leer son las sagas<br />
juveniles. Tengo 34 años, y tranquilamente leería mis libros. Es<br />
muy amplio el target de gente que lo puede hacer. Algo que<br />
me pareció bueno incorporar al libro son los chats. Hoy en día<br />
todos tenemos un grupo de WhatsApp, y la historia trata sobre<br />
un grupo de amigas, entonces me parecía que le aportaba<br />
cotidianeidad a la historia. Se juega con el lenguaje de los<br />
emojis y con palabras que los chicos usan mucho. Me ayudé<br />
un poco leyendo el modo en que me escriben los adolescentes<br />
por Twitter; algunas cosas las tomé de ahí, pero en verdad no<br />
siento que eso esté muy alejado de mí.<br />
–Planeta se ofreció a editarle un libro sobre lo que<br />
usted quisiera, porque la descubrió en las redes… ¿Por<br />
qué no decidió escribir sobre moda, y eligió en cambio<br />
ofrecer un contenido diferente a lo que usted venía<br />
haciendo? Ellos me dijeron que cuando tuviera alguna<br />
idea para un libro les avisara. Lo primero que pensé fue que<br />
ya hay muchos libros sobre moda, y después dije: todo lo<br />
que mis seguidores quieran saber sobre eso ya lo tienen en<br />
mi blog y en los videos. ¿Para qué iban a comprar un libro<br />
que hablara de lo mismo? Entonces me pareció un desafío<br />
enorme escribir una novela. Estaba bueno probar para ver<br />
si se abría una puerta para seguir escribiendo o no. Algo que<br />
87
Seguí a Pamela Stupia en:<br />
http://fashion-diaries.com/<br />
https://www.youtube.com/user/fashiondiariesvlog<br />
https://www.instagram.com/fdoficial/<br />
me sorprende mucho es que desde que publiqué la primera,<br />
cuando en las redes cuento algo sobre los libros noto que a<br />
mis seguidores les interesa más que los videos. No es para<br />
nada lo que me imaginé en un principio.<br />
–¿Cómo fue el proceso desde que le llegó la propuesta<br />
de la editorial hasta que concretó el primer libro? Después<br />
de la reunión con Planeta sentí que no podía desaprovechar<br />
la oportunidad, y empecé a escribir sobre los personajes<br />
sin pensar mucho. Quería que los personajes fueran de<br />
distintos lugares. Entonces me pregunté: ¿por qué se van a<br />
encontrar todos acá? Y ahí se me ocurrió la idea central del<br />
libro. Les mandé el desarrollo de los personajes y una breve<br />
síntesis de la historia, y les encantó. Después nos juntamos<br />
con las editoras para que me ayudaran un poco, porque la<br />
realidad es que yo siempre escribí notas y crónicas, pero nunca<br />
historias. Me dieron algunos tips y definimos que íbamos<br />
a dividir la historia en dos partes. Ahora estoy escribiendo la<br />
tercera, que saldrá este año.<br />
–Cuando leí la novela me llamó la atención la presentación<br />
tan detallada de los personajes, y me dio la sensación<br />
de que esto podría convertirse en una serie o en<br />
una película ¿Se lo imagina? ¿Hay algún proyecto en<br />
puerta? Me encantaría que eso suceda. Cuando leo un libro<br />
me encanta conocer los personajes a fondo. Soy de elegirme<br />
enseguida un personaje preferido, algo que también me pasa<br />
cuando veo series o películas. Siempre me enamoro de uno.<br />
Creo que fue por eso que cuando preparaba el libro me nació<br />
desarrollarlos tanto, no fue intencional. Quería que los más<br />
chicos se pudieran identificar con alguno de mis personajes.<br />
Después con la editorial se nos ocurrió hacer un test para que<br />
jugaran a ver a cuál se parecían más. Mi idea era que fuesen<br />
perfiles muy distintos entre sí. Los 14 años es un momento<br />
en el que vas formando tu personalidad, entonces me pareció<br />
bueno desarrollar personajes muy diferentes e intenté representar<br />
a chicas de esa edad que yo recuerdo haber visto o que<br />
veo que existen.<br />
–Si tuviese que jugar a ese test… ¿qué personaje le<br />
saldría? Sin querer todas las protagonistas de esta historia<br />
tienen algo mío. Por ejemplo, me encanta hacer cupcakes, por<br />
más que soy pésima en la cocina, y eso es muy del personaje de<br />
Guillermina. Pero con la que más tengo cosas en común es con<br />
Cielo. No soy tan mala onda como ella, pero tengo bastante.<br />
[Cielo es el personaje más pesimista del grupo de amigas de<br />
14/7. Es un éxito en las redes pero es muy introvertida en la<br />
vida real. No le gustan las fiestas y no tiene muchos amigos. Es<br />
divertida porque siempre tiene una respuesta irónica y ácida<br />
para todo. En el grupo de WhatsApp es más de los emojis que<br />
de las palabras.]<br />
–Algo de su novela me hizo recordar el momento de la<br />
adolescencia en que usábamos un diario íntimo para<br />
escribir lo que sentíamos, algo que a su vez era un gran<br />
ejercicio, ¿usted tenía uno? Sí, pero no era muy asidua a<br />
escribirlo. Escribía otras cosas. Me acuerdo que para un día<br />
de la madre escribí un cuento y se lo regalé a mi mamá y a<br />
mi abuela. También leía bastante a esa edad, mucho más que<br />
ahora. A los 8 años leía muchas historietas, mi mamá me tenía<br />
que comprar a cada rato porque las devoraba. Después recuerdo<br />
que a los 11 años leí un libro que se llamaba Pido gancho.<br />
Era sobre una chica que tenía mi edad en ese momento y me<br />
sentí muy identificada. Creo que hoy en día se tiende a creer<br />
que los chicos están todo el tiempo con el celular y no leen, y<br />
la realidad es que leen más que los adultos. Las redes les permiten<br />
estar conectados y leer muchas cosas al mismo tiempo<br />
sin necesidad de acercarse a una librería. Para mí se lee mucho<br />
más que antes. Yo leía de chica y no lo comentaba con ninguna<br />
de mis amigas porque leer era raro, muy pocas lo hacían.<br />
–¿Cómo hace para llevar al día tantas redes sociales<br />
al mismo tiempo? ¿Piensa un contenido distinto para<br />
cada una? Tengo todas las redes. Soy muy activa en general.<br />
Siempre estoy haciendo cosas al mismo tiempo así que<br />
no me cuesta. Pero sí tengo que estar atenta. Trato de subir,<br />
por ejemplo, dos fotos por día a Instagram. Algo muy loco<br />
que me pasa es que si no estoy activa en redes mis seguidores<br />
se preocupan. Me ha pasado de estar ocupada en algo y<br />
entrar de pronto a Twitter y tener muchos mensajes de gente<br />
preguntándome si estoy bien porque no subí nada en todo<br />
el día. [Otra similitud con Cielo, su personaje.] A mí me encanta<br />
usar todas las redes, si no supongo que me pesaría. Los<br />
videos para mi canal los suelo planificar, pero no escribo un<br />
guion, porque me ataría a algo fijo y después no me saldría.<br />
Agarro las cosas que quiero mostrar y prendo la cámara.<br />
Después edito lo que no me gustó<br />
Tema de tapa<br />
ocho<br />
No pide permiso. Llega y tropieza con<br />
el orden, haciéndolo tambalear. Trata<br />
de acomodarse en un lugar en el que<br />
no hay sitio para él, aunque insiste.<br />
Genera un desconcierto que envuelve<br />
cuestionamientos que envuelven<br />
molestia que envuelve indignación que<br />
envuelve rabia que envuelve miedo. Así<br />
actúa lo diferente.<br />
Mamá, papá, hijos y, de ser posible,<br />
una mascota. Desde hace unos cuantos<br />
siglos, esa era la noción de familia.<br />
90-60-90. Se creía que esas eran las<br />
medidas ideales de un cuerpo femenino.<br />
Y que la belleza radicaba en la<br />
perfección.<br />
Los nenes son varones. Fin de la cuestión.<br />
Hasta que un día algo cambió. Y hubo<br />
dos varones padres de un hijo y dos<br />
mujeres madres de un hijo. Y mujeres<br />
talle XL que reclamaron su lugar en la<br />
pasarela de un desfile de moda. Y niños<br />
que se sintieron niñas. Entonces hubo<br />
burlas, agresiones, rechazo. También,<br />
voces que se alzaron contra eso: pronunciaban<br />
la palabra “aceptar”.<br />
La literatura como herramienta<br />
“A veces se me quedan mirando.<br />
Me señalan o se echan a reír.<br />
Incluso me critican a mis espaldas.<br />
Pero yo los oigo. Sé que no puedo<br />
LIBROS<br />
que enseñan<br />
a aceptar<br />
La diversidad trastoca lo establecido y provoca reacciones que no siempre son amables.<br />
La literatura inclusiva surge como una propuesta para crear conciencia y empatía<br />
POR María Fernanda Guillot<br />
cambiar mi aspecto, pero tal vez,<br />
tal vez… la gente sí pueda cambiar<br />
su modo de percibir las cosas”.<br />
R.j. Palacio. Wonder. Todos somos<br />
únicos. Nube de tinta.<br />
Durante casi veinte años, Raquel Jaramillo<br />
Palacio se dedicó a diseñar<br />
portadas de libros. Un día empezó a<br />
escribir la historia de August Pullman,<br />
un niño que nació con el Síndrome<br />
de Treacher Collins, que le produjo<br />
malformaciones en el cráneo y la cara.<br />
August pasa la mayoría del tiempo en<br />
su casa, jugando con su perra Daisy y su<br />
hermana Via. Cuando cumple 10 años,<br />
sus padres deciden enviarlo al colegio.<br />
Wonder. La lección de August salió<br />
al mercado el 14 de febrero de 2012.<br />
Al poco tiempo figuraba en la lista de<br />
best sellers de The New York Times.<br />
La novela lleva vendidos más de cinco<br />
millones de ejemplares y fue llevada al<br />
cine. Luego, Palacio sumó más títulos a<br />
la saga. Wonder. Todos somos únicos es<br />
un cuento ilustrado para los niños más<br />
pequeños.<br />
“—Te sientes como una chica,<br />
¿verdad?<br />
—Sí. (…) ¿Estás enojada conmigo?<br />
—No cariño, no. Pero creo que<br />
necesitas hablar con alguien. Y<br />
seguramente yo también. Alguien<br />
que sepa de estas cosas.<br />
George sabía que ir a un psicólogo<br />
era el primer paso que daban<br />
88<br />
89
PARA SEGUIR LEYENDO<br />
las chicas en secreto, como ella,<br />
cuando querían que todo el mundo<br />
viera quiénes eran”.<br />
Alex Gino. George. Nube de Tinta.<br />
Pasaron diez años desde que empezó<br />
a escribir su libro hasta que pudo<br />
publicarlo. Alex Gino ya sabía que<br />
el tema de la transexualidad no sería<br />
aceptado tan fácilmente: él es trans.<br />
Finalmente, la novela infantil que<br />
cuenta la historia de un chico que se<br />
siente una chica y quiere ser reconocida<br />
como tal salió al mercado. La<br />
obra fue incorporada a los programas<br />
de lectura de muchos colegios de los<br />
Estados Unidos y de Europa.<br />
No tan distintos<br />
El 15 de julio de 2010 se aprobó la<br />
ley que permite el matrimonio entre<br />
personas del mismo sexo en la República<br />
Argentina, otorgándoles los mismos<br />
derechos que a una pareja heterosexual.<br />
En la actualidad, cerca del tres<br />
por ciento de los postulantes inscriptos<br />
en el Registro Único de Aspirantes a<br />
Guarda con Fines Adoptivos son parejas<br />
igualitarias.<br />
“Facundo vive con sus dos mamás,<br />
Ana y Ceci. Javier pasa unos días con<br />
su mamá y otros con su papá, que<br />
vive con Antonio. En junio, Tomás<br />
celebra su cumpleaños y el día en<br />
que fue adoptado”.<br />
Paula Szuster y José Nesis.<br />
De familia en familia.<br />
Ediciones Iamiqué.<br />
Quince familias. Quince historias.<br />
Quince ilustraciones. No hay una igual<br />
a la otra, pero todas refieren a lo mismo:<br />
el amor. De eso se trata el libro de<br />
los psicólogos Paula Szuster y José<br />
Nesis. “Cuando visibilizamos en una<br />
historia aquello que tradicionalmente<br />
se consideraba distinto, el acento está<br />
puesto en lo que hay en común. Mostramos<br />
que todos transitan por el amor,<br />
la alegría, la tristeza, el entusiasmo y el<br />
dolor. Ponemos el acento en el amor<br />
como hilo conductor y constructor de<br />
cualquier estructura familiar, tanto<br />
como en las dificultades y conflictos<br />
que pueden presentarse, más allá de<br />
lo ‘clásicos’ o no que sean sus lazos. La<br />
inclusión no es un proceso automático<br />
ni se desarrolla en forma simultánea en<br />
todos los grupos. Una forma de ayudar<br />
a los chicos en ese camino es a través<br />
de un libro”, explican los autores de De<br />
familia en familia.<br />
Algo más que una historia<br />
Wonder y George fueron publicados<br />
por Nube de tinta, el sello de Penguin<br />
Random House. Este año, junto a otros<br />
títulos, serán reimpresos con una faja<br />
que llevará la leyenda “Todos somos<br />
únicos”. ¿Qué impulsó esta campaña?<br />
“Nuestros colegas españoles tuvieron<br />
la iniciativa y nos encantó. La frase<br />
refleja una realidad sencilla que a veces<br />
se pierde de vista. Todos somos únicos,<br />
aunque tenemos rasgos propios y<br />
características específicas. Somos únicos<br />
y diferentes a la vez. Los jóvenes son<br />
los primeros en aceptar lo distinto con<br />
naturalidad: saben que hoy se puede ser,<br />
vivir y actuar con autenticidad, sin tener<br />
que aparentar otra cosa. Estos libros son<br />
para ellos y también para un público que<br />
está mirando ese cambio con curiosidad<br />
y apertura”, explican Manuela Frers,<br />
jefa de prensa de Penguin Random<br />
House, y José Núñez, brand manager<br />
del grupo editorial.<br />
“Desenvolví el papel de aluminio<br />
arrugado y me llené la boca con un<br />
suave chocolate con leche. Con las<br />
rodillas dobladas contra el pecho y<br />
la cabeza levemente inclinada, me<br />
acomodé debajo del escritorio. Allí,<br />
acurrucada, una palabra vino a mi<br />
mente: consuelo”.<br />
Meg Haston. Paperweigth.<br />
V&R Editoras.<br />
Stevie tiene 17 años, siente demasiada<br />
culpa por la muerte de su hermano y el<br />
abandono de su madre y está internada<br />
en un centro de rehabilitación. Se<br />
impuso un plazo de veintisiete días para<br />
suicidarse. Meg Haston no recurre<br />
a eufemismos para hablar de anorexia,<br />
bulimia y dolor. Al final del libro se<br />
incluye una serie de consejos prácticos<br />
dados por una médica especializada en<br />
trastornos de la alimentación.<br />
“Desde hace unos años existe la<br />
pretensión de que los libros de ficción<br />
juvenil, en particular los que narran<br />
historias realistas, reflejen el mundo<br />
que viven los jóvenes. Como si en esos<br />
libros se buscara encontrar identificación,<br />
acompañamiento, y a veces hasta<br />
un camino, una salida válida. Es por<br />
eso que temas como trastornos alimentarios,<br />
violencia familiar, bullying o<br />
identidad de género constituyen el eje<br />
de las ficciones más vendidas”, asegura<br />
Marcela Luza, directora editorial de<br />
V&R Editoras.<br />
De acuerdo a la Real Academia Española,<br />
el verbo “incluir” se conjuga igual<br />
que “construir”. Además de la similitud<br />
gramatical, hay otra que atraviesa lo humano:<br />
es necesario construir conciencia<br />
para que la sociedad sea capaz de<br />
incluir aquello que ve como “distinto”<br />
¡Mi familia es de otro mundo!<br />
Cecilia Blanco<br />
Ilustraciones Daniel Löwy. Uranito<br />
Historias que ayudan a entender y<br />
aceptar los nuevos modelos de familia.<br />
El corazón de la bestia<br />
Brie Spangler<br />
Colección Ellas, Editorial Montena.<br />
Dylan, “La bestia”, mide 1,95 metros, pesa<br />
120 kilos y es muy peludo. Se enamora de<br />
Jamie sin saber que ella es trans.<br />
Te daría el mundo<br />
Jandy Nelson. Alfaguara<br />
Una historia de amores,<br />
ocultamientos y culpa.<br />
90
MUSEOS<br />
del mundo<br />
La nueva gran atracción de Marsella<br />
Museo de las Civilizaciones<br />
de Europa y el Mediterráneo<br />
POR Martín Garrido<br />
En la zona del viejo puerto, en un barrio donde los marselleses<br />
solían reunirse para picnics y zambullidas, se inauguró<br />
en 2013 un edificio de piedra, de agua y de viento, tal como<br />
lo describió su arquitecto, Rudy Ricciotti. Es una espectacular<br />
mole en tubo de mil quinientos metros cuadrados,<br />
cuyo techo se une al fuerte medieval de Saint Jean mediante<br />
un puente de ciento treinta metros. El ayer y el hoy están<br />
allí consagrados al Mediterráneo y a las sociedades, los<br />
lugares y las personas que le dieron identidad, con muestras<br />
abiertas al debate.<br />
Tiene dos galerías de exposiciones donde se exhiben casi<br />
un millón de objetos, que en París pertenecieron al Museo<br />
Nacional de Artes y Tradiciones Populares y al Museo del<br />
Hombre. La idea de recuperar ese pasado, con sus expresiones<br />
fundamentales, está emparentada con lo que significa el<br />
Museo de Quai Branly, de Jean Nouvel, frente a la Torre<br />
Eiffel, al que llaman “el Louvre de los primitivos”.<br />
El MuCEM (por sus siglas en francés) tiene además un<br />
amplio auditorio, una tienda, una librería, y un restaurante<br />
con vista panorámica donde el chef podrá inspirarse en<br />
la enorme tradición gastronómica que se extiende desde<br />
Beirut hasta Gibraltar.<br />
El MuCEM presenta cuatro grandes muestras por año, y en<br />
2018 participará el chino Ai Weiwei, artista que ha desencadenado<br />
uno de los sucesos artísticos más destacados en la<br />
agenda de la Fundación Proa, en La Boca, Buenos Aires.<br />
La misión que el MuCEM se propone es la conformación<br />
de un espacio donde compartir y debatir, con profundidad<br />
cultural y sin eludir el compromiso con los temas de<br />
actualidad. Un ejemplo fue la muestra inaugural, en la que<br />
convivieron cuadros de Joan Miró con fotografías de la<br />
mafia extraídas del periódico L’Ora, de Palermo, Italia, presentadas<br />
por Franco Zecchin y Letizia Battaglia<br />
Información útil<br />
Dirección: 7 promenade Robert Laffont, Marsella, Francia.<br />
Teléfono: +33 48 43 51 313<br />
www.mucem.org (en francés e inglés)<br />
93
Turismo<br />
internacional<br />
Mediterráneo<br />
Un mar familiar<br />
POR Horacio de Dios<br />
Desde los romanos que lo sentimos propio, es el “Mare<br />
Nostrum”, por más que hayamos nacido lejos de sus fronteras<br />
que abarcan las penínsulas de Iberia, Francia, Italia,<br />
los Balcanes o llegando a Anatolia en Turquía, con la ciudad<br />
homérica de Troya y La Ilíada.<br />
Son cuarenta y seis mil kilómetros de playas que cantan historias<br />
en varios idiomas y que se alimentan recíprocamente en el<br />
interminable flujo inmigratorio, por momentos muy dramático.<br />
Nuestro embajador Mario Corcuera Ibáñez, conocedor a<br />
fondo de la región y también de las raíces criollas, lo explicó<br />
en su estudio El Mediterráneo y nosotros. La identidad de los<br />
argentinos. Porque la mejor bitácora para recorrerlo como<br />
turista o viajero está en los libros y las películas, y también en<br />
las series de TV asociadas al paisaje de sus costas en medio de<br />
las tierras (mar medi-terraneum, en latín).<br />
Y, como en toda familia, hay encuentros y desencuentros, un<br />
claroscuro que atraviesa la historia y la gastronomía, que es su<br />
compañera de ruta. En especial con la perla de la corona del<br />
Mediterráneo: la región de Campania, su capital Nápoles y<br />
las ciento veintiún ciudades y municipios que multiplican su<br />
población en lo que llaman “crecimiento espontáneo”, dentro<br />
de un espacio de 1.171 km 2 , el equivalente a cinco veces la<br />
Capital Federal, o el doble de la provincia de Misiones.<br />
El oro de Nápoles<br />
Allí nació el humor del príncipe Totó y el teatro de Eduardo<br />
De Filippo; la nueva ola del cine, Paolo Sorrentino<br />
con La grande bellezza (ganadora del Oscar en 2013) y su<br />
notable protagonista, Toni Servillo, todos napolitanos.<br />
Es un complejo universo de casi seis millones de habitantes,<br />
apenas inferior en número a Milán y Roma, pero con características<br />
únicas en el sur entre el monte Vesubio y el golfo que<br />
se cierra en Sorrento.<br />
Los ingredientes de su encanto están en sus calles estrechas y<br />
desordenadas y en su gente. No solo en el Centro Histórico congestionado.<br />
La guía más útil en este caótico laberinto es caminar<br />
a capricho hasta perderse, lo que puede ser divertido a veces.<br />
En vía Toledo (o Roma) o en la fotogénica Plaza del Plebiscito.<br />
El transporte público desde la Stazione Centrale, y hacia<br />
todos lados, es un escenario de película italiana, Cinecittà<br />
al aire libre. Tiene una rica tradición de servicio, que la<br />
enorgullece a su manera. Nápoles fue la primera ciudad en<br />
tener trenes en 1839, y luego subtes en 1925, aunque varios<br />
proyectos del Metro están todavía inconclusos.<br />
El menú de posibilidades incluye ocho líneas de trolebuses y<br />
doscientas treinta y seis de ómnibus, más cuatro funiculares<br />
que hicieron famosa su “Funiculí, Funiculá” en la voz de<br />
Luciano Pavarotti.<br />
La lista de celebridades es inagotable, abreviando en pocos<br />
nombres, desde Virgilio, Giordano Bruno y Leopardi<br />
hasta Enrico Caruso y varios presidentes de Italia, sin olvidarnos<br />
de Diego Armando Maradona en los cuatro años<br />
que jugó en el Napoli (1986-90) y que los fanáticos recuerdan<br />
con melancolía día tras día.<br />
Pizza, Sofía y La Camorra<br />
Todos ellos, y muchos más, vivieron la ciudad en primera persona.<br />
Igual que Vittorio De Sica, que allí se crio y que fil-<br />
maría, en 1954, la obra imprescindible para comprenderla: El<br />
oro de Nápoles, seis cuadros escritos por Giuseppe Marotta,<br />
con el debut de Sofía Loren, que a sus 83 espléndidos<br />
años volvió a sus calles para la filmación de La voz humana,<br />
dirigida por su hijo.<br />
Por supuesto que es inevitable mencionar su plato universal,<br />
la pizza, y visitar alguna de sus diez mil pizzerías. Algunas de<br />
ellas tienen en su frente una imagen del payaso Polichinela,<br />
símbolo del carnaval. Eso implica que el producto tendrá una<br />
denominación de origen protegida (Associazione Verace Pizza<br />
Napoletana) que tiene sus reglas sobre la temperatura del<br />
horno de leña. Al margen de esas normas, muchos la inventan<br />
a su manera. Una de las más conocidas es la Margherita,<br />
que surgió en homenaje a Margarita Teresa de Saboya,<br />
quien en 1889 introdujo el tomate fresco rallado con mozzarella,<br />
albahaca y aceite de oliva, copiando los tres colores de<br />
la bandera italiana. Precisamente Sofía, en su primer papel,<br />
fue la “pizzaiola” junto a Paolo Stoppa.<br />
También es una constante hablar de la Camorra, la mafia de la<br />
región de Campania con sus grupos más fuertes en Nápoles y<br />
Caserta. Su influencia se ha extendido hasta Estados Unidos,<br />
relacionándose con Al Capone y otras vertientes en El<br />
Padrino (don Corleone) y pasando de la leyenda a las noticias<br />
policiales con sus compañeras criminales de la mafia china y<br />
japonesa. A punto tal que en Tokio miran con desconfianza<br />
los tatuajes porque los consideran propios de la Yacuza. Según<br />
la revista Fortune, la Camorra es el tercer grupo de crimen<br />
organizado más grande del mundo. El tema fue la base de la<br />
película Gomorra, ganadora del Gran Premio Cannes 2008, escrita<br />
a partir de cinco hechos reales investigados por Roberto<br />
Saviano y dirigida por Matteo Garrone.<br />
Mar en llamas en Lampedusa<br />
Nada es ajeno al cine en el Sur, en lo que fue la Magna Grecia.<br />
Desde la reconciliación de soldados italianos y griegos después<br />
de la Segunda Guerra (Mediterráneo ganó el Oscar en 1992).<br />
El gatopardo, obra maestra de Luchino Visconti, de 1963,<br />
sobre Fabrizio Salina y la transformación de la isla de Lampedusa<br />
por su proximidad con las costas africanas. Está más cerca<br />
de Túnez que de Sicilia, a solo cien kilómetros de mar.<br />
La isla de Lampedusa es el punto más meridional de Italia y<br />
desde 1990 se ha convertido en un lugar masivo de desembarco<br />
de inmigrantes ilegales. En poco más de veinte<br />
años, más de veinte mil personas se han ahogado durante la<br />
travesía. Un documental francés-italiano, dirigido por Gianfranco<br />
Rosi, se transformó en testigo de cargo de la lucha<br />
de los isleños para salvar del agua y de la muerte a los que se<br />
jugaban la vida en su odisea.<br />
Fuocoammare, odisea 2018<br />
Fuocoammare (Fuego en el mar) convirtió en estrella al médico<br />
Piero Bartolo, que participa en los rescates de hombres,<br />
mujeres y muchos niños. Una de sus imágenes, en la que está<br />
con un bebé recién nacido mientras su madre desaparece entre<br />
las olas, fue estremecedora. En 2016 la película fue nominada al<br />
Oscar, al César en Francia, al David di Donatello en Italia. Ganó<br />
el Oso de Oro como mejor película en el Festival de Berlín.<br />
“Un estudio de contrastes sereno y profundo (...) este no es solo<br />
un buen documental, sino una magnífica película”, dijo un crítico,<br />
“porque la obra comenzaba donde el periodismo no llega”.<br />
Una contracara que no cesa y eclipsa las canciones que<br />
recuerdan su luz y color, y los atardeceres rojos que pintó<br />
Serrat. Pero igualmente volveremos en nuestros sueños al<br />
Mediterráneo…<br />
“Porque por dondequiera que vaya<br />
y amontonado en tu arena<br />
guardo amor, juegos y penas”<br />
TESTIMONIO PERSONAL<br />
Horacio de Dios<br />
Serrat, desde 1971<br />
a la eternidad<br />
Basta nombrar el Mediterráneo para que el inconsciente colectivo<br />
comience a tararear con Joan Manuel:<br />
“Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa<br />
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor<br />
llevo tu luz y tu olor por dondequiera que vaya...”<br />
Lo grabó en 1971 (a sus 28 años), y su letra es un clásico millonario<br />
en ventas y recuerdos. Como lo eran sus visitas a Aníbal<br />
Troilo en las temporadas de verano. Lo había acompañado en su<br />
interpretación de “Sur” en Caño 14, cuando lo invitó al escenario<br />
anticipando el aplauso: “Subí, gaita, subí...”.<br />
En 1975, Joan saludó a Troilo y luego me contó, muy conmovido,<br />
que había sentido como una despedida del Gordo Triste. Ese fue<br />
el último verano de Aníbal. También estaba su mujer, Zita (Ida<br />
Dudui Kalacci), que había nacido en Grecia y se había enamorado<br />
del tango y de su marido al emigrar a Buenos Aires. Los enlaces<br />
del Mediterráneo.<br />
Serrat acaba de cumplir 74 años, y entre sus títulos clásicos se<br />
mantiene en el imaginario colectivo su confesión de 1971, cuando<br />
solo tenía 28:<br />
“Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino<br />
tengo alma de marinero.<br />
Qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo...”<br />
94<br />
95
VIDA GOURMET<br />
Familia Goyenechea,<br />
ciento cincuenta años<br />
de vida y vino<br />
Frente a la Plaza de Mayo, en el lugar donde hoy está el<br />
Banco Nación, dos hermanos fundaron en 1868 un almacén<br />
de ramos generales en el que vendían vinos nacionales y<br />
extranjeros. Su estirpe llega hasta el día de hoy y su apellido<br />
continúa ligado al vino. Goyenechea Hnos. es la firma que<br />
Santiago y Narciso crearon y que este año festeja su 150º<br />
aniversario. Sebastián Goyenechea, director de la empresa,<br />
nos cuenta el modo en que cada una de las generaciones<br />
fue construyendo la historia.<br />
–¿Cómo comienza la compra de viñedos y su producción<br />
de vinos en San Rafael? Antes del 1900, Goyenechea<br />
adquiere la bodega y los viñedos. Estamos hablando de la<br />
primera y la segunda generación. Goyenechea le trabajaba<br />
la distribución de vinos a Sotero Arizu, y en un arreglo de<br />
cuentas Arizu salda una deuda con nuestra empresa pagando<br />
con la bodega y las tierras.<br />
–¿Qué vinos se producían por aquel entonces? Variedades<br />
Pedro Giménez, malbec, cabernet sauvignon, pinot gris y<br />
pinot blanco, entre otras. Se molían aproximadamente quince<br />
millones de kilos anuales.<br />
–En un momento tuvieron el viñedo más grande del<br />
mundo. ¿Cómo y cuándo se creó? Hacia 1920, en una<br />
especie de convenio entre Arizu, Goyenechea,<br />
POR Mónica Tracey<br />
Bernardino Izuel y pequeños productores. Eran aproximadamente<br />
cinco mil hectáreas implantadas de cabernet sauvignon,<br />
malbec, merlot, pinot blanco y chardonnay, entre otras.<br />
–¿Cuáles fueron los logros de la tercera generación,<br />
hacia 1930? Mayormente fue el desarrollo comercial en el<br />
interior del país, sobre todo en el oeste de la Provincia de<br />
Buenos Aires y en las provincias de la Mesopotamia.<br />
–En 1965 llega la cuarta generación, la de sus padres,<br />
y se inicia un gran cambio, ¿en qué consistió? Hasta ese<br />
momento se producía vino de mesa, embotellado y en damajuana.<br />
El ingreso de nuestros padres generó un quiebre en la<br />
forma de producir. Se desarrolló la marca Aberdeen Angus,<br />
se equipó la bodega con tecnología nueva y se comenzó a<br />
elaborar vino fino embotellado, logrando también nuestras<br />
primeras exportaciones.<br />
–Ahora se sumaron ustedes, la generación actual. ¿En<br />
qué sentido han transformado la producción? La quinta<br />
generación está conformada por María, Soledad, Matías<br />
y yo. También hay un miembro de la sexta generación que se<br />
encuentra trabajando, Juan. Esta generación apunta a posicionar<br />
a Goyenechea como productor de vinos premium y súper<br />
premium. Hace más de diez años que venimos trabajando firmemente<br />
en el desarrollo de nuevas marcas y vinos de calidad<br />
superior, haciendo hincapié en el viñedo y en la forma de pro-<br />
ducir. Marcas como 135 Aniversario, 5ta. Generación, Lorenza<br />
y Euforia son un claro ejemplo de este nuevo impulso.<br />
–Ya tienen su propio vino, el 5ta. Generación, cabernet<br />
sauvignon y malbec. ¿Cuándo empezaron a elaborarlos?<br />
Se comenzó a producir en la cosecha 1996. Ese fue el<br />
primer vino elaborado con la utilización de barricas francesas<br />
de 225 litros. Actualmente, diversos procesos de cosecha y<br />
producción se aplican a la materia prima de estos vinos para<br />
lograr un producto súper premium.<br />
–En estos momentos la bodega es dirigida por las<br />
generaciones cuarta y quinta. ¿Cómo se da ese trabajo<br />
en conjunto? Siempre digo que es muy lindo trabajar en<br />
familia. La relación es excelente. Hay discusiones y puntos de<br />
vista diferentes, pero siempre con buen final. Creo que nuestros<br />
padres han sido muy pacientes y tolerantes respecto de<br />
algunas decisiones con las que estaban en desacuerdo. Ambas<br />
generaciones aportan equilibrio entre tradición y modernismo,<br />
ambos necesarios para comandar una empresa de casi<br />
ciento cincuenta años.<br />
–Una línea top de la bodega está dedicada a Lorenza,<br />
¿quién fue? Lorenza fue la mamá del abuelo Agustín.<br />
Fue una mujer magnífica, que al quedar viuda de Francisco<br />
Goyenechea sacó la empresa adelante a pesar de las<br />
muchas adversidades. En honor a ella lanzamos, en 2012, un<br />
bonarda súper premium, al que luego sumamos un tardío<br />
sauvignon blanc. Se elaboran doce mil quinientas botellas<br />
anuales de bonarda y unas seis mil de tardío.<br />
–Otro logro reciente es el blend 135 Aniversario, un<br />
top de la bodega... Se elabora por primera vez con la cosecha<br />
2001 y se presenta en el año 2003. Se elaboran anualmente<br />
ocho mil quinientas botellas. La particularidad de<br />
este vino es que su composición cambia de año a año. Es el<br />
enólogo, Héctor Renna, quien define qué varietales serán<br />
parte de este vino.<br />
–¿Con qué viñedos cuentan actualmente y cuáles son los<br />
volúmenes de producción? Contamos con 100 hectáreas de<br />
producción propia de cabernet sauvignon, malbec, syrah, merlot,<br />
pinot noir, chardonnay, chenin, tocai y sauvignon blanc. Una<br />
mitad en parral y otra mitad en espaldero. Actualmente producimos<br />
un promedio de un millón ochocientos mil litros anuales.<br />
–¿Cómo incidió en San Rafael la llegada de Goyenechea?<br />
La familia se estableció allí poco antes del 1900. La<br />
empresa fue importante para el desarrollo de Villa Atuel, ya<br />
que muchos de sus habitantes trabajaban en ella.<br />
–¿Qué es lo que hace especiales a los vinos de esa región?<br />
Una latitud más fresca y buenos suelos dan un carácter<br />
distintivo a estos vinos. Creo que la proporción de varietales<br />
premium es superior a la de todas las otras zonas de Mendoza.<br />
–¿Cómo celebrarán los 150 años? ¡¡Ese es un tema que<br />
tenemos bajo siete llaves!! Sí te adelanto que haremos un<br />
gran festejo para celebrar este acontecimiento y que estamos<br />
trabajando desde hace años en la elaboración de un vino<br />
especial para esta celebración. Además, tenemos nuevos<br />
proyectos que lanzaremos durante el festejo<br />
RECOMENDADOS<br />
Los buenos vinos argentinos<br />
Elisabeth Checa | Editorial Vocación<br />
Una edición más de la guía que ya lleva once años<br />
contándonos cómo son los vinos que se están haciendo<br />
en la Argentina. Elisabeth sabe mucho de vinos y<br />
sabe cómo catarlos y contarlos. Su palabra es un placer<br />
adicional, porque en su conocimiento hay pasión<br />
y vida. Aprendemos acerca de todo lo que rodea a un<br />
vino y de ese plus que hace de él un gran compañero.<br />
Colaboraron con ella el sommelier Javier Menajovsky<br />
y el periodista y sommelier Juan Diego Wasilevsky.<br />
La guía del vino argentino<br />
Aldo Graziani / Valeria Mortara | Ed. Planeta<br />
Dos reconocidos sommeliers se unieron para esta<br />
guía, que va por su segunda edición y que elige el concepto<br />
de regiones por sobre el concepto de variedad<br />
para efectuar su clasificación. Otra particularidad es<br />
que cada uno de los autores da su opinión sobre cada<br />
uno de los vinos, cuya cata fue a ciegas, sabiendo tan<br />
solo el rango de precios y el lugar de procedencia.<br />
96<br />
97
Cocina<br />
Donde comen dos...<br />
En el mundo de la cocina, la familia representa el principio y el fin último.<br />
Aprendemos a cocinar junto a quienes nos cobijan y brindamos el resultado a<br />
quienes cuidamos. Pongan los fideos… que estamos todos<br />
Los Petersen<br />
Christian Petersen<br />
Un libro para hombres que<br />
cocinan, pero apto también<br />
para todo público. Aquí los<br />
hermanos reúnen no solo su<br />
extensa experiencia entre los<br />
fuegos, sino también su gusto<br />
por las recetas accesibles<br />
y tentadoras, para darle un<br />
toque especial a los platos<br />
cotidianos. Incluye excelentes<br />
fotos de su trabajo juntos.<br />
POR Marina García<br />
La cocina es el corazón de todo hogar, no importa<br />
si es un monoambiente o una mansión; sentarse<br />
a comer en grupo, disfrutar de la elaboración<br />
conjunta, acompañar y esperar a que los fuegos<br />
transformen los alimentos mientras se traman las<br />
miradas, las palabras, los abrazos. No debe haber<br />
actividad humana más socializante que esa, la<br />
comida nos recuerda que somos iguales. Aprender<br />
a cocinar es tradicionalmente un legado familiar<br />
y aunque actualmente los recursos de formación<br />
incluyen la eventual soledad de un tutorial por<br />
YouTube, quien aprende un nuevo plato rápidamente<br />
busca compartirlo. Las recetas familiares,<br />
reliquias que se atesoran en viejos cuadernos o<br />
memorias prodigiosas, son muchas veces la excusa<br />
perfecta para reunir cariños separados por el tiempo<br />
o la distancia. Por todo esto, es muy frecuente<br />
encontrar “familias de cocineros” que rinden el<br />
merecido homenaje a formadores y agasajados,<br />
convidando calidez de hogar en cada propuesta.<br />
Los Petersen: Christian, Roberto y Lucas,<br />
tres talentosos hermanos unidos por la pasión de<br />
cocinar. Los dos primeros son más conocidos por<br />
su trabajo en televisión, pero todos se destacan<br />
por su empresa de catering y su participación en<br />
eventos gastronómicos tales como Bocas Abiertas,<br />
Masticar, Festival Raíz, etc. La abuela Susana<br />
y luego mamá Tatana transmitieron a estos<br />
caballeros un enorme respeto por la profesión, el<br />
amor por la comfort food y una entrañable complicidad<br />
que es sin dudas su sello de estilo.<br />
Los López May: Juliana y Máximo son<br />
también hermanos y ambos coincidieron con la<br />
“varita” de Francis Mallmann para luego<br />
perfeccionarse en el exterior. Lograron realizar<br />
carreras paralelas y exitosísimas. Juliana con<br />
nueve programas en la señal Elgourmet.com,<br />
cinco libros, una línea de conservas casera, una<br />
marca de burgers vegetarianas, y una empresa<br />
de papelería gastronómica (a la que actualmente<br />
se suma una línea de vajilla y blanco realizada<br />
para Falabella). Máximo, por su parte, se<br />
especializó en restaurantes y hotelería internacional,<br />
aunque también cuenta en su haber con<br />
varios programas televisivos y un libro. Ambos<br />
destacan por su hipnótica dulzura al explicar y<br />
una cuidadosa cocina de producto.<br />
Los Cocineros Argentinos: Se trata de una<br />
familia del corazón donde el “alma pater” fue<br />
el inigualable Gato Dumas, que como un<br />
sol de la galaxia gastronómica fue atrayendo y<br />
formando a su lado a numerosos cocineros que<br />
continuaron su legado: Ramiro Rodríguez<br />
Pardo, Guillermo Calabrese, Martiniano<br />
Molina, Donato De Santis, entre otros.<br />
Actualmente, en el multipremiado programa<br />
Cocineros Argentinos, que va por su novena<br />
temporada, son Cala, Xime, Juan y Juanito<br />
quienes nos recuerdan que “todos somos<br />
cocineros”, y comparten la cotidiana tarea de<br />
alimentar a la familia con un espíritu distendido<br />
y compinche, sin perder los detalles gourmet<br />
Recetas para compartir<br />
Juliana López May<br />
Ideal para los amantes de<br />
la cocina casera, este libro<br />
tiene, por un lado, recetas<br />
simples y originales como<br />
mermelada de guindas y<br />
chocolate, de durazno con<br />
cava, jalea de jengibre, jalea<br />
de granada; y por otro las<br />
fotos que son bellísimas y<br />
tentadoras. Perfecto para<br />
regalar en las fiestas.<br />
La cocina de todos los días<br />
Kapow S.A.<br />
La selección nacional de<br />
Cocineros Argentinos se<br />
luce nuevamente en este<br />
trabajo con dos aspectos<br />
que le son propios: las<br />
recetas fáciles, económicas<br />
y riquísimas, tamizadas<br />
con la calidez de quien te<br />
acompaña cada día desde la<br />
Televisión Pública. Un libro<br />
de cabecera para expertos<br />
y novatos.<br />
98
Dossier<br />
literatura<br />
Victoria Ocampo<br />
La trastienda<br />
de la historia<br />
POR Lucila Carzoglio<br />
El cielo lo predijo, Xul Solar lo dibujó. En Victrix, la carta astral que el pintor transformó<br />
en acuarela en 1927, se diagraman los movimientos. Con un Sol en Aries y un ascendente en<br />
Leo, Victoria Ocampo tenía destino. Puro fuego. Iniciadora por naturaleza, conquistadora<br />
por definición, supo ser pionera de un mundo que otros podrían gozar más, impulsora de los<br />
gigantes que ella misma iba a ayudar a crecer. Directa, sincera e impaciente, pero a la vez<br />
algo tímida, el zodíaco también marcaba las luces de las tablas, la palabra pronunciada en<br />
alto, el reconocimiento. El brillo de Marte en la casa IV hablaba de una guerra íntima, una<br />
hermana que la eclipsaría, una vida adulta de lucha. Los planetas Neptuno y Plutón en la casa<br />
99
IX signaban vida espiritual, placer artístico y largos viajes de aprendizaje. Mucha información<br />
para descifrar, poco a poco todo dato se convertiría en biografía y palabra escrita.<br />
“Como esos sueños que no conseguimos reconstruir, al despertar, sino por fragmentos, y de los<br />
que conservamos, por lo contrario, la atmósfera de angustia o de felicidad, mis primeros recuerdos<br />
emergen en mi memoria consciente como un archipiélago caprichoso en un océano de olvido”,<br />
advierte en el primer tomo de los seis que conforman su autobiografía, aunque de omisión<br />
involuntaria en su familia poco hubo. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo nació el<br />
7 de abril de 1890 en Buenos Aires, un mes antes de la Revolución del Parque, ese hecho que<br />
cuestionó desde adentro al régimen conservador argentino. Premonición o casualidad, lo cierto<br />
es que como primogénita del matrimonio entre “La morena”, como llamaban a Ramona Aguirre,<br />
y Manuel Ocampo, su linaje está más que documentado. El origen es fundacional.<br />
La vida familiar aparece como el entretelón de una genealogía nacional, incluso cuando ni<br />
siquiera había país al cual pertenecer. Y no solo porque sus padres se conocieron en el funeral<br />
de Sarmiento, los antepasados se remontan a los primeros hispanos en Santo Domingo y, al<br />
parecer, llegan del Perú a nuestras tierras a fines del siglo XVIII. Desde aquel escudero de la<br />
reina Isabel de Castilla que pisó suelo americano, todos sus parientes se inmiscuyeron<br />
entre los hilos de la historia. Manuel Aguirre financió la Revolución de Mayo, mientras su<br />
otro bisabuelo, el “Tata” Ocampo, solía recibir en su casa al autor del Facundo y pasear con<br />
su cuñado, Vicente Fidel López, hijo del creador del himno. La sangre, además, mezcla<br />
a los Pueyrredón con Manuel de Rosas, José Hernández y hasta Enrique Ocampo, el<br />
asesino de Felicitas Guerrero.<br />
De familia criolla prototípicamente aristocrática, “la infanta”, como la llamaban los empleados<br />
de la casa, tuvo cinco hermanas. Junto con Angélica, Francisca, Rosa, Clara y Silvina,<br />
se conformó una dinastía femenina en la que nunca perdió, intramuros, su papel principal.<br />
A pesar de los favoritismos de tías y abuelos, entre las dos hermanas mayores la compinchería<br />
se hizo extrema. “Me hubiera parecido absurdo que pudiéramos vivir de otra manera que yo<br />
adelante y ella atrás. Ese orden venía de nuestro nacimiento. Yo exigía obediencia y ofrecía<br />
protección”, escribe. No hace falta adivinar a quién de las dos se le ocurrió la idea de hacer<br />
una revista a los 9 años.<br />
Educada por tres institutrices y largas estadías en Francia, Victoria aprendió piano, inglés y distintas<br />
disciplinas en francés, quedando el español relegado a una tercera lengua. Las rigurosas<br />
sesiones, marcadas por el encierro doméstico de las niñas bien, solo eran interrumpidas por las<br />
apariciones de su tía abuela Vitola, de la que heredaría la mansión de San Isidro, Villa Ocampo,<br />
y el gusto por el teatro y los grandes compositores. “Me parecía que esa música me oprimía<br />
el corazón, hasta cambiarle de forma. O tal vez, al contrario, que lo ceñía hasta descubrirle su<br />
forma, en un doloroso placer”, dice sobre Fryderyk Chopin en sus anotaciones de la época,<br />
aunque se sabe que su pasión más profunda fue la actuación. El día que vio a la parisina Marguerite<br />
Moreno en el escenario se juró a sí misma que iba a ser actriz. Pronto, consiguió<br />
que sus padres contrataran a su ídola como profesora de dicción francesa, pero las bambalinas<br />
le estarían vedadas por mandato familiar.<br />
“Yo sabía que nunca tendría valor de ir al extremo y de subir a un escenario contrariando la<br />
Silvina y Victoria de niñas.<br />
Victoria en su juventud.<br />
voluntad de mis padres. A veces ciertos prejuicios que no respetamos se hacen carne en los<br />
que amamos y por eso resulta tan duro pasar por encima de ellos (…) renunciar a esta vocación<br />
fue para mí un desgarramiento…”, reflexiona en su Testimonios. Sin embargo, la prohibición<br />
de una carrera y un posible estrellato no impidieron la búsqueda de público.<br />
A los quince ya compone sonetos y poemas (publica dos, anónimos, en un diario capitalino),<br />
pero sobre todo por esos años inicia parte de su mejor obra: la escritura de correspondencia.<br />
“El aislamiento moral es doloroso. Vos no conocés esta terrible sensación de soledad (en medio<br />
del cariño, lo sé). Un poco de amistad para mí, Delfina. Tengo dieciséis años y a esa edad<br />
uno necesita confiar en alguien, si no el corazón estalla. ¿Querés escucharme? Contestáme<br />
con franqueza”, le dice por carta la adolescente a la futura escritora, Delfina Bunge.<br />
Encontrar interlocutores válidos se va a transformar en una de las tareas de su vida. No es<br />
casual que en el artículo “La mujer y su expresión”, de 1935, clame por respuestas: “Interrumpidme<br />
(…) es a vosotros a quienes quiero hablar y no a mí misma. Os quiero sentir presentes.<br />
¿Y cómo podría yo saber que estáis presentes, que me escucháis, si no me interrumpís? Me<br />
temo que este sentimiento sea muy femenino. Si el monólogo no basta a la felicidad de las<br />
mujeres, parece haber bastado desde hace siglos a la de los hombres”.<br />
El silencio frente a las tradiciones exaspera y frustra. La queja por el “far niente al que está<br />
condenada” se repite en las misivas a su amiga, también se intensifican sus ansias de dedicarse<br />
al arte, al punto que amenaza con no casarse para usar su tiempo en lo que le gusta. Claro que<br />
igual se va a enamorar… aunque no del indicado para su carácter. “Tengo mucho amor dentro<br />
de mí, pero también estoy borracha de libertad y de fuerza intelectual”, escribe ya con un pie<br />
en el barco a Europa.<br />
Es 1908 y la Argentina goza de una élite con bonanza económica y una moneda fuerte. La familia<br />
llega a París con vaca y todo. Victoria, ya con 18 años, se las ingenia para asistir, aunque sea acompañada,<br />
a la Sorbona. Estudia literatura, historia de Oriente y asiste a las clases del filósofo Henri<br />
Bergson. Va al teatro, viaja y entra en contacto con la música moderna de Claude Debussy y<br />
Gabriel Fauré. El mundo empieza a hacerse grande, pero también más tenso. Cuenta María<br />
Esther Vázquez que la madre le encontró escondido De profundis, la carta de Oscar Wilde<br />
tras ser denunciado por sodomía, y le confiscó el libro. La adolescente, furiosa, amenazó con<br />
matarse, pero ante la indiferencia de Ramona un cajón de medias de seda voló por la ventana.<br />
A las fricciones, le suceden las pérdidas. Su tía Vitola muere en 1909 y, a la vuelta del Viejo<br />
Continente, en 1911, fallece su hermana Clara a los 12 años de una diabetes infantil. “Su<br />
historia es la de una ruptura lenta, trabajosa, nunca completa, con el chic conservador de la<br />
‘gente de mundo’, y la firma de un pacto de identidad con la ‘gente de letras y artes’. Elige la<br />
nobleza de toga frente a la nobleza de renta de la que provenía. Se desplaza, no fácilmente,<br />
de una élite a otra. Para hacerlo, debió dar un rodeo y casarse, primero, con un hombre de su<br />
mismo origen”, explica Beatriz Sarlo en La máquina cultural y no se equivoca.<br />
A sus 22 años, con ciertas dudas y bastantes esperanzas, contrae matrimonio con Luis “Mónaco”<br />
Bernardo de Estrada, un hombre culto y de clase, al que apenas conoce pero que cree amar.<br />
La desilusión sucede pronto. En la luna de miel, mientras cruzan el Atlántico, lee una carta de<br />
su flamante esposo en la que tranquiliza a Manuel Ocampo: su hija olvidará la locura de actuar<br />
100 101
apenas quede embarazada. Desde este episodio, sentido como una traición, todo empeora. Es<br />
cierto que en París ahora puede ir a obras y comprar libros antes prohibidos, pero su marido<br />
resulta severo, posesivo y conservador.<br />
Con su paso por el altar, Victoria vislumbraba una libertad de acción que finalmente no llega,<br />
pero que conquista. A la vuelta del viaje, en 1914, los recién casados se instalan cada uno en<br />
un piso del petit hotel de la calle Tucumán. La casa, propiedad de ella, solo los unirá para los<br />
eventos sociales y las comidas en lo de los Ocampo. La estadía europea, sin embargo, no fue<br />
del todo infeliz, al menos para ella. Unos días antes de su cumpleaños, en 1913, conoció a uno<br />
de los hombres de su vida: el primo de Mónaco, un diplomático de mundo.<br />
La chispa de la ariana fue inmediata, pero los encuentros a solas con Julián Martínez<br />
comenzaron muchos meses después, por no decir años. Desde que se citaban para leer a la<br />
misma hora el pasaje de un libro (cada uno desde su casa) hasta que empezaron a verse en<br />
un departamentito de la calle Garay o veranearon en Mar del Plata, Victoria tuvo sus golpes<br />
y aprendizajes. Superó celos, boicots, somatizaciones y hasta aprendió a manejar su auto para<br />
prescindir del alcahuete del chofer. Algo por lo que, además, tuvo que soportar los chismes<br />
de las vecinas. Se cuenta que los allegados llamaban a la casa paterna para advertir que ella<br />
estaba conduciendo y encima en mangas cortas. Una extremista de aquellas.<br />
La relación con Martínez, estable pero ilegal, duró casi trece años, y coincide con un período<br />
de independencia creciente. En abril de 1920, el diario La Nación publicó “Babel”, un artículo<br />
con la firma de Victoria en el que se analiza un canto de La Divina Comedia. “Mis padres tenían<br />
miedo por mí del camino que me proponía seguir (…). Habían esperado otra cosa de mí y yo los<br />
decepcionaba sustituyendo mi sueño al suyo”, relata sobre ese día. Paradójicamente su plana, escrita<br />
en francés, se dedicaba a analizar las desigualdades de las personas (entre géneros y clases).<br />
Por esos años también hace amistad con el intelectual José Ortega y Gasset y se adentra en el<br />
idioma español (aunque hasta 1930 ella sigue escribiendo en francés y manda a traducir). La<br />
mezcla de lenguas en su escritura se convertirá en hábito. La cita en inglés, la palabra en francés,<br />
conviven como marca de clase y de estilo propio. El fundador de la Revista de Occidente<br />
la ayuda a publicar “De Francesca a Beatrice”, un ensayo sobre la obra más importante de<br />
Dante Alighieri. Sin embargo, la relación (epistolar) se interrumpe por diez años apenas él<br />
se atreve a cuestionar la inteligencia de Martínez.<br />
Mundo machista el de la cultura, será común que Victoria tenga que afrontar artistas y pensadores<br />
que se creen con derechos sobre su vida o su cuerpo. Ya con dos herencias en su haber,<br />
la década de 1920 la encontrará cada vez más afianzada, y en 1922, se va a vivir sola a un departamento<br />
en la calle Montevideo. Poco después consigue la separación legal y continúa sus<br />
entregas para La Nación. Escribe sobre Gandhi, John Ruskin, un crítico inglés, y el poeta<br />
Rabindranath Tagore.<br />
El autor bengalí, Premio Nobel de Literatura en 1913, fue uno de los primeros con el que<br />
Victoria ejerce esa suerte de mecenazgo, característico en ella. Por una serie de malentendidos,<br />
Tagore en 1924 queda varado y enfermo en Buenos Aires, junto con su secretario, Leonard<br />
Elmhirst, por lo que ella decide alquilar una quinta en San Isidro y alojarlo. “Vijaya”, tal como<br />
el escritor la apoda, lo admira. Él no se queja. La estadía dura dos meses y para costear los gastos<br />
Izq.: “De Francesca a Beatrice”,<br />
publicado por Revista de Occidente<br />
en Madrid.<br />
Der.: Junto al poeta Rabindranath<br />
Tagore, con quien entabla una<br />
profunda amistad.<br />
Izq.: Leyendo un ejemplar de Sur.<br />
Der: Fundación de la revista en<br />
su casa de Barrio Parque. Desde<br />
arriba: Francisco Romero, Eduardo<br />
Bullrich, Guillermo de Torre,<br />
Pedro Henríquez Ureña, Eduardo<br />
Mallea, Norah Borges, Victoria<br />
Ocampo, Enrique Bullrich, Jorge<br />
Luis Borges, Oliverio Girondo,<br />
Ramón Gómez de la Serna, Ernest<br />
Ansermet, María C. Padilla y María<br />
Rosa Oliver<br />
su protectora malvende la diadema de brillantes. Durante la estadía, ella intenta compartir sus<br />
gustos musicales y literarios, aunque, tal como analiza Sarlo, la respuesta es el desencuentro. El<br />
hindú ni siquiera sale de su cuarto ante un concierto de Debussy, organizado para él. Se dice<br />
que igual Tagore se enamora, lo cierto es que todo se mantiene en el plano de la amistad y unos<br />
poemas de amor dedicados. No así con el secretario: una noche Elmhirst agarra la mano de<br />
Victoria y la apoya en su entrepierna. Signos de una época, Ocampo solo puede dar un grito, un<br />
portazo y dejar el episodio pasar.<br />
La voz se alza poco tiempo después. Con la obra de Arthur Honegger, El rey David,<br />
Victoria sube al escenario. El 29 de agosto de 1925, en el teatro Politeama, debutó como recitante<br />
y, al parecer, fue un éxito a pesar de que el rol no había sido creado para una mujer. Los<br />
contactos con el director musical Ernest Ansermet continuaron y fue gracias a ella que las<br />
notas de Maurice Ravel, Debussy e Igor Stravinsky sonaron por primera vez en Buenos<br />
Aires. Las ansias teatrales tuvieron su corolario en 1926 con la publicación de La laguna de los<br />
nenúfares, una fábula escénica que escribió en doce actos.<br />
Los treinta se acercaban y las nuevas corrientes exigían cabezas dispuestas: Victoria ya usaba<br />
melena. Entusiasta del saber y atenta a las corrientes europeas, en esa época se interesa por<br />
la arquitectura de Le Corbusier, entabla relaciones con la feminista María de Maeztu y<br />
se cartea con el filósofo Hermann Keyserling en un intento por traerlo a la Argentina. La<br />
correspondencia duró un año y medio, pero ante tanta invitación denegada Ocampo decide<br />
cruzar el océano para encontrárselo en Versailles. Paradójicamente, el conde alemán iba a ser<br />
su huésped y ella, la anfitriona, en tanto correría con todos los gastos.<br />
Los agasajos, las reuniones con los intelectuales admirados y el mecenazgo se irán instalando<br />
como una operación de lectura. Libro que le interesa, autor que intentará conocer. De ese<br />
modo, transforma la cita bibliográfica en hecho biográfico. No es casual que en uno de los<br />
primeros números de Sur establezca: “La preferencia, tal como yo la concibo, no es capricho,<br />
elección arbitraria. Arranca de una necesidad vital. Y quien no tiene preferencias no está vivo”.<br />
La palabra se hace contacto, experiencia y se instala en el cuerpo. De hecho, en sus reseñas la<br />
apelación a la vida propia o a la del autor en cuestión funciona como estrategia reiterada.<br />
En el caso de Keyserling, sus entrevistas resultaron un fiasco. A las demandas de que Victoria<br />
no se distraiga con eventos y que lo invite a comidas con champagne y mujeres vestidas de<br />
gala, se suma la intención persistente de acostarse con ella. Los rechazos se reiteran, pero, aun<br />
con disgusto, Victoria mantiene la invitación a la Argentina. En el otoño de 1929, el alemán<br />
desembarca en el país sin entender de negativas y la relación empeora. Los intentos de ella<br />
por agradar sin claudicar fallan. Keyserling, en Meditaciones sudamericanas, termina escribiendo<br />
páginas y páginas de ofensas a su benefactora y su patria: “Entre las mujeres, dotadas<br />
de notables talentos, me he encontrado con pocas personalidades fuertes que no fueron egocéntricas,<br />
autoritarias y codiciosas de poder en un grado raramente encontrado incluso entre<br />
los caudillos sudamericanos”. Como respuesta tardía, ella en 1951 publicará El viajero y una<br />
de sus sombras: Keyserling en mis memorias.<br />
Los itinerarios europeos de 1929 y 1930, sin embargo, no resultan para nada infructuosos.<br />
Como plantea Sylvia Molloy en La viajera y sus sombras, “son los primeros viajes que lleva<br />
102<br />
103
a cabo como mujer independiente y con conciencia de esa independencia”. En este sentido,<br />
resultan un parteaguas. Y no solo porque marcan el fin de la relación con Martínez y los comienzos<br />
de sus amoríos con Pierre Drieu La Rochelle y con Jacques Lacan, es en esas<br />
errancias en las que el mundo empieza a responderle: conoce a Coco Chanel, Paul Valéry,<br />
Stravinsky, André Malraux, Aldous Huxley, Gabriela Mistral y otros tantos. Sus diarios<br />
de viaje perfilan ya su mirada de cronista, mientras que “el reconocimiento de ser mujer” se<br />
instala para siempre tras leer a Virginia Woolf y su reclamo por un cuarto propio.<br />
A mediados de 1930 Victoria sigue ayudando a Tagore, esta vez en la organización de sus<br />
muestras pictóricas por distintas capitales de Europa. Ante el pedido de él de acompañarlo a la<br />
India, ella le dice que no, quizás por primera vez. “Uno no se cura de su infancia”, escribe en<br />
su autobiografía en alusión a aquel juego editorial con su hermana. Tiene planeado un viaje a<br />
Nueva York para discutir con Waldo Frank la posibilidad de hacer una revista. “Él y Eduardo<br />
Mallea me insistían en que era necesario crear una publicación para los jóvenes en la Argentina<br />
y que yo era la indicada para hacerlo. Yo insistía en que no lo era, pero total que me convencieron”,<br />
cuenta en una entrevista televisiva al conmemorar los 35 años de la publicación.<br />
La visita a los Estados Unidos y su way of life abren otro horizonte ante los ojos de esta mujer<br />
siempre ávida. Sobre todo, marcan las bases para la creación de Sur (nombre que le sugiere<br />
Ortega y Gasset desde España). “Quebrarás”, le vaticinó su padre al enterarse del proyecto,<br />
aunque no llegó a ver ningún ejemplar impreso porque murió ese año. El primer número,<br />
con la icónica flecha hacia abajo (ideada por Victoria), salió en el verano de 1931. Su índice<br />
ya señalaba un rumbo: pensadores argentinos y extranjeros convivían en las mismas páginas y<br />
hablaban de literatura, música, pintura, teatro y arquitectura.<br />
El objetivo de crear un medio de difusión nacional y, al mismo tiempo, internacional se<br />
cumplió y la tirada de 4000 ejemplares se vendió en su totalidad por distintos países. Sur fue<br />
un faro para acercarse o rechazar cierta forma del saber, pero sin dudas constituyó el proyecto<br />
cultural de vanguardia de mayor envergadura de América Latina. Por sus hojas pasaron<br />
André Gide, Thomas Mann, Henry Miller, Martin Heidegger, Albert Camus,<br />
Octavio Paz, Alfonso Reyes, Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, Oliverio<br />
Girondo, María Rosa Oliver, Roberto Arlt, Adolfo Bioy Casares y por supuesto,<br />
Silvina Ocampo, entre otros cientos de intelectuales.<br />
Su historia y recepción sufrieron los derroteros del país y del mundo. Las críticas y aclamaciones,<br />
aún hoy, son objeto de debate, pero lo cierto es que Victoria con la primera edición<br />
se transformó en una figura clave para la Argentina del siglo XX. “Una persona de arrastre”,<br />
dirá de ella la Curia, al declararla persona non grata. No solo fue la encargada de decidir los<br />
temas de los primeros años, sino que también tuvo la tarea de financiar la revista. Con ese fin,<br />
creó en 1933 la editorial Sur. El catálogo con los años incluyó autores nacionales, pero en un<br />
inicio se dedicó a los extranjeros. El romancero gitano, de Federico García Lorca, fue la<br />
primera obra editada. Luego, vendrían las famosas traducciones de autores norteamericanos e<br />
ingleses, hechas por Victoria o Borges.<br />
La segunda parte de la década del treinta ya encuentra a Ocampo en su salsa. A pesar de sus<br />
declaraciones antifascistas, en 1934 es invitada a la Italia de Benito Mussolini para dar una<br />
Izq.: Con otro gran amigo: Eduardo<br />
Mallea.<br />
Der.: Adolfo Bioy Casares, Victoria<br />
Ocampo y Jorge Luis Borges en Mar<br />
del Plata.<br />
Reediciones de editorial<br />
Sur distribuidas por Editorial<br />
El Ateneo.<br />
charla (que titulará “Supremacía del alma y la mente”) y se entrevista con el Duce. De esta visita<br />
escribe “La historia viva”, una crónica donde se encarga, entre otras cosas, del lugar relegado<br />
que le otorga el fascismo a la mujer, y que incluye en su libro Domingos en Hyde Park de 1936.<br />
Es, en ese viaje, que también se las arregla para ir a Inglaterra y conocer a Virginia Woolf. Los<br />
encuentros entre ellas se repetirán (es Victoria, por ejemplo, quien lleva a la fotógrafa Gisèle<br />
Freund para que retrate a la inglesa en 1939), pero ya desde ese primer momento queda una<br />
relación epistolar en la que se lee cómo Virginia la insta a escribir una autobiografía.<br />
En Londres, además, Victoria ve Perséphone de Stravinsky. Queda tan entusiasmada que le organiza<br />
a su amigo una gira por Buenos Aires, Brasil y Uruguay. El compositor acepta la propuesta<br />
a condición de que ella sea la recitante (un papel que repetirá en Mayo Florentino en 1939).<br />
Victoria, sin olvidar su deseo de juventud, se ve en 1936 frente a un micrófono en el Teatro Colón.<br />
“Esta es la profesión para la que he nacido”, dice, y sigue con sus múltiples oficios. Junto con<br />
María Rosa Oliver y Susana Larguía, funda la Unión de Mujeres Argentinas, una organización<br />
que la elige como presidenta y que lucha por los derechos legales y civiles de las mujeres.<br />
Son años de Guerra Civil en España, de avanzada del fascismo, de Década Infame en la Argentina,<br />
Victoria es hija de la aristocracia criolla, pero también una rareza en ese círculo. En 1939,<br />
termina su relación con Mallea, empieza la correspondencia con la chilena Gabriela Mistral y<br />
publica en la editorial Sur el primer libro de Silvina Ocampo con un prólogo suyo bien severo.<br />
Sobre la relación fraternal mucho se ha dicho. Según cuenta Vázquez, Bioy Casares veía en<br />
Victoria a una suegra mala y de ahí también se deriva un vínculo complicado con Borges (aunque<br />
es por intermedio de ella que los amigos se conocen). Lo cierto es que la relación entre<br />
hermanas es tensa y no solo por estrellatos literarios. Según familiares, los motivos del desencuentro<br />
empiezan en la luna de miel de Silvina y el autor de La invención de Morel. Dicen<br />
que el matrimonio invitó a su viaje por Europa a una sobrina, la favorita de Victoria, y que la<br />
compartieron sexualmente. La mayor de las Ocampo jamás lo perdonaría.<br />
El silencio familiar contrasta con las marchas militares que llegan desde Europa. Sur, por esa<br />
época, se pronuncia. “No nos interesa la política sino cuando está vinculada a lo espiritual.<br />
Cuando los fundamentos mismos del espíritu aparecen amenazados por una política, entonces<br />
levantamos nuestra voz (…). Nosotros no somos neutrales. No lo éramos en 1937. Defendíamos<br />
entonces lo que seguimos defendiendo hoy”, se lee a modo de editorial en el número 60 de 1939.<br />
El pacifismo será uno de los discursos de Victoria desde entonces, pero igual la Segunda Guerra<br />
Mundial llega. Para ese momento el sociólogo Roger Caillois se encontraba en nuestro<br />
país para dar un curso en Sur y su fundadora lo termina hospedando durante cinco años.<br />
Además de sus escritos antibélicos, del apoyo a comités de ayuda (algo que también hizo con<br />
los españoles) y de enviar tres toneladas de alimentos y ropa, Victoria se encarga de sus amigos<br />
europeos. A Gisèle Freund le envía dinero y una visa para salir de Francia, por ejemplo;<br />
mientras que Valéry le pide unos zapatos.<br />
En 1943 viaja a Estados Unidos, invitada por la Fundación Guggenheim, para dar conferencias<br />
y tiene la oportunidad de ver cómo el país vive la guerra. Cuando inician los Juicios de<br />
Núremberg, ella es una de las pocas mujeres invitadas y la única periodista de América Latina.<br />
En este contexto, la figura de Juan Domingo Perón aparece, para Sur, como la extensión<br />
104 105
del fascismo. El fin no justifica los medios, y Victoria, que siempre ha luchado por los derechos<br />
de las mujeres, se proclama en contra del voto femenino porque lo ve como una herramienta<br />
funcional al gobierno. A Eva no llega a conocerla, pero que le presta atención, le<br />
presta, al menos para rebatirla.<br />
Su antiperonismo, en principio, le cuesta una pintada en la entrada de Villa Ocampo que la señala<br />
como “oligarca contrera”. Victoria tiene su carácter y el gesto no le hace mella; pero dos años<br />
después, en 1953, termina presa. Ante el estallido de dos bombas en la Plaza de Mayo, el gobierno<br />
la acusa de ser la ideóloga y termina encerrada por 26 días en la cárcel del Buen Pastor en<br />
San Telmo. Sobre esta experiencia escribe: “Ya estoy fuera de la zona de falsa libertad; ya estoy<br />
al menos en una verdad. (…) Estos temidos cerrojos, estas paredes elocuentes, esta vigilancia<br />
desenmascarada, esta privación de todo lo que quiero (…) la padezco por fin materialmente”.<br />
Mientras se organiza desde el extranjero un Comité Internacional para la Liberación de los<br />
Intelectuales Argentinos, Victoria convive con asesinas y ladronas: les cuenta historias, les<br />
actúa y hasta hace traer comida desde su casa para todas; pero también, junto a ellas, escucha<br />
gritos desgarrados y conoce de primera mano mujeres torturadas con picana. El 2 de junio la<br />
presión internacional surte efecto y queda libre. “Es inmoral”, parece que dijo al enterarse de<br />
que Mistral le había tenido que rogar a Perón por telegrama.<br />
“Vitoya”, como le decía la poeta chilena, durante toda esa época fue vigilada. De todos modos,<br />
resultaron años de mucha actividad. En 1950 recibió el premio de honor de la Sociedad<br />
Argentina de Escritores y, además del libro sobre Keyserling y sus artículos en Sur, publicó en<br />
1951 Lawrence de Arabia y en 1954 Virginia Woolf en su diario. El derrocamiento de Perón<br />
en 1955 fue apoyado y vivido como el fin de una dictadura.<br />
Poco a poco la revista empieza a ser cuestionada en el ámbito de las letras. La década del<br />
sesenta trajo aires de cambio, no comprendidos por una publicación fundada a la luz de un país<br />
ya inexistente y de las vanguardias de los 30. Victoria se mantuvo en la dirección, pero dio paso a<br />
una nueva camada, mientras ella hacía balances en su vida. Publicó en 1959 Habla el Algarrobo,<br />
en 1961 Tagore en las barrancas de San Isidro, en 1964 Juan Sebastián Bach y La bella y sus<br />
enamorados, y empezó con la escritura de su autobiografía (editada después de su muerte).<br />
Tan famosa como controversial, en 1971 tomó las riendas de Sur para compilar una edición sobre<br />
la mujer, dedicada a Woolf y a una antepasada indígena. “Después de cuatrocientos años, el<br />
tiempo que nos separa de aquella guaraní ya legendaria, la mujer está tomando el lugar que le corresponde<br />
en el mundo”, explica. En el volumen participan desde Indira Gandhi hasta Alicia<br />
Moreau De Justo, con autoras de distintas profesiones y nacionalidades. Los temas son diversos,<br />
pero lo más llamativo es la encuesta que incluye al final. Tanto mujeres reconocidas como<br />
ignotas dan su punto de vista sobre educación, maternidad, trabajo, soltería, divorcio, preconceptos<br />
sexuales y prejuicios sociales. El aborto está incluido, y Victoria aboga por la despenalización.<br />
Ya enferma, en 1977 se convierte en la primera mujer miembro de la Academia Argentina de<br />
Letras. Incansable, su labor continúa hasta su muerte en 1979. Ironía del destino, eso no estaba<br />
en los astros: la mujer que alzó la voz frente a una clase y una época muere el 27 de enero a<br />
sus 88 años de un cáncer de boca.<br />
Bibliografía:<br />
Keyserling, Hermann, Meditaciones<br />
sudamericanas, Madrid, Espasa-<br />
Calpe, 1933.<br />
Ocampo, Victoria, Autobiografía.<br />
Tomo 1. El archipiélago, Buenos<br />
Aires, Ediciones Sur, 1979.<br />
Ocampo, Victoria, Autobiografía.<br />
Tomo 6. Sur y cía., Buenos Aires,<br />
Ediciones Sur, 1984.<br />
Ocampo, Victoria, Testimonios,<br />
Quinta serie, Buenos Aires,<br />
Ediciones Sur, 1957.<br />
Ocampo, Victoria, “Al margen de<br />
Gide”, Revista Sur, año V, número<br />
10, julio de 1935.<br />
Ocampo, Victoria, “La mujer y su<br />
expresión”, Revista Sur, año V,<br />
número 11, agosto de 1935.<br />
Ocampo, Victoria, La viajera y sus<br />
sombras, Buenos Aires, Fondo de<br />
Cultura Económica, 2010.<br />
Ocampo, Victoria, “La trastienda<br />
de la historia”, Revista Sur,<br />
números 327, 327, 328, enerojunio<br />
1971.<br />
Sarlo, Beatriz, La máquina<br />
cultural, Buenos Aires, Seix<br />
Barral, 1998.<br />
Vázquez, María Esther, Victoria<br />
Ocampo, Buenos Aires, Planeta,<br />
1991.<br />
Delante de su biblioteca.<br />
106