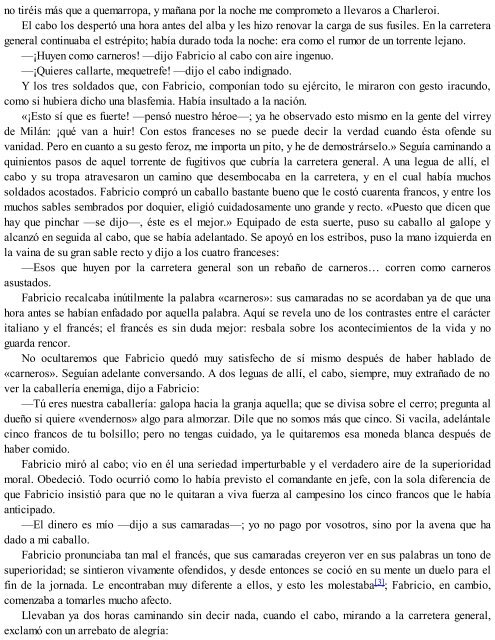La cartuja de Parma - Stendhal
HENRI BEYLE, STENDHAL (Grenoble, 1783 - París, 1842), fue uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XIX. Abandonó su casa natal a los dieciséis años y poco después se alistó en el ejército de Napoleón, con el que recorrió Alemania, Austria y Rusia. Su actividad literaria más influyente comenzó tras la caída del imperio napoleónico: en 1830 publicó Rojo y negro, y en 1839 La Cartuja de Parma. Entre sus obras también destacan sus escritos autobiográficos, Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo. Tras ser cónsul en Trieste y Civitavecchia, en 1841 regresó a París, donde murió un año más tarde. HENRI BEYLE, STENDHAL (Grenoble, 1783 - París, 1842), fue uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XIX. Abandonó su casa natal a los dieciséis años y poco después se alistó en el ejército de Napoleón, con el que recorrió Alemania, Austria y Rusia. Su actividad literaria más influyente comenzó tras la caída del imperio napoleónico: en 1830 publicó Rojo y negro, y en 1839 La Cartuja de Parma. Entre sus obras también destacan sus escritos autobiográficos, Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo. Tras ser cónsul en Trieste y Civitavecchia, en 1841 regresó a París, donde murió un año más tarde.
—¡Vete a hacer puñetas! —contestó el cabo—, tú y todos los generales. Hoy habéis traicionado al emperador. —¡Qué es eso! —exclamó furioso el general—, ¿desobedeces mis órdenes? ¿Sabes que soy el general conde B***, comandante de tu división? —etc. El general hizo frases. El ayudante de campo se lanzó sobre los soldados. El cabo le dio un bayonetazo en el brazo y aligerando el paso siguió adelante con sus hombres. —¡Ojalá estuviesen todos como tú —repetía el cabo entre juramentos—, con los brazos y las piernas rotos! ¡Banda de granujas! ¡Todos vendidos a los Borbones y traidores al emperador! Fabricio escuchaba con estupor esta tremenda acusación. A eso de las diez de la noche, el pequeño pelotón alcanzó el regimiento a la entrada de un pueblo grande de calles muy estrechas; pero Fabricio observó que el cabo Aubry evitaba hablar a ningún oficial. —¡Imposible avanzar! —exclamó el cabo. Todas las calles estaban atestadas de infantería, de caballería y sobre todo de armones de artillería y de furgones. El cabo intentó pasar sucesivamente por tres de aquellas calles; pero a los veinte pasos había que detenerse. Todo el mundo juraba, todo el mundo se enfurecía. —¡También aquí manda algún traidor! —exclamó el cabo—; si el enemigo tiene el talento de rodear el pueblo, quedamos copados aquí como conejos. Seguidme vosotros. Fabricio miró. No había más que seis soldados con el cabo. Por una puerta cochera que hallaron abierta entraron en un amplio corral; de aquí pasaron a una cuadra, y de ésta, a una huerta. Durante un rato anduvieron extraviados de un lado a otro. Pero, al fin, pasaron una empalizada y se encontraron en un extenso campo de centeno. En menos de media hora, guiados por los gritos y el confuso rumor, llegaron a la carretera general, al otro lado del pueblo. Las cunetas de aquella carretera estaban llenas de fusiles abandonados; Fabricio eligió uno. Pero la carretera, aunque muy ancha, estaba de tal modo atestada de fugitivos y de vehículos, que apenas si, en media hora de tiempo, habían avanzado quinientos pasos el cabo y Fabricio. Decían que aquella carretera conducía a Charleroi. Cuando daban las once en el reloj del pueblo, decidió el cabo: —Vámonos otra vez a campo traviesa. El pequeño pelotón había quedado reducido a tres soldados, el cabo y Fabricio. Cuando les separaba ya un cuarto de legua de la carretera general: —Yo no puedo más —declaró uno de los soldados. —Y yo tampoco —dijo el otro. —¡Vaya una noticia! —exclamó el cabo—. En esas estamos todos; pero obedecedme, y no os pesará. Vio cinco o seis árboles a lo largo de una pequeña acequia que atravesaba un gran campo de trigo. —¡A los árboles! —dijo a sus hombres—. ¡Acostaos ahí! —añadió cuando hubieron llegado—, y sobre todo no hacer ruido. Pero antes de dormirnos, ¿quién tiene pan? —Yo —dijo uno de los soldados. —Venga —ordenó el cabo con aire magistral. Partió el pan en cinco trozos y se quedó con el más pequeño. —Un cuarto de hora antes de amanecer —dijo mientras comía—, tendréis encima a la caballería enemiga. Aquí, de lo que se trata es de no caer bajo los sables. Con la caballería, un hombre solo está perdido en estas grandes llanadas; pero en cambio, cinco pueden salvarse: quedaos conmigo bien unidos,
no tiréis más que a quemarropa, y mañana por la noche me comprometo a llevaros a Charleroi. El cabo los despertó una hora antes del alba y les hizo renovar la carga de sus fusiles. En la carretera general continuaba el estrépito; había durado toda la noche: era como el rumor de un torrente lejano. —¡Huyen como carneros! —dijo Fabricio al cabo con aire ingenuo. —¡Quieres callarte, mequetrefe! —dijo el cabo indignado. Y los tres soldados que, con Fabricio, componían todo su ejército, le miraron con gesto iracundo, como si hubiera dicho una blasfemia. Había insultado a la nación. «¡Esto sí que es fuerte! —pensó nuestro héroe—; ya he observado esto mismo en la gente del virrey de Milán: ¡qué van a huir! Con estos franceses no se puede decir la verdad cuando ésta ofende su vanidad. Pero en cuanto a su gesto feroz, me importa un pito, y he de demostrárselo.» Seguía caminando a quinientos pasos de aquel torrente de fugitivos que cubría la carretera general. A una legua de allí, el cabo y su tropa atravesaron un camino que desembocaba en la carretera, y en el cual había muchos soldados acostados. Fabricio compró un caballo bastante bueno que le costó cuarenta francos, y entre los muchos sables sembrados por doquier, eligió cuidadosamente uno grande y recto. «Puesto que dicen que hay que pinchar —se dijo—, éste es el mejor.» Equipado de esta suerte, puso su caballo al galope y alcanzó en seguida al cabo, que se había adelantado. Se apoyó en los estribos, puso la mano izquierda en la vaina de su gran sable recto y dijo a los cuatro franceses: —Esos que huyen por la carretera general son un rebaño de carneros… corren como carneros asustados. Fabricio recalcaba inútilmente la palabra «carneros»: sus camaradas no se acordaban ya de que una hora antes se habían enfadado por aquella palabra. Aquí se revela uno de los contrastes entre el carácter italiano y el francés; el francés es sin duda mejor: resbala sobre los acontecimientos de la vida y no guarda rencor. No ocultaremos que Fabricio quedó muy satisfecho de sí mismo después de haber hablado de «carneros». Seguían adelante conversando. A dos leguas de allí, el cabo, siempre, muy extrañado de no ver la caballería enemiga, dijo a Fabricio: —Tú eres nuestra caballería: galopa hacia la granja aquella; que se divisa sobre el cerro; pregunta al dueño si quiere «vendernos» algo para almorzar. Dile que no somos más que cinco. Si vacila, adelántale cinco francos de tu bolsillo; pero no tengas cuidado, ya le quitaremos esa moneda blanca después de haber comido. Fabricio miró al cabo; vio en él una seriedad imperturbable y el verdadero aire de la superioridad moral. Obedeció. Todo ocurrió como lo había previsto el comandante en jefe, con la sola diferencia de que Fabricio insistió para que no le quitaran a viva fuerza al campesino los cinco francos que le había anticipado. —El dinero es mío —dijo a sus camaradas—; yo no pago por vosotros, sino por la avena que ha dado a mi caballo. Fabricio pronunciaba tan mal el francés, que sus camaradas creyeron ver en sus palabras un tono de superioridad; se sintieron vivamente ofendidos, y desde entonces se coció en su mente un duelo para el fin de la jornada. Le encontraban muy diferente a ellos, y esto les molestaba [3] ; Fabricio, en cambio, comenzaba a tomarles mucho afecto. Llevaban ya dos horas caminando sin decir nada, cuando el cabo, mirando a la carretera general, exclamó con un arrebato de alegría:
- Page 3 and 4: La cartuja de Parma narra la histor
- Page 5 and 6: Advertencia Esta novela se escribi
- Page 7 and 8: Gia mi fur dolci inviti a empir le
- Page 9 and 10: loco, llamado Gros [1] , célebre m
- Page 11 and 12: Esta época de imprevista felicidad
- Page 13 and 14: pobres gentes, formaban un extraño
- Page 15 and 16: de su ignorancia. «Si a mí, que n
- Page 17 and 18: Dos o tres veces al año, Fabricio,
- Page 19 and 20: servido en distintas banderas que
- Page 21 and 22: dieciséis años. No se explicaba c
- Page 23 and 24: mi derecha, vi un águila, el pája
- Page 25 and 26: hizo cargo de los caballos, y, con
- Page 27 and 28: curiosamente cómo Beyle, en moment
- Page 29 and 30: avanzaba a través de los campos y
- Page 31 and 32: Macon acaba de caer muerto. —¿Qu
- Page 33 and 34: despanzurrado que se debatía en la
- Page 35 and 36: distinguir los rostros. « ¡Y pens
- Page 37 and 38: [1] Véase en mi prólogo la explic
- Page 39: —Carga el fusil y ponte detrás d
- Page 43 and 44: nobles y devotos, aunque pertenecie
- Page 45 and 46: Nuestro héroe miró a la carretera
- Page 47 and 48: hospedería y les ordena que vengan
- Page 49 and 50: El sargento, al salir de la hoster
- Page 51 and 52: En el puntazo del muslo amenazaba u
- Page 53 and 54: día más en París; te reconocerí
- Page 55 and 56: —Pero, querido sargento, ¿a este
- Page 57 and 58: caballo al general Conti cuando la
- Page 59 and 60: Pero era muy importante conocer la
- Page 61 and 62: días, en todas las comidas, ese ho
- Page 63 and 64: VI Confesaremos con sinceridad que
- Page 65 and 66: soberano, sin duda hombre de buen j
- Page 67 and 68: del conde Nani». El conde Mosca se
- Page 69 and 70: al adversario.» La condesa pensaba
- Page 71 and 72: obtener esa condecoración; yo me b
- Page 73 and 74: la capital. Seguramente le contrar
- Page 75 and 76: llegaba en realidad a millón y med
- Page 77 and 78: —Yo quisiera que fuese militar
- Page 79 and 80: —¿Cómo? —exclamó la duquesa.
- Page 81 and 82: influencia personal cerca del prín
- Page 83 and 84: describir los salones de usted. Ha
- Page 85 and 86: VII Con pequeños detalles tan insi
- Page 87 and 88: Interesado en el juego, el príncip
- Page 89 and 90: demás, sé sencillo, apostólico;
no tiréis más que a quemarropa, y mañana por la noche me comprometo a llevaros a Charleroi.<br />
El cabo los <strong>de</strong>spertó una hora antes <strong>de</strong>l alba y les hizo renovar la carga <strong>de</strong> sus fusiles. En la carretera<br />
general continuaba el estrépito; había durado toda la noche: era como el rumor <strong>de</strong> un torrente lejano.<br />
—¡Huyen como carneros! —dijo Fabricio al cabo con aire ingenuo.<br />
—¡Quieres callarte, mequetrefe! —dijo el cabo indignado.<br />
Y los tres soldados que, con Fabricio, componían todo su ejército, le miraron con gesto iracundo,<br />
como si hubiera dicho una blasfemia. Había insultado a la nación.<br />
«¡Esto sí que es fuerte! —pensó nuestro héroe—; ya he observado esto mismo en la gente <strong>de</strong>l virrey<br />
<strong>de</strong> Milán: ¡qué van a huir! Con estos franceses no se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir la verdad cuando ésta ofen<strong>de</strong> su<br />
vanidad. Pero en cuanto a su gesto feroz, me importa un pito, y he <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrárselo.» Seguía caminando a<br />
quinientos pasos <strong>de</strong> aquel torrente <strong>de</strong> fugitivos que cubría la carretera general. A una legua <strong>de</strong> allí, el<br />
cabo y su tropa atravesaron un camino que <strong>de</strong>sembocaba en la carretera, y en el cual había muchos<br />
soldados acostados. Fabricio compró un caballo bastante bueno que le costó cuarenta francos, y entre los<br />
muchos sables sembrados por doquier, eligió cuidadosamente uno gran<strong>de</strong> y recto. «Puesto que dicen que<br />
hay que pinchar —se dijo—, éste es el mejor.» Equipado <strong>de</strong> esta suerte, puso su caballo al galope y<br />
alcanzó en seguida al cabo, que se había a<strong>de</strong>lantado. Se apoyó en los estribos, puso la mano izquierda en<br />
la vaina <strong>de</strong> su gran sable recto y dijo a los cuatro franceses:<br />
—Esos que huyen por la carretera general son un rebaño <strong>de</strong> carneros… corren como carneros<br />
asustados.<br />
Fabricio recalcaba inútilmente la palabra «carneros»: sus camaradas no se acordaban ya <strong>de</strong> que una<br />
hora antes se habían enfadado por aquella palabra. Aquí se revela uno <strong>de</strong> los contrastes entre el carácter<br />
italiano y el francés; el francés es sin duda mejor: resbala sobre los acontecimientos <strong>de</strong> la vida y no<br />
guarda rencor.<br />
No ocultaremos que Fabricio quedó muy satisfecho <strong>de</strong> sí mismo <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber hablado <strong>de</strong><br />
«carneros». Seguían a<strong>de</strong>lante conversando. A dos leguas <strong>de</strong> allí, el cabo, siempre, muy extrañado <strong>de</strong> no<br />
ver la caballería enemiga, dijo a Fabricio:<br />
—Tú eres nuestra caballería: galopa hacia la granja aquella; que se divisa sobre el cerro; pregunta al<br />
dueño si quiere «ven<strong>de</strong>rnos» algo para almorzar. Dile que no somos más que cinco. Si vacila, a<strong>de</strong>lántale<br />
cinco francos <strong>de</strong> tu bolsillo; pero no tengas cuidado, ya le quitaremos esa moneda blanca <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
haber comido.<br />
Fabricio miró al cabo; vio en él una seriedad imperturbable y el verda<strong>de</strong>ro aire <strong>de</strong> la superioridad<br />
moral. Obe<strong>de</strong>ció. Todo ocurrió como lo había previsto el comandante en jefe, con la sola diferencia <strong>de</strong><br />
que Fabricio insistió para que no le quitaran a viva fuerza al campesino los cinco francos que le había<br />
anticipado.<br />
—El dinero es mío —dijo a sus camaradas—; yo no pago por vosotros, sino por la avena que ha<br />
dado a mi caballo.<br />
Fabricio pronunciaba tan mal el francés, que sus camaradas creyeron ver en sus palabras un tono <strong>de</strong><br />
superioridad; se sintieron vivamente ofendidos, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> entonces se coció en su mente un duelo para el<br />
fin <strong>de</strong> la jornada. Le encontraban muy diferente a ellos, y esto les molestaba [3] ; Fabricio, en cambio,<br />
comenzaba a tomarles mucho afecto.<br />
Llevaban ya dos horas caminando sin <strong>de</strong>cir nada, cuando el cabo, mirando a la carretera general,<br />
exclamó con un arrebato <strong>de</strong> alegría: