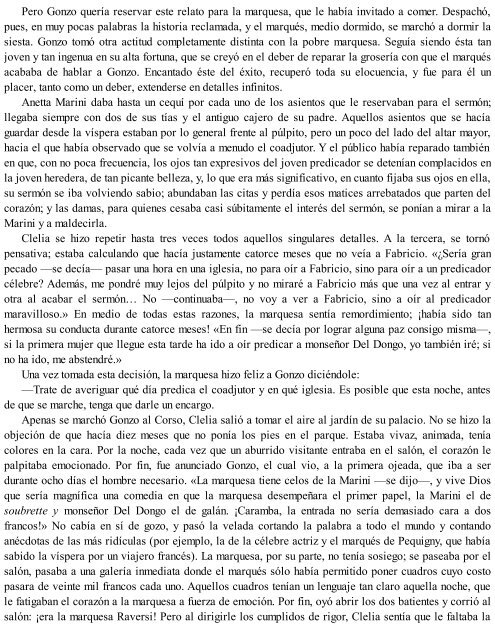La cartuja de Parma - Stendhal
HENRI BEYLE, STENDHAL (Grenoble, 1783 - París, 1842), fue uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XIX. Abandonó su casa natal a los dieciséis años y poco después se alistó en el ejército de Napoleón, con el que recorrió Alemania, Austria y Rusia. Su actividad literaria más influyente comenzó tras la caída del imperio napoleónico: en 1830 publicó Rojo y negro, y en 1839 La Cartuja de Parma. Entre sus obras también destacan sus escritos autobiográficos, Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo. Tras ser cónsul en Trieste y Civitavecchia, en 1841 regresó a París, donde murió un año más tarde. HENRI BEYLE, STENDHAL (Grenoble, 1783 - París, 1842), fue uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XIX. Abandonó su casa natal a los dieciséis años y poco después se alistó en el ejército de Napoleón, con el que recorrió Alemania, Austria y Rusia. Su actividad literaria más influyente comenzó tras la caída del imperio napoleónico: en 1830 publicó Rojo y negro, y en 1839 La Cartuja de Parma. Entre sus obras también destacan sus escritos autobiográficos, Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo. Tras ser cónsul en Trieste y Civitavecchia, en 1841 regresó a París, donde murió un año más tarde.
Pero Gonzo quería reservar este relato para la marquesa, que le había invitado a comer. Despachó, pues, en muy pocas palabras la historia reclamada, y el marqués, medio dormido, se marchó a dormir la siesta. Gonzo tomó otra actitud completamente distinta con la pobre marquesa. Seguía siendo ésta tan joven y tan ingenua en su alta fortuna, que se creyó en el deber de reparar la grosería con que el marqués acababa de hablar a Gonzo. Encantado éste del éxito, recuperó toda su elocuencia, y fue para él un placer, tanto como un deber, extenderse en detalles infinitos. Anetta Marini daba hasta un cequí por cada uno de los asientos que le reservaban para el sermón; llegaba siempre con dos de sus tías y el antiguo cajero de su padre. Aquellos asientos que se hacía guardar desde la víspera estaban por lo general frente al púlpito, pero un poco del lado del altar mayor, hacia el que había observado que se volvía a menudo el coadjutor. Y el público había reparado también en que, con no poca frecuencia, los ojos tan expresivos del joven predicador se detenían complacidos en la joven heredera, de tan picante belleza, y, lo que era más significativo, en cuanto fijaba sus ojos en ella, su sermón se iba volviendo sabio; abundaban las citas y perdía esos matices arrebatados que parten del corazón; y las damas, para quienes cesaba casi súbitamente el interés del sermón, se ponían a mirar a la Marini y a maldecirla. Clelia se hizo repetir hasta tres veces todos aquellos singulares detalles. A la tercera, se tornó pensativa; estaba calculando que hacía justamente catorce meses que no veía a Fabricio. «¿Sería gran pecado —se decía— pasar una hora en una iglesia, no para oír a Fabricio, sino para oír a un predicador célebre? Además, me pondré muy lejos del púlpito y no miraré a Fabricio más que una vez al entrar y otra al acabar el sermón… No —continuaba—, no voy a ver a Fabricio, sino a oír al predicador maravilloso.» En medio de todas estas razones, la marquesa sentía remordimiento; ¡había sido tan hermosa su conducta durante catorce meses! «En fin —se decía por lograr alguna paz consigo misma—, si la primera mujer que llegue esta tarde ha ido a oír predicar a monseñor Del Dongo, yo también iré; si no ha ido, me abstendré.» Una vez tomada esta decisión, la marquesa hizo feliz a Gonzo diciéndole: —Trate de averiguar qué día predica el coadjutor y en qué iglesia. Es posible que esta noche, antes de que se marche, tenga que darle un encargo. Apenas se marchó Gonzo al Corso, Clelia salió a tomar el aire al jardín de su palacio. No se hizo la objeción de que hacía diez meses que no ponía los pies en el parque. Estaba vivaz, animada, tenía colores en la cara. Por la noche, cada vez que un aburrido visitante entraba en el salón, el corazón le palpitaba emocionado. Por fin, fue anunciado Gonzo, el cual vio, a la primera ojeada, que iba a ser durante ocho días el hombre necesario. «La marquesa tiene celos de la Marini —se dijo—, y vive Dios que sería magnífica una comedia en que la marquesa desempeñara el primer papel, la Marini el de soubrette y monseñor Del Dongo el de galán. ¡Caramba, la entrada no sería demasiado cara a dos francos!» No cabía en sí de gozo, y pasó la velada cortando la palabra a todo el mundo y contando anécdotas de las más ridículas (por ejemplo, la de la célebre actriz y el marqués de Pequigny, que había sabido la víspera por un viajero francés). La marquesa, por su parte, no tenía sosiego; se paseaba por el salón, pasaba a una galería inmediata donde el marqués sólo había permitido poner cuadros cuyo costo pasara de veinte mil francos cada uno. Aquellos cuadros tenían un lenguaje tan claro aquella noche, que le fatigaban el corazón a la marquesa a fuerza de emoción. Por fin, oyó abrir los dos batientes y corrió al salón: ¡era la marquesa Raversi! Pero al dirigirle los cumplidos de rigor, Clelia sentía que le faltaba la
voz. La marquesa le hizo repetir dos veces la pregunta: —¿Qué dice del predicador de moda? —que no había oído la primera vez. —Yo le tenía por intrigantuelo, muy digno sobrino de la ilustre condesa Mosca; mas la última vez que ha predicado, precisamente en la iglesita de la Visitación, frente a su casa, estuvo tan sublime, que, extinguido todo odio, le tengo por el hombre más elocuente que he oído en mi vida. —¿Luego ha asistido a sus sermones? —dijo Clelia trémula de alegría. —¡Pero cómo no! —repuso la marquesa sonriendo—, ¿es que no me escuchaba? No me los perdería por nada del mundo. ¡Dicen que está enfermo del pecho y que muy pronto no podrá predicar! Apenas se marchó la marquesa, Clelia llamó a Gonzo a la galería. —Estoy decidida a oír a ese predicador tan alabado. ¿Cuándo predicará? —El lunes próximo, o sea dentro de tres días; y se diría que ha adivinado su proyecto, porque viene a predicar a la iglesia de la Visitación. No todo estaba explicado, pero Clelia no tenía ya voz para seguir hablando; dio cinco o seis vueltas por la galería sin añadir palabra. Gonzo se decía: «Está agitada por la pasión de la venganza. ¡Se necesita ser insolente para evadirse de una prisión, sobre todo cuando se tiene el honor de ser custodiado por un héroe como el general Fabio Conti!». —Además, hay que darse prisa —añadió con fina ironía—: está enfermo del pecho. He oído decir al doctor Rambo que no tiene un año de vida; Dios le castiga por haber infringido su condena evadiéndose de la ciudadela a traición. La marquesa se sentó en el diván de la galería e hizo seña a Gonzo de que la imitara. Al poco tiempo, le entregó una bolsita con unos cequíes. —Hágame reservar cuatro asientos. —¿Le será permitido al pobre Gonzo deslizarse detrás de Su Excelencia? —Desde luego: haga reservar cinco asientos… No tengo el menor interés —añadió— en estar cerca del púlpito; pero me gustaría ver a la signorina Marini, que dicen que es tan bonita. La marquesa no vivió durante los tres días que la separaban del famoso lunes del sermón. Gonzo, para quien era un singular honor que le vieran en público acompañando a tan alta dama, se había puesto su traje a la francesa con espada; no se limitó a esto: aprovechando la proximidad del palacio, mandó transportar a la iglesia un magnífico sillón dorado para la marquesa, cosa que a los burgueses les pareció una insolencia extraordinaria. Imagínese la impresión de la pobre marquesa al divisar aquel sillón y verlo colocado precisamente frente al púlpito. Estaba tan confusa, con los ojos bajos y encogida en un ángulo de aquel enorme sillón, que no tuvo ni siquiera el valor de mirar a la Marini, aunque Gonzo se la señalaba con la mano con un descaro que pasmaba a la marquesa. Las personas no aristocráticas no eran nada a los ojos del cortesano. Fabricio apareció en el púlpito; estaba tan escuálido, tan pálido, tan consumido, que los ojos de Clelia se llenaron súbitamente de lágrimas. Fabricio dijo unas palabras, y luego se detuvo como si la voz le faltara de pronto; procuró en vano decir de nuevo algunas frases; volvióse y tomó un papel escrito. «Hermanos míos —comenzó—, un alma desdichada y muy digna de toda vuestra piedad os invita, por mi voz, a rogar por el fin de sus tormentos, que sólo con su vida cesarán.» Fabricio leyó muy despacio la continuación del papelito, mas era tal la expresión de su voz, que antes de finalizar la plegaria todo el mundo lloraba, incluso Gonzo. «Al menos así no llamaré la atención», se decía la marquesa deshecha en llanto.
- Page 247 and 248: pensamiento estaba por encima de su
- Page 249 and 250: sea tan magnífico como audaz fue s
- Page 251 and 252: yo traté como a un miserable el d
- Page 253 and 254: San Carlo y un caballo, estoy más
- Page 255 and 256: XXIV La duquesa organizó veladas a
- Page 257 and 258: ecorriendo, con el microscopio en l
- Page 259 and 260: El príncipe salió, atravesó el s
- Page 261 and 262: muchísimo miedo, podría imitar a
- Page 263 and 264: »En el incendio de esta noche ha h
- Page 265 and 266: ensombrezcan ideas negras al atarde
- Page 267 and 268: pero saldrá por la puerta si resul
- Page 269 and 270: hacia él—, déjate morir de hamb
- Page 271 and 272: al intendente general de mi corona;
- Page 273 and 274: duquesa cosas que pronunciadas tres
- Page 275 and 276: ¿Conoce una frase de Napoleón? Un
- Page 277 and 278: XXVI Los únicos momentos que ofrec
- Page 279 and 280: juicio. Le encontró enfermo y casi
- Page 281 and 282: ligero de la conversación—; se e
- Page 283 and 284: ¿no lo son todas las mujeres? Pero
- Page 285 and 286: a aparecer en los salones de recepc
- Page 287 and 288: ¿Qué iba a ser de él cuando la d
- Page 289 and 290: por los remordimientos y por la pas
- Page 291 and 292: aquello si alguna vez la presencia
- Page 293 and 294: iglesita vecina al palacio Crescenz
- Page 295 and 296: XXVIII Arrastrados por los aconteci
- Page 297: —He visto el retrato de monseñor
- Page 301 and 302: su madre. Estaba siempre con ella o
- Page 303 and 304: vano placer de los sentidos, sino p
- Page 305 and 306: Apéndice de Honoré de Balzac Es e
- Page 307 and 308: de las ideas. Lo cómico es enemigo
- Page 309 and 310: Esos dos retratos, comenzados con i
- Page 311 and 312: nacimiento, el lago de Como y el ca
- Page 313 and 314: detallar las esculturas finas y del
- Page 315 and 316: Monsieur Beyle se salva por el sent
- Page 317: novela en seis semanas? (N. de la T
Pero Gonzo quería reservar este relato para la marquesa, que le había invitado a comer. Despachó,<br />
pues, en muy pocas palabras la historia reclamada, y el marqués, medio dormido, se marchó a dormir la<br />
siesta. Gonzo tomó otra actitud completamente distinta con la pobre marquesa. Seguía siendo ésta tan<br />
joven y tan ingenua en su alta fortuna, que se creyó en el <strong>de</strong>ber <strong>de</strong> reparar la grosería con que el marqués<br />
acababa <strong>de</strong> hablar a Gonzo. Encantado éste <strong>de</strong>l éxito, recuperó toda su elocuencia, y fue para él un<br />
placer, tanto como un <strong>de</strong>ber, exten<strong>de</strong>rse en <strong>de</strong>talles infinitos.<br />
Anetta Marini daba hasta un cequí por cada uno <strong>de</strong> los asientos que le reservaban para el sermón;<br />
llegaba siempre con dos <strong>de</strong> sus tías y el antiguo cajero <strong>de</strong> su padre. Aquellos asientos que se hacía<br />
guardar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la víspera estaban por lo general frente al púlpito, pero un poco <strong>de</strong>l lado <strong>de</strong>l altar mayor,<br />
hacia el que había observado que se volvía a menudo el coadjutor. Y el público había reparado también<br />
en que, con no poca frecuencia, los ojos tan expresivos <strong>de</strong>l joven predicador se <strong>de</strong>tenían complacidos en<br />
la joven here<strong>de</strong>ra, <strong>de</strong> tan picante belleza, y, lo que era más significativo, en cuanto fijaba sus ojos en ella,<br />
su sermón se iba volviendo sabio; abundaban las citas y perdía esos matices arrebatados que parten <strong>de</strong>l<br />
corazón; y las damas, para quienes cesaba casi súbitamente el interés <strong>de</strong>l sermón, se ponían a mirar a la<br />
Marini y a mal<strong>de</strong>cirla.<br />
Clelia se hizo repetir hasta tres veces todos aquellos singulares <strong>de</strong>talles. A la tercera, se tornó<br />
pensativa; estaba calculando que hacía justamente catorce meses que no veía a Fabricio. «¿Sería gran<br />
pecado —se <strong>de</strong>cía— pasar una hora en una iglesia, no para oír a Fabricio, sino para oír a un predicador<br />
célebre? A<strong>de</strong>más, me pondré muy lejos <strong>de</strong>l púlpito y no miraré a Fabricio más que una vez al entrar y<br />
otra al acabar el sermón… No —continuaba—, no voy a ver a Fabricio, sino a oír al predicador<br />
maravilloso.» En medio <strong>de</strong> todas estas razones, la marquesa sentía remordimiento; ¡había sido tan<br />
hermosa su conducta durante catorce meses! «En fin —se <strong>de</strong>cía por lograr alguna paz consigo misma—,<br />
si la primera mujer que llegue esta tar<strong>de</strong> ha ido a oír predicar a monseñor Del Dongo, yo también iré; si<br />
no ha ido, me abstendré.»<br />
Una vez tomada esta <strong>de</strong>cisión, la marquesa hizo feliz a Gonzo diciéndole:<br />
—Trate <strong>de</strong> averiguar qué día predica el coadjutor y en qué iglesia. Es posible que esta noche, antes<br />
<strong>de</strong> que se marche, tenga que darle un encargo.<br />
Apenas se marchó Gonzo al Corso, Clelia salió a tomar el aire al jardín <strong>de</strong> su palacio. No se hizo la<br />
objeción <strong>de</strong> que hacía diez meses que no ponía los pies en el parque. Estaba vivaz, animada, tenía<br />
colores en la cara. Por la noche, cada vez que un aburrido visitante entraba en el salón, el corazón le<br />
palpitaba emocionado. Por fin, fue anunciado Gonzo, el cual vio, a la primera ojeada, que iba a ser<br />
durante ocho días el hombre necesario. «<strong>La</strong> marquesa tiene celos <strong>de</strong> la Marini —se dijo—, y vive Dios<br />
que sería magnífica una comedia en que la marquesa <strong>de</strong>sempeñara el primer papel, la Marini el <strong>de</strong><br />
soubrette y monseñor Del Dongo el <strong>de</strong> galán. ¡Caramba, la entrada no sería <strong>de</strong>masiado cara a dos<br />
francos!» No cabía en sí <strong>de</strong> gozo, y pasó la velada cortando la palabra a todo el mundo y contando<br />
anécdotas <strong>de</strong> las más ridículas (por ejemplo, la <strong>de</strong> la célebre actriz y el marqués <strong>de</strong> Pequigny, que había<br />
sabido la víspera por un viajero francés). <strong>La</strong> marquesa, por su parte, no tenía sosiego; se paseaba por el<br />
salón, pasaba a una galería inmediata don<strong>de</strong> el marqués sólo había permitido poner cuadros cuyo costo<br />
pasara <strong>de</strong> veinte mil francos cada uno. Aquellos cuadros tenían un lenguaje tan claro aquella noche, que<br />
le fatigaban el corazón a la marquesa a fuerza <strong>de</strong> emoción. Por fin, oyó abrir los dos batientes y corrió al<br />
salón: ¡era la marquesa Raversi! Pero al dirigirle los cumplidos <strong>de</strong> rigor, Clelia sentía que le faltaba la