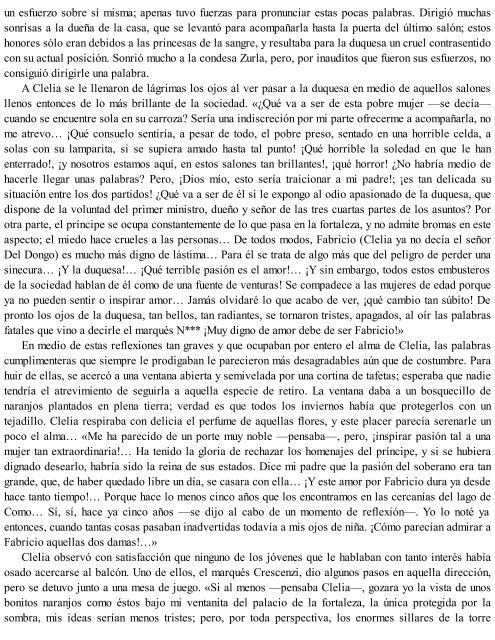La cartuja de Parma - Stendhal
HENRI BEYLE, STENDHAL (Grenoble, 1783 - París, 1842), fue uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XIX. Abandonó su casa natal a los dieciséis años y poco después se alistó en el ejército de Napoleón, con el que recorrió Alemania, Austria y Rusia. Su actividad literaria más influyente comenzó tras la caída del imperio napoleónico: en 1830 publicó Rojo y negro, y en 1839 La Cartuja de Parma. Entre sus obras también destacan sus escritos autobiográficos, Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo. Tras ser cónsul en Trieste y Civitavecchia, en 1841 regresó a París, donde murió un año más tarde. HENRI BEYLE, STENDHAL (Grenoble, 1783 - París, 1842), fue uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XIX. Abandonó su casa natal a los dieciséis años y poco después se alistó en el ejército de Napoleón, con el que recorrió Alemania, Austria y Rusia. Su actividad literaria más influyente comenzó tras la caída del imperio napoleónico: en 1830 publicó Rojo y negro, y en 1839 La Cartuja de Parma. Entre sus obras también destacan sus escritos autobiográficos, Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo. Tras ser cónsul en Trieste y Civitavecchia, en 1841 regresó a París, donde murió un año más tarde.
ausencia y no imposibilidad de un interés por algo. Desde que su padre era gobernador de la ciudadela, Clelia vivía dichosa, o, al menos, exenta de contrariedades, en su altísima morada. El número aterrador de escalones que había que subir para llegar a aquel palacio del gobernador, situado en la explanada de la gran torre, alejaba las visitas fastidiosas, y Clelia, por esta razón material, gozaba de la libertad del convento; aquello llenaba casi todo el ideal de felicidad que en un tiempo pensó pedir a la vida religiosa. La sobrecogía una especie de horror ante la sola idea de poner su querida soledad y sus pensamientos íntimos a disposición de un hombre a quien el título de marido autorizaba a turbar toda aquella vida interior. Si la soledad no le daba la felicidad, al menos había conseguido evitarle las sensaciones excesivamente dolorosas. El día en que Fabricio fue conducido a la ciudadela, la duquesa encontró a Clelia en el salón del ministro del Interior, conde Zurla; todo el mundo formaba círculo en torno a ellas; aquella noche la belleza de Clelia vencía a la de la duquesa. Los ojos de la joven tenían una expresión tan singular y tan profunda, que resultaban casi indiscretos; trasuntaban piedad, pero también indignación y cólera. La animación y las ideas brillantes de la duquesa parecían suscitar en Clelia momentos de dolor rayanos a veces en horror. «¡Cuáles no serán los lamentos y los gemidos de la pobre señora —se decía— cuando sepa que su amante, ese pobre mozo tan valiente y de una fisonomía tan noble acaba de ser encarcelado! ¡Y esas miradas del soberano que le condenan a muerte! ¡Oh poder absoluto, cuándo dejarás de pesar sobre Italia! ¡Oh almas venales y rastreras! ¡Y yo soy hija de un carcelero! ¿He desmentido acaso este noble carácter, yo que no me he dignado responder a Fabricio? ¡Y en otro tiempo él fue mi bienhechor! ¿Qué pensará de mí en este momento, solo en su celda y frente a su lamparita?» Excitada por esta idea, Clelia lanzaba miradas de horror a la magnífica iluminación de los salones del ministro del Interior. Jamás, se decía en el círculo de cortesanos que se congregaba en torno a las dos bellezas de moda y que trataban de mezclarse en su conversación, jamás se las ha visto hablar en un tono tan animado y al mismo tiempo tan íntimo. ¿Proyectará la duquesa, siempre alerta a conjurar los odios suscitados por el primer ministro, en alguna gran boda a favor de Clelia? Esta conjetura se apoyaba en una circunstancia que hasta entonces no surgió nunca a la observación de la corte: en los ojos de Clelia había más fuego y, por decirlo así, más pasión que en los de la hermosa duquesa. Ésta, por su parte, estaba sorprendida y, dicho sea en honor suyo, encantada de las nuevas prendas que descubría en la joven solitaria; llevaba una hora mirándola con un placer rara vez sentido ante una rival. «Pero ¿qué ocurre? —se preguntaba la duquesa—; nunca estuvo Clelia tan hermosa y tan expresiva, ¿habrá por fin hablado su corazón?… Pero si es así, se trata de un amor desgraciado: en el fondo de esa animación tan nueva se ve una sombra de dolor… Pero el amor desgraciado se calla. ¿Será que quiere recobrar a un inconstante mediante un triunfo en el gran mundo?» Y la duquesa observaba con atención a los jóvenes que la rodeaban. No veía en ninguno la expresión singular, sino, en todos, la fatuidad más o menos satisfecha. «Pero aquí hay algo milagroso —se decía la duquesa, picada por no adivinar—. ¿Dónde está el conde Mosca, ese hombre tan perspicaz? No, no me equivoco: Clelia me mira con atención y como si yo fuera para ella objeto de un interés completamente nuevo. ¿Será efecto de alguna orden de su padre, ese vil cortesano? Yo creía que esta alma noble y joven era incapaz de rebajarse a intereses de dinero. ¿No tendrá el general Fabio Conti algo que pedir al conde?» A eso de las diez, un amigo de la duquesa se acercó a ella y le dijo dos palabras en voz baja; la duquesa palideció visiblemente; Clelia le tomó la mano y se permitió apretársela. —Se lo agradezco y ahora la comprendo… tiene usted un alma bella —le dijo la duquesa haciendo
un esfuerzo sobre sí misma; apenas tuvo fuerzas para pronunciar estas pocas palabras. Dirigió muchas sonrisas a la dueña de la casa, que se levantó para acompañarla hasta la puerta del último salón; estos honores sólo eran debidos a las princesas de la sangre, y resultaba para la duquesa un cruel contrasentido con su actual posición. Sonrió mucho a la condesa Zurla, pero, por inauditos que fueron sus esfuerzos, no consiguió dirigirle una palabra. A Clelia se le llenaron de lágrimas los ojos al ver pasar a la duquesa en medio de aquellos salones llenos entonces de lo más brillante de la sociedad. «¿Qué va a ser de esta pobre mujer —se decía— cuando se encuentre sola en su carroza? Sería una indiscreción por mi parte ofrecerme a acompañarla, no me atrevo… ¡Qué consuelo sentiría, a pesar de todo, el pobre preso, sentado en una horrible celda, a solas con su lamparita, si se supiera amado hasta tal punto! ¡Qué horrible la soledad en que le han enterrado!, ¡y nosotros estamos aquí, en estos salones tan brillantes!, ¡qué horror! ¿No habría medio de hacerle llegar unas palabras? Pero, ¡Dios mío, esto sería traicionar a mi padre!; ¡es tan delicada su situación entre los dos partidos! ¿Qué va a ser de él si le expongo al odio apasionado de la duquesa, que dispone de la voluntad del primer ministro, dueño y señor de las tres cuartas partes de los asuntos? Por otra parte, el príncipe se ocupa constantemente de lo que pasa en la fortaleza, y no admite bromas en este aspecto; el miedo hace crueles a las personas… De todos modos, Fabricio (Clelia ya no decía el señor Del Dongo) es mucho más digno de lástima… Para él se trata de algo más que del peligro de perder una sinecura… ¡Y la duquesa!… ¡Qué terrible pasión es el amor!… ¡Y sin embargo, todos estos embusteros de la sociedad hablan de él como de una fuente de venturas! Se compadece a las mujeres de edad porque ya no pueden sentir o inspirar amor… Jamás olvidaré lo que acabo de ver, ¡qué cambio tan súbito! De pronto los ojos de la duquesa, tan bellos, tan radiantes, se tornaron tristes, apagados, al oír las palabras fatales que vino a decirle el marqués N*** ¡Muy digno de amor debe de ser Fabricio!» En medio de estas reflexiones tan graves y que ocupaban por entero el alma de Clelia, las palabras cumplimenteras que siempre le prodigaban le parecieron más desagradables aún que de costumbre. Para huir de ellas, se acercó a una ventana abierta y semivelada por una cortina de tafetas; esperaba que nadie tendría el atrevimiento de seguirla a aquella especie de retiro. La ventana daba a un bosquecillo de naranjos plantados en plena tierra; verdad es que todos los inviernos había que protegerlos con un tejadillo. Clelia respiraba con delicia el perfume de aquellas flores, y este placer parecía serenarle un poco el alma… «Me ha parecido de un porte muy noble —pensaba—, pero, ¡inspirar pasión tal a una mujer tan extraordinaria!… Ha tenido la gloria de rechazar los homenajes del príncipe, y si se hubiera dignado desearlo, habría sido la reina de sus estados. Dice mi padre que la pasión del soberano era tan grande, que, de haber quedado libre un día, se casara con ella… ¡Y este amor por Fabricio dura ya desde hace tanto tiempo!… Porque hace lo menos cinco años que los encontramos en las cercanías del lago de Como… Sí, sí, hace ya cinco años —se dijo al cabo de un momento de reflexión—. Yo lo noté ya entonces, cuando tantas cosas pasaban inadvertidas todavía a mis ojos de niña. ¡Cómo parecían admirar a Fabricio aquellas dos damas!…» Clelia observó con satisfacción que ninguno de los jóvenes que le hablaban con tanto interés había osado acercarse al balcón. Uno de ellos, el marqués Crescenzi, dio algunos pasos en aquella dirección, pero se detuvo junto a una mesa de juego. «Si al menos —pensaba Clelia—, gozara yo la vista de unos bonitos naranjos como éstos bajo mi ventanita del palacio de la fortaleza, la única protegida por la sombra, mis ideas serían menos tristes; pero, por toda perspectiva, los enormes sillares de la torre
- Page 115 and 116: entusiasmo, y que me había prometi
- Page 117 and 118: —¡Ten cuidado: te va a matar! ¡
- Page 119 and 120: Marietta se abrazó a su cuello y l
- Page 121 and 122: surgir es mi huida». El empleado s
- Page 123 and 124: —Es mi marido —dijo la taberner
- Page 125 and 126: ¿Quiere que le acompañe a Ferrara
- Page 127 and 128: viruelas? ¡Cuántas gracias tengo
- Page 129 and 130: dar un paseo fuera de la ciudad. El
- Page 131 and 132: letras de cambio, etc.» La duquesa
- Page 133 and 134: arzobispo.» Pero mientras procurab
- Page 135 and 136: Fabricio, que había bajado ya algu
- Page 137 and 138: casa, se proveyó de buenas armas y
- Page 139 and 140: heredero de Parma. Este pobre mance
- Page 141 and 142: pasos, pero, sin ningún ademán ex
- Page 143 and 144: abalanzaron a la brida del caballo
- Page 145 and 146: habrá sacado del apuro a la polic
- Page 147 and 148: «Me he aburrido tanto del amor que
- Page 149 and 150: XIV Mientras Fabricio se dedicaba a
- Page 151 and 152: ausencia puede ser de alguna duraci
- Page 153 and 154: —¿Qué hay que hacer? —dijo al
- Page 155 and 156: abrazaría… Pero por nada en el m
- Page 157 and 158: a su propio salón, en el que reina
- Page 159 and 160: —Perfectamente; pero el viaje a G
- Page 161 and 162: XV A las dos horas, el pobre Fabric
- Page 163 and 164: Barbone levantó la cabeza para mir
- Page 165: a aquella cara rasgos un poco marca
- Page 169 and 170: Clelia tomó el anillo, pero no sab
- Page 171 and 172: torturaba su desdichado corazón. S
- Page 173 and 174: vengara?… No, jamás se le pasar
- Page 175 and 176: Precisamente porque le quiero le pr
- Page 177 and 178: muy bien de reprochárselo: fue cul
- Page 179 and 180: XVII El conde se consideraba como f
- Page 181 and 182: —¿Por qué no? —contestó el m
- Page 183 and 184: ser abandonado por una mujer sin co
- Page 185 and 186: la cárcel. —En ese caso, señor
- Page 187 and 188: XVIII Resulta, pues, que a pesar de
- Page 189 and 190: solitaria a cien leguas de Parma.»
- Page 191 and 192: sentirme afligido en esta prisión
- Page 193 and 194: que debía de abrumar a la duquesa.
- Page 195 and 196: Fabricio no tuvo suerte los días s
- Page 197 and 198: XIX La ambición del general Fabio
- Page 199 and 200: consigo, para precipitar el puente
- Page 201 and 202: por la noche volvió, y desde ayer
- Page 203 and 204: cuando, a las doce menos cuarto, ap
- Page 205 and 206: —Si Fabricio perece de una manera
- Page 207 and 208: XX Una noche, hacia la una de la ma
- Page 209 and 210: siempre si han provocado unos senti
- Page 211 and 212: pudiera comunicarle por señas las
- Page 213 and 214: valor, cree probar que su amor es a
- Page 215 and 216: Lo que me decidiría por este lado
un esfuerzo sobre sí misma; apenas tuvo fuerzas para pronunciar estas pocas palabras. Dirigió muchas<br />
sonrisas a la dueña <strong>de</strong> la casa, que se levantó para acompañarla hasta la puerta <strong>de</strong>l último salón; estos<br />
honores sólo eran <strong>de</strong>bidos a las princesas <strong>de</strong> la sangre, y resultaba para la duquesa un cruel contrasentido<br />
con su actual posición. Sonrió mucho a la con<strong>de</strong>sa Zurla, pero, por inauditos que fueron sus esfuerzos, no<br />
consiguió dirigirle una palabra.<br />
A Clelia se le llenaron <strong>de</strong> lágrimas los ojos al ver pasar a la duquesa en medio <strong>de</strong> aquellos salones<br />
llenos entonces <strong>de</strong> lo más brillante <strong>de</strong> la sociedad. «¿Qué va a ser <strong>de</strong> esta pobre mujer —se <strong>de</strong>cía—<br />
cuando se encuentre sola en su carroza? Sería una indiscreción por mi parte ofrecerme a acompañarla, no<br />
me atrevo… ¡Qué consuelo sentiría, a pesar <strong>de</strong> todo, el pobre preso, sentado en una horrible celda, a<br />
solas con su lamparita, si se supiera amado hasta tal punto! ¡Qué horrible la soledad en que le han<br />
enterrado!, ¡y nosotros estamos aquí, en estos salones tan brillantes!, ¡qué horror! ¿No habría medio <strong>de</strong><br />
hacerle llegar unas palabras? Pero, ¡Dios mío, esto sería traicionar a mi padre!; ¡es tan <strong>de</strong>licada su<br />
situación entre los dos partidos! ¿Qué va a ser <strong>de</strong> él si le expongo al odio apasionado <strong>de</strong> la duquesa, que<br />
dispone <strong>de</strong> la voluntad <strong>de</strong>l primer ministro, dueño y señor <strong>de</strong> las tres cuartas partes <strong>de</strong> los asuntos? Por<br />
otra parte, el príncipe se ocupa constantemente <strong>de</strong> lo que pasa en la fortaleza, y no admite bromas en este<br />
aspecto; el miedo hace crueles a las personas… De todos modos, Fabricio (Clelia ya no <strong>de</strong>cía el señor<br />
Del Dongo) es mucho más digno <strong>de</strong> lástima… Para él se trata <strong>de</strong> algo más que <strong>de</strong>l peligro <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r una<br />
sinecura… ¡Y la duquesa!… ¡Qué terrible pasión es el amor!… ¡Y sin embargo, todos estos embusteros<br />
<strong>de</strong> la sociedad hablan <strong>de</strong> él como <strong>de</strong> una fuente <strong>de</strong> venturas! Se compa<strong>de</strong>ce a las mujeres <strong>de</strong> edad porque<br />
ya no pue<strong>de</strong>n sentir o inspirar amor… Jamás olvidaré lo que acabo <strong>de</strong> ver, ¡qué cambio tan súbito! De<br />
pronto los ojos <strong>de</strong> la duquesa, tan bellos, tan radiantes, se tornaron tristes, apagados, al oír las palabras<br />
fatales que vino a <strong>de</strong>cirle el marqués N*** ¡Muy digno <strong>de</strong> amor <strong>de</strong>be <strong>de</strong> ser Fabricio!»<br />
En medio <strong>de</strong> estas reflexiones tan graves y que ocupaban por entero el alma <strong>de</strong> Clelia, las palabras<br />
cumplimenteras que siempre le prodigaban le parecieron más <strong>de</strong>sagradables aún que <strong>de</strong> costumbre. Para<br />
huir <strong>de</strong> ellas, se acercó a una ventana abierta y semivelada por una cortina <strong>de</strong> tafetas; esperaba que nadie<br />
tendría el atrevimiento <strong>de</strong> seguirla a aquella especie <strong>de</strong> retiro. <strong>La</strong> ventana daba a un bosquecillo <strong>de</strong><br />
naranjos plantados en plena tierra; verdad es que todos los inviernos había que protegerlos con un<br />
tejadillo. Clelia respiraba con <strong>de</strong>licia el perfume <strong>de</strong> aquellas flores, y este placer parecía serenarle un<br />
poco el alma… «Me ha parecido <strong>de</strong> un porte muy noble —pensaba—, pero, ¡inspirar pasión tal a una<br />
mujer tan extraordinaria!… Ha tenido la gloria <strong>de</strong> rechazar los homenajes <strong>de</strong>l príncipe, y si se hubiera<br />
dignado <strong>de</strong>searlo, habría sido la reina <strong>de</strong> sus estados. Dice mi padre que la pasión <strong>de</strong>l soberano era tan<br />
gran<strong>de</strong>, que, <strong>de</strong> haber quedado libre un día, se casara con ella… ¡Y este amor por Fabricio dura ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
hace tanto tiempo!… Porque hace lo menos cinco años que los encontramos en las cercanías <strong>de</strong>l lago <strong>de</strong><br />
Como… Sí, sí, hace ya cinco años —se dijo al cabo <strong>de</strong> un momento <strong>de</strong> reflexión—. Yo lo noté ya<br />
entonces, cuando tantas cosas pasaban inadvertidas todavía a mis ojos <strong>de</strong> niña. ¡Cómo parecían admirar a<br />
Fabricio aquellas dos damas!…»<br />
Clelia observó con satisfacción que ninguno <strong>de</strong> los jóvenes que le hablaban con tanto interés había<br />
osado acercarse al balcón. Uno <strong>de</strong> ellos, el marqués Crescenzi, dio algunos pasos en aquella dirección,<br />
pero se <strong>de</strong>tuvo junto a una mesa <strong>de</strong> juego. «Si al menos —pensaba Clelia—, gozara yo la vista <strong>de</strong> unos<br />
bonitos naranjos como éstos bajo mi ventanita <strong>de</strong>l palacio <strong>de</strong> la fortaleza, la única protegida por la<br />
sombra, mis i<strong>de</strong>as serían menos tristes; pero, por toda perspectiva, los enormes sillares <strong>de</strong> la torre