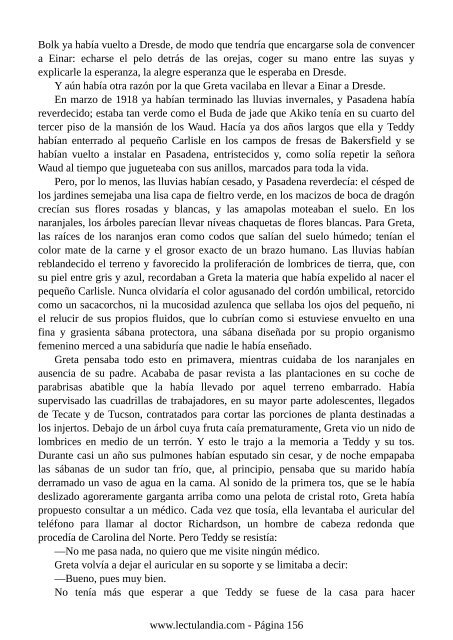La chica danesa
Una novela de David Ebershoff Una novela de David Ebershoff
Bolk ya había vuelto a Dresde, de modo que tendría que encargarse sola de convencer a Einar: echarse el pelo detrás de las orejas, coger su mano entre las suyas y explicarle la esperanza, la alegre esperanza que le esperaba en Dresde. Y aún había otra razón por la que Greta vacilaba en llevar a Einar a Dresde. En marzo de 1918 ya habían terminado las lluvias invernales, y Pasadena había reverdecido; estaba tan verde como el Buda de jade que Akiko tenía en su cuarto del tercer piso de la mansión de los Waud. Hacía ya dos años largos que ella y Teddy habían enterrado al pequeño Carlisle en los campos de fresas de Bakersfield y se habían vuelto a instalar en Pasadena, entristecidos y, como solía repetir la señora Waud al tiempo que jugueteaba con sus anillos, marcados para toda la vida. Pero, por lo menos, las lluvias habían cesado, y Pasadena reverdecía: el césped de los jardines semejaba una lisa capa de fieltro verde, en los macizos de boca de dragón crecían sus flores rosadas y blancas, y las amapolas moteaban el suelo. En los naranjales, los árboles parecían llevar níveas chaquetas de flores blancas. Para Greta, las raíces de los naranjos eran como codos que salían del suelo húmedo; tenían el color mate de la carne y el grosor exacto de un brazo humano. Las lluvias habían reblandecido el terreno y favorecido la proliferación de lombrices de tierra, que, con su piel entre gris y azul, recordaban a Greta la materia que había expelido al nacer el pequeño Carlisle. Nunca olvidaría el color agusanado del cordón umbilical, retorcido como un sacacorchos, ni la mucosidad azulenca que sellaba los ojos del pequeño, ni el relucir de sus propios fluidos, que lo cubrían como si estuviese envuelto en una fina y grasienta sábana protectora, una sábana diseñada por su propio organismo femenino merced a una sabiduría que nadie le había enseñado. Greta pensaba todo esto en primavera, mientras cuidaba de los naranjales en ausencia de su padre. Acababa de pasar revista a las plantaciones en su coche de parabrisas abatible que la había llevado por aquel terreno embarrado. Había supervisado las cuadrillas de trabajadores, en su mayor parte adolescentes, llegados de Tecate y de Tucson, contratados para cortar las porciones de planta destinadas a los injertos. Debajo de un árbol cuya fruta caía prematuramente, Greta vio un nido de lombrices en medio de un terrón. Y esto le trajo a la memoria a Teddy y su tos. Durante casi un año sus pulmones habían esputado sin cesar, y de noche empapaba las sábanas de un sudor tan frío, que, al principio, pensaba que su marido había derramado un vaso de agua en la cama. Al sonido de la primera tos, que se le había deslizado agoreramente garganta arriba como una pelota de cristal roto, Greta había propuesto consultar a un médico. Cada vez que tosía, ella levantaba el auricular del teléfono para llamar al doctor Richardson, un hombre de cabeza redonda que procedía de Carolina del Norte. Pero Teddy se resistía: —No me pasa nada, no quiero que me visite ningún médico. Greta volvía a dejar el auricular en su soporte y se limitaba a decir: —Bueno, pues muy bien. No tenía más que esperar a que Teddy se fuese de la casa para hacer www.lectulandia.com - Página 156
tranquilamente la llamada. Cada vez que Teddy tosía y se llevaba el pañuelo —que ella planchaba con una plancha negra de hierro— a la boca, Greta echaba una ojeada de reojo para ver si había expulsado algo con la tos. A veces el pañuelo estaba seco, y ella se limitaba a suspirar. Pero en otras ocasiones había flema y un líquido espeso y blanquecino que salía de la boca de Teddy. Y luego, más y más, hasta que escupía un grueso grumo de sangre. Era Greta, y no Akiko, quien lavaba la ropa interior de Teddy, incluyendo sus pañuelos, y por eso podía saber exactamente cuánta sangre escupía. Tenía que cambiarle las sábanas todas las noches, y empapar los pañuelos, y, a veces, también las camisas, en tinas de lejía, cuyo áspero olor a cloro le hacía cosquillas en las ventanillas de la nariz y le escocía los ojos. La sangre no se quitaba con facilidad, y tenía que frotar y frotar hasta despellejarse los dedos, tratando de liberar los pañuelos de sus manchas, los cuales recordaban a Greta los trapos que usaba para limpiar sus caballetes cuando pintaba, cosa que, ahora, instalados como estaban en la casita en Pasadena, ya no hacía nunca. Pero, no obstante la tos y la sangre, cada vez que Greta cogía el teléfono, Teddy siempre decía lo mismo: —No pienso ver a ningún médico, por Dios bendito, porque no estoy enfermo. En un par de ocasiones, Greta se las compuso para que el doctor Richardson acudiera a la casita. Teddy le recibía en la solana. —Ya sabe cómo son las mujeres —le decía Teddy, cuyo flequillo le caía sobre los ojos—, siempre inquietándose por nada. Pero, la pura verdad, doctor, no tengo lo que se dice absolutamente nada. —Bueno, pues, entonces, ¿qué me dices de tu tos? —le interrumpía Greta. —Nada, es la tos propia de los agricultores. Si tú hubieras crecido en el campo, como yo, también la tendrías —decía, riéndose, y su risa se contagiaba al doctor Richardson y a Greta, por más que ésta no veía nada gracioso en la forma de comportarse de Teddy. —Probablemente no sea nada —decía el doctor Richardson—, pero ¿le importaría que echase una ojeada? —La verdad es que sí, que me importaría. La solana estaba pavimentada de azulejos que el propio Teddy había hecho en su estudio. Eran de color entre naranja y ámbar. En invierno eran demasiado fríos para pisarlos descalzo, o incluso con calcetines. —Bueno, ya me llamarán si creen que tienen necesidad de mí —decía el doctor Richardson, y cogía su maletín y se marchaba. Greta, que deseaba, por encima de todo, ser una buena esposa, y no quería que su marido, cuando estaba con sus amigos, se riese de ella y comentase lo aprensiva y dominante que se mostraba, se echaba el pelo para atrás, hasta que le cubría las orejas, y decía: —De acuerdo. Si no quieres que te vea Richardson, lo mejor será que te cuides lo que se dice mucho. La razón de que para Greta aquella primavera, la de 1918, fuese la más verde de www.lectulandia.com - Página 157
- Page 106 and 107: apartamento por la incomodidad trem
- Page 108 and 109: Einar volvería a aquel lugar y se
- Page 110 and 111: oda, Lili mirando zanahorias en el
- Page 112 and 113: —¿Crees que podría? —pregunt
- Page 114 and 115: contestar, añadió—: Nos marcham
- Page 116 and 117: —Pero es que eso no tendría sent
- Page 118 and 119: 15 El olor de la sangre despertó a
- Page 120 and 121: conocer a Einar. Greta tenía razó
- Page 122 and 123: haberse levantado de repente dentro
- Page 124 and 125: Einar entró en el urinario públic
- Page 126 and 127: 16 Greta vio con gran preocupación
- Page 128 and 129: hermano, con la pierna mala sobre e
- Page 130 and 131: prosiguiera. —Y, si quiere que le
- Page 132 and 133: Greta era capaz de imaginar que fue
- Page 134 and 135: 17 Al día siguiente, la biblioteca
- Page 136 and 137: de la tribuna pendían lacias de su
- Page 138 and 139: pierna le dolía como si acabase de
- Page 140 and 141: la Opera, que parecía dorada en la
- Page 142 and 143: con el médico adecuado. Eso es tod
- Page 144 and 145: —¿Por qué? —Por esquizofrenia
- Page 146 and 147: —¿Cómo has dado con él? —le
- Page 148 and 149: que tiene de bueno. Lo único que t
- Page 150 and 151: 18 Cuando Greta se vio con el profe
- Page 152 and 153: cálido, pegajoso y denso, como met
- Page 154 and 155: Copenhague; le había aplicado purp
- Page 158 and 159: todas las que recordaba, era que la
- Page 160 and 161: que esperar a ver cómo evoluciona.
- Page 162 and 163: hacerlo, y tiró la almohada por la
- Page 164 and 165: 19 El tren de Einar entró en Alema
- Page 166 and 167: cemento. Venía la foto del persona
- Page 168 and 169: la escena por las rendijas de las p
- Page 170 and 171: guerra; ahora que la contienda hab
- Page 172 and 173: 20 Greta estaba sentada en la otoma
- Page 174 and 175: —Levantó la cara para mirarla—
- Page 176 and 177: 21 Einar pagó al conductor cinco m
- Page 178 and 179: de rostro hundido y cuyo abrigo le
- Page 180 and 181: habitación; sus zapatos negros rec
- Page 182 and 183: un hombre tan convencido de ser muj
- Page 184 and 185: observaba por el rabillo del ojo, p
- Page 186 and 187: lamentable pasión. A la mañana si
- Page 188 and 189: —No te preocupes —le dijo Lili.
- Page 190 and 191: 22 Greta no podía soportarlo. Se a
- Page 192 and 193: —¿Qué? —¿Por qué no vas a v
- Page 194 and 195: del sol al cruzar su tren el Elba p
- Page 196 and 197: —¿Te tratan bien aquí? —Frau
- Page 198 and 199: —No, me parece que no me entiende
- Page 200 and 201: Cuando el profesor Bolk se hubo ido
- Page 202 and 203: y, finalmente, a plantaciones de pa
- Page 204 and 205: espinillas aprovechando que tenía
Bolk ya había vuelto a Dresde, de modo que tendría que encargarse sola de convencer<br />
a Einar: echarse el pelo detrás de las orejas, coger su mano entre las suyas y<br />
explicarle la esperanza, la alegre esperanza que le esperaba en Dresde.<br />
Y aún había otra razón por la que Greta vacilaba en llevar a Einar a Dresde.<br />
En marzo de 1918 ya habían terminado las lluvias invernales, y Pasadena había<br />
reverdecido; estaba tan verde como el Buda de jade que Akiko tenía en su cuarto del<br />
tercer piso de la mansión de los Waud. Hacía ya dos años largos que ella y Teddy<br />
habían enterrado al pequeño Carlisle en los campos de fresas de Bakersfield y se<br />
habían vuelto a instalar en Pasadena, entristecidos y, como solía repetir la señora<br />
Waud al tiempo que jugueteaba con sus anillos, marcados para toda la vida.<br />
Pero, por lo menos, las lluvias habían cesado, y Pasadena reverdecía: el césped de<br />
los jardines semejaba una lisa capa de fieltro verde, en los macizos de boca de dragón<br />
crecían sus flores rosadas y blancas, y las amapolas moteaban el suelo. En los<br />
naranjales, los árboles parecían llevar níveas chaquetas de flores blancas. Para Greta,<br />
las raíces de los naranjos eran como codos que salían del suelo húmedo; tenían el<br />
color mate de la carne y el grosor exacto de un brazo humano. <strong>La</strong>s lluvias habían<br />
reblandecido el terreno y favorecido la proliferación de lombrices de tierra, que, con<br />
su piel entre gris y azul, recordaban a Greta la materia que había expelido al nacer el<br />
pequeño Carlisle. Nunca olvidaría el color agusanado del cordón umbilical, retorcido<br />
como un sacacorchos, ni la mucosidad azulenca que sellaba los ojos del pequeño, ni<br />
el relucir de sus propios fluidos, que lo cubrían como si estuviese envuelto en una<br />
fina y grasienta sábana protectora, una sábana diseñada por su propio organismo<br />
femenino merced a una sabiduría que nadie le había enseñado.<br />
Greta pensaba todo esto en primavera, mientras cuidaba de los naranjales en<br />
ausencia de su padre. Acababa de pasar revista a las plantaciones en su coche de<br />
parabrisas abatible que la había llevado por aquel terreno embarrado. Había<br />
supervisado las cuadrillas de trabajadores, en su mayor parte adolescentes, llegados<br />
de Tecate y de Tucson, contratados para cortar las porciones de planta destinadas a<br />
los injertos. Debajo de un árbol cuya fruta caía prematuramente, Greta vio un nido de<br />
lombrices en medio de un terrón. Y esto le trajo a la memoria a Teddy y su tos.<br />
Durante casi un año sus pulmones habían esputado sin cesar, y de noche empapaba<br />
las sábanas de un sudor tan frío, que, al principio, pensaba que su marido había<br />
derramado un vaso de agua en la cama. Al sonido de la primera tos, que se le había<br />
deslizado agoreramente garganta arriba como una pelota de cristal roto, Greta había<br />
propuesto consultar a un médico. Cada vez que tosía, ella levantaba el auricular del<br />
teléfono para llamar al doctor Richardson, un hombre de cabeza redonda que<br />
procedía de Carolina del Norte. Pero Teddy se resistía:<br />
—No me pasa nada, no quiero que me visite ningún médico.<br />
Greta volvía a dejar el auricular en su soporte y se limitaba a decir:<br />
—Bueno, pues muy bien.<br />
No tenía más que esperar a que Teddy se fuese de la casa para hacer<br />
www.lectulandia.com - Página 156