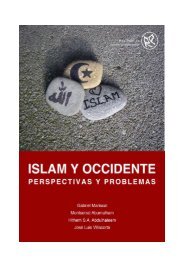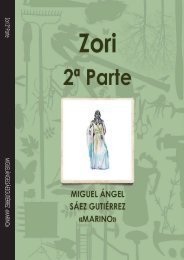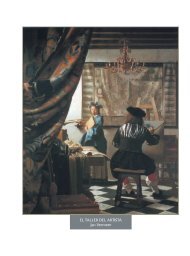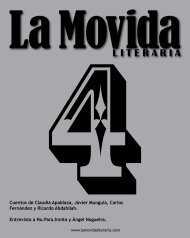You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>EL</strong> <strong>MANUSCRITO</strong> <strong>DE</strong> <strong>HOMERO</strong>Ángel M. González
FEBREROI. Viernes por la tardeZeus! ¿Por qué concediste medios clarosa los hombres para distinguir el oro falsoy, en cambio, no imprimiste en su cuerponinguna huella natural con que distinguiral hombre malvado?»(Eurípides. Medea).Probablemente los acontecimientoshubieran resultado muy diferentes si Danielhubiera cedido a la tentación de aban-
donar su puesto de bibliotecario becadoen el departamento de Historia Modernade la universidad y hubiera bajado a tomarseun café con su novia, Diana Castillejos,que a esas horas solía encontrarseestudiando en la biblioteca de Filosofía yLetras, un piso más abajo.El muchacho extendió sus apuntes deHistoriografía sobre la mesa e intentóestudiar, resignado al lento transcurrir delas horas, que se hacían eternas en aquellasala llena de estanterías repletas de libros,mesas vacías y ausencias. Todos suscompañeros se habían marchado hacíaun buen rato: libros y apuntes no podíancompetir con la llamada de las botellasy los vasos al ritmo de la música de losbares. Era viernes, víspera del puente decarnaval.Sólo Marta permanecía en su puesto.
La administrativa aporreaba las gastadasteclas de su trasnochada máquina de escribirponiendo contrapunto al crepitar dela lluvia, que caía pertinaz sobre las cubiertasde cinc del tejado. En el techo, unfluorescente averiado pugnaba por encendersey así espantar la tediosa penumbraque invadía la estancia.Daniel bostezó. Hacía más de una horaque no entraba nadie en el departamentoy el aburrimiento comenzaba a abrumarle.Nada en esa atmósfera pesada, casimuerta, indicaba que estaban a punto derepartirse las cartas de una partida que élno había elegido jugar. Su vista recorríalos trazos rápidos y apenas legibles de susapuntes, pero sus pensamientos transitabanmuy lejos de allí.Arrojó el bolígrafo sobre la mesa ylevantó la vista hacia la ventana. El cris-
tal le devolvió el reflejo de su rostro: suancho cuello, sus mandíbulas angulosas,casi cuadradas, y sus ojos, claros e inteligentes,como los de su padre. Giró lacabeza y se fijó en Marta, que no dejabade teclear. Se preguntó cuántos añostendría. El perfil de su torso conservabael atractivo de una juventud nada lejana;sus piernas, cruzadas bajo el tablero de lamesa, aún lucían esbeltas y bien torneadas.De carácter, la mujer era más bienadusta: ella cumplía escrupulosamentecon su tarea y a las ocho recogía sus cosas,daba las buenas tardes y se marchaba.Daniel reparó en las manos de la chica;tenía la impresión de que el tacto de esapiel debía resultar frío y rígido, igual queel caparazón de una tortuga. No obstante,advertía una pecaminosa fijación en esasmanos de dedos largos y ágiles, que se
movían con soltura sobre las teclas de laolivetti. Para él no había órgano más cargadode erotismo que las cuidadas manosde una mujer.Se desperezó contra el respaldo de lasilla y volvió a acordarse de Diana. Habíaquedado con ella a las ocho, en la puertaprincipal. Alguna vez había pensado queella era lo más valioso que iba a sacar desu paso por la universidad. Allí la habíaconocido y sólo por eso consideraba bienempleados cada uno de esos cinco tediososcursos que, a su entender, le habíansupuesto una absoluta pérdida de tiempo:estudiar Historia o pasarse tres tardes ala semana rellenando fichas y prestandopolvorientos libros, no resultaba nada heroicopara el orgulloso hijo de uno de losempresarios más acaudalados de la ciudad.El amor hacia su novia suscitaba en
él un deseo vehemente de hacer algo grande,algo que reafirmase su hombría ante lachica y que acallara en su conciencia lasdudas que a veces le asaltaban respectoal motivo por el que la muchacha le quería.Pero de sobra sabía que en el mundodomesticado donde le había tocado vivirno había lugar para los héroes; éstos sóloexistían en las páginas de los libros o enlas pantallas de los cines: héroes de papelo de celuloide, el material del que estabanhechos los sueños. Ignoraba que eldestino le tenía reservada una partida delas buenas, de esas que se juegan a todo onada, y que dicha partida estaba a puntode empezar, esa misma tarde y allí mismo,sin ir más lejos, en la penumbra deaquel adormilado departamento.Alguien arrastró una silla en la lejaníade los pasillos. Fue entonces cuando Da-
niel reparó en un buch-buch-poc, buchbuch-poclento y cadencioso, como lospasos de un atleta a punto de desfalleceren la recta final de una maratón. Alguiense acercaba muy despacio por el pasillo.Aguzó el oído pero el rumor de la lluviay el tecleo de Marta le estorbaron en supropósito.En un momento dado los pasos dejaronde oírse y empezó a girar la manijadel picaporte. El fluorescente averiado seapagó definitivamente y tras la hoja de lapuerta apareció un encorvado anciano envueltoen una gabardina verde oliva. Llevabauna bufanda marrón por encima dela nariz, que se adivinaba aguileña; unacinta roja, ceñida a la copa de su sombrero,le daba un cierto aire carnavalesco.El viejo cerró la puerta tras de sí y sedetuvo a tomar aliento, como desorienta-
do. Levantó la cabeza y posó en Danieluna mirada turbia a través de sus gruesosy sucios lentes. Luego se acercó hasta él.Arrastraba los pasos con un buch-buchseguido del sordo poc provocado por elnudoso bastón al golpear en el terrazo. Suparaguas fue dejando un reguero de gotitassobre las baldosas del departamento.Un par de metros antes de alcanzar sudestino, el extraño visitante dio un traspiéy para no caerse se apoyó en una de lasmesas vacías. Daniel acudió de inmediatoa ayudarle.—¿Está bien? —le preguntó. Temíaque aquel nonagenario se fuera a morirallí mismo.El viejo tomó aire y se rehizo.—Sí, estoy bien —respondió con suvoz cascada—. Soy como la última hojadel otoño, que se aferra a la rama. Al pri-10
mer soplo me desprenderé...Dieron las ocho en el reloj de la catedraly Daniel dejó escapar un resoplido deimpaciencia. No le apetecía quedarse niun minuto más con ese matusalén. Queríalargarse con su novia, entrar en un bar atomar algo y planificar el larguísimo finde semana, que iba a durar hasta el miércoles.—¿En qué puedo servirle? —inquirió.Marta dejó de teclear, se abotonó elabrigo y se despidió hasta el miércoles.El anciano siguió a la mujer con la vista,hasta que ésta abandonó la sala. Despuésse volvió hacia Daniel.—He traído algo —dijo.Sus manos enguantadas, trémulas, extrajeronde una bolsa de plástico un fajode papeles sueltos, unos ochenta foliosamarillentos, propensos a curvarse, como11
gunas páginas. Mucho me temo que hayansido pasto de las llamas.Daniel hojeó los papeles, que presentabanuna textura áspera y quebradiza. Llevabantexto manuscrito por ambas caras ydespedían un penetrante tufo que sugeríaun lugar húmedo y oscuro.—Hay un profesor experto en el estudiode documentos antiguos —dijo—. Élsabría decirle de qué se trata. Pero ya noestá. Vuelva el miércoles —concluyó. Sepreguntaba si para el miércoles el viejoseguiría vivo.Devolvió los papeles al anciano, peroéste los rechazó.—Quédese con ellos. A usted le seránmás útiles. Además, no me dejarían entraren el asilo con semejante porquería.La hermana Leonor registra todas misbolsas; piensa que llevo fotos de chicas13
desnudas y que eso no le conviene a micorazón. ¡Vieja fisgona!—Está bien —aceptó Daniel. Los papelesparecían valiosos, pero estaba segurode que al anciano no le iban a hacerninguna falta—. Déjeme su dirección yya se le avisará.—No importa. Me pasaré por aquí otrodía.El viejo cogió su paraguas y desanduvoel camino con su andar lento y arrastrado.Antes de salir, se giró hacia Daniely, apuntándole con la contera del paraguas,le dijo:—Ten mucho cuidado, hijito.Tales palabras sonaron extrañas en losoídos de Daniel, como si no hubieran sidoarticuladas por la rota garganta de un moribundo.14
Las pisadas del anciano se extinguieronpor los pasillos de la facultad y Danielempezó a examinar los papeles, intentandoponer en práctica los conocimientosadquiridos en las clases de Paleografía yDiplomática, asignatura que impartía suprimo, Juan Cuadrado.La primera hoja estaba encabezadapor un escudo con espada adiestrada,flanqueada por dos elementos heráldicosque no logró discernir, pues estaban muyborrosos. Tal vez su amigo Sandro, quehabía estudiado algo de heráldica, lograraidentificarlos.Sus ojos se posaron a continuación enlos versos que seguían al escudo. Estabanescritos con tinta marrón, muy diluida, yhabían sido trazados en letra inglesa, caligrafíacursiva de rasgos pequeños y muypulcros. Decían así:15
¿Eres tú Eurímaco?Mira que Teoclímeno te esperay la impaciencia ya hace mella en su ánimo.Entonces, ¿deseas alcanzar a la bella Penélope?Tensa, pues, el arco de Ulisesdespués de que llegue el Cronión con surayo encendido.Daniel leyó los versos hasta tres veces,pero no logró encontrar sentido alguno.¿Eres tú Eurímaco? La pregunta le pareciódemasiado directa, como si hubierasido formulada cientos de años atrás paraque él la respondiera. Mira que Teoclímenote espera. ¿Quién coños era ese talTeoclímeno? La bella Penélope. El Cronióncon su rayo encendido. Tensa, pues,el arco de Ulises... Aquello tenía toda la16
pinta de un acertijo y un prurito de desasosiegose instaló en su mente, como silas últimas palabras del extraño visitantehubieran querido avisarle de un peligroindefinido pero real.II. Lunes de Carnaval«Una máscara nos dice más que un rostro.»(Oscar Wilde. Pluma, lápiz y veneno)Las luces de la ciudad empezaron aencenderse a los pies de la colina dondese levantaba la mansión de los Cuadrado.Era lunes de Carnaval y los acordesde Stairway to Heaven, de Led Zeppelin,sonaban en el dormitorio donde Danielse ataviaba con los vistosos ropajes de sudisfraz. Se disponía a acudir al baile de17
máscaras que iba a celebrarse esa nocheen los sótanos de la facultad de Medicina.Su amigo Sandro le observaba con curiosidad.—Déjame que lo adivine —dijo éste—. ¿Mosquetero?Daniel se ajustó ante el espejo las ampliasalas del sombrero de fieltro, que estabarematado con un penacho de plumasde avestruz.—Siempre has sido muy observador—respondió.Notaba que el jubón le tiraba un pocopor los hombros; por lo demás, le sentabaperfectamente, igual que cuando lo estrenó,hacía ya cuatro años. Recordaba lo orgullosoque se había sentido aquella lejananoche de carnaval, entrando en la salade fiestas con ese mismo jubón, del brazode aquella preciosa morena disfrazada de18
mora: Patricia Álvarez, que por entoncesera su novia. Eso fue unos meses antes deque ella desapareciera de su vida sin decirlenada. No había vuelto a verla desdeentonces.Acarició con una sombra de nostalgiala suave piel de sus botas con vueltas yreparó en la indumentaria de su amigo, lamisma de todos los días: cazadora marrónoscuro, camiseta gris y vaqueros.—Ahora deja que adivine yo lo querepresenta tu traje: un muermo, ¿no? ¿Oacaso se trata de la alegoría del aburrimiento?Sandro no dio muestras de haber oídoa su amigo. Su pálido semblante, tachonadode acné, se contrajo en una mueca desorpresa ante los viejos manuscritos queacababa de descubrir sobre el escritorio.—¿Q... q... qué es esto? —tartajeó.19
—Dímelo tú que eres más listo —respondióDaniel. No había vuelto a acordarsede los manuscritos desde que el viernesse los dejara el anciano.Sandro estudió los papeles junto a unalámpara. Sus manos, suaves y blancas,fueron pasando las quebradizas páginascon sumo cuidado, casi conteniendo larespiración, como temiendo mancillarcon su aliento unos papeles que considerabavaliosos.—¿D... de dónde has sacado esto? —preguntó.—Un anciano me lo dejó en el departamento.—¿Ya lo ha visto Juan?—No. Esperaba que lo vieras tú primero.Sandro se recolocó las gafas de pastanegra que usaba para corregir la miopía20
y leyó algunos versos, traduciéndolos dellatín:...Es de ver cómo inculpan los hombressin treguaa los dioses achacándonos todos susmales...Bien de cierto que él yace abatido porjusta ruina.¡Que lo mismo perezca quienquieraque imite su ejemplo!...—¡Es una versión en latín de la Odisea!—exclamó Sandro, fuera de sí— ¡LaOdisea, de Homero!—Sé quién escribió la Odisea —le espetóDaniel. Se ciñó el talabarte del quependía la espada de plástico, luego la desenvainóy se regaló unas fintas frente alespejo.Sandro siguió leyendo los versos dela primera página. El muchacho parecía21
ido, como si su mente intentara procesaralgún dato que, sin duda, se le escapaba.¿Eres tú Eurímaco? Ese nombre le sonaba,aunque tal vez le estaba confundiendocon otro personaje; ¡hacía tanto que noleía la Odisea! De pronto se volvió haciasu amigo:—¿No te parece que esto suena a...?—¿A un misterio a punto de revelarse?¡Ay, Sandrito! Si no supiera que sacascuatro sobresalientes por curso, pensaríaque tienes la cabeza llena de pájaros.—No es broma; mira estos versos. Escomo si alguien quisiera decirnos algo.—Genial, Sandro —se burló Daniel—.¿No me digas que has encontrado la claveoculta para acceder al santo Grial? —Learrebató los manuscritos y los arrojó sobrela mesa, sin ningún cuidado—. ¡Vamos,despierta, que estamos en Carnaval!22
¡Disfruta un poco del cotarro, coño! Queno me diga tu padre que has vuelto a casaantes de las cinco.Sandro recogió los manuscritos y comenzóa ordenarlos de nuevo. Daniel, porsu parte, se probó varios antifaces frenteal espejo; tenía diez modelos diferentespara elegir y se quedó con una careta mofletudaque le tapaba toda la cara.—¿De veras que no quieres disfrazarte?Aquí sobra ropa —insistió, aunque yasabía la respuesta. Conocía a Sandro desdeque ambos tenían seis años y jamás lehabía visto disfrazado. Su amigo era unode esos raros especímenes que no se avergonzabande calificarse a sí mismos comoratones de biblioteca, seres incapaces deperder un minuto en algo tan inútil comoera disfrazarse.—Es paradójico —dijo Sandro—. Al23
ponernos una careta, en realidad lo queestamos haciendo es quitarnos la máscaraque habitualmente llevamos encima,liberando por unas horas al animal quellevamos dentro. En realidad, todo es falso,todo es apariencia. Continuamente estamosocultándonos detrás de máscaras,como los personajes de la Odisea. Ulisesse disfraza, los dioses se disfrazan. Alfinal, el único personaje que permaneceauténtico es Argo.—¿Y ese quién es?—Argo es el perro de Ulises. El animalconsiguió sobrevivir para ver el regresode su amo, veinte años después de su partidahacia Troya. Argo fue el único que nose dejó embaucar por el disfraz de mendigoque llevaba Ulises cuando por fin llegóa Ítaca. Lo dice Homero en la Odisea.Daniel trazó una sonrisa de conmise-24
ación.—Tú no transitas por la vida —ledijo—; te dedicas a analizarla desde lacuneta; observas desde fuera cómo losdemás se divierten, sufren, aman, besan,bailan. ¿Es que tú no necesitas ocultartu rostro y hacer alguna gansada de vezen cuando? —Subió el volumen del estereofónicoy comenzó a moverse al ritmode la música, improvisando un rap—:¡Escapa de esa cuneta enfangada! Caminapor la vida, atrévete a hacer algo querompa con tus principios; no seas esclavode ellos; haz algo diferente, ¡vive unaaventura!—¡Como si la aventura fuera algo quesucede sólo por ir por ahí disfrazado deaventurero! —replicó Sandro—. La aventurano es eso que se compra en los grandesalmacenes con la visa oro de tu padre.25
La verdadera aventura empieza cuandohas perdido el último tren, cuando todoslos planes han fallado y sólo te quedan tusmanos, desnudas frente al peligro.Daniel observó asombrado a su amigo.Nunca le había visto tan exaltado.—De todas formas —continuó Sandro—,no me extraña que busques algo,aunque sólo sea un sucedáneo de aventura.Como eres rico y tienes la vida resuelta...—¿Y qué quieres que haga? ¿echarmea llorar?A Daniel no le ofendía que le hablasende dinero. Sabía que en cuanto acabara lacarrera, tenía a su disposición un despachoen las oficinas de la calle María deMolina, desde donde su padre dirigía susnegocios, incluida su fábrica de mueblesmetálicos. Más adelante todo iba a ser26
suyo: el despacho principal, con su cómodosillón, su amplia mesa con teléfonoy varios ordenadores, y la secretaria, quele llevaría cada mañana el café y el periódico.No podía negar que iba por la vidapor un carril especial reservado a unospocos. Aunque a veces también llovía enel paraíso. Por una extraña ley de la compensación,era consciente de que vivir leestaba resultando demasiado fácil y sospechabaque algún día tendría que pagarla factura. Su pesadilla más repetida era laidea irracional de que Diana acabaría largándosede su lado, sin decir nada, igualque hiciera Patricia Álvarez un día de octubre,tres años atrás, dejándole sumidoen la más honda de las aflicciones.Pero esa noche tocaba divertirse, asíque decidió dejar la filosofía para Sandro.27
—Voilà, mon chéri —dijo, cortando elaire con su espada de plástico.Sandro apagó la música, silenciandopor completo la cortante guitarra del míticoJimmy Page.—Daniel, escucha; ¿es que no quieressaber lo que tienes aquí? —refiriéndose alos manuscritos—. Estos papeles podríanvaler una millonada.Daniel le miró asombrado.—Durante las próximas horas no soyDaniel; soy D’Artagnan... o Ulises, y buscoa mi Penélope.—Pues espero que no os cueste unaodisea dar con ella —ironizó Sandro. Acontinuación, éste cogió los manuscritosy se volvió hacia su amigo—: Ya que a tino te interesan, ¿me los puedo llevar unpar de días?—Haz como si fueran tuyos.28
—¿De veras?—Que sí, hombre, llévatelos. Y despréndetede esa careta de filósofo. Diviértetey mueve el esqueleto mientras puedas.Es el mejor consejo que te han dado.No lo dudes.Por la pasarela del improvisado salónde baile, en el sótano de la facultad deMedicina, desfilaron las aspirantes a latiara con que el jurado iba a distinguir a lareina del carnaval universitario. Había hadasde vaporosos vestidos y varita mágica,sensuales bailarinas de piernas largasy tutús transparentes, una blancanievesalgo llenita, un puñado de princesas conantifaces de colores y falsos brillantes, yhasta una reina con un escotado vestidode novia, corona de papel de plata y toneladasde maquillaje.Pero la corona no recayó en esa falsa29
eina, ni en ninguna de las bonitas princesasde cuento de hadas; la corona se lallevó una joven de vestido harapiento querecordaba a la golfilla huérfana de unapelícula de Chaplin, Tiempos Modernos.Se llamaba Diana Castillejos y había sidonombrada «reina» a su pesar, pues sóloa instancias de sus amigas había aceptadodesfilar por la pasarela y someterse alcriterio del jurado. Diana detestaba todaclase de notoriedad, quizá por eso habíaintentado camuflar su natural atractivoentre los harapos de una golfilla, en lugardel organdí o los tules transparentes quelucían sus rivales. No obstante, la tiaraplateada que los organizadores habían colocadosobre su melena marrón, no desentonabaen absoluto con su andrajosoatuendo, complementado con un antifazde brillantina y unos escarpines deslustra-30
dos. A su lado no faltaron en seguida unpar de charlots de expresión melancólica,capaces de vender a sus madres por lograrsiquiera rozar con sus labios las mejillasruborizadas de tan celestial criatura.«¡Y yo disfrazado de mosquetero!» sedijo Daniel al divisar a su novia. Era eldueño de la chica más deseada de la fiesta;le sobraban motivos para considerarseel más feliz de los mortales.Diana, que le estaba buscando, se abriópaso entre una multitud de arlequines, piratas,espadachines e indios medio desnudos,que movían las caderas al ritmo delSixteen candles y del Smoke gets in youreyes. Un enojoso vampiro se pegó a ellay pretendió sacarla a bailar. Resultó serRoberto Rodríguez, el más bromista de lapandilla. Lucía la dentadura de colmillossanguinolentos y la capa negra y roja de31
Drácula.—¿Cómo se te ocurre abandonar aCervatillo Asustado en medio de tantoslobos? —le dijo a Daniel, reconociéndolebajo su disfraz de mosquetero.—Tengo un remedio infalible para cortarmanos demasiado largas —respondióéste, señalando su espada.Tomó a Diana por la cintura y la apartóde su amigo. Un gesto de alivio iluminólos inmensos y sonrientes ojos de su novia.—¿Desde cuándo un caballero haceesperar a su dama? —le reconvino ella.—¿Una dama? —Daniel retrocedióun paso y observó el harapiento disfrazque la cubría—. ¡Si pareces una golfilla!—exclamó.—Sácame de aquí —le suplicó ella.Odiaba saberse el blanco de todas las mi-32
adas.—Tus deseos son órdenes para mí.Cervatillo asustado.Pero Daniel no estaba dispuesto a desaprovecharla ocasión que se le brindabapara mostrarse ante el mundo como el esclavode aquella dueña, la Reina del Carnaval.Atrajo a su novia contra su pecho yse arrancó la máscara mofletuda para quetodos le vieran, a él, a Daniel Cuadrado,comiéndose sin pudor esos labios jugosos,tímidos y sumisos por los que todossuspiraban.Mientras el The great pretender de losPlatters llenaba el ambiente con la nostalgiade los años sesenta, unas manos trémulasbuscaron en la oscuridad el calorde la carne, en el tórrido mapa de una espaldadesnuda.—¡Dios mío, no llevas sostén! —se33
sorprendió él.—¿Desde cuándo una golfilla llevasostén? —replicó ella, un tanto melosa.Él aprovechó el desenfreno que reinabaen el ambiente y volvió a besarla.—Me vas a echar a perder el maquillaje—se quejó la muchacha.—¿Desde cuándo una golfilla se ponemaquillaje? —la contrarió él, y volvió ala carga con sus labios, tras arrancarle elantifaz.El beso hubiera rebasado los límitesde lo decoroso de no haber mediado elbrusco tirón que los separó. Era Sandro.El muchacho parecía fuera de sí.—¿Eres tú Eurímaco? —le espetó aDaniel, clavando su dedo índice en la pielque instantes antes había intentado fundirsecon la de su novia.Daniel se apartó de la chica y encaró a34
su amigo con verdadero enfado, como siéste acabara de profanar lo más sagradoque poseía.—¡Estás loco! —protestó, muy sorprendido.—¡Lo he encontrado! —En sus manosSandro blandía un ejemplar de la Odiseaen edición de bolsillo—. «Veo el desastreque se cierne sobre todos vosotros».—No sé qué quieres decir pero mira,hazme un favor: vete con Roberto, a versi le ayudas a averiguar qué llevan esasbailarinas debajo de los tutús.—¿No lo entiendes? Teoclímeno eraun adivino —gritó Sandro, haciéndose oírsobre el estruendo de la música—. Él fuequien advirtió a los pretendientes de Penélopede que Ulises iba a regresar a Ítacay los iba a asesinar. Eurímaco era uno deesos pretendientes. Creo que lo que pone35
en los versos que encabezan los manuscritos¡es una amenaza en toda regla!Daniel cogió a Diana por el brazo.—Vámonos a otro sitio. Este tío se havuelto loco.—No, espera —le contravino ella, atacadapor la curiosidad—. ¿De qué demoniosestá hablando?—Diana, tú sí que has leído la Odisea—vociferó Sandro—. Sabes que Eurímacoera uno de los pretendientes de Penélope,de los primeros en morir bajo lasflechas de Ulises. Haz caso a Teoclímeno.¡Teoclímeno ve el desastre que se avecinacon la llegada de Ulises y pide a los pretendientesque abandonen el palacio antesde que sea demasiado tarde! ¿Eres túEurímaco? —Dirigiéndose a Daniel—:¡Alguien te está avisando de un peligro!¿No lo entiendes?36
Daniel agarró a Diana por la muñeca yla arrastró hasta la calle, donde se respirabael aroma del frío y de la fiesta. Cogidosde la mano, bajaron por Santa Cruz bajouna densa niebla, más propia de diciembreque de finales de febrero, y recorrieron losbares de la zona universitaria: variopintosestablecimientos ambientados como oscurascuevas de papel de estraza, rústicossalones del Oeste repletos de vaqueros ybailarinas de cancán, o misteriosos templosegipcios, decorados con sarcófagosde cartón y atendidos por estilizadas Nefertitisen minifalda.En uno de esos locales, Daniel pidióuna botella de champán y llenó dos copas,pero Diana se opuso a probar la doradabebida: nunca bebía alcohol.—La Reina de la Noche no puede conformarsecon un refresco —la animó él,37
y la chica accedió a tomar un poco delespumoso contenido de su copa. Parecíapreocupada por las exaltadas palabras deSandro.—No es nada de importancia —latranquilizó Daniel—. Unos viejos manuscritosque me han dejado en el departamento,para mi primo Juan.—¿Y eso de Eurímaco? ¿Qué queríadecir tu amigo con eso de que parecía unaamenaza?—Tonterías. Ya sabes lo que le van aése los temas esotéricos.Diana permaneció pensativa unosminutos, pero no volvió a mencionar elasunto en toda la noche. Un segundo sorbode su copa la hizo olvidar los remilgosiniciales y siguió bebiendo las «mágicasburbujitas» que su novio escanciaba adegüello. Cuando terminaron la botella,38
marcharon a otro bar y pidieron otra, yuna vez achispados por la bebida, bailaron,se besaron e intentaron encender lapasión que los funestos augurios de Sandrohabían extinguido.Según transcurría la noche, los grandesojos de Diana, libres del plateado antifaz,se fueron ensombreciendo y el alcoholterminó por arrancarle la máscara dejovencita ejemplar, transformándola enuna desconocida e impredecible golfillaque apenas se tenía en pie cuando buscóapoyo en la barra del enésimo bar.—¡Camarero! ¡Otra botella, por favor!—farfulló ebria, en una pose exageradamenteerguida—. Y del caro, que paga minovio, Daniel Cuadrado, no le digo más.—Es hora de tomar el fresco —dijoéste, aterrado por el devastador efecto quela bebida estaba causando en su novia.39
Le abrochó la gabardina y, tomándolapor la cintura, la sacó del local y la obligóa caminar por la acera bajo el mordientefrío de la calle. Las mágicas burbujas quehabían transportado a su chica al insensatopaís de las risas desmedidas, acabaronpor abandonarla en los sombríos páramosde los lamentos y el llanto: lágrimas dearrepentimiento que arrasaron los últimosrestos de su maquillaje.—Mi madre me va a matar —balbuciósollozante—. Eres un irresponsable. Yaverás cuando se entere mi madre.Tales palabras, sazonadas con profundosy sentidos suspiros, anunciaban quela verdadera Diana ya no estaba lejos.Poco antes de llegar al portal dondeella vivía, se detuvieron frente al iluminadoescaparate de una pajarería. No erala primera vez que Diana se quedaba mi-40
ando la jaula de un solitario cachorro degolden retriever, una bola de algodón dorada,con el hocico negro como el carbón.El animal, arrebujado en un lecho de tirasde papel, movía las patas, como queriendosalir de su cubil, y les miraba desde elotro lado del cristal con sus ojillos negrosmuy abiertos.—Pobrecito —musitó Diana—. ¿Dóndeestá tu mamá?Daniel la tomó de la mano y la hizoentrar en el oscuro portal. Allí permanecierondurante más de media hora, sentadosen uno de los heladores peldaños deterrazo de la escalera. La tenue claridadque se colaba por los cristales esmeriladosincidía en las facciones de la chica ya Daniel le pareció la mujer más hermosadel mundo. Pero el gesto de ternura queacababa de contemplar frente al escapara-41
te de la pajarería, había huido de la faz desu chica, cuya mirada pretendía regresaral territorio de la sensatez.Cerca de las cuatro de la madrugada,Daniel se despidió de su novia, salió delportal y echó a andar en dirección al Pisuerga,que atravesó por el puente Mayor.La espesa bruma que parecía brotar delrío, le aislaba dentro de una pequeña esferade visibilidad. Se notaba despiertoy muy vivo. No obstante, algo comenzóa oprimirle desde el fondo de su pecho:«¿Eres tú Eurímaco...?» ¿Quién demoniosdijo Sandro que era Eurímaco? Laluna de un escaparate le devolvió la siluetafantasmagórica de su disfraz. Sus venasde mosquetero se llenaron de adrenalinay le sobrevino un deseo irreprimiblede desenvainar la espada y cortar el airecon ella, atacando a los fantasmas que se42
agazapaban entre los celajes de la niebla.Por un instante se creyó un San Jorge a lacaza de un fiero dragón con el que medirsus fuerzas, y añoró lo que nunca habíatenido: el riesgo, la incertidumbre de unavida azarosa, llena de retos, una vida enla que tuviera la posibilidad de romperselas narices, lejos de su solícito progenitor,siempre dispuesto a proveerle de cuantole hiciera falta.Paga mi novio. El hijo de Daniel Cuadrado.No le digo más.De pronto, se preguntó si la propiaDiana no sería otro de sus juguetes caros,esos con los que su padre tranquilizaba suconciencia por no tener tiempo para estarcon su hijo y enseñarle los entresijos dela vida. ¿Estaría ella a su lado gracias aldinero de su padre?Sandro tenía razón, se dijo: la aventura43
era una idea extraña en ese mundo domesticadoque le habían legado sus mayores.Él hubiera deseado encarnarse en un soldadode otra época, con una arriesgadamisión que cumplir, o en un guapo actorcon un buen guión que interpretar.En pleno arrebato heroico, apenas sintióun leve espasmo en la espina dorsalcuando traspasó la verja de su casa y descubrió,a la luz de las farolas, un sobrede papel nacarado que destacaba contrael césped como un faro en la oscuridad;alguien lo había arrojado desde la calle.Lo recogió y notó que estaba húmedopor el rocío. En el reverso, donde suelenir las señas del remitente, había una solapalabra: «ULISES», escrita en tinta azuly letra vacilante, ¿la tortuosa caligrafíade un anciano? Entonces creyó oír el ecode unos pasos lentos e inseguros —buch-44
uch-poc—, así como una frase: «Tenmucho cuidado», tres palabras por las queun muchacho joven y sano no podía sentirningún respeto.Sin pensar en ningún momento que elsobre pudiera estar destinado a otra persona,lo rasgó y extrajo de su interior unacuartilla doblada por la mitad. Antes deque sus ojos se posaran en su contenido,supo que acababa de adquirir a precio desaldo, un billete de ida —los auténticoshéroes sólo compraban billetes de ida—hacia una Troya lejana y peligrosa. Ignorabaque el billete de vuelta no le iba asalir tan barato.45
III. Un asunto siniestro«Si temetes en algo así tienes que estarpreparado.»(David Goodis. La víctima)Quince segundos después de quedarsedormido, sonó el teléfono de su habitación.Daniel lo descolgó para que cesarael gli-gli-gli-gli-gli que torturaba su doloridocerebro, como una pompa de jabóna punto de estallar. Se incorporó paraacercar el auricular a su oído y, al hacerlo,comprendió la magnitud del desastre quelas «mágicas burbujitas» habían perpetradoen su cabeza.—Diga —pronunció con un hilo devoz. Tenía la boca seca y pastosa.Le respondió la voz exigente y despiertade su padre, el señor Cuadrado, que46
le ordenaba acudir inmediatamente a sudespacho.—¿Ahora? —protestó Daniel. Mirólos números luminosos de su reloj-despertador:eran las siete y veinte.—¿Algún problema? —le preguntó supadre.Sí, que acabo de acostarme, que todavíaes de noche... y no sé si estoy vivo omuerto.—No. Ningún problema. Enseguidavoy para allá.Encendió la luz y la claridad le ofendióa tal punto que no logró abrir los ojosdurante un buen rato. Entonces, como através de un túnel largo y estrecho, vio elsobre nacarado encima de la mesilla, laprueba de que no había sido un sueño y deque algo muy raro estaba sucediendo.Tras darse una buena ducha, que ape-47
nas consiguió despejarle, se vistió y bajóa la cocina a desayunar: un zumo de naranjay dos tazas de café negro, muy cargado.Dio los buenos días a Fausto, el cocinero,que acababa de entrar por la puertade servicio, y bajó a las cocheras, dondele esperaba el humilde Ford Fiesta de sumadre, la señora Magdalena. Enemiga defatuas ostentaciones, la mujer le había tomadocariño al viejo utilitario y se negabaa cambiarlo por otro modelo más acordecon su posición social. No obstante, eraDaniel el que hacía uso casi en exclusivadel pequeño vehículo.Estaba amaneciendo. La niebla sumergíaa las calles en una atmósfera gélida,plenamente invernal. Una capa deescarcha blanqueaba los parabrisas delos coches aparcados por las calles. Losviandantes se apresuraban por las aceras,48
ien abrigados, exhalando por sus bocasefímeras nubecillas de vapor. Una legiónde barrenderos se afanaba en eliminar losrestos de una juerga que, para los más recalcitrantescarnavaleros, todavía no habíaconcluido.Daniel se detuvo ante un semáforo enrojo y aprovechó para subir el cristal dela ventanilla, que tendía a bajarse por lasvibraciones. Apenas podía soportar el dolorde cabeza. El ruido del tráfico, un cúmulode sensaciones caóticas, atacaba sussensibilizados sentidos y alcanzaba su cerebrocomo una interminable sucesión dedolorosos disparos. Reanudó la marchay atravesó el puente del Poniente. Luegorodeó los jardines de la plaza del mismonombre, antes de girar a la izquierda paraenfilar, unos metros más allá, por la callede María de Molina. Se preguntaba qué le49
querría su padre para haberle despertadotan temprano.Las oficinas de Industrias Cuadradoestaban situadas en la tercera planta deun edificio de los años cincuenta, entreun bufete de abogados y una clínica deadelgazamiento. Algunos se preguntabancómo era posible dirigir desde esecuchitril de noventa metros cuadrados laactividad de cinco fábricas, la divisióndistribuidora, que comprendía dieciséisalmacenes repartidos por toda Europa, yla administración de incontables negociosfinancieros con intereses en los cincocontinentes. El señor Cuadrado lo lograbay jamás se le había pasado por la cabezala idea de trasladarse a Madrid, a algunode los modernos edificios de oficinas quese levantaban en la periferia de la capital,un lugar más idóneo para hacer negocios,50
como decían algunos de sus amigos.Daniel entró en el recibidor y saludó aBerta, la secretaria, una mujer soltera deunos cuarenta años. Luego pasó sin llamaral despacho de su padre, privilegioque sólo poseía Julián, el abogado; losdemás tenían que ser anunciados previamentepor la secretaria, a través del interfono.Su padre estaba hablando por teléfono.Para el señor Cuadrado, el teléfonoera la herramienta más eficaz que se habíainventado para los negocios, muchomás que el ordenador, un artilugio deldemonio, que no acababa de entender. Elteléfono le permitía gestionar sus asuntoscómodamente desde su ciudad. ¿Quénecesidad tenía de trasladarse a Madrid?Para eso estaba ese aparatito, la «magiade Bell», como él lo llamaba, con el que51
podía hablar con cualquier lugar del mundosin moverse de su sillón.Mientras su padre despachaba la llamada,Daniel paseó por la luminosa estancia,que había sido reformada meses atrás: susparedes, libres de los tenebrosos panelesde caoba colocados en los años setenta,lucían ahora claras y brillantes, comoespejos. Por su parte, el desgastado parquéhabía sido sustituido por unas losetasde mármol a juego con las paredes. Unagruesa alfombra de lana, junto al sofá, poníala nota cálida en la fría decoración. ADaniel se le vino a la mente el recuerdode sus días infantiles, cuando jugaba a dirigirficticias empresas entre las cajonerasdel viejo escritorio de roble, con papelesusados y teléfonos de juguete, impacientepor dirigir algún día las empresas de supadre. Por entonces aún quería ser como52
su padre, un hombre eficaz, casi omnipotente,que hacía que sucedieran cosasbuenas a su alrededor. ¿Qué fue lo que lehizo cambiar de opinión? ¿Qué fue lo quele impulsó a desdeñar la carrera de Económicas,que su padre le había asignado,para elegir, en su lugar, una carrera de letras:Geografía e Historia?El señor Cuadrado despidió por fin lallamada y se desprendió de su sonrisa profesionalcon la que se ganaba la confianzade sus contrincantes en los negocios. Miróa su hijo, que acababa de sentarse frente aél. Seguro que no le pasaron inadvertidoslos signos de la fiesta nocturna, impresosen el ojeroso rostro del muchacho, libreya de la máscara de mosquetero.El cerebro hipersensible de Daniel,que sabía cómo se las gastaba su padre ylo que éste opinaba de las noches de des-53
enfreno, esperó la consabida reprimendacomo quien espera la explosión de unabomba atómica. No obstante, tal explosiónno se produjo.—¿Qué tal lo pasamos anoche? —fueronlas palabras, casi amistosas, con lasque su padre comenzó la conversación.—Bien —respondió Daniel, a la defensiva.Sospechaba que su progenitor nole había hecho acudir a su despacho parapreguntarle por el baile de máscaras.El señor Cuadrado se levantó y seacercó a una pizarra que reposaba sobreun caballete de madera.—¿Alguna vez te has preguntado cuáles el activo más importante de IndustriasCuadrado? —le preguntó a su hijo, de sopetón.¿El activo más importante de IndustriasCuadrado? Daniel iba a empezar a54
pensarlo, mas su padre siguió hablando:—¿Crees que es la fábrica de MueblesMetálicos con la que empezamos? Puesno. Tampoco es ese paquete de accionesque nos da derecho a sentarnos en el consejode administración de cinco compañías,ni mucho menos los quinientos empleadosque tenemos en nómina; esa pandade vagos es perfectamente sustituible.En la pizarra dibujó la cuadrícula deuna gráfica.—Lo que impulsa a Industrias Cuadrado—siguió diciendo— es algo que estápero que no se ve; es eso que algunos llamanlos activos intangibles de la empresa.¿Y cuáles son esos activos? —era otrapregunta que respondió el propio señorCuadrado—: Llámalos confianza, reputación,estima, renombre... Yo lo llamo sencillamentecredibilidad, porque la credi-55
ilidad conlleva todo eso y mucho más...Daniel ignoraba adónde pretendía llegarsu padre con ese sermón mañanero,pero hubiera asegurado que estaba a puntode soltar algo de cierta trascendencia.—Nadie puede medrar en solitario—continuó el señor Cuadrado—. Necesitasque otras personas crean en ti y en tusproyectos, por eso necesitas credibilidad.Con la credibilidad no puedes engañar anadie: la tienes o no la tienes; es de laspocas cosas que no podrás comprar condinero; la vas ganando poco a poco —comenzóa trazar una línea ascendente en lagráfica—. Puedes tardar décadas en obtenerla.Pero la puedes perder en menosde un minuto —remachó, dibujando unbrusco tramo hacia abajo.Daniel intentaba prestar atención, perosu mente tendía a resbalar a un estado ra-56
yano en la inconsciencia. Sólo se despabilócuando oyó que su padre comentabaalgo acerca de la dignidad: le repugnabadarse cuenta de lo fácil que resultabacambiar en cualquiera de las frases de supadre la palabra «dignidad» por otra palabramucho más sucia: la palabra «dinero».Al parecer, la dignidad sí que podíacomprarse con dinero: había que trabajarduro y esforzarse para tener dinero y vivircon dignidad.—...Tú no eres como los demás —prosiguiósu padre—. Tú eres un afortunado.Lo tienes todo. No vas a tener que empezarde cero; lo más difícil ya está hecho.El hombre tomó asiento en su confortablesillón de cuero, apoyó los codos enla mesa y, juntando las yemas de sus dedos,desvió el curso de su monólogo haciaasuntos menos abstractos:57
—Te he mandado llamar porque yaes hora de que sepas lo que vas a hacerdentro de unos meses, en cuanto acabesla carrera.Daniel pensó en el cuarto que estaba allado de ese despacho; de momento se empleabacomo trastero, pero él se lo imaginóamueblado con una mesa moderna,una confortable butaca de cuero y una alfombragruesa y mullida.—Lo he dispuesto todo para que tepongas a las órdenes de la señorita Berta—le dijo su padre—. Ella te mostrarácómo funciona la centralita. Tu primer cometidoconsistirá en responder las llamadastelefónicas y en recibir a las visitas.Daniel abrió los ojos estupefacto. Nopodía creer lo que acababa de oír.—¿Vas a poner a tu hijo... de recadero?58
—¿Acaso creías que ibas a trabajarde ejecutivo desde el primer día? —elseñor Cuadrado soltó una leve carcajadaque hirió a Daniel en lo más hondo de suamor propio—. No sabes nada de IndustriasCuadrado; no tienes ni idea de lo quete espera. El mundo de los negocios esuna selva, hijo, aunque, por suerte, aquíno suele ganar el más fuerte; aquí ganael más listo o el más rápido. Es fundamentalque empieces por el escalón másbajo; ¿cómo vas a valorar si no el trabajode tus empleados? Cuando dominesla secretaría acompañarás al señor Sanzen los trámites burocráticos. Más tarde,Julián te pondrá al tanto del aparato jurídicoy comercial. Estoy convencido deque en seguida estarás a mi lado, tratandocon auténticos tiburones. El trabajo durote colocará, cuando menos lo pienses, en59
este despacho.El trabajo duro... o tu úlcera gástrica,viejo avaro. De chico de los recados a DirectorGeneral... en menos de un minuto.Aún no habían dado las nueve cuandoDaniel llegó a la facultad y buscó a Sandroentre los asientos de la biblioteca, queestaba medio vacía. Su amigo, con gestopreocupado, le devolvió los manuscritos.—Yo que tú me iría ahora mismo a vera tu primo Juan, a ver si a él se le ocurre loque pueden significar los versos del encabezamiento—le dijo con gravedad.—No te preocupes —respondió Daniel—.No pensaba hacer otra cosa.Recogió los manuscritos y se dirigióal departamento de Moderna y Contemporánea,concretamente al despacho queocupaba su primo Juan, profesor titularde Paleografía y Diplomática.60
A Juan le extrañó la presencia de suprimo en el departamento a esa hora tantemprana y no le pasó inadvertida la sombrade preocupación que enmarcaba loscansados ojos del muchacho, más allá delos normales estragos de una noche dedesenfreno.—A juzgar por tu ruinoso aspecto lafiesta de anoche debió estar de miedo—le dijo.Daniel tomó asiento ante su primo yse masajeó las sienes con los dedos, ungesto que resultaba elocuente.—No estuvo mal —respondió.Juan se hurgaba las uñas con una pequeñadaga veneciana. Sus pequeños ojos,oscuros como el ébano, contrastaban conla enfermiza palidez de su rostro, fruto demiles de horas de encierro en lóbregos archivosy bibliotecas indagando entre pol-61
vorientos legajos y libros antiguos.—Me han dicho que Diana fue la sensaciónde la noche —comentó.—Al parecer, las noticias vuelan.Juan se mordió el labio inferior y sacudióla cabeza.—¡Cómo te envidio! —exclamó—.Con esa criatura celestial a tu lado ¡quiéndesea el dinero de tu padre!—No sé a qué dinero te refieres —lerebatió Daniel. Era la cuarta vez en menosde doce horas que alguien le recordabalo dichoso que debía sentirse por serquien era.—Ya comprendo —rectificó Juan, quecaptó la carga de tristeza que había en esaspalabras—: El heredero, mientras es menorde edad, no se distingue en nada delesclavo, como dijo Pablo a los Gálatas.—Ya conoces a mi padre.62
—Y le tengo en muy alta estima. Metrató como a un hijo cuando faltaron mispadres. Es algo que no se puede olvidar.Daniel exhaló un suspiro con el quepretendía dar por zanjado el asunto. Luegocolocó delante de su primo los manuscritosdel anciano y le puso al corriente delo acontecido desde el viernes.Juan solía recibir en su despacho a visitantesque llegaban con libros antiquísimos,títulos nobiliarios o pergaminos contexto ilegible que, según sus propietarios,tenían que valer millones en alguna subastade relumbrón. Sin embargo, la mayoríade las veces y tras un análisis exhaustivo,resultaba que los documentosen cuestión no valían más que unos cuantosduros, y eso si hallaban comprador enel mercadillo dominical de los soportalesde Cebadería. No obstante, el primer frus-63
trado era el propio paleógrafo, que guardabala secreta esperanza de que algúndía alguien le presentara algo realmentevalioso: algún documento inédito que nohubiera sido mancillado por las manos deninguno de sus colegas y que contuvieraun enigma intacto, una puerta cerrada quenadie hubiera traspasado aún.—Vamos a ver —recapituló—. Me estásdiciendo que un anciano te dejó estosmanuscritos que, según Sandro, encierranuna amenaza, y que anoche apareció unanónimo en tu jardín. —Su voz brotabaserena y bien timbrada; la voz de quien escapaz de resolver cualquier problema—.Aquí hay dos cuestiones —continuó—, yantes de establecer alguna relación entreellas, es preciso analizarlas por separado.Previendo que la visita se iba a prolongar,el profesor apagó el ordenador y se64
dispuso a estudiar los papeles, pasandolas páginas una a una, con el gesto concentrado.—Veamos, ¿qué te sugiere el tipo depapel?Señaló una de las hojas sueltas de laOdisea y Daniel sacudió la cabeza, contrariado.—Yo diría que por lo menos tiene doscientosaños —se limitó a responder. Esamañana su mente no estaba para acertijos.—Observa la quebradiza textura deeste papel. Vamos Nelito, ¿no te dicenada?Daniel se revolvió en su asiento. Detestabaese estúpido diminutivo, pero prefiriódejarlo pasar.—Misterios y cosas raras es lo queveo, pero por favor —suplicó—, no me65
obligues a pensar.Juan prosiguió el análisis de la superficiealabeada del papel ayudándose conuna potente lupa.—El hecho de que la letra sea manuscritano significa que nos encontremosante un ejemplar previo a la imprenta —dijo—; eso puede ser engañoso a la horade una posible tasación.—No te estoy pidiendo que me tasesnada —protestó Daniel, que en ningúnmomento había considerado el valor pecuniariode esos viejos papeles.—. Sóloquiero que me digas qué pueden significarlos versos que hay en la portada.Juan depositó la lupa en su estuche ymostró a Daniel uno de los folios.—¿Es que no te das cuenta? —unamueca de estupor se dibujó en sus facciones—.Ese anciano te ha dejado una ver-66
sión en latín de la Odisea, tal vez del sigloXVI. ¡Podría valer una fortuna!Daniel se fijó en los negros ojos de suprimo. Nunca había reparado en el hechode que esa mirada sombría pudiera ser escrutadaigual que escrutaba la mirada deun desconocido. No obstante, su primono era un desconocido; a Juan le conocíadesde siempre, quizá por eso le costabadesprenderse del prejuicio connatural delparentesco y hacerse una idea cabal de loque expresaban sus ojos.—¡Esto es magnífico! —musitó Juan,que barrió con la lupa la superficie delprimer folio.—¿Es preciso un análisis tan detallado?—rezongó Dani.—¿Por qué íbamos a empezar la casapor el tejado? En el detalle aparentementemás insignificante podría esconderse67
la clave del misterio. Además, como lomás probable es que nuestra ignorancianos impida aclarar a primera vista lo queocultan estos papeles, lo más coherentees que atendamos primero a las preguntasque ya tienen respuesta.—¿Y qué preguntas tienen ya respuesta?—Para empezar, el papel. Por lo quebradizode su textura parece muy antiguo;sin embargo, el texto en latín de la Odiseapudiera no serlo tanto. Y fíjate en estoscomentarios. —Juan señaló las glosas quealguien había rasgueado en los generososmárgenes—. Texto y comentarios. Comoves, se aprecian dos manos distintas; aunqueno debemos dar tal posibilidad porsentada: una misma mano puede trazarvarias caligrafías diferentes, y lo mismoal contrario.68
Daniel tomó una de las páginas y observósu contenido con la lupa, como hacíaen las clases de Paleografía. Primeropaseó la vista por la rugosa textura delpapel. Después se detuvo en el texto deHomero, escrito en bellos trazos de tintanegra, una caligrafía de rasgos regularesy redondeados, ligeramente inclinadoshacia la derecha.—¿Caracteres humanísticos? —aventurósin mucha convicción.—Pudiera ser —concedió su primo—;pero no lo podemos asegurar. Sin embargo,el tipo de letra de los comentarios delmargen está más claro.Daniel apenas logró desentrañar algunapalabra suelta de esas glosas, cuyostrazos se retorcían barrocos o se diluíanen ilegibles manchones de tinta color grisceniciento.69
—Escritura cortesana, ¿no?—En efecto —aprobó Juan—. Y sipartimos de que tienes razón, la conclusiónno puede estar más clara.Hizo una pausa que supuso llenaríaDaniel, pero éste no logró sorprender a suprimo con una brillante respuesta.—¡A ver si despertamos! —le reprendióel profesor—. Un crío de cuatro añoshabría descubierto ya la contradicción,una feliz contradicción, dicho sea de paso,pues nos ayuda a fechar el manuscrito.Daniel arrugó la frente.—No puede ser —dijo—. Si la letrahumanística del texto es posterior a lacortesana de las glosas... ¿Insinúas quelas glosas fueron escritas antes que elpropio texto?—Nadie suele comentar un texto queno existe —dijo el profesor—, pero por70
ahí va la cosa. Supón que las glosas,como es normal, sean posteriores al escritoprincipal —razonó—. ¿Conclusión?Pues que el autor de las mismas pertenecióa la última generación que utilizó laescritura cortesana cuando ya se extendíala humanística que, como sabes, se fueperfeccionando hasta alcanzar los rasgosde la caligrafía actual. Por tanto, y sinánimo de ser exactos, pues la exactitud noes patrimonio de esta disciplina, ya puedesfechar de manera aproximada tanto elmanuscrito como los comentarios.—Finales del siglo XV y principiosdel XVI —apuntó Daniel, con muchasreservas.—Más o menos —concedió Juan—.Veamos ahora esas frases que tanto miedole inspiran a tu colega Sandro. —Tomó denuevo la lupa y la aplicó al mensaje de la71
primera página—. Para empezar, tanto lacaligrafía como la tinta, de color marróndesleído, son diferentes a las del texto ylas glosas, luego, lo más sencillo es suponerque dichas frases fueron escritas poruna tercera persona.Tendió a su primo el primer folio paraque lo leyera.—«¿Eres tú Eurímaco? Mira que Teoclímenote espera y la impaciencia yahace mella en su ánimo...»Juan le interrumpió:—No deseo ofenderte, pero habrásobservado que lo has leído sin dificultad.¿Eso no te dice nada?—Que se trata de la escritura más recientedel documento —dedujo el muchacho—:la escritura más moderna suele serla de más fácil lectura.—Lo cual no es ningún dogma —atajó72
el paleógrafo—. No querido primo; la letrano mejoró de forma generalizada desdeel siglo XVI, ya te lo adelanto: si no,intenta leer las recetas de tu médico.Daniel trazó una leve sonrisa.—¿Y a qué época pertenecen esos versos?—inquirió.—Considerando que la opción menosrebuscada casi siempre es la más probable,yo diría que, por los rasgos y por eltipo de tinta, tienen no menos de doscientosaños.Daniel dio un respingo en su asiento.¡Doscientos años! Sacó de su carpetael sobre nacarado que había encontradoen su jardín y extrajo una cuartilla de suinterior, que colocó ante su primo, justoal lado del folio de la portada. Hasta unciego hubiera apreciado la similitud quemostraba la pulcra caligrafía inglesa en73
cursiva de ambos documentos; incluso eltono de la tinta —marrón pálido— parecíaidéntico, al menos a simple vista.—Encontré esto anoche. Estaba en mijardín.—«El destino de Antínoo ya se hacumplido» —leyó Juan. Dio la vuelta alpapel pero no ponía nada más—. Son dosescrituras muy similares—aceptó caviloso—.Yo juraría que han sido trazadas porla misma mano.—Salvo que este papel verjurado notiene pinta de tener doscientos años —advirtióDaniel.Juan se fijó otra vez en el ejemplar foliadode la Odisea. Era hora de entrar enel fondo del mensaje, cuyo contenido leyómuy despacio: «...Entonces, ¿deseas alcanzara la bella Penélope? Tensa, pues,el arco de Ulises después de que llegue el74
Cronión con su rayo encendido.» Luegoreleyó el anónimo, en actitud reflexiva:«El destino de Antínoo ya se ha cumplido.»—Sandro dice que esos versos de laOdisea encubren una amenaza —indicóDaniel—. Y ahora tenemos este anónimotan raro... ¿No crees que podría haber porahí alguien que dice ser Ulises y que yahabría cometido un asesinato?Juan se echó a reír.—No digas disparates. Si leemos laOdisea, en efecto, tu amigo tiene razón,el destino de Antínoo ya se ha cumplido;¡hay que ver lo mal que acaba Antínoo!,el primero de los pretendientes en morirdespués de que Ulises tensara el arco yatravesara las doce hachas con una flecha.Luego le tocó el turno a Eurímaco. ¿Erestú Eurímaco?75
El rostro de Daniel se contrajo en unamueca de incertidumbre. Estaba segurode que el asunto le incumbía a él.—¿A que se refiere? —preguntó—¿Qué quiere decir ese mensaje?—No lo sé —fue la concisa respuestade Juan, una respuesta que no satisfizo aDaniel—. «Entonces es que deseas poseera la bella Penélope» —leyó el profesoral cabo de un rato—. Te aseguro queno entiendo nada.El sol empezó a destellar en las gotasde condensación que escurrían por loscristales de la ventana; los últimos jironesde niebla se habían disipado, no así losinterrogantes que aquellos papeles inspirabanen Daniel.—¿Es posible que el anciano que meentregó los folios de la Odisea sea el autordel anónimo?76
—No descartes que todo sea una carnavaladade mal gusto —quiso tranquilizarleJuan.—No lo creo. Esto es demasiado sutilcomo para que se trate de una simple carnavalada.¿Cómo explicas la presencia deestos manuscritos? Tú mismo has dichoque pueden valer una fortuna. —La mentede Daniel, enfebrecida por los vaporesde la resaca, trataba de encontrar algúnindicio de racionalidad—. Lo que más mepreocupa es que ese tal Ulises sabe dóndevivo.Juan volvió a sonreír.—Toda la ciudad sabe donde vives—replicó—. ¡Si no hay revista nacionalque no haya publicado un reportaje a todocolor de la maravillosa decoración de tucasa!—¿Y si resulta que yo soy el Euríma-77
co ese, el segundo pretendiente que tieneque morir? ¿No crees que deberíamos ir ala policía?—Te estás precipitando, primo. No tenemosmás que unos papeles que, en elpeor de los casos, sólo dan pie a burdassuposiciones. No puedes acusar a nadiepor escribir que Ulises ha matado a lospretendientes. Se reirían de ti.—¿Y qué podemos hacer?—Para empezar, podrías leerte unatraducción de la Odisea y así enterarte dequé va.—¿Que me lea la Odisea? ¡Si es uncoñazo infumable!—Yo pensaba lo mismo que tú, peroya la he leído varias veces.—¿Has leído la Odisea varias veces?—Daniel no concebía que alguien se hubieraleído más de una vez un libro que él78
consideraba el súmmum del aburrimiento.—Cuatro o cinco veces —aseguróJuan—. Y también la Ilíada. Cuanto másconoces esas obras, más te gustan. Lasperipecias de Ulises son como un cuento;¿a que nunca te has aburrido leyendo oescuchando un cuento aunque ya conocierasel final? Sabes que Ulises las pasacanutas por esos mares de Dios y que alfinal llega a su patria y hace justicia; te losabes de memoria pero no te importa; lolees sólo por el placer de revivir una historiaque acaba bien. Léela y ya me dirásqué te parece.—Lo intentaré —concedió Daniel.Juan recogió los manuscritos y se losdevolvió.—Deberías enseñarle este material alprofesor Laredo —le sugirió—; es exper-79
to en literatura griega. Yo no soy más queun simple paleógrafo; mi trabajo consisteen leer textos, no en interpretarlos. Peroantes de nada, averigua a qué linaje perteneceel escudo que hay en la portada.Quizá ahí tengas el hilo para ir deshaciendola madeja.—¡Estás loco! —exclamó Diana aquelmismo día, ya por la tarde, al ver aparecera su novio entre los setos del parque dela Ribera, con un bulto blanco y peludoentre sus brazos.—Te aseguro que no admiten devoluciones—dijo él al llegar a su lado.La chica acogió al tembloroso cachorrode golden retriever y lo acurrucó contrasu mejilla, arrebolada por el frío. Ahorase explicaba por qué su novio la había citadoaquel gélido atardecer en los vacíosjardines, junto a la escalinata del Semina-80
io. Como pago, ella le dio un beso en lamejilla, o más bien le rozó con sus labiosateridos, y Daniel deseó cambiarse porel perrito, que estaba recibiendo toda laatención de su nueva y amorosa dueña.—Conseguirás que me sienta celoso—protestó—. Ni siquiera me has dado unbeso en toda regla.Todavía estaba sorprendido de queDiana, la empollona de la clase, un modelode perfección a imitar, hubiera bebidohasta perder el control, y no podía dejarde sentirse culpable. Tal culpabilidad habíasido la razón por la que había vaciadosu cuenta de ahorros en la pajarería.—Mi madre me va a matar cuandome vea entrar en casa con este animalito—musitó la chica, sin dejar de hacerlemimos a la blanda esfera algodonosa.—Cuando conozca su pedigrí me en-81
cargará una hembra para que perpetúe suregia estirpe —dijo Daniel.Permanecieron unos minutos mirandoal cachorro, sin decirse nada. Un vientohelado, que soplaba directamente delpolo, sin intermediarios, encrespaba lasplateadas aguas del Pisuerga y agitaba lasdeshojadas ramas de los árboles. A unosmetros de allí, unos pocos niños jugabanal escondite entre setos y parterres huérfanosde flores. Por el paseo superior, algunosviandantes paseaban a sus perros, losverdaderos amos del parque en invierno.Durante unos minutos, el sol asomó entrelas nubes, cercano ya a la línea del horizonte.Daniel se preguntó si el astro reylograría algún día espantar los fríos polaresque azotaban la ciudad. No obstante,la efímera presencia del sol le hizo revivir:su mente empezaba a salir del túnel82
en el que la había confinado la abundanteingesta de champán, la noche anterior.El disco solar se fue volviendo anaranjadoantes de caer en un lecho de nubesvioláceas, que en seguida se tornaron grisesy pesadas. Unos patos atravesaron elcielo; Daniel hubiera querido preguntarlespor qué no emigraban en busca de unclima más benigno, ellos que podían. Elmisterioso e irracional comportamientode las aves le recordó otro misterio muchomás oscuro: el sobre nacarado quepermanecía en su bolsillo, una carga pesadade la que no se iba a librar aunque loarrojara al Pisuerga.Afortunadamente, Diana estaba a sulado, y no podía permitir que nada arruinasela placidez de ese momento, ni muchomenos una preocupación que, como decíasu primo, bien podría resultar infundada.83
Lo peor eran las desgarradoras pulsacionesde dolor que aún martilleaban contrasus sienes. Su novia no estaba mucho mejor,lo cual no era ningún consuelo.Entraron en el «Karnak» y Lolo, elcamarero, les sirvió un par de aspirinasefervescentes con sendos vasos de agua.Diana, que apretaba al cachorro contra supecho, alzó el suyo con la aspirina en plenaefervescencia.—Brindemos por tu irresponsabilidadcon una copa de «mágicas burbujitas»—dijo con ironía.—¿Acaso fui yo quien te obligó a beber?—se defendió Daniel, removiendocon una cucharilla la tableta que se disolvíaen el agua de su vaso.—Por supuesto que no —admitióella—. Pero reconoce que estuviste muy84
convincente a la hora de recomendarmelas dichosas burbujitas.Lolo vertió un poco de leche en un cenicerolimpio y se lo dio al cachorro, quelo lamió con avidez. Enseguida el animalse convirtió en la indiscutible estrella dela velada. Aurora, una compañera de clasede Diana, lo tomó en sus brazos disputándoseloel resto de sus amigas. Lasmuchachas solían reunirse a diario en elbar, tras haber pasado la tarde estudiandoen la biblioteca de Filosofía.Daniel dejó a su novia con sus amigasy se acercó al rincón donde estaba sentadoSandro, tras el follaje de un ficustrepador que colgaba de una maceta. Unmare mágnum de folios, libros abiertos,lápices y bolígrafos cubría el cristal de lamesita de bambú. En un vaso se fundíanunos cubitos de hielo junto a una rodaja85
de limón.Sandro apenas levantó la vista de unareproducción de la primera página delmanuscrito, que había fotocopiado antesde devolvérselo a Daniel, esa misma mañana.Sobre sus rodillas reposaba uno delos voluminosos tomos de la HeráldicaPatronímica Castellana, procedente de labiblioteca.—Podría pertenecer a los Álvarez deMendoza —indicó, refiriéndose al escudoque encabezaba los versos. Lo habíaestudiado con una potente lupa, pero eraincapaz de discernir las irregulares figurasrepresentadas a ambos lados de la diagonalque formaba la espada.—¿Y no podría tratarse de un fallo deimpresión y que ahí sólo haya una espada?—conjeturó Daniel.—Imposible —atajó Sandro—. En86
heráldica no existen fallos tan burdos. Aambos lados de la espada hay dos objetos,no te quepa duda. ¿Qué representan? Esoes lo que no sabemos.—Pues en el original no se ve muchomejor —aseveró Daniel.El camarero les sirvió dos vasos de refrescoy un plato con patatas fritas.—Lo que es evidente —remachó Sandro,haciéndose con uno de los vasos— esque se trata del escudo de un marqués: lotimbra una corona de oro con círculo engastadode pedrería, tres florones vistos ydos grupos de tres perlas.Daniel consultó uno de los libros abiertosque había sobre la mesita.—En el escudo de los Álvarez de Mendozala espada aparece siniestrada, noadiestrada —señaló—. Si supiéramos loque representan esos motivos laterales...87
—Podrían ser bezantes, o montes, oescusones, una especie de escudos dentrodel escudo, cosa por demás lógica: la espaday los escudos, los símbolos genuinosdel caballero. Sin embargo —las palabrasde Sandro se cargaron de pesimismo—,no viene nada parecido en el DiccionarioHeráldico.—Lo que sí que está claro —dijo Daniel—es que esas dos cosas, sean lo quesean, están rellenas de puntitos, que enheráldica representan el oro.Su amigo tomó entre sus dedos una patatay la observó con un brillo de codiciaen sus ojos, igual que si estuviera contemplandoun doblón.—¡Un monte de oro! —exclamó—.Sugerente, ¿no crees?Daniel se revolvió en su asiento. Eldestino de Antínoo ya se ha cumplido.88
—Siniestro diría yo.Su voz rezumaba funestos presagios,pero Sandro no los percibió: acababa dehacer acto de presencia la chica del bolsoamarillo, puntual, como siempre. La chicadepositó su enorme bolso encima de unode los veladores, se desabrochó el anorak,haciendo que su melena rubia descendieracomo una cascada sobre su suéter rojode mohair, y se acercó a la barra a pedirun café. Su faldita tableada, que llevabapor encima de la rodilla, le daba un airede sofisticada colegiala.Habían pasado dos meses desde queSandro se fijara en ella por primera vez.Fue el veintiuno de diciembre, a las sietede la tarde; jamás iba a olvidar esa fechani esa hora. Hasta ese día, su actitud haciael sexo femenino no había pasado deuna casta admiración por alguna de sus89
compañeras de clase. Pero cuando vio ala chica del bolso amarillo, algo se removióen su pecho y desde entonces acudíaal «Karnak» todos los días, se acomodabaen uno de los butacones del fondo a esperarlay, cuando ella llegaba, se pasabalargos ratos mirándola con disimulo porencima de sus cuartillas, soñando que laabrazaba y que experimentaba una sensacióncálida y esponjosa entre esos suéteresde angora que ella solía ponerse.Ajeno a la tormenta de sentimientosque avasallaban a su amigo, Daniel notóque algo extraño estaba arraigando en losaledaños de su mente, algo que le hacíadesconfiar de todo y de todos.—¡Por qué no me he dado cuenta antes!—exclamó de pronto.Lanzó a su amigo una mirada tan intensacomo acusadora. Ya tenía la solución.90
El anciano no le había llevado los papelesa él; había ido a llevárselos a Juan, el experto.¿Y el anónimo? Aparte del anciano,Sandro era el único que conocía losmanuscritos. ¿Habría sido Sandro el autordel anónimo?—Tuviste ocasión y motivo —le espetó,abanicando el aire con el sobre nacaradoque había sacado de su bolsillo. Perollegado a este punto, enmudeció unosinstantes—. ¿Por qué no pienso un poco?—se apresuró a rectificar antes de que suamigo creyera que había perdido el juicio.Había librado demasiadas batallas junto aSandro como para no saber que éste eratransparente como una gota de agua y queesa clase de bromas no formaba parte desu arsenal de divertimentos.Sonaron unas risas abruptas en una delas mesitas aledañas: era la chica del bol-91
so amarillo, que se reía de algo que acababade decirle una amiga suya.—¿D-dónde estaba esto? —tartajeóSandro, señalando el sobre firmado porUlises.—Al parecer, alguien se está tomandodemasiadas molestias —explicó Daniel—.Y puede que no sea con intenciónde divertirse.Sandro leyó en silencio el escueto contenidodel anónimo.—¡Guau! ¡Esto toma un cariz impresionante!—exclamó.—¡No me lo puedo creer! —atajó Daniel,indignado—. Alguien me está amenazandode muerte y tú te frotas las manos.—¡Esto es un acertijo! ¿No te dascuenta? ¡Y alguien quiere que nosotros loresolvamos!92
—Utilizas el nosotros con demasiadaalegría. Soy yo quien ha recibido el anónimo.¿Has olvidado ya quién fue Antínoo?—Cómo lo iba a olvidar. Fue el primerode los pretendientes en morir bajo lafuria ciega de Ulises.—También sabes que Eurímaco fueel segundo, ¿verdad? —Daniel bajó lavoz—. Al parecer, yo soy Eurímaco.—Aún no sabemos que haya muertoningún Antínoo —dijo Sandro—. Quizáestamos sacando conclusiones demasiadoprecipitadas y deberíamos...Sandro no terminó la frase. Su amigole arrebató el sobre, lo plegó y se lo guardóen el bolsillo de la camisa. Se acercabaDiana con el cachorro en sus brazos.—La clave está en esas dos figuras —observó Daniel, volviendo a la cuestión93
del escudo.—Tienen toda la pinta de ser montesde oro —estimó Sandro.—Es obvio que no son montes de oro—les interrumpió Diana, sentándose juntoa su novio.Sandro se desentendió del escudo yempezó a acariciar el lomo del cachorro,que dormitaba en el regazo de su dueña.—Es un regalo de Dani —le aclaró lamuchacha.—¿Y cómo se llama?—Todavía no tiene nombre.—Pues algo hay que llamarle —tercióDaniel.—¡Eso es! —exclamó Sandro—. Argo.Llamadle Argo, como el perro de Ulises.—Muy apropiado —dijo Daniel, sarcástico.—Argo —pronunció Diana—. Pues no94
suena nada mal. Desde ahora te llamarásArgo —dijo. Alzó al animal y lo besó ensu negro hocico, en una improvisada ceremoniabautismal.Daniel la miró con desaprobación. Ignorabasi lo que más le molestaba era esebeso, que le hacía sentir absurdos celoshacia el animal, o que ella hubiera aceptadoun nombre que a él le sonaba de lomás ridículo.Diana retornó al asunto del escudo,creyendo que se trataba de una prácticade Heráldica, una de las asignaturas deHistoria Medieval que compartía conSandro.—Miradlo bien y decidme en qué separecen esas cosas a montes de oro—dijo—. ¿No creéis que más parecen cofres?—Pues, ahora que lo dices, tienes ra-95
zón —reconoció Daniel—. Parecen cofres.—¡Cofres de oro! —exclamó Sandro—.Suena muy bien.La chica se apoderó del volumen deHeráldica Patronímica, que reposaba enel suelo, y hojeó las últimas páginas.—Aquí está —dijo, y les mostró victoriosala reproducción a todo color deun escudo que representaba una espadasiniestrada. Pertenecía a los Gelmírez,marqueses de Villafarruel.—Aquí sólo hay una espada —objetóSandro—. ¿Qué pasa con los cofres?Además, el fondo de nuestro escudo es deplata y aquí el fondo es de gules.Diana colocó la copia del escudo delantede sus narices.—¡Arca de oro sobre fondo de plata!¿Desde cuándo que en un escudo se super-96
ponen dos metales, oro y plata? —replicóla chica, triunfante—. Parece mentira quehayas olvidado algo tan básico en heráldica.Mira, no hace falta una lupa paradistinguir el rayado vertical del fondo,que representa el rojo o gules. —A continuacióntomó el libro y empezó a leer—:«El Solar de los Villafarruel ocupó, grossomodo, las tierras del actual municipiohomónimo. Los Reyes Católicos concedieronel marquesado a don Enrique Gelmírezde Montalvo por sus servicios enla conquista de Granada. Hasta el sigloXVIII los señores de Villafarruel gozarondel favor de los monarcas hispanos...»Ahí se detuvo, pero Daniel pidió quesiguiera leyendo y ella le miró extrañada;¿a ton de qué se interesaba su novio deforma tan vehemente por unos marquesesdesconocidos?97
—No dice mucho más —respondió,y terminó de leer, muy intrigada—: «...Unas arcas de oro se añadieron al escudocuando don Alejandro Gelmírez casó condoña Catalina Feijoo, la rama gallega dela familia, quizá aludiendo a un tesorodel que sólo han llegado los ecos de unaleyenda.»La palabra «tesoro» hizo saltar algúnresorte en el dolorido cerebro de Daniel.«Entonces es que deseas poseer a la bellaPenélope». La bella Penélope. ¿La metáforade un tesoro? Le arrebató el libro aDiana, pero no venía más informaciónacerca de los Villafarruel y ella notó sudecepción.—¿Por qué me da que me estáis ocultandoalgo? —preguntó la chica, dirigiéndosea Sandro, que esa tarde parecía muchomás comunicativo que de costumbre.98
—Puede que nosotros estemos tras lapista de ese tesoro —replicó éste.Daniel fulminó a su amigo con la mirada.—No hagas caso. Son sólo unos manuscritos—musitó, y se los mostró a sunovia, que comenzó a examinarlos conevidente curiosidad.IV. De laberintos y Minotauros«Siempre he lamentado no ser tan sabiocomo el día en que nací.»(H. D. Thoreau. Walden)Las clases del miércoles no resultaronmás aburridas que de costumbre. Daniel,presa de los últimos rescoldos de la resaca,las soporto con la resignación ha-99
itual, y a la salida se escabulló hasta elcuarto piso de la facultad, donde se hallabael departamento de Clásicas.Nunca había estado en ese departamento,un salón rectangular, algo más reducidoque el de Moderna y Contemporánea,cuyas paredes se hallaban revestidas deestanterías con libros y alguna copia enescayola de esculturas antiguas. Al fondo,entre los casilleros de las fichas, habíatres puertas, una de las cuales correspondíaal despacho del doctor MartínezLaredo, catedrático de Literatura Griega.Daniel se acercó y golpeó tres veces conlos nudillos. Le pareció oír un apagado«adelante» y entró en una penumbrosay abigarrada estancia repleta de libros:cientos de volúmenes de todos los tamañosy calidades, guardados en vetustosanaqueles de caoba o depositados en ines-100
tables pilas que brotaban del suelo comola mala hierba en un jardín abandonado.Una alfombra roja, deshilachada, cubríaparte de la tarima sobre la que reposabauna modernísima máquina fotocopiadora.En la mesa, al lado de una máquina deescribir había más libros: tres torres comoesbeltas almenas, tras las cuales se hallabaencastillado el doctor Laredo, envueltoen el humo de un cigarrillo.—¿En qué puedo serle útil? —le preguntóel doctor, con la voz catarrosa propiade un fumador empedernido. Frisaríaen los setenta años y vestía un asépticotraje gris con chaleco. Un delgado bigote,uncido como un yugo sobre su labio superior,le daba cierto aire castrense.Daniel no sabía por donde empezar.Depositó los manuscritos sobre la mesasin decir una sola palabra y tomó asien-101
to en una silla muy baja, que le obligabaa mirar hacia arriba para ver al profesor.Éste tomó entre sus manos los papeles yleyó entre dientes los versos que hablabande Eurímaco, de Teoclímeno y de Penélope.—¿Dónde ha encontrado esto? —preguntó,con un tono lúgubre. Los culos devaso de sus gafas aumentaban el tamañode sus ojos y le conferían a su mirada unafiereza que Daniel no era capaz de sostener.—Un anciano me lo dejó en el departamentode Moderna. Perdone que no mehaya presentado, soy...—Sé perfectamente quién es usted—le cortó el doctor, con la aspereza dequien se siente importunado.A Daniel le sobrevino la imperiosa necesidadde abandonar la atmósfera opresi-102
va de aquel antro y salir a la calle a llenarlos pulmones de aire puro. Pero no podíairse. Uno no puede entrar en un despachoy marcharse, sin más; eso sólo lo hacíanlos locos, los caraduras o los maleducados,y Daniel no se consideraba dentro deninguna de esas tres categorías.Laredo dejó caer las gafas sobre elcaballete de su carnosa nariz y volvió acentrarse en el contenido de los manuscritos.Empezó a pasar las páginas conparsimonia, atusándose con los dedos lasguías de su bigotín, y al llegar a los últimosfolios, después de unos diez minutosde suspense, su ceño se frunció, comosi hubiera detectado algo que no deberíaestar ahí. Hizo una pausa para encenderun cigarrillo con su chisquero de oro y,tras un acceso de tos bronquial, retornó ala primera página, donde se demoró otro103
minuto, antes de romper el expectante silencio,traduciendo del latín algunos delos versos de Homero:...Arrasado por fin el alcázar excelsode Príamo,con su parte de presa y honor, embarcóen su navíosin sufrir ningún daño: no herido porlanza de bronceni alcanzado tampoco de cerca, cualsuele en la guerra ocurrirtantas veces, que es ciega la furia deAres...—Por lo que veo, el pobre Odiseo estátodavía muy lejos de Ítaca —aclaró Laredo—,nada menos que en el Hades, lacasa de los muertos. ¿Le importaría decirmedónde están las páginas que le faltan104
a esta Odisea?—Eso es todo lo que tengo —respondióDaniel, perplejo ante el tono despectivoutilizado por Laredo.Éste dejó de juguetear con el encendedory revisó algunos de los folios. Parecíacontrariado.—¿No estará usted tratando de engañarme?—le espetó de pronto. Sus amenazadoresojos parecieron agrandarse aúnmás.Daniel pensó que recoger los manuscritosy largarse de allí ya no era incurriren un acto de mala educación. Aquello yaera demasiado. ¿Por qué tenía que confiaren un antipático doctor, por muy catedráticoque fuera? No soportaba que letratasen como a un niño impertinente. Noobstante, decidió dominarse: al parecer,aquel individuo tan maleducado había en-105
contrado algo que su primo Juan no habíasido capaz de ver, y tal vez de ello llegaraa depender su propia vida.—Ya le he dicho que eso es todo loque tengo —respondió, imprimiendo a supronunciación el tono de impaciencia quesu orgullo exigía—. Pero ahora que meacuerdo, el anciano que me entregó lospapeles me dijo que unos niños habíanquemado las últimas páginas.El profesor le mostró la portada deldocumento.—Usted sabe leer, ¿no? —su rostroperfiló una sonrisa cínica, casi insultante—.Habrá leído lo que pone aquí.—«...Tensa, pues, el arco de Ulisesdespués de que llegue el Cronión con surayo encendido» —leyó Dani, y añadiósarcástico—: ¿Ve cómo sí que sé leer?Laredo le miró como quien mira a un106
manjar antes de comérselo.—Supongo que usted habrá leído laOdisea.—Pues no —el tono adoptado por Danielresultó petulante.El profesor soltó un resoplido.—¡Qué hatajo de analfabetos estamoslicenciando últimamente! —exclamó—.¡Un humanista en ciernes que desconocelas raíces de su cultura...! Ya no le preguntopor la Ilíada, un plato fuerte, sóloapto para paladares exquisitos. Pero, laOdisea... ¡una de las cumbres de la literaturauniversal!Daniel se revolvió en su achaparradoasiento. No sabía qué decir, ni siquierasi merecía la pena decir algo. Se sentíacomo un enano ante las ciclópeas puertasde una fortaleza inexpugnable.Fue Laredo el que intervino de nuevo:107
—¿Cuantos años cree usted que podríatener este manuscrito?—El profesor Cuadrado, mi primo,cree que ronda los quinientos años.—Y a usted, en su juventud, quinientosaños le parecerán una eternidad, ¿noes así?No hubo respuesta. Laredo tampoco laesperaba. El profesor reanudó su perorata,más propia de un maestro a un escolartravieso que de un catedrático a un universitariode último curso:—Quinientos años son una minuciasi los comparamos con los casi tres milaños que contemplan los 12.110 versosde la Odisea. Debería saber usted que elpoema de Homero nos ha llegado más omenos íntegro desde el siglo VIII antes deCristo. Casi tres milenios y, ¡lo que sonlas cosas!, en apenas quinientos años, su108
precioso códice manuscrito ya ha perdidomás de la mitad de sus páginas. Porqueaquí faltan algo más que unas pocas páginas,como usted cree. Cualquier alumnode quinto de Historia debería saber que,desde época antigua, tanto la Ilíada comola Odisea constan de veinticuatro cantos.Aquí sólo hay once. Ya me dirá dóndeestá el resto.Devolvió los manuscritos a Daniel yentrecruzó los dedos sobre la mesa.—Si consigue que Odiseo logre salirde la casa de los muertos —dijo— quizápueda ayudarle a descifrar ese mensaje dela portadilla. Pero es preciso que llegue elCronión con su rayo encendido. El Cronión,o sea Zeus, hijo de Cronos, comousted debería saber, aparece con su rayoen varios pasajes de la Odisea, aunquejuraría que aquí se refiere a los versos fi-109
nales: después de que Ulises ha tensadosu arco y se ha vengado de los que pretendíana su esposa. En fin —concluyó—;vuelva por aquí cuando Ulises haya salidode la casa de los muertos.Las últimas palabras de Laredo sonaronen los oídos de Daniel como un desafíoque estaba dispuesto a afrontar. «Ulisesva salir de la casa de los muertos; ¡porsupuesto que va a salir! —se prometió—,para que llegue el Cronión o lo que tengaque llegar!». En obstinación no habíaquien le ganara; en eso se salía a su padre.El Cronión iba a llegar, y él iba a regresaral opresivo despacho del doctor Laredocon los capítulos que le faltaban a su manuscritode la Odisea, aunque sólo fuerapara darse el gustazo de arrojárselos a lacara a ese viejo engreído. Pero para ellonecesitaba encontrar al anciano; sólo el110
viejo estaba en disposición de indicarle elparadero de las páginas que le faltaban aese códice. Si al menos le hubiera preguntadocómo se llamaba, se lamentó.Dejó el departamento de Clásicas yllegó hasta el rellano de los ascensores,por donde se habían extinguido, cincodías atrás, los pasos lentos y arrastradosdel nonagenario. La pista se perdía en elvestíbulo de la planta baja. ¿Cómo averiguarel rumbo que había tomado el ancianoen la fría y lluviosa noche vallisoletana?Entró en el ascensor tratando derecordar algún detalle de la breve conversaciónque mantuvo con él el viernespasado. ¿No habló el viejo de una monjaa la que calificó de «vieja fisgona», queno le hubiera dejado entrar en el asilo conesa porquería? ¿Cómo dijo que se llamabala monja? Era la hermana... ¿Leonor?111
¡Sí, eso era! ¡La hermana Leonor! Abandonóel ascensor en la planta baja con laseguridad de que ya tenía un indicio paraempezar a moverse por el laberinto.Se fue a casa y comió un tentempié abase de sobras frías. A continuación, sinmás pausa que la necesaria para mirar ellistín telefónico y tomar algunas notas,montó en el utilitario y se dispuso a visitarcada uno de los asilos y residencias deancianos que había en su ciudad. Al entraren cada uno de dichos establecimientos,preguntaba si había allí alguna religiosaque se llamara Leonor, pero siemprele respondían lo mismo: que allí no habíaninguna Leonor. Entonces preguntabapor el anciano. Le pedían algún rasgoconcreto y él mencionaba la gabardinaverde oliva, los gruesos y sucios lentes,el nudoso bastón, la bufanda marrón y el112
sombrero con la cinta roja. Aparte de eso,nada en especial, salvo que tales detalles,a excepción de la cinta roja en el sombrero,no correspondían a nadie en particular,sino al prototipo de todos los nonagenarios,para desesperación de Daniel, queno lograba ser más concreto. Finalmente,preguntaba por las defunciones, pero, alparecer, desde el viernes pasado no habíafallecido ningún anciano que respondieraa su descripción.Hacia las siete, tras visitar más de quinceresidencias y de telefonear a otras tantas,se rindió. Era como si el anciano quebuscaba nunca hubiera existido, como sisu recuerdo hubiera sido generado por unapresencia onírica, surgida de los miasmasdel tedio, un viernes por la tarde.La infructuosa búsqueda, más queacallar su curiosidad, terminó acrecen-113
tándola. Ahora sí que se encontraba anteun verdadero misterio, un asunto plagadode sugerentes interrogantes: ¿Quién lehabía entregado los manuscritos? ¿Era elmismo que había arrojado a su jardín esesobre nacarado que iba adquiriendo untacto maleable, casi textil, en uno de losbolsillos de sus pantalones?—Todo esto es muy raro —dijo Sandro,acodado en la barra del «Karnak»frente a una jarra de cerveza—. Un misteriosoanciano te regala un códice del sigloXV o XVI, un tesoro en sí mismo, conun mensaje que no puede ser más contradictorio:en alguna parte hay una «bellaPenélope» que, por tu bien, no debes buscarsi no quieres acabar como los pretendientesde la Odisea, muerto bajo la furiade algún chiflado que firma como Ulises,el cual da a entender que ya ha matado a114
alguien. ¿A quién?Daniel, ante su jarra, en la misma posturaque su amigo, perdía su mirada taciturnaen las irisaciones doradas del espumosolíquido.—A quién... cuándo... por qué... —musitó decepcionado. Seguía estancadoen el punto de partida, pero cada vez eranmás los interrogantes que le inspirabanesos viejos papeles, demasiado viejos,se le antojó, como para creer que en susquebradizas y amarillentas fibras aún semantuviera activo algún mecanismo secretoal servicio del mal.Acabó de relatar ante su amigo sus últimosy fallidos pasos desde que esa mañanaabandonara el despacho del doctorMartínez Laredo, y su amigo le escuchócon atención... con toda la atención de laque es capaz quien extravía su mirada de115
eojo en las sinuosidades de un regazo algodonoso:la chica del bolso amarillo.Sandro soltó un hondo suspiro y sevolvió hacia Daniel.—Así que el hilo de Ariadna no te sacódel laberinto.—Para escapar de un laberinto es precisoestar dentro.Las palabras de Daniel destilaron unanota entre el despecho y la frustración. Elmuchacho paseó la vista por las estanteríasque había detrás de la barra y se fijóen el Trofeo Rector de baloncesto, que seentregaría al campeón del torneo al finaldel curso. Consistía en una canasta deredes plateadas con un balón de broncesoldado al aro. En su opinión, el escultorhabía olvidado añadir una mano que palmearael balón hacia el fondo de la red.—Ahora estamos fuera del laberinto116
—dijo—. De lo que se trata es de entraren él.—¿Y si dentro te espera un Minotauro,agazapado en algún rincón?—¿Estás diciendo que lo dejemos?—Claro que no. ¿Por qué lo íbamos adejar?—Bien. No lo dejamos. Pero, ¿qué podemoshacer con lo que tenemos? Si noaparece el anciano y nos dice dónde estálo que le falta a esa Odisea, no hay nadaque podamos hacer.—Ese tal Ulises espera que hagamosalgo —insistió Sandro—. Estoy segurode que hay algo que puede hacerse.—¿Por qué estás tan seguro?—Por una razón muy simple: nadie tehubiera entregado el acertijo si no existieraalguna manera de resolverlo.—Pues yo no lo tengo tan claro.117
—A ver si me explico —contraatacóSandro—. Alguien te dice que existeun tesoro ¿no? Pero al mismo tiempo, tepide que no lo busques, que es peligroso.¿Por qué? Muy sencillo, porque sabeque lo que te incita no es la posibilidad deencontrar un tesoro. Lo que te incita esel reto del enigma, la dificultad, y sobretodo, la curiosidad, esa curiosidad que teha llevado a perder todo el día buscandoal anciano. Ulises ha conseguido supropósito: has entrado en su juego y hasaceptado sus reglas.—Hablas como si estuviéramos en condicionesde elegir —acometió Daniel—.De acuerdo. Hay alguien, ignoramosquién es y qué se propone. Supongamosque pretende que yo haga algo y que alhacerlo me meto en un lío de los gordos,como se deduce de esos mensajes. Ahora118
dime: ¿qué es lo que estoy en condicionesde hacer con ese acertijo incompleto? Sinla segunda mitad de la Odisea, donde sesupone que está lo que falta de ese acertijo,esto es un callejón sin salida, Sandrito.Si no encontramos al anciano no hay nadaque hacer. Nada.—No lo creo —insistió su amigo, pertinaz—.Estoy convencido de que tieneque haber alguna manera de sacar a Ulisesde la casa de los muertos y de hacerque llegue el Cronión. Tiene que haber algunaforma de meternos de lleno en esteasunto. Puede que no sea más que una estrechagrieta por la que apenas podamosdeslizarnos, pero estoy seguro de que lahay. Lo que pasa es que no hemos buscadobien.Daniel se despidió de Sandro en tornoa las ocho. Había quedado con Diana en la119
Filmoteca, media hora más tarde. Abandonóel «Karnak» y dio una vuelta por lasfrías calles de la ciudad. Pasó junto a laplaza de Portugalete, al pie de la Antigua,y a la altura del Teatro Calderón le parecióvislumbrar el perfil de una presenciaconocida. ¿Patricia Álvarez? La muchachaavanzaba deprisa por la otra acera, endirección a la Bajada de la Libertad, consu peculiar contoneo de caderas. Llevabaun chaquetón de piel color canela, y suspiernas, largas y flacas, iban enfundadasen unas medias negras bajo una minifaldavaquera. Al girar la cabeza para cruzarpor el paso de peatones, la chica dejó entreverel inconfundible perfil de sus faccionescontra la oscura mata de su cabello:su boca pequeña, su nariz chata y algorespingona y sus marcados pómulos, queendurecían su mirada de mujer fatal.120
Daniel aminoró el paso. Era ella, no lecabía ninguna duda: Patricia Álvarez, suex-novia, la chica que le destrozó el corazón.¿Había regresado de su repentinoexilio o de su huida de no se sabe qué?La vio perderse entre el gentío y echóa andar en dirección contraria, Angustiasarriba, hasta la plaza de San Pablo. Ignorabacuál hubiera sido su reacción dehaberse topado con ella cara a cara, si hubieradado rienda suelta a todos los reprochesque aún latían en su interior, o si sehubiera aferrado a su cuello, obedeciendoal impulso de una vieja costumbre, paramordisquear esos labios de piñón que undía le pertenecieron.A las ocho y media, tras un largo rodeo,llegó a la Filmoteca de la caja de ahorros,donde le esperaba Diana, a resguardo delos soportales. Envolvió a su novia entre121
sus brazos y la besó larga y tiernamente,exorcizando viejas sombras del pasado.Luego la tomó de la mano y, juntos, entraronen el salón de actos y se instalaronen sus asientos de la decimoquinta fila delpatio de butacas. Antes de que en la salase impusiera el silencio, se susurraron aloído los pormenores de la jornada.Esa noche proyectaban Secreto tras lapuerta, «La oveja negra del cine de FritzLang», leyó Daniel en el díptico que leshabían entregado al entrar. El título nopodía ser más apropiado, pensó el muchacho.Él también se hallaba ante unapuerta cerrada, cuyo secreto necesitabadesentrañar. Sin embargo, intentó no pensaren sus problemas: al cine iba uno arelajarse y a disfrutar. Para Daniel, el cineconsistía en hora y media de abandono total,orillando los problemas y avatares de122
la propia vida, con la seguridad de que,mientras durara la proyección, nadie leiba a exigir otra cosa que no fuera mirara la pantalla, como una pausa en la vida,noventa minutos en los que su propia vidase detenía para vivir otras vidas que, sinel cine, jamás hubiera vivido.A veces, Daniel se sorprendía en laoscuridad de la sala mirando los ojos demiel de Diana, concentrados en la pantalla.Se preguntaba si esos ojos brillaríancon la misma intensidad si le vieran a élhaciendo algo grande, y sentía celos deBogart, de Cary Grant, de James Stewarty de tantos otros actores que, gracias alcine, vivían una eterna juventud, aunqueya hubieran muerto. Ellos eran los protagonistas.Ellos hacían que las cosas sucedieran.En cambio, él nunca había sidoel protagonista de nada. Él nunca había123
hecho que sucedieran cosas. La vida nole había dado la oportunidad de conoceral héroe que llevaba dentro. Nunca se lohabía tenido que jugar todo a una carta.Se acordó entonces de los manuscritosde la Odisea. Tal vez estaba en sus manosla posibilidad de realizar algo que le redimieraante esos ojos transparentes, quemiraban cómo se iban abriendo las puertasen blanco y negro de Lang. Él mismopudiera hallarse ante las puertas de unmisterioso crimen. Un tal Ulises pudierahaber asesinado a alguien, a Antínoo.¿Quién demonios era Antínoo?De momento, la posibilidad de que alguienhubiera sido asesinado no era másque una descabellada conjetura: los crímenesmisteriosos sólo ocurrían en laspelículas o en los libros, pero algo se removióen sus adentros ante la posibilidad124
de que tal conjetura pudiera ser cierta.Dejó a Diana en su portal y llegó a casapasadas las once. Era el segundo día que,al traspasar el portón de la entrada, se bajabadel coche y rebuscaba en el césped,entre los setos cercanos a la verja. Nada.No había ningún sobre nacarado, lo que leprovocó un hormigueo de contrariedad.Guió el Ford al interior de las cocheras;la ausencia del Audi indicaba que suspadres aún no habían llegado. Tras asegurarsede que las puertas quedaban biencerradas, accedió a la espaciosa viviendapor la entrada principal y se demoró unosinstantes ante el arco de medio punto quedaba acceso a la escalinata; estaba revestidode mármol blanco con vetas verdes ylo flanqueaban dos estatuas, también demármol: dos muchachas desnudas, casiimpúberes, cuyos rostros adolescentes125
ofrecían una sonrisa comedida, propia deun Praxíteles.Entró en la cocina y, tras repasar elcontenido del frigorífico balda por balda,decidió recalentar una hamburguesa en elmicroondas y partirse un buen trozo dequeso de oveja, del muy curado, que erael que más le gustaba. De postre, escogióuna manzana madura, que lavó bajoel grifo. Mientras cenaba, hojeó algunasde las novelas de vaqueros con las queFausto, el cocinero, entretenía los ratosmuertos entre el desayuno y el almuerzo,cuando no tenía que bajar al mercado oayudar a Susana con la limpieza.Satisfecho su estómago, se escabullóhasta la biblioteca, situada en la primeraplanta. No tuvo problemas para hallar unpar de volúmenes encuadernados en tapasazules: la Ilíada y la Odisea. Extrajo126
los dos libros del estante y sopló su cantosuperior, como hacía en el departamentocuando sacaba alguno de los ejemplaressolicitados por sus compañeros o por algúnprofesor; la consiguiente nubecilla depolvo acumulada por el tiempo solía serdirectamente proporcional a la altura delanaquel e inversamente proporcional alinterés del ejemplar; al menos eso ocurríaen el departamento. En su casa, sin embargo,los libros no acumulaban polvo;no porque los Cuadrado fueran unos lectoresempedernidos, sino porque Susana,la doméstica, se empleaba a fondo con elplumero.Sopesó los tomos, uno en cada mano,y los depositó sobre el jaspeado mármolde la mesa, sin atreverse a abrirlos. ¿Quéesperaba sacar en limpio de esas antiquísimashistorias, narradas por un tal Ho-127
mero, un bardo ciego que había muertohacía casi tres mil años?Estaba cansado. Caminó unos pasose hizo girar distraídamente los doradosanillos de la enorme esfera armilar quesu madre acababa de comprarle a unanticuario de Burgos; la luna de metalemitió un leve gemido y se detuvo en laconstelación de Sagitario. El muchachoexaminó con curiosidad los mecanismosdel extraño artilugio y luego se acercó alas cristaleras del balcón, desde donde sedivisaba una estupenda panorámica nocturnade la ciudad, un festival de lucesque brillaban nítidas a lo largo y anchodel valle del Pisuerga. Sus pensamientosgiraron en torno a lo que le había dichoSandro esa misma tarde: quizá su amigotenía razón y ahora era él quien tenía quemover ficha. Pero, ¿qué ficha tenía que128
mover? ¿Había alguna ficha para mover?Ignoraba qué reglas tenía ese juego y cuálera el precio de la apuesta, pero barruntóque quizá no sería mala idea arrojar losmanuscritos a la chimenea y olvidarse delasunto. Sólo había un problema: le habíandesafiado y un Cuadrado no abandonabaun desafío tan fácilmente. Si alguien habíainventado un acertijo, ahí estaba élpara resolverlo. Faltaría más.Sentado en uno de los sillones orejeros,tomó el volumen de la Odisea, que abriópor la última página, y leyó repetidas veceslos versos finales, como buscando enellos la clave de sus desvelos:...Un aullido terrible alzó Ulises yasaltó a los itaquesescon todo su arrojo, cual asalta el águilaque vuela en la altura,129
cuando vino el Cronión a enviarle surayo encendido,que cayó a la vista de la hija del padreterrible...Ahí lo dejó. Por fortuna, a esas horas sucansancio podía más que su obstinacióne incluso que su orgullo. Apagó la luz yabandonó la biblioteca. Ya en su dormitorio,rodeado por todo cuanto poseía, sesintió al abrigo del mundo y de sus demonios.No había encontrado el hilo deAriadna. Permanecía fuera del laberinto,pero no le importaba; estaba agotado.130