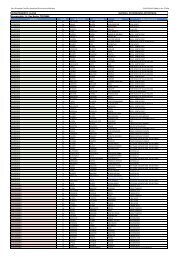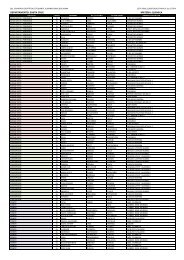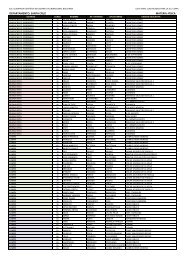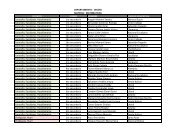La observación atribuida a Napoleón «Conozco a los ... - Educabolivia
La observación atribuida a Napoleón «Conozco a los ... - Educabolivia
La observación atribuida a Napoleón «Conozco a los ... - Educabolivia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
En París la situación era distinta. París había sido durante mucho tiempo el<br />
centro blando. Los parisienses compraban más exenciones que cualquier otro<br />
grupo, y en 1806 únicamente un hombre de cada treinta y ocho servía en el<br />
ejército. Les había parecido apropiado bromear acerca de <strong>los</strong> preparativos de<br />
<strong>Napoleón</strong> para invadir Inglaterra, y le habían aplicado el mote de «Don Quijote de<br />
<strong>La</strong> Mancha». <strong>La</strong> antigua nobleza, que vivía en el Faubourg Saint-Germain, se<br />
mostraba especialmente hostil. <strong>Napoleón</strong> no sólo había terminado con el exilio de<br />
este sector; les había devuelto sus propiedades, un acto que, dicho sea de paso,<br />
ahora le parecía al propio <strong>Napoleón</strong> uno de sus peores errores. Los nobles se<br />
burlaban de <strong>Napoleón</strong>; cuando leían la noticia de su victoria más reciente, bebían a<br />
la salud de «su última victoria», y difundían la caricatura de un cosaco que<br />
entregaba a <strong>Napoleón</strong> la tarjeta de visita del zar. En un panfleto en que saludaba a<br />
<strong>los</strong> invasores de Francia, el vizconde de Chateaubriand zahería a <strong>Napoleón</strong>, de<br />
quien decía que no era un rey de cuna: «Bajo la máscara de César y de Alejandro<br />
está el hombre que nada significa, el hijo de un don nadie.» Todas las tardes<br />
Talleyrand entraba cojeando en las Tullerías para jugar al whist con María Luisa, y<br />
también para observar <strong>los</strong> signos de resquebrajamiento. Transmitía esos signos,<br />
por intermedio de agentes, al alto mando aliado, pero siempre se mostraba<br />
prudente. Como observó Dalberg, su colega en la conspiración: «Todas las<br />
castañas tenían que ser suyas, pero no estaba dispuesto a arriesgarse ni siquiera a<br />
una leve quemadura en el extremo de su pezuña».<br />
Joseph escuchaba la charla del Faubourg Saint-Germain y, bonachón como<br />
siempre, aceptó recomendar a <strong>Napoleón</strong> esos mismos deseos, en el sentido de que<br />
la paz debía concertarse a toda costa. <strong>La</strong> carta de Joseph causó dolor en el sensible<br />
espíritu de familia de <strong>Napoleón</strong>.<br />
«Todos me han traicionado —contestó—. ¿Será mi destino que también el rey<br />
me traicione?... Necesito el apoyo de <strong>los</strong> miembros de mi familia, pero en general<br />
no recibo más que ofensas por ese lado. Pero de tu parte sería una actitud al<br />
mismo tiempo inesperada e insoportable.» <strong>Napoleón</strong> se volvió cada vez más hacia<br />
María Luisa, que le escribía cartas confiadas y afectuosas; en ellas, dijo <strong>Napoleón</strong> a<br />
su esposa, veía la «bella alma» de María Luisa.<br />
<strong>La</strong> noche del 28 de marzo, en las Tullerías, María Luisa presidió una reunión<br />
urgente de <strong>los</strong> veintitrés miembros del Consejo de Estado. Los aliados se<br />
aproximaban a París, defendida por cuarenta mil soldados y guardias nacionales.<br />
Joseph leyó una carta de <strong>Napoleón</strong>, fechada el 16 de marzo, en la que le ordenaba<br />
que en caso de peligro su esposa y su hijo debían ser enviados al Loira. María Luisa<br />
deseaba permanecer en París, pero el Consejo votó que se cumpliesen las órdenes<br />
de <strong>Napoleón</strong>, mientras Joseph y otros miembros del gobierno permanecían en la<br />
ciudad para defenderla.<br />
Lo mismo que su madre, el pequeño <strong>Napoleón</strong> deseaba permanecer en París.<br />
Percibía instintivamente que no era correcto abandonar a la ciudad en peligro. Se<br />
aferraba a las cortinas, a las colgaduras, y finalmente a las barandas. «No saldré<br />
de mi casa —sollozó—. No me iré.<br />
Papá no se encuentra aquí, y yo estoy a cargo.» Fue necesario medio<br />
arrastrarlo, medio llevarlo en volandas hasta el carruaje. A las once del 29 de<br />
marzo el convoy imperial, que incluía el carruaje de la coronación, con <strong>los</strong> dorados<br />
y <strong>los</strong> vidrios camuflados con lonas, tomó el camino a Rambouillet, escoltado por mil<br />
doscientos soldados de la Vieja Guardia. No hubiera podido demorarse un instante<br />
más la partida. Los cosacos lo atacaron y María Luisa tuvo que salvar a pie <strong>los</strong><br />
últimos cinco kilómetros.<br />
<strong>Napoleón</strong> había confiado la defensa de París a dos de sus más valerosos<br />
mariscales: Marmont y Morder. Si <strong>los</strong> cuarenta mil soldados y <strong>los</strong> guardias<br />
nacionales recibían el apoyo de <strong>los</strong> parisienses, podían mantener las sólidas<br />
defensas exteriores y las estrechas calles que permitían una fácil resistencia. Por<br />
desgracia, <strong>los</strong> parisienses demostraron escasa energía. En lugar de presentarse<br />
voluntarios para la construcción de defensas, se dedicaron a trasladar al campo<br />
todos sus muebles valiosos.<br />
sirven para el trabajo de oficina». Incorporó a hombres valerosos traídos por él<br />
mismo, y sobre todo a Junot y a Murat.<br />
Berthier lo complacía especialmente por su energía, la exactitud y el modo en<br />
que podía expresar en <strong>los</strong> despachos exactamente lo que su comandante en jefe<br />
deseaba decir.<br />
<strong>Napoleón</strong> volvió la mirada hacia sus hombres. En momentos en que Francia<br />
tenía 560.000 ciudadanos bajo las armas, el ejército de <strong>Napoleón</strong> no era el más<br />
numeroso ni el mejor instruido. Consistía en 36.570 infantes, 3.300 hombres de<br />
caballería, 1.700 artilleros, zapadores y gendarmes: un total de 41.570 hombres.<br />
<strong>La</strong> mayoría estaba formada por meridionales, vivaces y charlatanes provenzales,<br />
gascones fanfarrones, montañeses entusiastas y obstinados del Delfinado.<br />
Por esta época el soldado francés básico usaba pantalones y casaca azules y<br />
una cartuchera de cuero negra que contenía treinta y cinco cartuchos, a ésta se<br />
agregaba un saco de cuero para <strong>los</strong> pedernales de repuesto, un destornillador y el<br />
sacábalas, una aguja especial para limpiar la abertura de la tablilla de mira del<br />
mosquete, que tendía a obstruirse, y el trapo para limpiar las piezas móviles. A la<br />
espalda cargaba una mochila de piel de becerro que contenía—teóricamente— un<br />
par suplementario de botas, más cartuchos, pan o bizcocho para cuatro días, dos<br />
camisas, un cuello, un chaleco, un par de pantalones, polainas, un gorro de dormir,<br />
cepil<strong>los</strong> y un saco de dormir. En conjunto, incluido el mosquete, llevaba un peso de<br />
unos veinte ki<strong>los</strong>.<br />
Su mosquete de 17,5 mm, tenía un metro veinte de longitud y pesaba unos<br />
cuatro ki<strong>los</strong>. Para dispararlo, primero abría la cazoleta, desgarraba un cartucho con<br />
<strong>los</strong> dientes, llenaba la cazoleta con parte de la pólvora del cartucho y la cerraba.<br />
Después, volcaba el resto de la pólvora por la boca del cañón, introducía el<br />
cartucho con su bala de plomo, dando dos golpes con la baqueta. Finalmente,<br />
amartillaba el arma y disparaba. Podía disparar dos tiros por minuto. Cada<br />
cincuenta tiros tenía que limpiar el cañón y cambiar el pedernal. Al extremo del<br />
mosquete, cuando cargaba contra el enemigo, fijaba una bayoneta de 52<br />
centímetros de longitud.<br />
<strong>Napoleón</strong> comprobó que muy pocos hombres de su ejército estaban equipados<br />
con esta norma. Los uniformes eran variados, y algunos de <strong>los</strong> veteranos se<br />
aferraban a las casacas blancas remendadas de <strong>los</strong> tiempos anteriores a la<br />
Revolución, y no se mostraban deseosos de teñirlas. <strong>La</strong> mayoría usaba harapientos<br />
pantalones de lienzo. Se cubrían la cabeza con gorros maltrechos, gorros<br />
revolucionarios, morriones de piel que habían perdido la piel, yelmos sin plumas;<br />
todo ello aunado a unos rostros delgados, porque no comían lo suficiente, les hacía<br />
parecer espantapájaros. Unos pocos calzaban botas; otros llevaban zuecos;<br />
algunos, pedazos de trapos, y hasta <strong>los</strong> había con alpargatas de paja trenzada. ¡Y<br />
éste era el ejército que él debía llevar a Italia! Lo que impresionó más a <strong>Napoleón</strong><br />
fue la «temible penuria» de su ejército, de modo que gastó inmediatamente su oro<br />
en raciones para seis días de pan, carne y brandy. Nadie estaba dispuesto a<br />
aceptar una letra de cambio por 162.800 francos, la que el gobierno le había<br />
entregado, actitud por otro lado comprensible, pues estaba librada sobre Cádiz.<br />
Con autorización de <strong>los</strong> directores, envió a Saliceti a Genova para obtener un<br />
préstamo de tres millones y medio de francos; Saliceti fracasó, pero en todo caso<br />
compró cereal suficiente para el pan de tres meses si se lo mezclaba con castañas.<br />
<strong>Napoleón</strong> también compró 18.000 pares de botas. Con pan y botas, podía<br />
arreglarse.<br />
El 6 de abril <strong>Napoleón</strong> trasladó su cuartel general unos ochenta kilómetros en<br />
dirección aAlbenga, siempre sobre la costa. «<strong>La</strong> miseria ha llevado a la indisciplina<br />
—observó—, algunas tropas rehusaron iniciar la marcha.» El 8: «He sometido a<br />
consejo de guerra a dos oficiales, que supuestamente gritaron "¡Viva el rey!"» En<br />
una orden del día <strong>Napoleón</strong> insistió en que la disciplina es «el nervio de <strong>los</strong><br />
ejércitos», y trató severamente <strong>los</strong> casos de indisciplina. Por doquier apretó <strong>los</strong><br />
tornil<strong>los</strong>. Augereau, que nunca había retrocedido ante nadie, confió a Massena: «No<br />
puedo entenderlo, ese pequeño piojo me inspira miedo.» Durante el medio siglo