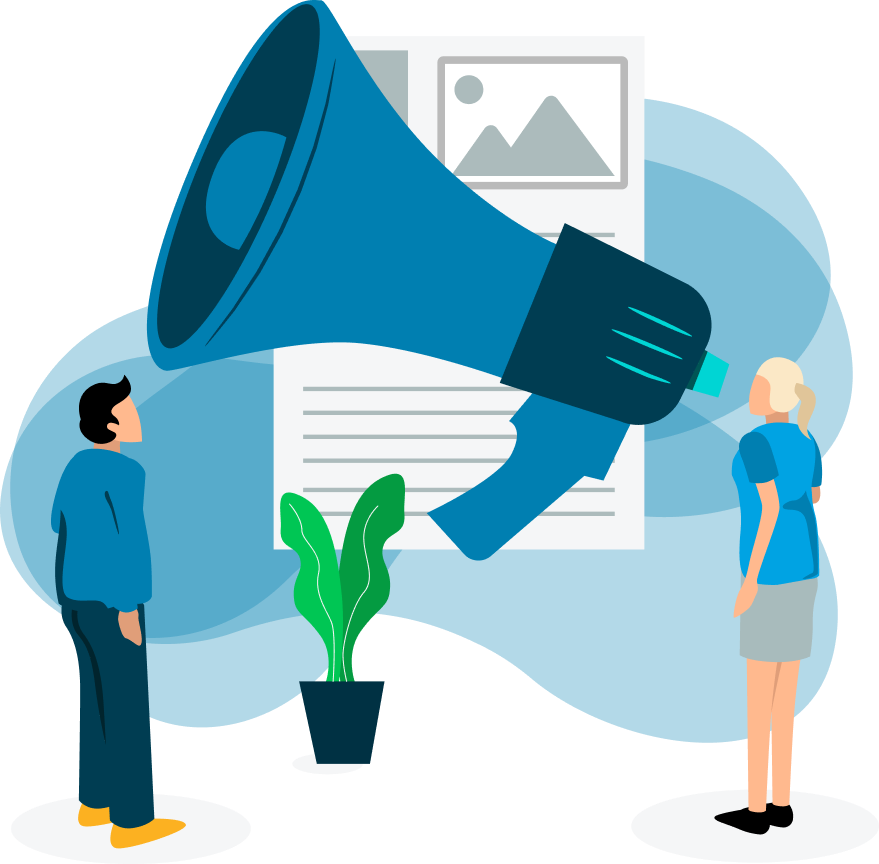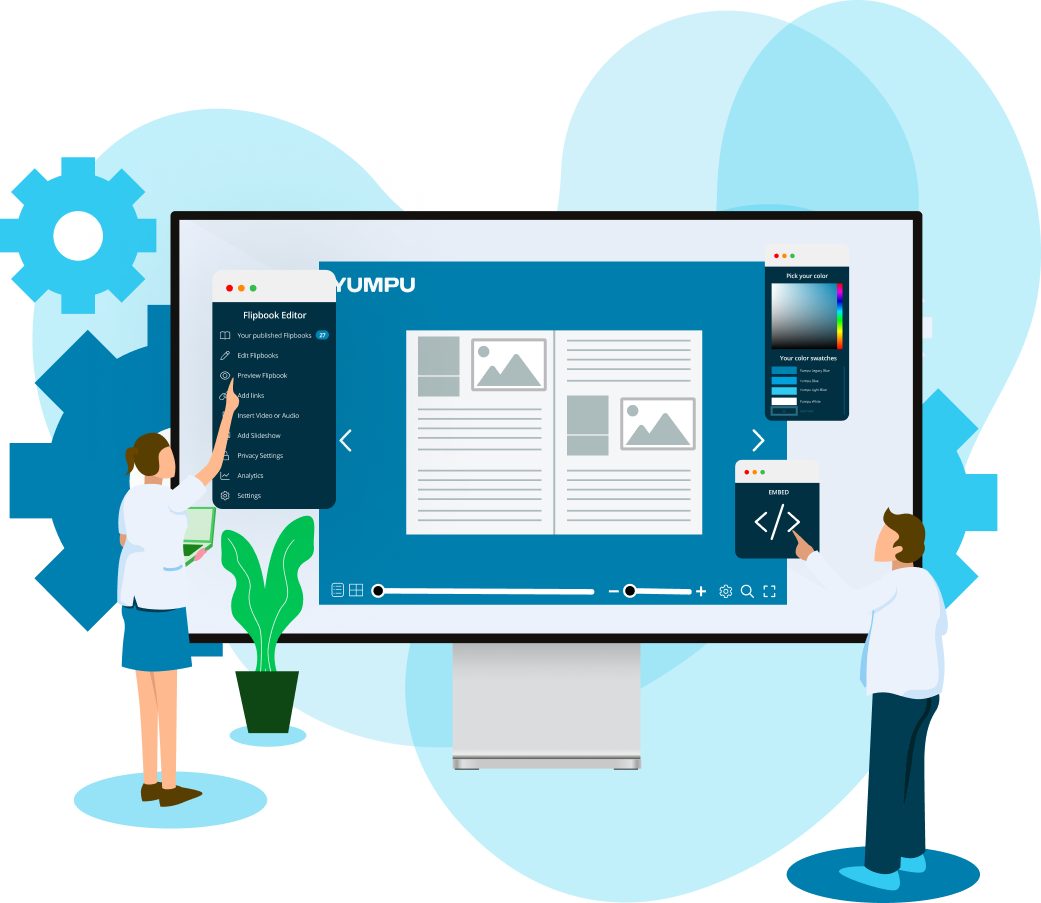CRÓNICAS DE BUSTIÑAGA - Vicente Amezaga Aresti
CRÓNICAS DE BUSTIÑAGA - Vicente Amezaga Aresti
CRÓNICAS DE BUSTIÑAGA - Vicente Amezaga Aresti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>CRÓNICAS</strong> <strong>DE</strong> <strong>BUSTIÑAGA</strong><br />
ARANTZAZU AMEZAGA IRIBARREN<br />
EDITORIAL XAMEZAGA<br />
02-02-2011
Esla novela con trasfondos historicos, relata la saga de una familia que va<br />
viviendo las incidencias del dramático siglo XIX vasco. Cada personaje encama<br />
de modo simbólico los conflictos, intereses y pasiones del siglo de las guerras<br />
carlistas y de ia abolición foral. Partiendo de un hecho histórico social<br />
soportado por la familia — el fusilamiento de Elias Iribarren en el pajar de su<br />
casa, ante los ojos de su mujer y de sus 7 hijos, acusado de traidora la causa<br />
liberal— la novela va tomando diversos rumbos pero siempre bajo la presencia<br />
de la pujante Dorotea Gorostegui, la que fue en su tiempo guerrillera y en otro<br />
palru-llca un barco atunero, y hubo momentos en que mantuvo los fuegos de<br />
la costa para que los barcos llegaran a buen puerto, y además fue vendedora<br />
de pescado en la plaza de Motrlko y comadrona de 100 niños y madre de 1O<br />
hijos. Alrededor de Dorotea Gorostegui, los personajes van tejiendo el hilo de<br />
sus vidas humilladas, unas como las de las bordadoras Juana y Dorotea,<br />
triunfales otras como lasdeJoshe Miguel y Elias, trágicas como las de Ezequiel.<br />
mágicas como las de Martín Iribarren. Dorotea es el alma del pueblo vasco y<br />
sus descendientes.son los hacedores de un siglo en el que los conflicins<br />
bélicos, las deportaciones, las crisis económicas y el auge de una Vizcaya<br />
industrializada, parecen sofocare! espíritu del Fuero Vasco. Pero al final del<br />
siglo renace la esperanza de un tiempo nuevo, en el que los vascos puedan<br />
vivir con mayor felicidad, gozando de sus derechos y libertades.
A Pello M. Irujo Elizalde, mi esposo, compañero, que me trajo de regreso al<br />
lugar de mis ratees en tierra vasca y a mi último hijo, Enekoitz, nacido en<br />
Euzkadi, rompiendo el exilio de dos generaciones, para que se cumpla la<br />
sentencia del fuero: "Que el tronco vuelva al tronco y la raíz a ¡a raíz ". Biotz<br />
Biotzez.<br />
ARANTZAZU AMEZAGA IRIBARREN<br />
Alzuza. Navarra. 4 de lebrero de 1984<br />
Quiera expresar mi agradecimiento a mi tía Elvira Uranga Iribarren que<br />
completó parte de la historia que me contara mi madre. Y a Zuriñe Polidura<br />
que mecanografió mi trabajo original.
De Bustiñaga, —un caserío en ¡as montañas de Gipuzkoa— salieron las<br />
mujeres de la familia de mi madre. Esta esparte de su historia. No toda la<br />
historia. Pero a partir de datos esenciales ha sido escrita ... Creo que durante<br />
un siglo, esta familia padeció el dolor de todo el pueblo vasco. Lo conoció en<br />
todas sus formas y evolucionó con iodos sus cambios. Por eso me decidí a<br />
darle forma escrita. El espíritu infatigable y combativo de esas mujeres<br />
antepasadas y e! sacrificio de aquellos hombres, fueron crisol para un tiempo<br />
nuevo en el pueblo vasco. Y es memoria que debe perdurar para enseñarnos<br />
el valor de las cosas que defendieron y qué precio tan alto pagaron por esa<br />
defensa.<br />
Al principio del siglo nuestro pueblo se mantenía en pie gracias ai esfuerzo de<br />
esta humanidad cuyos gestos no los registra libro de historia alguno ni de<br />
pensamiento político. Porque ellos no supieron de tales cosas. Ni les importaba<br />
demasiado. Sólo supieron defender ¡o mejor de su tradición, lo que les pareció<br />
más provechoso, y caminar hacia adelante a través de la tormenta de su siglo.<br />
No puedo afirmar que sólo gracias al conocimiento de estas historias que me<br />
trasmitió mi madre de su familia, pueda sentirme más afincada en el país de<br />
los vascos. Pero sí que gracias a la memoria conservada de todos sus trabajos,<br />
ser vasca me parece algo más importante.<br />
ARANTZAZU AMEZAGA <strong>DE</strong> IRUJO
ÍNDICE GENERAL<br />
PRIMERA PARTE: LA VIEJA GENERACIÓN<br />
Capítulos: Decisión<br />
Dorotea Gorostegi de Motriko<br />
Recuerdos<br />
Felipe Iturralde y Carmen Ciriza<br />
La última noche de Pascuala en Lekunberri<br />
Despedida<br />
La tumba "de Elias Iribarren<br />
El viaje a Motriko de Pascuala<br />
Los recuerdos de Dorotea Gorostegi<br />
Pascuala Lasa Gorostegi llega a Motriko<br />
Motriko<br />
Las desgracias de Carmen Ciriza<br />
Gonzalo Ciriza de la Escosura<br />
SEGUNDA PARTE: LA GENERACIÓN <strong>DE</strong>L SETENTA<br />
Capítulos: Elias Iribarren<br />
El Milagro de Gernika<br />
Martín Iribarren<br />
Sobre Juliana Iribarren<br />
Martin regresa a Bustiñaga<br />
La lamentación de Irene<br />
Joshe Miguel, el Indiano<br />
Mari Antón de Motriko<br />
Siboney Txiki de Cuba<br />
Casimiro Artueta, el guerrillero<br />
El casamiento de Joshe Miguel<br />
José María Iturralde Ciriza<br />
Ezequiel, ei profeta<br />
Otra generación: Juana y Dorotea<br />
La apoteosis de Gernika<br />
El fin de la guerra y la esperanza<br />
Elias emprende el sueño<br />
María Jesús Amezti <strong>Aresti</strong><br />
El matrimonio de Elias<br />
El ocaso de Carmen Trinidad Ciriza
TERCERA PARTE: EL FIN <strong>DE</strong>L SIGLO<br />
Capítulos: El nuevo Iribarren Dorotea,<br />
la joven Patxi Bereciartua,<br />
el bertsolari<br />
La fuga de Patxi<br />
La noche del capitán Ormaza<br />
El desengaño de Juana<br />
La muerte de Pascuala<br />
Benito Soltxaga Finales<br />
El dolor de la joven Dorotea<br />
José María Iturralde,<br />
un líder liberal<br />
Juana en Bilbao,<br />
otra vez<br />
El apogeo de Elias Iribarren<br />
La muerte de Dorotea Gorostegi<br />
El principio del siglo<br />
Bustiñaga de Deba
<strong>DE</strong>CISIÓN<br />
PRIMERA PARTE<br />
No hubo manera de disuadirla. Lo intentaron de igual manera el viejo párroco<br />
que tanto imperio mantenía sobre su alma, como sus amigas de toda la vida<br />
en el pueblo, y todo aquel que con un mínimo de sentido común se arriesgaba<br />
a atravesar la barrera de dolor de Pascuala Lasa Gorostegi. Pero ella, mujer de<br />
carácter obstinado, a nadie quiso escuchar en su enorme desgracia sino<br />
únicamente a la voz de su quieto y dolorido corazón. Después de enterrar a<br />
Elias Iri-barren, su esposo, muerto de modo tan terrible en aquel año de<br />
represalias de 1841 del pueblo vasco, y tratando de aceptar su desgracia con<br />
resignación a la voluntad de Dios, Pascuala Lasa Gorostegi decidió arrendar la<br />
sólida casa de piedra, edificada por el abuelo de Elias cien años atrás, con su<br />
huerto y el establo, —única posesión suya en la tierra—, y partir de Lekunberri<br />
en Navarra hacia Motriko de Gipuzkoa, en su carreta de bueyes y con sus<br />
hijos, todavía pequeños, para rehacer una vida que la guerra de los Siete Años<br />
destrozara, al amparo de la hermana de su madre, Dorotea Gorostegi, que era<br />
noticia por la fortaleza de su carácter y la bondad de su corazón.<br />
La gente de Lekunberri comentaba de aquella decisión con acaloramiento. No<br />
eran buenos tiempos —recién acabada aquella larga guerra de siete años—<br />
para que una mujer joven anduviera sola por los caminos del país, infestado<br />
de bandas de txapelgorris y bandoleros de toda especie. Hombres hambrientos<br />
y desesperados que asaltaban y mataban sin misericordia por un pedazo de<br />
pan o por una ropa de abrigo. Pero también, los más ancianos, recordaban a<br />
su madre, Juliana Gorostegi, que llegó de Gipuzkoa con aquel aire dorado y<br />
extranjero que jamás la abandonó, ni aun el día de su muerte. "Su hija se le<br />
parece un poco... aunque no sea la mitad de hermosa que ella lo fue, pero ha<br />
heredado su deseo de regreso".<br />
Pero no eran ésas las razones secretas que movían la decisión en el corazón de<br />
Pascuala.<br />
—Mi marido ha sido asesinado en el granero de su propia casa y ante su mujer<br />
y sus hijos, por pertenecer a la causa carlista... ha sido vencido de manera<br />
absoluta... —repetía obstinadamente Pascuala Lasa Gorostegi. Hasta entonces<br />
parecía más joven de lo que en realidad era en edad, a causa de su rostro<br />
infantil y dulce, de facciones suaves, con aquellos ojos castaños y confiados,<br />
sus labios finos, su sonrisa amable y abierta, su esbelto cuello, aquella<br />
redondez de sus pechos y caderas. Pero envejeció mil años a partir de su<br />
desgracia. La risa desapareció de sus labios y lo que es peor, de su corazón, y<br />
una especie de hiél seca lo galvanizó todo absolutamente. Ya era de carácter<br />
tenaz y resistente, pero entonces se volvió más tesonera y por encima de<br />
todos sus sentimientos de dolor, rebeldía y desesperación, sobresalió la clara<br />
idea de que sus hijos no fueran carcomidos por la amargura que a ella le<br />
roería el corazón hasta el final de sus días. Y en Lekunberri de Navarra no<br />
olvidarían fácilmente la muerte de Elias Iribarren, ni las causas, ni la
humillación. Ella les evitaría todo agravio y todo rencor. Debían crecer libres y<br />
felices en una tierra que no les recordara el momento fatal y poder escoger sus<br />
ideas y sus destinos. Aquí en Lekunberri, siempre serían los hijos de un<br />
hombre asesinado por traidor a la causa liberal y triunfante. Siempre serían<br />
perseguidos por la ideología de su padre o al menos marcados por lamisma. Y<br />
crecería en ellos la ambición de vengarlo, porque era también justo que un<br />
hijo desee dejar limpio el honor de su padre. Y ella no resistiría ver correr más<br />
sangre de su familia en esta interminable guerra del pueblo vasco... eso era<br />
bastante más importante que exponerse en el presente a la aventura de los<br />
caminos, que a través de las altas montañas, llevaban desde Lekunberri de<br />
Navarra a Motriko de Gipuzkoa.<br />
Así que, adoptada la determinación, solamente había que esperar a un día<br />
propicio de primavera para emprender el retorno de un camino que su madre<br />
Juliana tantos años atrás, recorriera en sen tido inverso. Pero Pascuala Lasa<br />
Gorostegi no sabía escribir ni leer, y debía comunicar a su tía Dorotea<br />
Gorostegi, la decisión, para recibir su conformidad. Lentamente caminó desde<br />
su casa hacia la grandiosa mansión que don Felipe Iturralde mantenía en<br />
Lekunberri. Nadie sabía muy bien, por qué extraña herencia, aquella casa de<br />
piedra de sillería, construida cien años antes del Descubrimiento de América,<br />
con sus puertas de roble macizo y un escudo de armas sencillamente<br />
magnífico en lo alto del portón, había derivado en propiedad de Felipe<br />
Iturralde. Casi todos se convencieron que los turbios manejos de Felipe<br />
lograron arrebatarla de manos de un heredero —que_ murió en la indigencia—<br />
falsificando papeles y contratos, porque en eso era muy hábil aquel hombre<br />
odiado como ningún otro en el pueblo y en sus alrededores, aunque al mismo<br />
tiempo muy temido. Menos mal que su mujer —también obtenida según sus<br />
métodos de chantaje y usura— era diferente. La señora Carmen Trinidad<br />
Ciriza de la Escosura, delicada y deliciosa criatura, era sin embargo querida y<br />
respetada por todo el pueblo, y solía escribir letras para los hombres de la<br />
guerra, en el bando que estuviese, aunque su marido, Felipe Iturralde, era un<br />
cristino enconado y furioso enemigo de los carlistas, y su propio padre, don<br />
Gonzalo Ciriza, un liberal apasionado. Pero Carmen Trinidad estaba más lejos y<br />
más allá de los idearios políticos de la época sangrante que le tocaba vivir...<br />
No entendía muy bien cómo un hombre podía matar a otro, de trinchera a<br />
trinchera de la línea de fuego, sin saber a quiénmataba ni tan siquiera por qué.<br />
No comprendía los motivos de la furia de aquella guerra arrebatada y cruel que<br />
ensangrentaba el país de los vascos y en general a toda España y que<br />
comenzó con las guerras de América a la que tantos hombres partieron para<br />
no regresar, y ahora con esta guerra civil por poner en el trono a don Carlos<br />
de Borbón o mantener a la Reina Niña Isabel. Carmen Trinidad Ciriza tampoco<br />
entendía muy bien de pasiones como la ambición de su marido de poder y<br />
riqueza, o la pasión de hombres como Elias Iribarren de libertad, ni ahora,<br />
enfrentada a su demacrada y desesperada viuda, de abandonar el pueblo para<br />
no alimentar odio ni venganza en el corazón de sus hijos,.. Para Carmen<br />
Trinidad Ciriza la vida era bastante más sencilla y más cómoda. Quizá porque<br />
jamás le faltó pan a su boca ni cariño a su corazón.<br />
Fue ella pues la que redactó esta carta —mensaje de Pascuala Lasa Gorostegi<br />
de Lekunberri a Dorotea Gorostegi de Motriko
Lekunberri, año del Señor 1841.<br />
Me dirijo a usted con la confianza de no ser rechazada porque estoy pasando<br />
momentos de gran necesidad. Usted es la única hermana de mi madre y el<br />
único familiar que tengo en la tierra. No quiero ni debo estar por más tiempo<br />
en este pueblo y daré la razón a su debido tiempo. Debo cambiar mi vida por<br />
el bien de mis siete hijos. Confío que en Motriko —donde usted está— podré<br />
trabajar y sacarlos adelante. No seré una carga para usted, mi señora tía<br />
Dorotea. Solamente le pido que me acoja en su casa por un tiempo. Hasta que<br />
me abra camino por mi misma. Y acudo a usted porque bien sé el amor que le<br />
tenía a mi madre Juliana, que Dios tenga en su Gloria.<br />
Su fiel servidora.<br />
Pascuala Lasa Gorostegi
DOROTEA GOROSTEGI <strong>DE</strong> MOTRIKO<br />
Dorotea Gorostegi leyó aquella carta con enorme dificultad, porque apenas si<br />
sabía escribir y leer. Tras vanos intentos de aclararse, finalmente la escondió<br />
en su seno y acudió a don Camilo, el párroco, para descifrar todo el significado<br />
de los signos confusos y de las palabras dolientes. Una vez que el viejo hombre<br />
de Dios acabó la lectura de la carta, Dorotea Gorostegi cerró los vivaces ojos<br />
castaños —penetrantes como alfileres— y entrecruzó sus ásperas manos en<br />
actitud de oración. Y es que en realidad la fuerte voz de su alma estaba en<br />
aquel momento reprendiendo a la Madre de Dios.<br />
—" ¡Virgen de Itziar, patroncita de Deba, Andra Mari! ¿Pero qué has permitido<br />
que le ocurra a la hija de Juliana, mi pequeña y querida hermana? ¿No fue<br />
bastante que ella muriera de tristeza en el invierno de Lekunberri, alejada de<br />
los suyos, carcomida por el dolor del pulmón?... Y ahora Pascuala, su única<br />
hija, sufre otro dolor...Patroncita de Deba, Andra Mari de Itziar, las mujeres<br />
de mi raza hemos tenido confianza en Ti... pero no nos abandones más!".<br />
Tan absorta estaba en su oración y tan bien la conocía el viejo párroco que tan<br />
sólo cuando la última palabra interior fue pronunciada, éste carraspeó.<br />
Dorotea levantó la cabeza con movimiento rápido y se movieron sus rizos<br />
castaños y rebeldes en el ademán. Sus ojos brillaban por las lágrimas.<br />
—La Virgen no puede arreglar los entuertos que hacemos los hombres con<br />
nuestra estupidez, Dorotea Gorostegi.<br />
—Pero dígame, padre Camilo... ¿qué mal hemos hecho los vascos? Nuestra Ley<br />
no ofendía a nadie. Los hombres extranjeros la admiraban y los vascos vivían<br />
en paz con ella. ¿Por qué hubo de venir esta guerra, que todo ha aniquilado?<br />
¿Por qué hubo de morir Tomás de Zumalakarregi cuando tanto tenía que ser<br />
ganado... o conservado?....<br />
—No soy más que un sacerdote, Dorotea, no un oráculo, ni un profeta. Pero<br />
quizá el pueblo vasco deba conocer de esta prueba terrible ... algo así como la<br />
que habla la Biblia de Job.<br />
—Yo no entiendo nada de esas historias... sólo sé que antes de la guerra tenía<br />
un marido y una casa donde levantar mis hijos... y que ahora no tengo nada.<br />
Y antes de la guerra y ahora mismo, sigo siendo Dorotea Gorostegi. No he<br />
pecado más ni menos... solamente soy más infeliz.<br />
La voz de la mujer, de timbre suave pero enérgico, vibró de desesperación.<br />
Vestía el ropaje de su luto reciente, pero ni la sencilla sortija de oro de sus<br />
bodas había en sus dedos. Todo fue vendido para asegurar la sobrevivencia en<br />
la terrible época de la postguerra.<br />
—Este no es un castigo sobre una persona... —y el párroco se levantó para<br />
avivar el fuego de la chimenea. El frío calaba en sus viejos huesos, y en su<br />
ardiente corazón vasco. Como hombre de Dios carecía de hijos que hubieran<br />
podido morir en la guerra de los Siete Años, pero administró la absolución a<br />
muchos soldados. La tristeza de sus muertes descendió sobre su espíritu —<br />
anteriormente confiado, alegre y sencillo— y lo templó para su propio final.<br />
Ahora, ante esta mujer que admiraba, luchadora y algo varonil, removía las<br />
angustias y las dudas. No sabia como calmarla porque él no lograba calmarse<br />
a sí mismo.
—Ya lo sé, padre Camilo, ya lo sé... pero después del Convenio de Bergara,<br />
después de que nos aseguraron que nos serían respetados los Fueros, nos los<br />
están quitando poco a poco. Como a un pescado las escamas... algo asi. Y aún<br />
se permiten represalias... matan a los hombres que lucharon por el Fuero y lo<br />
hacen sin juicio alguno.<br />
—Tienen que hacerlo así, Dorotea... porque no hay acusación válida contra<br />
ellos. Y Dios les perdone!<br />
Ambos callaron. Es verdad que ya no se oía el estruendo de los cañones en lo<br />
alto de las montañas que rodeaban a Motriko. Y es verdad también, que no se<br />
escuchaban los pasos de los hombres de las partidas... un silencio terrible<br />
envolvía a todo el pueblo vasco, vencido en su guerra. El desaliento y el dolor<br />
se aposentaban en cada uno de los corazones, en el lugar mismo donde<br />
anidaron la esperanza y la resolución. Dorotea Gorostegi que no podía<br />
mantenerse mucho tiempo quieta y callada, se levantó y caminó por la<br />
sacristía.<br />
Era una mujer menuda, delgada, briosa. Su edad no tenía precisión. El brillo de<br />
sus ojos castaños era muy joven. Y también era joven el movimiento de sus<br />
manos, de sus piernas y de sus gestos. Y los cabellos rebeldes y rizados que<br />
se le escapaban del pañuelo negro que los intentaba mantener sujetos. Pero<br />
algo en ella era viejo... viejo y profundo. Quizá su propia inteligencia que le<br />
hacía asumir la historia de toda su familia y de todo su pueblo, con su secuela<br />
de advertencias y fracasos, como cosa propia. Quizá la memoria de su propia<br />
existencia que empezó a ser generosa en acciones a edad muy temprana.<br />
Pero lo cierto es que en ella coexistía el extraño equilibrio entre juventud y<br />
madurez. Y a la falta de belleza física espectacular —no era alta ni hermosa de<br />
facciones, ni tan siquiera era coqueta como mujer— compensaba el atractivo<br />
de su energía y de su generosidad.<br />
—Debo contestar a mi sobrina que la espero con los brazos abiertos...<br />
—Tú estás pasando grandes trabajos... y grandes penas. —recordó el párroco.<br />
Los oscuros ojos de Dorotea, del color del barro cocido, se fijaron directamente<br />
en la líquida suavidad azul de los ojos del hombre de Dios.<br />
—Si alguien de mi sangre pasa necesidad, aquí está Dorotea Gorostegi para<br />
tenderle la mano. Y si ese alguien es la hija de mi hermana Juliana... está<br />
abierta mi mano y mi corazón... y mi casa y repartiré con ella el pan de mis<br />
hijos.<br />
El sacerdote sonrió. La voz de la mujer era dura y vibrante como si entonara<br />
un himno. Decían que así hablaba a los hombres que pasaba por la frontera<br />
de Guipuzkoa a Laburdi para salvarles la vida. Y que así hablaba también a las<br />
mujeres de los arrantzales que morían en las galernas, para despertarles el<br />
espíritu de lucha. Don Camilo abrió una gaveta de su escritorio y sacó una<br />
hoja de papel y mojó la punta de su pluma en el tintero. Entonces,<br />
afablemente, dijo:<br />
—Díme qué escribo para tu sobrina de Lekunberri...<br />
Los labios, tirantes y estrechos de Dorotea Gorostegi, dejaron escapar las<br />
palabras como un reto. No eran palabras abundantes, ni tan siquiera<br />
animosas. Simplemente fueron éstas:<br />
"De Dorotea Gorostegi a Pascuala Lasa Gorostegi, de Motriko a Lekunberri. Con<br />
la bendición de Dios, Amén.
Ven. Te espero. Sea cual sea tu desgracia, mejor estarás con alguien de tu<br />
sangre y tu apellido. Trae contigo el arcón de la abuela Anastasia que llevó el<br />
ajuar de tu madre a la casa de tu padre. No debemos desprendernos de las<br />
cosas que traen recuerdos de un pasado venturoso. Ten fe en Dios. Rezaré a la<br />
Andra Mari de Itziar para que tu viaje se realice con salud. Mi bendición está<br />
contigo y también mi alegría. Ven, ven pronto".<br />
Dorotea Gorostegi
RECUERDOS<br />
La carta llegó con tres meses de retraso a Pascuala, aun cuando<br />
la trajo un sacerdote, amigo de don Camilo, que se trasladaba a Pamplona por<br />
aquel tiempo. Todo el País de los vascos estaba revuelto y confuso. Se<br />
fusilaba sin misericordia a los hombres acusados de pertenecer al bando<br />
carlista y. por otra parte, en las ciudades, establecido el toque de queda, las<br />
patrullas arrestaban y cometían desafueros con impunidad a una población<br />
exhausta y amargada por la derrota. Es verdad que las ciudades<br />
permanecieron fieles a la causa liberal, pero no en su totalidad. La masa<br />
campesina que nutria sus mercados, toda la masa trabajadora en general, era<br />
carlista. Muchos de ellos sirvieron de correo y espionaje a la causa carlista,<br />
pero no lograron abrir las puertas de la ciudad a los ejércitos carlistas, que<br />
eran dueños de los caminos y de los montes. Las ciudades sufrieron hambre y<br />
asedio, pero no consiguieron ser tomadas y en eso radicó el gran fracaso de<br />
los carlistas. Vitoria permaneció en poder de Zuma-lakarregi unas pocas horas,<br />
y en Bilbao el gran comandante del Fuero fue herido y a causa de ello,<br />
muerto, y la ciudad no se le rindió. La guerra duró siete largos años y fue<br />
enormemente sangrienta y dura. Tuvo todas las características de la guerra<br />
civil y de una guerra internacional. Porque las potencias de Europa<br />
intervinieron en ella desde fuera, tratando de aplacar el conflicto que, ardiendo<br />
en las fronteras de España y Francia, podía expenderse peligrosamente en el<br />
contexto europeo.<br />
Después del "Abrazo de Bergara" en que los ejércitos vascos rindieron sus<br />
armas, y en que el General Espartero promete la conservación de los Fueros,<br />
se va desplomando, como un coloso de barro, el viejo armazón foral vasco. Si<br />
desde principios del siglo los ataques a la foralidad vasca se fueron sucediendo<br />
implacable y certeramente, el final de la guerra en que son vencidos los<br />
pueblos vascos por las armas y desarticulada por la guerra su potente<br />
economía, el orden de su población diezmado y destruido, el ataque se vuelve<br />
directamente frontal y absoluto. Y el país casi se encuentra sin fuerzas para<br />
resistirlo. Parte de sus hombres y los más jóvenes estaban enterrados en las<br />
cunetas. Otros eran fusilados como lo fue Elias Iri-barren. Otros eran<br />
deportados a las Colonias de lo que restaba del Imperio Español'. Cuba y<br />
Filipinas. Otros, fugitivos, atravesábanlas fronteras del norte del país<br />
escapando a Francia.<br />
Los caminos estaban abarrotados de gente que deambulaba penosamente con<br />
los pies descalzos, y sus posesiones, pocas y pobres, sobre las espaldas<br />
vencidas. Por todo el viento de la tierra de los vascos aún se mantenía el eco<br />
del tronar de los viejos cañones del tío Zumala que, cual tambores de guerra,<br />
levantaron al país en pie de guerra. Pero los cañones, los tambores y los<br />
relámpagos se apagaron poco a poco y sólo permanecía el recuerdo de la<br />
gloria y la realidad decepcionante de haber perdido una larga campaña en la<br />
que se empeñó tanto. Las campanas de la Iglesia sonaban a muerto cuando<br />
tan poco tiempo hacia que tocaban a rebato jubiloso. Quizá más que otra cosa<br />
fueron las campanas las que marcaron el paso del delirio de la guerra a la
ealidad de reconstruir el país con los sangrientos y destrozados restos que<br />
quedaban.<br />
Cerca ya de la primavera, Pascuala tenía levantada prácticamente su casa y<br />
vendido el viejo arcón de la abuela Anastasia cuya historia no conocía<br />
demasiado bien. Vagamente recordaba que su madre comentaba del arcón —<br />
construido con sólida madera de roble gipuzkoano y con aquellas extrañas y<br />
preciosas incrustaciones de olivo de la ribera navarra— y que fue regalo de<br />
bodas de la abuela Anastasia para que su nieta Juliana llevara su ajuar de<br />
novia con dignidad y riqueza a la familia de su esposo, en tierras de Navarra.<br />
Recuperó el baúl, carcomido por la polilla y la humedad, pues de modo alguno<br />
se hubiera atrevido a enfrentarse a la tía Dorotea sin el mismo, pero Pascuala<br />
no dejaba de recapacitar y con asombro, cómo la tía Dorotea podía acordarse<br />
de un viejo baúl en la mitad de la hecatombe que padecían. ¡De un viejo baúl,<br />
cuando faltaban los, hombres y el pan, y todo el Fuero! En su enorme<br />
desesperación, ásperamente instalada en la mitad de su pecho como el núcleo<br />
de una gran tos, Pascuala sólo tenía memoria para el momento terrible de su<br />
desgracia.<br />
Le parecía que nunca antes ni ya después de aquel instante, podía haber<br />
felicidad para ella. Los disparos seguían resonando en sus oídos, una y otra<br />
vez, fatalmente, mientras el grito último de su marido perforaba todo el<br />
silencio de su mundo interior. Y aquella mancha de sangre escarlata, cada vez<br />
mayor, envolvía el recuerdo en su manto sanguinolento... lo empapaba para<br />
mantenerlo permanentemente húmedo, pegajoso, adherido a sus entrañas<br />
conmovidas. ¿Cómo pudo permanecer de pie en aquel momento terrible de su<br />
vida, en que Elias Iribarren desvalido, en ropa interior, miserablemente<br />
vencido, fue juzgado traidor en lengua extranjera, y muerto a disparos en el<br />
granero de su casa, la casa de todos sus antepasados, ante los ojos de su<br />
mujer y de sus hijos? ¿Podía alcanzar alguna vez el estado de gracia perfecto<br />
como para perdonar alos hombres que obedecieron la orden del verdugo? ¿Y<br />
alguna vez podía confesar el horrendo sentimiento de culpabilidad por no saber<br />
usar un arma y matar allí mismo al verdugo, o por no tener más valor y<br />
haberlo hecho con sus propias manos?... "¡Dios del Cielo, perdóname!... —<br />
suplicó de pronto la mujer, vencida por sus tremendos pensamientos— debo<br />
pensar que dentro de poco estaré en Motriko, en el pueblo de mi madre<br />
Juliana, con la buena y fuerte lía Dorotea. Allí estaré segura de todo mal. Y los<br />
niños conocerán la libertad y la alegría del mar. Porque Motriko de Gipuzkoa es<br />
el pueblo de mi madre y de la abuela Anastasia y de todas las mujeres de m¡<br />
familia, cuya lista es tan larga que no puedo recordar... será como regresar a<br />
los brazos de mamá, dulces y olorosos a rosas... al tiempo maravilloso en que<br />
ella estaba viva, en que me mecía y cantaba canciones y me contaba cuentos<br />
y me acariciaba con la mirada de sus ojos de miel" pensó de pronto aliviada<br />
por la invocación de su bella madre, recordándola vivamente con todo aquel<br />
hermoso cabello dorado, rizado y abundante, cayéndole sobre los hombros,<br />
marchando con alegriapor los campos, sembrando flores —fueron las primeras<br />
flores de Lekunberri las que ella hizo florecer con sus manos— e imitando al<br />
gorjeo de los pájaros que engañados, se posaban sobre sus hombros. Alguien<br />
aseguró que toda la persona de Juliana Gorostegi despedía olor a mar... a mar
azul e intenso, abierto, infinito. Como si se hubiera traído el aroma de Motriko<br />
en su piel de bronce limpio, en sus ojos de miel transparente,
FELIPE ITURRAL<strong>DE</strong> Y CARMEN CIRIZA<br />
El alcalde de Lekunberri, Felipe Iturralde, no asistió a los oficios de difuntos por<br />
el alma de Elias Iribarren, fusilado en el pajar de su casa, por miedo a<br />
involucrarse políticamente con una causa o hacer afrenta a la otra. Pero todo el<br />
pueblo comentó a media voz y se dolió de que no hubiera encabezado el<br />
cortejo fúnebre de un hombre víctima de tan horrible e injusta represalia.<br />
—¿Cómo puede tener tan duro el corazón y tan grande la ambición? —se<br />
preguntaban unos a otros en voz baja y por primera vez con miedo a expresar<br />
sus criterios sobre la autoridad.<br />
— Simplemente no tiene conciencia de la justicia, —opinaban otros<br />
decepcionados, porque ese hombre era el alcalde del pueblo y, contra el sentir<br />
de todos, los gobernaba, y por cierto, bien amparado por la autoridad liberal<br />
de Pamplona.<br />
— Su familia siempre se ha encorvado para plantar patatas... jamás ha querido<br />
sembrar maíz que se vuelve alto y osado como el hombre que lo plantó y le<br />
resta soberbia. —musitó el bertsolari del pueblo, pero en voz tan suave que<br />
nadie lo advirtió.<br />
Su ausencia en el funeral de Elias Iribarren corroboró claramente que los<br />
liberales pensaban que Elias no sólo fue un hombre traidor, sino que la<br />
ideología por la cual ofrendó siete largos años de su vida y al final fue muerto,<br />
era una ideología peligrosa, subversiva y odiosa. Era necesario que esto<br />
quedara claro en todo Lekunberri y que así, instalado el miedo, nadie volviera<br />
a tentarse con veleidades carlistas. Porque fue en Lekunberri. en la hermosa<br />
casa de piedra vecina a la de los Iribarren casualmente, donde pernoctó<br />
Tomás de Zumalakarregi. Aquel amanecer se pudo ver a los hombres y<br />
mujeres del pueblo acercarse al caserón que mantenía sus ventanas cerradas y<br />
su puerta atrancada. Pero el caballo blanco del tío Zumala estaba allí,<br />
nervioso, temblándole las ancas, impaciente, con los cascos plateados<br />
rascando la tierra del suelo. Las gentes del pueblo estuvieron esperando toda<br />
la mañana con la ansiedad de conocer al hombre del Fuero, al hombre de<br />
Navarra: al hombre que llevaba tras sí a los ejércitos vascos en su lucha por<br />
Dios y las viejas leyes del país, tan entrañablemente amadas. Y con la<br />
impaciencia del corcel blanco creció la impaciencia del pueblo hasta que vieron<br />
que a lo lejos del camino, bajando las altas montañas que separaban a<br />
Lekunberri del norte, venía un hombre extraño montado en una muía negra.<br />
Todos quedaron perplejos y hubo murmuraciones...<br />
—Dicen que se llama Chao, que viene de la tierra vasca del norte, y que es un<br />
hombre que no tiene Dios ni religión, pero que ha puesto su fe en Tomás de<br />
Zumalakarregi.<br />
—Pero, ¿es posible que un hereje de Francia venga a estrecharla mano de un<br />
hombre que pelea por un rey y su Dios?<br />
—No... no es francés... es vasco. Vasco como nosotros... ¿no has oído que<br />
habla en lengua vasca? Y sólo los vascos la hablamos sobre la tierra. Ningún<br />
extranjero puede aprenderla jamás.<br />
—Entonces, díme, tú que lo sabes, ¿a qué viene? No parece un soldado.
—¿Y qué pensamientos tendrá un hombre que viene de tan lejos para estar<br />
una noche con Tomás de Zumalakarregi, en plena<br />
guerra?<br />
—El cree que los vascos debemos ser un país unido en una sola Ley y en un<br />
solo nombre.<br />
—Jesús, Jesús, Jesús! Tal cosa no digas nunca en voz alta...<br />
es peligroso!<br />
Y el miedo se les metía a todos en los cuerpos como lluvia de sirimiri pero<br />
había algunos más valientes y con menos tierras que perder que abrieron los<br />
ojos iluminados como si hubiesen visto el sol y atraparan todo el resplandor en<br />
sus pupilas.<br />
—Estos hombres están hablando de Libertad. Y para eso no importa ni Dios ni<br />
el Rey. Importan sólo los hombres y mujeres vascos.<br />
Y así estuvieron un día y otro día hasta que cayeron dormidos y cuando<br />
despertaron de su largo sueño, el que había precedido a su vigilia, el caballo<br />
blanco ya no estaba ni lampoco la muía negra y vieron espantados sobre el<br />
camino las huellas del hombre de la capa oscura y del hombre de la boina<br />
colorada. Supieron que eran sus pasos porque estaban estampados con viveza<br />
en la tierra, como con marca de fuego y porque ninguno de ellos —aldeanos<br />
timoratos e ignorantes— tenían aquella planta segura que recordaba el<br />
tremendo boquete que dejan los viejos robles cuando son arrancados de la<br />
tierra. Y todos sintieron una penosa sensación de olvido y soledad como jamás<br />
la habían padecido hasta entonces. Por primera vez se dieron cuenta de que no<br />
eran el centro del mundo ni que el sol giraba en torno a ellos. El sol y el<br />
mundo se habían marchado por el camino y ellos ni tan siquiera se<br />
mantuvieron despiertos para verlos partir.<br />
Felipe Iturralde no participó de aquella vigilia. Ni tan siquiera abrió sus<br />
ventanas ni su puerta,ni ordeñó sus vacas ni encendió su fuego. Se aisló de la<br />
conmoción del pueblo por miedo a ser complicado en la confabulación. Cuando<br />
estuvo bien seguro de que las huellas de los hombres fueron borradas por el<br />
viento y la nieve, salió a la calle como si nada hubiese ocurrido. Carmen<br />
Trinidad Ciriza de la Escosura, su mujer, tan hermosa e ilustrada, trató en lo<br />
posible de paliar la grave falta de visión de su esposo y así, aunque<br />
permanecía ensimismada, en esa interiorización de sí misma que parecía ser<br />
su gran deleite debido a su carácter tímido y melancólico, rompió abiertamente<br />
y de manera sorprendentemente valiente todos los convencionalismos durante<br />
el funeral de Elias Iribarren. Abandonó su lecho, se cubrió con el manto de<br />
lana negra, expresando así públicamente luto, y caminó resuelta, seguida a<br />
tres pasos de distancia por la vieja mujer de Hernani que era tanto como su<br />
sombra y que —se comentaba— la que insufló bríos para semejante acción, a<br />
la casa de Pascuala que destilaba un fuerte olor a sangre y leche derramadas.<br />
Cruzó por la puerta que en los días de luto no se cerró, y se acercó a la<br />
pequeña mujer que sentada en un banco muy bajo, junto al féretro, mantenía<br />
el rostro hundido en las manos. Carmen Trinidad se asombró de aquel dolor<br />
quieto, profundo y silencioso... estaba convencida, como su padre se lo<br />
predicara tantas veces, que las clases populares expresaban rudamente sus<br />
sentimientos e instintos. Pascuala apartó lentamente las manos del rostro y<br />
Carmen recibió aquella mirada patética, despedida desde el fondo de unos ojos
opacos, infinitamente envejecidos y cansados de llorar. La pena, lenta y triste<br />
como una niebla, apresaba a la mujer, apartando de ella cualquier atisbo de<br />
alegriapor siempre jamás. Las mujeres del pueblo que atendían los ritos del<br />
funeral y mantenían encendidos los vecinos, se retiraron respetuosamente del<br />
salón, dejándolas solas. Entonces Carmen Trinidad no encontró palabras<br />
justas para calmar la congoja de aquella mujer. Ninguna le pareció adecuada<br />
para la injusticia cometida. ¿Qué valían las ideas políticas sino servían para<br />
dar felicidad a los hombres y a las mujeres? ¿Qué importaba ser liberal o<br />
carlista, realista o republicano, español o francés, navarro o vascongado, si<br />
todo terminaba con un fusilamiento del más débil? ¿Qué podía importar que<br />
reinara Isabel y gobernaran los liberales, que se respetara una Constitución<br />
nueva, si se hacía sobre tumbas y cadáveres y llanto de mujer?... Pero<br />
Pascuala no entendería nada de eso.<br />
Las ideas políticas, como un vendabal espantoso, pasaron por la puerta de su<br />
casa y le arrebataron el marido. Y ella tenía ahora que mantener sus hijos y<br />
su casa conla fuerza de sus manos, de su voluntad y de su coraje, sin más<br />
ayuda que sí misma. Carmen Trinidad no podía saber que tan sólo su presencia<br />
fue un bendito consuelo para su corazón agrietado y reseco... como un poco<br />
de agua fresca. La dama era tan hermosa, olía tan dulcemente a flores recién<br />
cogidas, y su manto de luto era tan brillante cual si fuera de seda. V sus<br />
palabras eran como gotas de miel que destilaban lo mejor del euskera de<br />
Gipuzkoa y que más que su contenido, remojaban la pena de su atormentado<br />
corazón como una tranquilizadora canción de cuna.<br />
—No creas que ha terminado todo para ti, mujer... él ha muerto como un<br />
héroe por la idea que lo llevó y lo mantuvo en el monte durante siete años. Ha<br />
muerto como un soldado y puedes sentir orgullo de él. Pero vete a Motriko<br />
donde vive esa buena tía tuya, manda a tus hijo» a algún seminario para que<br />
aprendan algo de fundamento y sean hombres de provecho, y a las hijas<br />
cásalas rápidamente, y antes de que se les ablanden las carnes y se les caigan<br />
los dientes y se espante el pretendiente. Por entonces, Pascuala, no habrás<br />
cumplido aún los treinta. No engordes demasiado y no pierdas el tiempo con<br />
hombres jóvenes. Pero ahora, llora, llora, mujer! Un marido que se ha amado<br />
tanto, merece la pena ser llorado con todo el corazón...<br />
Eran ciertamente consejos extraordinarios pero es que Carmen Trinidad no era<br />
natural de Lekunberri e, incluso en su niñez, viajó más allá de las fronteras del<br />
país lo cual era casi increíble. Carmen Trinidad Ciriza de la Escosura era una<br />
hermosa mujer de veinte años, con los cabellos dorados, cuidadosamente<br />
rizados en bucles, unos hermosos ojos grises en un rostro de tez limpia y<br />
delicada, con los labios delgados y finos en un tibio color rosado, alta y<br />
delgada como una palmera. Parecía poseer parte del exotismo y la belleza de<br />
los países remotos donde su abuelo, Matxin Ciriza, un corsario de la Compañía<br />
Gipuzkoana, levantó fortuna, aunque nadie sabía exactamente si cimentada<br />
sobre el trabajo de un escuadrón de esclavos negros que trabajaron una<br />
hacienda de cacao o con las piraterías de un barco que supo ser hábil en el<br />
contrabando con los holandeses. De cualquier forma, el viejo abuelo había<br />
arribado al final de su vida al puerto de Pasajes donde construyó una casa<br />
frente al puerto para contemplar desde su balcón el tráfico incesante de los<br />
navios de la Compañía, noche y día, como el más bello de todos los
espectáculos que sus ojos pudiesen admirar, más bello indudablemente, que la<br />
mujer con quien se casó y de quien tuvo dos hijos, aunque ni ellos fueron más<br />
caros a su corazón que el trasiego de los buques cargados de añil, cacao, café<br />
y caña de azúcar, fragantes y magníficos que llegaban continuamente de las<br />
Indias remotas, reviviendo viejos recuerdos en su corazón aventurero.<br />
Depositó un tímido amor en su hijo mayor, Gonzalo, a quien hizo heredero de<br />
la mayor parte de su fortuna enviándolo a educar a Inglaterra y a quien tuvo<br />
empeño en confiarle que ni curas ni mujeres eran cosas de fiar para un<br />
comerciante. Quizá esta idea fue la que prevaleció cuando Gonzalo Ciriza se<br />
casó con una mujer muy bella —aunque frágil de salud—, nieta de un indiano<br />
que hizo fortuna traficando plata de Perú, y que después de darle una hija a<br />
los nueve meses exactos de la boda, murió de fiebres puerperales. Carmentxu<br />
creció pues al amparo de un amor paternal, envolvente pero permisivo y fue<br />
educada con esmero, mucho más de lo que cualquier mujer de su época<br />
normalmente lo estaba. Aprendió a leer y a escribir y también le fue cultivado<br />
el gusto por la poesía que recitaba con gracia y además de piano y bordado,<br />
recibió ciases de violín y flauta, algo de inglés y bastante de alemán. Pero<br />
cuando los Cien Mil Hijos de San Luis atravesaron la frontera del Pirineo, su<br />
padre la envió a casa de su única hermana, en Lekunberri, para mayor<br />
seguridad.<br />
Llegó al pueblo una mañana de mayo, bajo un cielo azul y con todas las flores<br />
del campo en fiesta sobre la hierba verde de los prados. Vino en una pequeña<br />
calesa blanca tirada por yeguas jóvenes, de pura raza, de un negro<br />
resplandeciente, adornadas con lazos de colores bermejos y amarillos, y<br />
resonando las campanillas de cobre atadas a los cascos. En el techo de la<br />
pequeña diligencia venía algo tan excepcional que por mucho tiempo en el<br />
pueblo apenas si se habló de otra cosa. Una bañera de porcelana, color malva,<br />
que brillante y hermosa, era como un pecado de lujuria. A los ojos del pueblo,<br />
asombrado de tanta ostentación y riqueza, bajó la joven señorita vestida de<br />
encajes y terciopelos blancos, con su quitasol de seda de China de un suave<br />
color rosa. Fue una aparición tan radiante y deliciosa que todos los hombres<br />
de Lekunberri, jóvenes y viejos, solteros y casados, y desde luego todos los<br />
niños, se enamoraron de Carmen Trinidad Ciriza y hablaban de ella con<br />
entusiasmo. Les traía el aroma del espíritu refinado de Francia, el exotismo de<br />
las Indias, la Ilustración de Europa, a ellos, humildes trabajadores de una<br />
tierra áspera a la que roturaban y arañaban para que diera siembra de patatas.<br />
Pero la vieja tía pronto rebajó aquellos hábitos paganos y afrancesados de su<br />
sobrina. Al tiempo se vio la bañera de porcelana en el patio del caserón hasta<br />
que crecieron en ella matojos y más tarde, los cerdos la usaron como cobijo.<br />
La jovencita comenzó a vestirse con trajes de paño y lana, de colores muy<br />
sobrios; todo esplendor quedó cubierto bajo la basquina y la pañoleta. Ella no<br />
protestó como tampoco lo hizo cuando la vieja tía eligió a Felipe Iturralde como<br />
marido. Ya le parecía entonces palurdo e insípido y le inspiraba miedo y<br />
desazón y hasta repulsión física cuando él se atrevió a tocarle la mano la<br />
víspera de la boda, pero Carmen Trinidad no se rebeló como no lo haría ya<br />
jamás a lo largo de su vida, pues carecía de coraje necesario para adoptar<br />
cualquier determinación.
Al terminar la Guerra de tos Siete Años y sobre las ruinas de un país<br />
ensangrentado y humillado, Felipe Iturralde continuó en su puesto de alcalde.<br />
Esto hizo crecer su vanidad, transformándola en soberbia, y estimuló aún más<br />
su creencia de que un buen político no debe comprometerse a fondo en las<br />
cosas que originan las guerras o desencadenan los conflictos. Carmen Trinidad<br />
acababa de dar a luz por aquellos días a un hijo varón increíblemente hermoso<br />
ya en el día de su nacimiento, pero se debilitó la salud de la madre,<br />
provocándole una melancolía profunda que restó leche a sus pechos. Así que<br />
sin saber cómo, apareció en la casa de los Iturralde una mujer vestida de luto,<br />
grande y deforme, que aseguraron era del pueblo de Hernani, y que nutrió al<br />
niño con sus pechos voluminosos y se quedó en la casa para siempre .<br />
Pero fue con ella que entró en casa una quinta columna para Felipe Iturralde.<br />
La mujer no le temía y poco a poco ganaba ascendiente sobre la débil Carmen<br />
Trinidad porque no sólo cuidaba del niño, sino de la casa y prodigaba cuidados<br />
maternales y solícitos a su ama. Dicen que repetía mientras ahuecaba fos<br />
almohadones de su señora y le daba friegas de aceite en las piernas y le<br />
preparaba infusiones de hierbas silvestres que recogía a la madrugada:<br />
— El no tuvo misericordia de los hombres de las partidas y eran gente de su<br />
pueblo. A muchos los vio nacer. Y conocía a sus familias... ¿Cómo va a<br />
gobernar con justicia? Felipe Iturralde es un hombre que está bien para<br />
sembrar patatas, pero no para gobernar el pueblo... ni para ser dueño de mi<br />
señora.<br />
Eso decían que repetía una y otra vez a su joven ama y que en los brebajes<br />
añadía hechizos. En realidad, la mujer de Hernani no hablaba tanto como<br />
aseguraban las malas lenguas. Y Carmen Trinidad la aceptaba con una especie<br />
de temor y sometimiento muy grandes. Pero no podía intentar apartarla de su<br />
camino porque se le iba haciendo muy necesaria y era una protección sobre<br />
ella. Y porque tenía la seguridad de que la amaba de tal manera a ella y a su<br />
hijo,que no intentaría hacerles daño. Pero fue bastante probable que ejerciera<br />
en su ama el influjo necesario como para empujarla a la gran y única decisión<br />
de su vida de casada y fue lo del traslado de su regio lecho de caoba de las<br />
Indias,del dormitorio conyugal a otro cuarto más seco y soleado de la casona<br />
de piedra. Fue la vieja aña la que efectuó la mudanza de los muebles con toda<br />
su fuerza física y con una alegría arisca ante la que el propio Felipe Iturralde<br />
retrocedió. Exigió de su mujer —que transformó la cuarentena de su parto en<br />
un año de convalecencia— una explicación, pero Carmen Trinidad suspiró por<br />
toda respuesta y esa debilidad fue unapared mayor que todaelocuen-cia y por<br />
la que Felipe Iturralde pese a su brutalidad, no osó traspasar. Estaba<br />
íntimamente convencido que su mujer, conseguida mediante un chantaje a la<br />
tía, no le pertenecería jamás, porque era de otra clase superior de personas.<br />
Le bastaba a su orgullo que fuera su esposa, haberla sometido y que le diera<br />
un hijo varón. Carmen Trinidad nunca pudo entender el recalcitrante orgullo<br />
que mantenía su marido por su apellido y por verlo prolongado en su hijo<br />
varón. A juzgar por dos viejos tíos de Felipe y una anciana prima, era gente<br />
callada, obstinada y palurda que no tenían más que hacer que sembrar<br />
patatas a lo largo de sus vidas. Enriquecieron gracias al contrabando durante<br />
la guerra, pero no arriesgaron sus vidas en ello. Contrataron a dos jóvenes de<br />
Elizondo para el paso de algunos productos de Francia tales como el café y la
sal, que a causa de la guerra estaban escasos en el país y enriquecieron<br />
también con la expropiación de tierras de los hombres que estaban en la<br />
guerra y otros negocios turbios. La tía de Carmen Trinidad negoció el<br />
matrimonio de su sobrina maravillosa con Felipe Iturralde en contra del<br />
criterio de todo el pueblo, del padre de la joven que por aquel tiempo vivía en<br />
Alemania, y del párroco mismo. Dicen que murió poco después victima de los<br />
remordimientos y que para salvar el alma testó todos sus bienes a la Iglesia.<br />
Pero Carmen Trinidad Ciriza no se rebeló ni en el mismo día de su boda ante su<br />
destino. Ni en la noche de esponsales que fue experiencia desgraciada, ni aun<br />
en el momento en que dio a luz a su hijo con gran dolor. Comenzó a exiliarse<br />
de las cosas que la rodeaban... de la realidad que la atenazaba. Caminaba<br />
sobre la niebla de las cosas. El cambio de habitación fue bueno para ella.Era en<br />
realidad más soleada, orientada al sur, y al pie de la ventana, el aña de<br />
Hernani plantó matas de lavanda y espliego, perejil y romero, y florecieron<br />
manzanillas y caléndulas... la habitación se inundaba de olor magn ífico y<br />
parecía que la cama de caoba de las Indias, navegara en un mar de miel.<br />
Solamente eso restaba melancolía a su mirada que, a veces, se detenía en la<br />
frontera de las montañas altas y con sus picos de nieve, que la apartaban del<br />
mundo. Del mundo maravilloso que conoció siendo niña y que de adulta se le<br />
volvía irremediablemente perdido a la joven Carmen Trinidad Ciriza de la<br />
Escosura.
LA ULTIMA NOCHE <strong>DE</strong> PASCUALA EN LEKUNBERRI<br />
La última noche que Pascuala vivió en Lekunberri fue larga y dolorosa, y no<br />
pudo dormir aunque lo necesitase para recopilar fuerzas para la agotadora<br />
jornada siguiente. Se tendió sobre el colchón de lana de su cama de<br />
matrimonio y entonces surgió ante ella, vivamente, el sagrado recuerdo de<br />
Elias... lo vio tal como fuera la primera vez que lo conoció: joven, apuesto y<br />
fuerte. Si ninguna arruga, sin ninguna cana blanca sobre los cabellos oscuros,<br />
sin ningún pesar en las pupilas con color a carbón. Desnudo y vibrante en un<br />
campo de flores. Y comenzó la vigilia del recuerdo para Pascuala que, con los<br />
ojos secos, vio desfilar ante sí la peque.ia fiesta de toda su vida de casada,<br />
que apenas durara 10 años. Todo comenzó cuando la casamentera de Bera de<br />
Bidasoa que recorría los pueblos con el objeto de unir acertadamente a los<br />
jóvenes, eligió a Pascuala con sus trece años fragantes y tímidos para Elias<br />
Iribarren, el último de los varones de su casa, fuerte y robusto como un roble,<br />
trabajador incansable y joven alegre. Aportaba al matrimonio la casa de<br />
piedra de sus antepasados y también una buena porción de tierra en el propio<br />
Lekunberri. No era poca cosa. En realidad, era mucho más de lo que pudiese<br />
soñar Pascuala. Muchas jóvenes de su edad se casaban con hombres maduros<br />
y viudos, algunos de ellos con varios hijos. Asi que la casamentera fue<br />
recibida con verdadero entusiasmo por su madre Juliana y por la tía Dorotea,<br />
la diminuta y valerosa tía Dorotea, con su cutis suavemente rosado e<br />
impecable, todo el aire infantil de sus facciones menudas si uno no advertía en<br />
los ojos la mirada dura y penetrante de un animal de acecho; con su cabello<br />
castaño, fuerte y ásperamente rizado, que se le escapaba del moño con que<br />
intentaba sujetarlo. Fue la tía Dorotea, con su energía indomable, la que<br />
estudió cuidadosamente las fórmulas del contrato de bodas y todos los demás<br />
asuntos económicos, pues su madre, Juliana, sabia poco y mal de aquellos<br />
temas prácticos y para entonces el mal del pulmón iba devorando poco a poco<br />
su maravillosa,vida. Su cutis, otrora rosado y resplandeciente, se marchitó<br />
hasta tornarse amarillento y opaco, como de cera, y se entristecieron los<br />
esplendorosos ojos dorados, mientras que noche y día la tos tormentosa y<br />
difícil, rebotaba como música fúnebre en todos los ámbitos de la casa de<br />
piedra. La tía Dorotea la cuidó con verdadero amor y abnegación, no tan sólo<br />
porque era su hermana pequeña, sino porque creía ver en ella reunidas todas<br />
las cosas buenas del mundo. Abrigaba su lecho con botellas de agua caliente,<br />
le cepillaba los cabellos dorados con su peine de plata hasta arrancarle<br />
destellos, la vestía con una túnica de lana blanca y la cubría con un chai de<br />
lana azul, tejido por la propia Dorotea; le frotaba los pies con colonia de<br />
lavanda y permanentemente hervía agua en calderos de cobre, alimentando el<br />
caldo con hojas de eucalipto y pétalos de rosa marchitos tratando de<br />
impregnar la casa entera de fiesta... pero tanto cuidado fue inútil, pues Juliana<br />
murió al final del invierno, en la última nevada de marzo. La centenaria abuela<br />
Anastasia, arrugada y ciega, y que acompañara tercamente desde Motriko a<br />
Dorotea para cuidar a Juliana, lloró ruidosamente aquella noche triste y todas<br />
las que le siguieron, con energía inesperada, meciéndose a sí misma, como<br />
resguardando su corazón del inmenso dolor de la pérdida sufrida, musitando
palabras de conjuro y lamentación, de protesta y dolor... resonaban por la casa<br />
entera, con aquel acento fuerte del euskera de Bustiñaga de Deba, que<br />
parecía ser el lenguaje del principio del mundo. Pero fue la tía Dorotea la que<br />
envolvió suavemente en un lienzo blanco y perfumado el cuerpo de Juliana,<br />
disminuido por la enfermedad y más liviano que el de un pajarito; la que peinó<br />
aquellos cabellos dorados por última vez dejándolos sueltos sobre los<br />
hombros, luminosos y brillantes, como rayos de sol que vinieran a consolar con<br />
su luz la oscuridad de la muerte. Fue Dorotea Gorostegi la que encabezó la<br />
serie interminable de rosarios por el alma de Juliana Gorostegi, con absoluta<br />
serenidad, aunque su a'ma estaba apesadumbrada por el dolor. Y fue ella, y no<br />
el esposo espantado de su pérdida, la que se mantuvo junto a la fosa donde<br />
entró aquella caja de castaño que con tenía lo mejor de la raza de Bustiñaga<br />
de Deba.<br />
Pascuala revivía todo aquello arrebatándolo celosamente a la niebla de sus<br />
recuerdos que se iban volviendo vigorosos, ahora, en la última noche de su<br />
vida en Lekunberri. Recordaba a la tía Dorotea dando ánimos a la vieja abuela<br />
Anastasia que arrastraba su dolor, y el viudo desconsolado que descuidó sus<br />
obligaciones. Murieron de pena dos viejos perros que cuidara Juliana y las<br />
ovejas no dieron leche... y hasta la miel de las colmenas fue agria aquel año<br />
de luto por Juliana Gorostegi, pero que aún pudo ser peor sin la presencia de<br />
Dorotea al frente del hogar. Fue ella la que decidió el casamiento de su<br />
sobrina Pascuala, única hija de la hermana muerta, antes de aquel año,<br />
temiendo que Elias se cansara de ía espera y que su sobrina languideciera bajo<br />
los ropajes del luto y la opresión de su padre viudo y deprimido. Así, que pese<br />
a las protestas de la abuela Anastasia que quería mantener hasta el final de<br />
los siglos el duelo, Dorotea Gorostegi organizó la fiesta de bodas por todo lo<br />
alto. "Una mujer debe recordar ese día con gusto" decía por toda razón,<br />
mientras cosía el traje de su sobrina, preparaba el resto del ajuar, y aún dirigía<br />
y organizaba el banquete de bodas. Porque parecía que para Dorotea Gorostegi<br />
el tiempo era ilimitado y grandioso y que se extendía más alfa de su actitud<br />
febril.<br />
Y el día de la boda llegó. Estaba listo el colchón de lana que la misma tía<br />
Dorotea fabricó después de esquilar las mejores ovejas del rebaño de su<br />
padre, y al que forró con una tela como de seda, traída de Francia. Cuando dio<br />
la última puntada lo anunció con voz alegre:<br />
—Este es el mejor colchón del mundo, Pascuala querida... Es lana de las ovejas<br />
que cuidaba tu madre, lana cardada por las manos de tu tía Dorotea, que te<br />
ama con todo el corazón. Sobre este colchón conocerás la mayor felicidad del<br />
mundo cuando tu marido haga de tí una mujer, y también un enorme dolor<br />
cuando tus hijos hagan de tí una madre. Pero sobre este colchón serás un ser<br />
humano... algo por lo que habrá valido la pena el dolor de tu madre cuando te<br />
trajo al mundo...<br />
Estas cosas las dijo con la sabiduría de una mujer experimentada ante su<br />
sobrina y aún agregó más consejos a la arrebolada Pascuala, mientras la<br />
abuela Anastasia suspiraba, porque aún a sus cien años recordaba vivamente<br />
su noche de bodas y el placer que sintió siempre de hacer el amor con su<br />
marido. Pero de pronto recordó que debía conjurar sobre el colchón —<br />
conjuraba sobre todas las cosas— y con su saliva untó sus dedos sarmeniosos
e hizo signos extraños en las extremidades del colchón y en el centro del<br />
mismo... y otra vez el antiguo nombre de Bustiñaga de Deba floreció en sus<br />
labios resecos por los inviernos de su dilatada vejez:<br />
—Que el espíritu fecundo de Bustiñaga de Deba perdure en tí, hija de Juliana,<br />
lamas hermosa de todas las flores de Bustiñaga. Que seas madre y abuela y<br />
tu generación se extienda por todo el ámbito del mundo. Pero que prevalezca<br />
en tierra de los vascos como es su primer deber. Amén.<br />
Y la fiesta de bodas fue hermosa. Vinieron familias enteras de Bera de Bidasoa,<br />
de EUzondo, de Zugarramurdi y Leiza, y también de Motriko y de Deba.<br />
Algunos traían olor a sal y viento, y otros aromas de hierbas y flores y todos<br />
se unieron en el regocijo del encuentro y en la alegría de los esponsales. El<br />
olor de los corderos asados, de los pimientos rellenos, de los pasteles de<br />
queso y de miel y del vino fuerte de Navarra y del suave vino de Francia y del<br />
Jerez de España, se mezclaron deliciosamente en aauella iornada. Las<br />
campanas de la iglesia de Lekunberri tocaron a gloria y el camino se tapizó de<br />
margaritas silvestres. Cayeron sobre la novia puñados de arroz. A la puerta de<br />
la Iglesia permanecía la enorme carreta con sus bueyes enjaezados de<br />
campanillas y lazos de colores, y sobre todos los enseres que aportaba al<br />
hogar de su marido Pascuala Lasa Gorostegi, destacaba el arcón de roble con<br />
sus incrustaciones de olivo que la abuela Anastasia regalara a su biznieta. No<br />
era excesivamente hermoso ni tan siquiera valioso. Ya estaba roído por la<br />
polilla por entonces... pero sí que era sólido y grande, y cabían en él todas las<br />
pertenencias: las sábanas de hilo de Holanda bordadas con las iniciales de la<br />
nueva pareja, y los camisones de batista blanca de la joven desposada, y<br />
también encajes para el futuro faldón del niño que habría de llegar. La abuela<br />
Anastasia regaló aquel arcón con cierta desgana, pero le hizo el conjuro<br />
correspondiente:<br />
— Sé que vas al hogar de quien debe preservarte por los, siglos de los siglos.<br />
El roble jamás muere en tierra vasca.<br />
Pero aun aquellas palabras quedaron olvidadas ante el gran regocijo de la<br />
fiesta de bodas que alejó de Pascuala todo el dolor de su orfandad y la<br />
preparó para su nueva vida. Sonaban ya los txistus y tamboriles en aquella<br />
tarde que precedía a la noche de San Juan cuando todo el monte olía a<br />
hierbas frescas y a leña quemada. Y despues de todo aquel festejo, cuando se<br />
hubo fregado todos los platos de la vajilla de los días memorables y planchado<br />
con almidón el último mantel, ta tía Dorotea Gorostegi y la abuela Anastasia<br />
emprendieron tranquilas —cumplido el deber hasta su límite— el viaje de<br />
retorno a Motriko, y Pascuala quedó sola por primera vez con Elias Iribarren. El<br />
no la tocó durante un tiempo... el mismo en que ella le tuvo como una especie<br />
de miedo y reserva. Pero el día de fiestas en el pueblo, después de bailar en la<br />
plaza, todo el volcán contenido en el cuerpo de Elias, hizo explosión. Y<br />
Pascuala conoció el asombro, el dolor y el gozo de ser mujer. Fue una<br />
sensación lenta que recorrió su cuerpo como un jadeo y al final le pareció que<br />
todo su cuerpo contestaba, placenteramente, a una pregunta inmediata, pero<br />
desconocida y exigente, siempre esperada. Se ató a Elias con mansedumbre y<br />
deseó para siempre la repetición de aquel momento, insaciablemente, sin<br />
poder olvidar eí gesto de la mujer de cien años. Anastasia, que sonreía de un<br />
modo peculiar cuando mencionaba su noche de bodas: sonrisa honda, como
para dentro del cuerpo, a un lugar aue estaba al mismo tiempo en su corazón<br />
y en su vientre, en su pecho y en su frente, en sus manos y en sus pies. Y<br />
luego llegó el primer hijo..., la sorpresa del primer dolor de su vientre, la<br />
llamada afanosa a la comadrona del pueblo, que con sus manos expertas<br />
extrajo la criatura de su vientre, y después del esfuerzo, cuando Pascuala,<br />
exhausta pero orgullosa como lo había visto a las vacas y a las ovejas y a las<br />
grandes yeguas, descansada, relajada por el baño de sal, la entrada de Elias,<br />
regocijado, satisfecho. "¡Tenemos un hijo!", exclamó. Y tal acento de orgullo<br />
latía en su voz que sólo entonces se percató Pascuala de que en aquel<br />
momento dejaba de ser un muchacho y se transformaba en un hombre, ante<br />
sus propios ojos.<br />
Pascuala abandonó la tibia cama de matrimonio porque sentía frío... un frío<br />
espantoso en sus huesos. En su alma, en su corazón atribulado. Caminó<br />
lentamente hacia la ventana y observó las montañas de Lekunberri, oscuras al<br />
filo de la madrugada y continuó recordando los trozos de su vida.<br />
Desfilaba ante ella lenta y pausadamente, como escenas de un teatro, y ella<br />
juzgaba ahora, en la vigilia de su dolor, que había sido una mujer<br />
bienaventurada por cuanto poseyó. No parecían los trabajos tan feroces como<br />
fueron... ahora que los abandonaba para acometer otros distintos. Atender<br />
aquella tierra áspera, cultivar maíz limpiar los establos y cuidar de las ovejas.<br />
Elaborar el queso y la mantequilla, matar los cerdos por San Martín y hacer<br />
los chorizos y salar los jamones... lavar la ropa en el rio helado, encerar las<br />
tablas del piso hasta dejarlas relucientes, y cuidar de los niños... de los niños<br />
que iban naciendo, uno tras otro, sin interrupción y todos vivos. Ninguno se le<br />
enfermó de gravedad y ninguno que concibió dejó de nacer. Las amigas<br />
comentaban que Dios la favorecía, pero que era a causa de la juventud de<br />
Elias y de ella misma, y de la salud inquebrantable de ambos. Ella entonces<br />
agradecía a Dios el don de su fertilidad, y cuando tocaban a muerto por los<br />
niños de sus vecinas, sentía satisfacción al ver a los suyos tan repletos de<br />
vida, tan jubilosos, aun cuando ayudaban en las tareas desde que podían<br />
caminar. Elias, como todos los hombres del pueblo, vivía todo el año<br />
esperando el paso de las palomas. Al caer las primeras hojas de los robles, y<br />
las encinas se volvían doradas y todo el mundo en Lekunberri parecía un<br />
manto castaño resplandeciente bajo el cielo azul pálido del otoño, los hombres<br />
comenzaban a ventear el cielo hacia el norte... por allí aparecerían las<br />
bandadas de las palomas migratorias. La señal de la gran fiesta del pueblo. Por<br />
los caminos comenzaban a llegar hombres con sus escopetas al hombro y sus<br />
perros inquietos y las tabernas del pueblo se colmaban de gente. Pascuala<br />
solía disponer de cuartos para huéspedes, con las hermosas sábanas de hilo de<br />
ajuar de su boda, y con las colchas de ganchillo color café, y sus jofainas de<br />
porcelana blanca y lustrosa. Pascuala jamás pudo aceptar que lo que pagaban<br />
aquellos hombres por su alimentación y su estancia era insuficiente como para<br />
el trabajo que daban, pero Elias no podía prescindir de ello. Acompañaba a los<br />
nombres a la caza, a la madrugada y volvían con olor a plumas chamuscadas,<br />
vino y pólvora en los trajes, en las botas, en toda su persona. Era en esa<br />
estación del paso de las palomas cuando Elias la amaba con mayor<br />
intensidad... todos los años concibió un hijo en octubre, que nacería más tarde<br />
en verano. Sus hijos... un perfume profundo, mezcla de leche recién ordeñada
y mantequilla batida, subió hasta ella. Instintivamente sus ojos perforaron la<br />
oscuridad y se fijaron en el más rubio de todos, a quien el sol naciente<br />
arrancaba reflejos de pura miel en las puntas de los rizos, y algo blanco y<br />
dulce calmó el dolor de su corazón entregado a los recuerdos. Aquél era su hijo<br />
más amado, Martín, el que llevaba en su ser el hechizo y la gracia que una vez<br />
pertenecieran a su madre Juliana. "Ríe y todo parece repicar, como si el aire<br />
se llenara de campanillas y canciones... y los pájaros lo confunden con uno de<br />
su especie"... acertó a pensar. Pero a su lado, acurrucado, el pequeño Elias<br />
gemía en sus sueños. Pascuala cerró violentamente sus ojos. Si Elias no<br />
hubiera extendido su mano hacia el pajar, si Elias no hubiera llamado a su<br />
padre con aquellos balbuceos, los soldados enemigos jamás lo habrían<br />
encontrado... ¡Oh, Dios mío, perdóname! musitó Pascuala. ¿Cómo puedo<br />
condenar a mi propio hijo a semejante culpa?...<br />
La noche de Lekunberri se cernía sobre ella, oscura e interminable. El niño dejó<br />
de moverse en su pequeño lecho y otra vez recobró la tranquilidad de su<br />
sueño. Pascuala abandonó la habitación con pasos lentos, como si pesara<br />
sobre ella todo el dolor del mundo. Estaba segura de que jamás podría amarlo<br />
como a los otros, porque aun el mismo día en que fue concebido, fue de dolor<br />
para ella y su esposo y para para todo el pueblo vasco derrotado. Pero eso no<br />
debería saberlo jamás su hijo. Ni debía conocer su extraña culpa de delación,<br />
porque él no pudo presentir el peligro y estaba en el apogeo de su fiebre.<br />
Llamó a gritos a su padre, porque Elias había demostrado por su séptimo hijo,<br />
y el que llevaba su nombre, una extraña inclinación. Lo mecía en las noches y<br />
le acariciaba y lo mantenía sujeto en sus brazos como no había hecho con<br />
ninguno de los demás, quizás porque debía mantenerse a escondidas y<br />
presentía la cortedad de su vida, o quizá porque la guerra le había enseñado<br />
en su espantosa crueldad demasiadas cosas y Elias Iribarren debió<br />
comprender que por sus hijos no bastaba tan sólo estar en el frente de la<br />
guerra, sino que había que cuidarles en su pequenez. Pero lo cierto fue que<br />
aquel hijo último, lograba suavizar un tanto su amargura de hombre<br />
escondido y fugitivo, temeroso de ser deportado de una tierra por la que luchó<br />
con las armas en la mano. "Debo protegerme y protegerlos del pecado def<br />
rencor" recapacitó Pascuala casi en voz alta y con tono de reto. Porque se<br />
daba cuenta con lucidez que bastaba su dolor para toda la vida, pero que no<br />
debía empañar la alegría ni la oportunidad de la nueva generación. "Ellos<br />
deben crecer en otra tierra y con mayor libertad. Que nadie les recuerde todos<br />
los días que son los hijos de un hombre que eligió una causa equivocada y que<br />
fue muerto a tiros en el granero de su casa"...<br />
Y Pascuala volvió a tumbarse en su lecho... aquél que fue fabricado con la<br />
mejor lana de las ovejas del rebaño de sus padres para que fuera feliz durante<br />
todas las noches de su vida.
<strong>DE</strong>SPEDIDA<br />
Pascuala durmió muy poco y mal y el primer canto de los gallos le despertó<br />
totalmente. Desde la ventana de su cuarto observó la silueta de las altas<br />
montañas, con sus picos cubiertos de nieve aunque el cielo, después del<br />
despliegue maravilloso de colores de la aurora, fuera del azul más nítido y el<br />
viento suave y dulce con su olor a hierbas nuevas y manzanillas en flor. "No<br />
nevará más", pensó con alivio y convino definitivamente que era el día<br />
propicio para su partida. Sintió el escalofrío de su propia decisión, pero lo<br />
apartó de sí misma con arrojo, y después llamó a los niños para comunicarles<br />
la noticia que recibieron con bulliciosa alegría, cantando y riendo. Pascuala les<br />
dejó hacer un rato hasta que impuso el orden encomendándoles trabajos para<br />
encauzar su energía. Pascuala entró en su casa por última vez... recorrió las<br />
habitaciones una por una. Su mirada opaca se detuvo en el hogar sin fuego de<br />
la cocina, en las camas descubiertas, en el establo sin los animales. En todo<br />
aquel ámbito la voz y la risa de Elias Iribarren resonaron potentemente y<br />
ahora un silencio grande vaciaba las cosas. Cerró la puerta que daba al huerto<br />
que gimió sobre sus goznes. Recordó que Elias un día antes de su muerte,<br />
habló de engrasarla y que ella le dijo que el chirrido no le molestaba en<br />
absoluto... que más bien podía advertirle si los gitanos merodeaban y trataban<br />
de robarle algo. Pero no fueron los gitanos los que entraron por esa puerta ni<br />
los que le robaron lo mejor de su vida. Pascuala se restregó los ojos con sus<br />
secas manos, y se compuso un poco frente al espejo. Peinó sus cabellos<br />
castaños y arregló sobre ellos el pañuelo de algodón negro, y estiró la larga<br />
falda también de algodón negro. Iba a despedirse de sus amigas de siempre,<br />
las que le acompañaron en los días de su boda y en el momento de sus partos<br />
y que conocían sus más pequeños secretos de mujer como ninguna otra jamás<br />
los volvería a conocer. Y luego a donde el viejo sacerdote que absolvió sus<br />
pecados de mujer como ningún otro volvería a absolverle jamás, besando<br />
reverente su mano. Y al final de su periplo, se dirigió resuelta a la casa de<br />
Felipe Iturralde —todo el pueblo sabía que por esos días estaba en Pamplona<br />
— para despedirse de Carmen Trinidad Ciriza de la Escosura que fue<br />
bondadosa con ella. Abrió la puerta el aña de Hernani y ella misma la introdujo<br />
a la habitación de su señora... un suave olor a lavanda impregnaba todo el<br />
ambiente. Hasta el vestido de Carmen Trinidad era de un suave color malva y<br />
en sus cabellos dorados, unas ramitas de violetas trataban de animar su rostro<br />
pálido aunque bello. La mujer no intentó levantarse del süloncito de raso<br />
blanco pero tendió lánguidamente su mano a Pascuala, que la besó. Y con un<br />
signo de cabeza le indicó una silla donde sentarse, aunque Pascuala,<br />
incómoda, musitó:<br />
— Vengo a despedirme..., doña Carmen... parto hoy para Motriko.<br />
Carmen Trinidad sintió un atisbo de envidia de la pequeña mujer enlutada que<br />
se sentaba frente a ella, tiesa y algo torpe. Dios permitió que le arrebataran el<br />
marido en la enorme ola de represalias que por entonces se sucedían<br />
bárbaramente y todos sabvan que Elias no era digno de semejante suerte,<br />
pues era un hombre honesto y simpático que siempre supo hacer el bien en el<br />
pueblo y mantenía con dignidad aquella tierra y aquellos animales y aquella
casa de piedra alta y hermosa. Carmen Trinidad lo recordaba como un hombre<br />
guapo y afable que a veces les traía leche fresca y yerbabuena. Con su muerte<br />
se acababa la relativa comodidad de la vida de Pascuala y adivinaba pobreza y<br />
privación en el futuro —¡qué duro había de ser para una viuda y sus hijos!—<br />
pero al mismo tiempo le confería la potestad de marcharse del pueblo de las<br />
montañas hacia el ancho y hermoso mundo del mar. Era ahora una mujer<br />
libre! a que tenía enfrente suyo, por más que fuera golpeada salvajemente por<br />
la vida. Carmen Trinidad suspiró... ella también era golpeada injustamente:<br />
un hombre rudo y agrio era su esposo; ella le aborrecía por su grosería, y<br />
estaba confinada en un pueblo detestable. Pero carecía del valor necesario<br />
para romper los muros o traspasarlos en los tiempos peligrosos que se vivían,<br />
con los caminos acechantes de salteadores y gente hambrienta y salvaje,<br />
secuela de la atroz guerra de los Siete Años.<br />
—¿Lo has pensado bien, Pascuala?<br />
—Creo que debo marchar. Mis hijos aquí no podrán ser felices y debo evitar<br />
que crezcan en la amargura o en el rencor. Quiero para ellos un poco de...<br />
Libertad. Elias Iribarren murió por eso... por la Libertad.<br />
Carmen Trinidad Ciriza no pudo menos que sonreír. ¿Qué cosa podía ser la<br />
Libertad para una mujer como Pascuala? ¿Es qué podía tan siquiera<br />
comprender un poco de lo mucho que se debatió en la guerra civil? ¿Acaso<br />
sabía lo que era una lucha dinástica tan confusa como la que se planteó, o los<br />
principios liberales, hijos de la Revolución Francesa, que querían implantarse<br />
en España para su desarrollo, o lo que era la Constitucionalidad?... ¿Acaso<br />
conocía de verdad lo que era el Fuero de los pueblos vascos, aunque viviera<br />
hasta el año 1839 bajo su Ley? ¿Es que esta mujer podía tener conocimiento<br />
de lo que seria España con cada provincia abogando por una cosa distinta? El<br />
desorden y el caos presente apenas nada al lado de semejante despropósito.<br />
¿Podría saber que Fernando VII fue el peor de los reyes de España y que<br />
estaban pagando ahora y costosamente su avaricia, su ambición y su falta de<br />
tino político? ¿Y que la Libertad, como ella afirmaba, no la daban los Reyes<br />
absolutos, por más ilustrados que fuesen, sino las Monarquías constitucionales<br />
al modelo de los ingleses?... Pascuala no sabía leer ni escribir y en su vida<br />
sólo había hecho tareas monótonas y brutales, encerrada en su casa, pariendo<br />
hijos en las eras y alimentante a los animales y excavando su huerta para<br />
producir coliflores o berzas... y hablaba de Libertad. Carmen Trinidad era<br />
también clarividente consigo misma. Y se daba cuenta que aun cuando la<br />
pequeña mujer enlutada que tenía delante no sabía ni de Historia ni de<br />
Política, de las Ideas Filosóficas, usaba de la Libertad. Decidía cambiar su<br />
residencia para que el rencor no carcomiera el corazón de sus hijos. Conocía<br />
bien, pues, el pueblo y a sí misma y optaba por una solución, por más drástica<br />
que ella fuera. O por más equivocada, que eso sólo lo sabía Dios.<br />
—Ten cuidado Pascuala, dicen que hay bandas de hombres terribles por los<br />
caminos, asaltando y matando. Y violando mujeres, Los txapelgorris...<br />
Lo susurró casi con miedo. Mantenía fundadas sospechas de que su propio<br />
marido alentaba esas bandas de forajidos, antiguos combatientes de los<br />
bandos cristinos, sin oficio en los tiempos nuevos y que no se resignaban a<br />
trabajos modestos y que estaban dispuestos a escarmentar a quien fuera<br />
delatado por carlista... o por cualquier culpa menor. El sistema de la delación,
antiguo como la Inquisición, funcionaba admirablemente y asi, todo el mundo<br />
era enemigo entre sí, receloso y dispuesto a la acción infame de delatar sin<br />
pruebas contundentes, pero las suficientes como para dejar sin tierras a los<br />
que las tuvieron, o sin felicidad a los que la poseyeron, o sin vida a un posible<br />
competidor. Los txapelgorris operaban ya como una banda organizada y se<br />
aseguraba y no sin razón, que sobornaban, robaban y expoliaban con absoluta<br />
impunidad.<br />
—Tendré cuidado, señora Carmen. En realidad el viaje no es demasiado largo y<br />
dudo que nadie vaya a aprovecharse de una viuda y sus hijos pequeños. No<br />
llevo más animales que los dos bueyes... he vendido las ovejas, los caballos<br />
de labranza y también las gallinas...<br />
La voz de Pascuala tembló. Le costó mucho trabajo deshacerse de los animales<br />
que formaron parte íntima de los trabajos de su vida anterior. Carmen<br />
Trinidad trató de no ver el gesto tristísimo de su boca y se levantó con trabajo<br />
de su silloncito, abriendo un pequeño mueble de un extraño y fulgurante color<br />
dorado. Todo el interior del mueble era espejo y música. Una bailarina, casi<br />
desnuda, se movía en el centro de aquel paraíso de luz y sonido. Pascuala se<br />
asombró de la melodíadel carillón y del brillo de los espejos y distrajo así su<br />
pena por unos momentos, Carmen sonrió y explicó:<br />
—Es un mueble alemán. Dicen que perteneció a una princesa de la casa de<br />
Baviera que al casarse con un príncipe ruso al que no amaba se fue quedando<br />
sin sangre en las venas. Como él la quería mucho, mandó hacer este mueble<br />
tan precioso tratando de que ella no languideciera del todo en la mitad del<br />
invierno de la estepa rusa... pero aun así, ella murió y el príncipe Alejandro,<br />
desolado, no quiso ver más el mueble en la vida y mi padre se lo compró y me<br />
lo envió de regalo. Sabe que estoy muy triste también...<br />
Pascuala escuchaba maravillada la historia narrada suavemente con aquel<br />
acento maravilloso del euskera de Gipuzkoa en que se expresaba Carmen<br />
Trinidad y de las historias delicadas de amor y las fuertes pasiones que<br />
existían más allá de su realidad opaca y terrible y de las hermosas cosas que<br />
fabricaban los principes de los países remotos. Ella sólo poseía una cosa<br />
hermosa: el arcón de la abuela Anastasia y aun ésa estaba carcomida por la<br />
humedad y la<br />
polilla.<br />
—Ten, Pascuala... —dijo entonces Carmen tendiéndole una medalla brillante—<br />
es un escapulario de la Virgen del Carmen. Te preservará de grandes males en<br />
el camino de Motriko y en todo el camino de tu vida.<br />
—No puedo aceptarlo... es demasiado para mí.<br />
—No seas tonta... —reprendió con dulzura Carmen Trinidad, tendiéndose<br />
nuevamente en su silloncíto, fatigada del esfuerzo. Entonces irrumpió en la<br />
habitación el aña, toda vestida de negro pero con su pequeño delantal blanco<br />
de encaje y su cofia también blanca y de encajes, muy almidonada, y<br />
cojeando —padecía de una malformación en la cadera— aunque eso no le<br />
impedía desplazarse con agilidad. Llevaba en sus manos una bandeja de plata<br />
con un mantelito de hilo y una copa de cristal bermejo con un poco de Jerez.<br />
—¿Quieres beber un poco de este vino? —preguntó Carmen Trinidad haciendo<br />
un ademán a la mujer de Hernani, que inmediatamente trajo otra copa.<br />
Pascuala no se atrevió a rechazar y bebió con miedo en aquella copita frágil
que se perdía entre sus dedos. El vino entró suave y goloso en su garganta<br />
reseca y alivió un poco el nudo de su corazón.<br />
—Gracias, señora Carmen... gracias por todo. Debo marcharme ahora... Creo<br />
que le he quitado más tiempo del debido.<br />
—No me has quitado nada que no tenga, mujer... tengo tiempo de sobra y vino<br />
en abundancia.<br />
—Es un vino muy rico, en verdad... muy suave... —musitó Pascuala. En su vida<br />
bebió nada semejante. El vino de su mesa era áspero y fuerte y venía en<br />
garrafas desde la Ribera de Navarra. Nada más que eso probaba ella y de vez<br />
en cuando a decir verdad. Sus ojos recorrieron la habitación con reserva pero<br />
ávidamente... El gran lecho de caoba de las Indias, madera rica y vetada con<br />
su tono rojizo, cubierto con un edredón de encaje, y las alfombras de piel<br />
suave y blancas que daba pena pensar en pisarlas, y el fuego de la chimenea<br />
que despedía olor a flores... y aquella mujer delicada y exquisita como una<br />
figura de porcelana. Entonces Pascuala atisbo, por un breve momento, de<br />
cuantas cosas amables y finas gozaban las gentes y que a ella no le serían<br />
concedidas jamás. Pero apartó el pensamiento de su cabeza y esta vez, con<br />
más firmeza, se levantó y besó la mano de aquella mujer que para siempre se<br />
convertiría en el símbolo de cuanto le fuera negado y escondiendo la medalla<br />
de la Virgen de Carmen en su pecho escuálido, bajo las ropas de algodón, se<br />
retiró de la habitación impregnada de aroma de flores de lavanda.<br />
La mujer de Hernani le condujo por la casa con cuidado —parecía mentira lo<br />
sigilosa que podía ser pese al volumen de su cuerpo y a su gran cojera— y<br />
condujo a Pascuala fuera del recinto perfumado y solamente cuando estuvieron<br />
las dos al pie de la escalera principal del huerto, en la mitad de los rosales, dijo<br />
bruscamente:<br />
—Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos y ten la seguridad de que alguna vez la<br />
muerte de Elias se vengará.<br />
Pascuala se sobresaltó y miró a la mujer con estupor. Se hizo la señal de la<br />
cruz apresuradamente sobre el pecho replicando con viveza desacostumbrada<br />
en ella.<br />
—No lo quiera el cielo. Ni tú ni yo. Bastante ha sido con su muerte. No haya<br />
más desgracias en el nombre de Dios.<br />
Pero el aña de Hernani le devolvió la mirada con extraño desafío y sólo<br />
entonces se percató Pascuala de que no estaba frente a una mujer vieja. Los<br />
ojos amarillos, relucientes como los de un gato en la oscuridad, contenían una<br />
mirada muy viva, enérgica e inteligente. Su misma voz parecía de pronto tan<br />
clara y limpia como la de una mujer en la plenitud de su edad.<br />
—A mi esposo lo mataron en el foso de la ciudadela de Pamplona. No era como<br />
el tuyo, dueño de una casa y de una tierra, pero sí teníamos en arriendo un<br />
caserío que nos daba para vivir. Lo llevaron al amanecer y sacaron su nombre<br />
de una lista que los jueces escribieron. No fue al monte a combatir por la<br />
facción. Pero dimos hospedaje a las tropas de Zumalakarregi en el año 34, en<br />
la mitad del invierno, cuando él atravesó las Amezkuas. Allí tenía mi esposo la<br />
vivienda y allí me fui yo desde Hernani. Le dimos a las tropas leche y pan y<br />
prendimos fuego. Talamos un roble para que nadie sufriera frío. La nieve de<br />
aquel invierno era tan alta como tú. Pascuala, y los hombres de la facción<br />
resistían..Yo vi a Zumalakarregi como ahora te veo a ti...
—¿Cómo era, mujer?<br />
—Magnífico. Llevaba la boina sobre la cabeza mejor que un rey su corona, y<br />
una zamarra de cuero, al estilo de los pastores, y era tan potente que podías<br />
saber que estaba allí, entre nosotros, sin siquiera mirarlo. Hablaba poco pero<br />
con ley de gobierno. Su voz era la apropiada para haber gobernado a los<br />
vascos y a los navarros... hubiéramos obedecido con ñdelidad y alegría.<br />
—¿Valía la pena seguirle?<br />
—¿Qué dudas, Pascuala?... ¡Claro que valía la pena! Si hubieras estado allí, en<br />
las Amezkuas, con él y su tropa, hubieras sabido como es la Gloria. Bendita la<br />
mujer que lo parió y la mujer que le dio hijos... ¡Benditas sean!<br />
El silencio que siguió a sus palabras fue largo. La mujer se repuso y continuó:<br />
—A mi esposo lo denunció un vecino que se quedó sin casa y que nos tenia<br />
mala idea. Puso su nombre en la lista de los jueces, y lo vino a buscar un<br />
pelotón de soldados. Lo llevaron a Pamplona, y lo mataron sin juicio, como a<br />
un perro. El no sabía castellano y no supo tan siquiera por qué murió.<br />
—¿Habrá que aprender también castellano? —exclamó Pascuala con cansancio.<br />
Tenía muchas cosas que pensar y que acometer para su nueva vida y le<br />
apesadumbraba conocer cargas nuevas para sus hombros.<br />
—Sí... en castellano hablan los triunfadores. Espoz y Mina que nos traicionó a<br />
los navarros, y Espartero que aseguró que defendería los Fueros con su<br />
espada y luego nos traicionó, y Maroto cuyo nombre no vale la pena<br />
pronunciar —y el aña escupió en el suelo— y todos los que quieren medrar<br />
como Felipe Iturralde. Pero a los que nos hemos quedado sin tierra y sin<br />
hombre, sólo nos resta la lengua que hablamos y nuestro apellido. Y aun eso<br />
nos quieren quitar.<br />
Pascuala se sintió atraída, como una mariposa a la luz, al centro amarillo de los<br />
ojos de la mujer de Hernani, fosforescentes y diabólicos, increíblemente<br />
poderosos. Alumbraban el oscuro foso de los instintos perversos, el de<br />
venganza y miedo que palpitan en todos los corazones humanos. Quiso<br />
rechazarlo y no pudo. Y la mujer continuaba diciendo:<br />
—Pero él morirá también. Pudo salvarlo y no lo hizo. Es pecado tan grande<br />
como apuntar el arma mortal. Y nadie llorará por él. Como yo he llorado por<br />
mi marido y tú por Elias Iribarren.<br />
La mujer de Hernani echó hacia atrás la capa de lana negra con que<br />
habitualmente escondía su cuerpo, y Pascuala observó las formas rotundas de<br />
sus pechos voluminosos, la amplitud de sus caderas, la fuerza de sus piernas<br />
retorcidas. La mujer sonrió ante su asombro.<br />
—Puedo tener mil años o ser tan joven como tú misma, Pascuala Iribarren. Mi<br />
fatalidad está en la falta de mi juventud o en el exceso de vejez. Pero más<br />
que nada, reside en mi enorme desgracia...<br />
—¿Qué ha sucedido contigo, aña? Pensé que eras feliz con tu señora y tu<br />
situación. Eres libre de entrar y salir de casa de la señora Iturralde como<br />
ninguna otra criada lo haría en casa de su ama.<br />
—Ella, es una criatura débil y debo protegerla del gran mal... pero mis penas<br />
son del tiempo en que se llevaron a mi marido sin causa, y lo mataron sin<br />
razón, y mi niño que murió en el vientre por* que mi sangre fue incapaz de<br />
alimentarlo. Se pudrió en la amargura<br />
de mi dolor.
—Aña, ¡qué cosas dices! —musitó Pascuala intentando hacerse camino a través<br />
de los rosales hacia su propio huerto. Tenía bastante con su dolor y no<br />
deseaba añadirle ninguna pena mayor. La mujer sonrió tristemente,<br />
adivinando su deseo de huida.<br />
—Ve con Dios, Pascuala Iribarren. Y no regreses al sitio de tu desgracia. Y da<br />
gracias al Cielo por haberte concedido hijos... ellos calmarán tu vida y<br />
multiplicarán tu especie. Ninguna mujer vale gran cosa si no ha tenido hijos.<br />
La maternidad truncada de la mujer y su frustración eran muy grandes.<br />
Pascuala comprendió de pronto la importancia de su apego a la señora. Era<br />
tan débil y frágil Carmen Trinidad que para esta mujer, en años muy poco<br />
mayor, se convertía en una hija a la que proteger y preservar de todo mal. Por<br />
un momento, por el fatigado cerebro de Pascuala, cruzó la idea espantosa de<br />
que todo el amor reservado a Carmen Ciriza se alimentaba en el odio feroz<br />
hacia Felipe Iturralde. Era una hoguera siniestra y fatídica que se nutría de<br />
rencores antiguos, fidelidades absurdas, inclinaciones demoníacas,<br />
sentimientos de venganza. A Pascuala le recorrió el cuerpo como un escalofrío<br />
y rogó a Dios que su propio dolor no la transformase de tal modo. Los ojos<br />
amarillos de la mujer percibieron su angustia y con voz enronquecida advirtió,<br />
mientras volvía a cubrir su cuerpo con el sayal negro.<br />
—Hasta tu tercera generación sabrá de este dolor que te hace abandonar tu<br />
herencia. Y Elias Iribarren no será vengado por la sangre. Sino de otra manera<br />
que no alcanzo a precisar... pero él resucitará de entre los muertos de la<br />
guerra del Fuero y su causa será reconocida en la faz de la tierra. Porque tú<br />
eres de las bienaventuradas que hacen generación. Yo estoy marcada con eí<br />
signo de la esterilidad y tendré que vengar a mis muertos de otra manera. Yo<br />
limpiaré 3l país de los que no deben sobrevivir al siglo...<br />
—¡Calla ya, mujer! Bastante sangre ha sido derramada en estos Siete Años.<br />
¿Crees que vale la pena derramar una gota más? Solamente quedamos las<br />
mujeres y los niños... los viejos y los traidores. iOh Dios, qué pobre país el<br />
nuestro!<br />
—Por eso hay que limpiarlo. Como se limpian los campos... con fuego.<br />
Pascuala palpó el acre humo de la venganza y algo en ella, sólido y sano, lo<br />
rechazó nuevamente. Tendió la mano a la mujer y se despidió secamente... el<br />
aña sonrió aunque su sonrisa no fuera sino una mueca en sus labios resecos y<br />
mostrara aquellas encías desdentadas y pálidas. Tendió una mano sarmentosa<br />
sobre el hombro de Pascuala que la soportó como un peso de hierro candente<br />
y quiso añadir algo pero no lo hizo finalmente, vencida por la resistencia<br />
silenciosa de Pascuala. Entró en casa de Felipe Iturralde a través del huerto y<br />
de los rosales, subiendo la escalera de piedra con su andar dificultoso pero al<br />
mismo tiempo ágil como el de un gato montes. Pascuala consideró, por un<br />
instante, cómo Carmen Trinidad podía soportar su compañía todas las horas<br />
del día... de sus largas horas de encerramiento en el cuarto de su casa,<br />
suavizando tanta aspereza con el aroma de las lavandas. Aquel aroma denso<br />
que impregnaba todo el ambiente y aun la persona de Carmen Trinidad Ciriza<br />
de la Escosura. Verdad era que nadie en Lekunberri podía precisar la hora y el<br />
momento en que la siniestra mujer apareció junto a ella. Todos estaban<br />
seguros de que no llegó en la elegante calesa de las yeguas azabaches, porque<br />
era demasiado pesada como para un carruaje semejante. Entonces... ¿cómo
apareció en Lekunberri? ¿cuándo nació el hijo de los Iturralde que fue el bebé<br />
más hermoso del país, según afirmaron los que le vieron en el día de su<br />
bautizo, y los pechos de la madre quedaron secos?... pero aun entonces se<br />
comentó que esta mujer no tenía edad para cometido de aña y que aun de<br />
tenerla, la leche sería demasiado agria para semejante niño. Pero lo cierto es<br />
que jamás se le vio trajinar un camino de entrada, y que en poco tiempo fue<br />
dueña del espíritu de su señora. "Quizá... —divagó Pascuala mientras entraba<br />
en su propio huerto y recogía la última de las berzas que plantara con sus<br />
manos— en una noche de invierno, mientras aullaba el viento del norte y<br />
ráfagas de hielo y nieve se abatían sobre Lekunberri, la antigua hiedra que<br />
crecía en las paredes del caserón de piedra apropiado al antiguo heredero con<br />
tal malas mañas por Felipe Iturralde, creció entre la ventisca y se hizo mujer.<br />
Quizá, fue así, ¿por qué no?..<br />
pero vivo y entero. Ella le palpó el cuerpo demacrado y cubierto de cicatrices,<br />
pero agradeció a Dios que le conservara las manos anchas y fuertes, las<br />
piernas firmes, los ojos oscuros y que no se percibiera en él signo alguno de<br />
enfermedad. "Podrá reponerse", pensó entonces con alivio, y aunque conocía<br />
de las atroces represalias que esperaban a los hombres de la causa carlista, se<br />
sintió bienaventurada. Ambos exigieron a los niños silencio, y trataron de que<br />
no salieran de casa y soltaran la noticia. De todos era conocido que Felipe<br />
Iturralde dirigía la banda de txapelgorris y que andaba a la caza de fugitivos.<br />
No querían dejar en el país nadie con la ideología carlista. No conocían<br />
compasión ni perdón. Y las cláusulas del Convenio de Bergara eran letras en<br />
papel mojado. Elias dormía durante el día en el pajar de la casa, y solamente<br />
a la noche traspasaba el huerto, y cenaba junto a ellos, pálido, demacrado,<br />
entristecido... con una pesadumbre doliente. No. No era el mismo ciertamente<br />
que, soberbio y arrogante, había marchado a la guerra del Fuero. Ni el tono de<br />
su voz recordaba en nada a aquel fiero acento con que anunció su partida:<br />
—Nos vamos, Pascuala... mañana a la noche.<br />
Y ella dejó de amamantar a su hija Juliana, exclamando a gritos:<br />
—¡No puede ser verdad!<br />
—Nos vamos... hay que defender el Fuero.<br />
—¿Defender el Fuero? ¿Qué cosa dices Elias?.., justamente ahora que vamos a<br />
tener otro hijo, justamente ahora que hay que recoger la cosecha... esquilar<br />
las ovejas... cortar las hierbas... os vais los hombres del pueblo! Pero, ¿qué<br />
cosa puede ser el Fuero, más importante que todo esto, Elias?...<br />
Recordaba sus lágrimas de indignación de entonces, y la mirada dura y<br />
brillante de su marido sobre ella. La dominó con la fuerza de sus palabras y la<br />
altura de su gran idea.<br />
—Tú, no lo entiendes. Pero el Fuero es la Ley del País Vasco-Navarro. Sin esa<br />
Ley nuestros hijos serán extranjeros en su propio paí s... tendremos que ir a<br />
cualquier guerra que nos sea ajena. Tendremos que pagar impuestos que no<br />
abundarán en nuestras arcas. Tendremos que abrir las aduanas más allá del<br />
país. Y además de todo, nuestros hijos se quedarán sin su tradición y la<br />
religión será profanada. Por eso vamos los hombres a defender el Fuero.<br />
Zumalakarregi<br />
nos llama a todos... él ya está en el monte.
Por primera vez escuchó el apellido de Zumalakarregi, largo, sonoro y difícil<br />
como un trueno. De hecho pareció que sólo al pronunciarlo Elias, el fuego de<br />
la cocina se hizo más vivo y luminoso y hasta el viento detuvo su marcha por<br />
sobre los oscuros montes de Lekunberri.<br />
—Zumalakarregi os llama y vais. Y quedamos las mujeres y los niños y la tierra<br />
y todo lo demás... y eso no importa.<br />
—Vamos a defenderos. —replicó él con arrogancia.<br />
—No, Elias. —acertó a decir Pascuala y ahora le pesaba enormemente haberlo<br />
hasta pensado— vais para hacer la guerra. Porque hacer la guerra es menos<br />
aburrido que trabajar la tierra y dar de comer a las mujeres y a los niños y a<br />
los animales...<br />
—¿Cómo puedes pensar tal cosa? Sé que puedo morir. Me pueden fusilar mis<br />
enemigos si caigo prisionero. Y sí deserto, mi propio batallón acabará<br />
conmigo. Así lo dijo Zumalakarregi en Etxarri Ara-naz. Y no tendré paga y<br />
comeré mal hasta el final de la guerra... y sufriré por no estar contigo. Pero<br />
hay que defender el Fuero.<br />
—Dices cosas grandes y terribles... pero, ¿no será otra vez como cuando<br />
vinieron los franceses? Aparecían por el monte a cada rato y ahí estaba Espoz<br />
y Mina para matarlos. Y se quedaban tumbados como ratas con sus casacas<br />
azules, mirando al cielo, y nosotros, los navarros ¿qué ganamos con eso?,<br />
¿qué ganamos con verlos tumbados boca arriba, con las moscas zumbándoles<br />
por los ojos que les vaciaban los cuervos?... Ni buen maíz creció nunca encima<br />
de esos cuerpos. Más bien fue duro el trabajo de enterrarlos. ¿Va a pasar lo<br />
mismo otra vez? ¿Hasta cuando, Elias, vamos a sufrir guerras?<br />
Y así estuvieron toda aquella noche y el día siguiente y aún otro día más. Pero<br />
Elias Iribarren no cedió a ningún argumento, ni a todas sus lágrimas, ni a su<br />
gesto de amparo y más tarde de indiferencia, ni al llanto de sus hijos<br />
pequeños. Se fue con su escopeta al hombro —la escopeta de la caza de las<br />
palomas— y toda su terquedad, afirmando que un navarro debía defender sus<br />
Fueros con valor y energía.<br />
—Esta vez tenemos un capitán que sabe mucho. Manda a la tropa. Habla<br />
nuestro idioma. Conoce los montes del país. Es incluso mejor que los Minas...<br />
aún mejor si eso es posible.<br />
—El te ofrece la muerte y vas. Yo te ofrezco la vida y me dejas... —acertó a<br />
razonar Pascuala después del acto de amor desesperado de la despedida. Pero<br />
Elias Iribarren, firme en su obstinación de soldado, marchó, bravo, arrogante,<br />
marcial.<br />
Les faltaba el tambor para salir del pueblo con todo honor y las banderas<br />
desplegadas de los desfiles militares, pero partieron en sigilo por el monte,<br />
con ropa áspera y malas armas. Más parecían ladrones o contrabandistas que<br />
hombres de un ejército. De un ejército de liberación del país, como afirmara<br />
uno de ellos incluso.<br />
Elias tuvo un regreso triunfante. Es verdad que apareció en la mitad de la<br />
noche, embarrado, con la ropa desgarrada y ensangrentada, los pies<br />
descalzos y los negros cabellos revueltos en un amasijo de barro y pólvora,<br />
pero con los ojos convertidos en carbones encendidos en aquella noche<br />
exultante que procedió a la batalla de Dona-maria. Habían ganado la batalla al<br />
viejo guerrillero, al bravo Espoz y Mina, otrora pesadilla de los franceses
cuando los tiempos de la invasión y que encabezaba la facción liberal en<br />
Navarra. El viejo hombre huyó por una cañada, vencido y humillado, bajo la<br />
lluvia torrencial de la montaña vasca. Fue entonces cuando los hombres<br />
corearon a Zumalakarregi como rey de Vasconia. Se sentían invictos y<br />
poderosos como el viento, pujantes como una inmensa ola, poderosos como<br />
un terremoto, potentes como el fuego de un volcán. Dueños del País como no<br />
lo habían sido desde tiempos remotos y como añoraban serlo en lo más íntimo<br />
de sus duros corazones durante generaciones enteras. Todas las carreteras<br />
del País hacia el norte y hacia el sur estaban cortadas. Todos los convoyes de<br />
refuerzo de Madrid al País eran aprisionados. Desde el Ebro hasta el Bidasoa,<br />
desde el Pirineo hasta la llanura, desde el Atlántico hasta el este de Navarra,<br />
excepto las capitales, estaban en poder del pueblo vasco otra vez. Y<br />
Zumalakarregi lo había conseguido porque sabía guiar bien a los hombres en<br />
las tácticas de la guerra. Entonces... ¿cómo no hacerle rey del País? Por el<br />
honor de la libertad y de la gloria, ¿cómo puede compensársele al hombre que<br />
le guía a uno? "Te haremos rey, Tomás, te haremos rey..." repetían los<br />
corazones y los labios de los hombres exaltados y triunfantes al fin, sobre el<br />
sueño desgarrado de tantas generaciones como se podía contar desde el<br />
principio de los tiempos hasta entonces. Todos tenían su nombre en ía boca,<br />
como si mascaran viejas raíces<br />
y pedían para él la bendición de Dios, porque hombre semejante no nace si<br />
Dios no quiere que un pueblo sea libre.<br />
Ella le lavó los pies y le lavó el cuerpo y los cabellos y frotó con aceite de<br />
almendras sus carnes prietas y firmes. Ella escuchó sus sueños y hasta llegó a<br />
creerlos. Y luego, sobrevino la noche del delirio cuando concibió a Martin, el<br />
más amado de todos sus hijos. Pascuala conoció del milagro que se produjo<br />
enfrente del fuego que se alimentaba de leños y despedía un suave olor a<br />
frutas y flores, porque eran ramas de ciruelos y manzanos. Estaban sobre el<br />
suelo de arcilla cocida, envueltos los cuerpos desnudos y recién bañados en<br />
agua tibia y perfumada con aceite de almendras, en mantas de lana, después<br />
de beber vino templado con canela y azúcar, yaciendo uno junto al otro como<br />
un hombre y una mujer que no llevaran tanto tiempo casados, ni hubieran<br />
tenido hijos... se sentían intactos, gozosos, atrevidos, como debieron de<br />
estarlo Adán y Eva en el Paraíso el primer día. Elias la amó y penetró con un<br />
delirio que aún le hacía cerrar los ojos con fuerza y percibir dentro el vahído de<br />
todos aquellos instantes de gloria y pasión, los únicos importantes de toda su<br />
vida. Fue aquella la única vez que Pascuala palpó el cuerpo del hombre que<br />
amaba... sus músculos fuertes y recios, sus cabellos negros y ásperos. Por<br />
primera vez rompió todas las reservas de su naturaleza, que eran poderosas,<br />
y fue para Elias una mujer completa. Y sintió que de aquella noche prodigiosa<br />
con olor a flores y canto de victoria, el espíritu dorado de su madre Juliana se<br />
posaba sobre ella para prodigarle el don de su especie.<br />
Y Elias partió nuevamente a su guerra con el gesto de un campeón, jubiloso y<br />
optimista. "Venceremos..." prometió como un heraldo, con voz triunfante,<br />
mientras ella se quedaba con la esperanza de que las hogueras de la guerra<br />
apagaran sus fuegos y que los cañones callaran sus voces, y que en la noche<br />
dejaran de escucharse los pasos de los hombres de las partidas por los<br />
caminos del monte... y nueve meses después nació Martín, en una tibia
mañana de primavera, con un viento dulce y acariciando las ramas de los<br />
manzanos florecidos, y los pájaros de todo el mundo entonando una canción.<br />
Nació sin dolor ni esfuerzo... y su llanto inicial fue como la canción de los<br />
pájaros. Toda la criatura tenía un aroma a leche y flores, y ella percibió el<br />
resplandor dorado en la carne prieta del niño. Lo que residía en el hermoso<br />
espíritu de su madre Juliana y que no tenía explicaees y pedían para él la<br />
bendición de Dios, porque hombre semejante no nace si Dios no quiere que un<br />
pueblo sea libre.<br />
Ella le lavó los pies y le lavó el cuerpo y los cabellos y frotó con aceite de<br />
almendras sus carnes prietas y firmes. Ella escuchó sus sueños y hasta llegó a<br />
creerlos. Y luego, sobrevino la noche del delirio cuando concibió a Martin, el<br />
más amado de todos sus hijos. Pascuala conoció del milagro que se produjo<br />
enfrente del fuego que se alimentaba de leños y despedía un suave olor a<br />
frutas y flores, porque eran ramas de ciruelos y manzanos. Estaban sobre el<br />
suelo de arcilla cocida, envueltos los cuerpos desnudos y recién bañados en<br />
agua tibia y perfumada con aceite de almendras, en mantas de lana, después<br />
de beber vino templado con canela y azúcar, yaciendo uno junto al otro como<br />
un hombre y una mujer que no llevaran tanto tiempo casados, ni hubieran<br />
tenido hijos... se sentían intactos, gozosos, atrevidos, como debieron de<br />
estarlo Adán y Eva en el Paraíso el primer día. Elias la amó y penetró con un<br />
delirio que aún le hacía cerrar los ojos con fuerza y percibir dentro el vahído de<br />
todos aquellos instantes de gloria y pasión, los únicos importantes de toda su<br />
vida. Fue aquella la única vez que Pascuala palpó el cuerpo del hombre que<br />
amaba... sus músculos fuertes y recios, sus cabellos negros y ásperos. Por<br />
primera vez rompió todas las reservas de su naturaleza, que eran poderosas,<br />
y fue para Elias una mujer completa. Y sintió que de aquella noche<br />
prodigiosaconolor a flores y canto de victoria, el espíritu dorado de su madre<br />
Juliana se posaba sobre ella para prodigarle el don de su especie.<br />
Y Elias partió nuevamente a su guerra con el gesto de un campeón, jubiloso y<br />
optimista. "Venceremos..." prometió como un heraldo, con voz triunfante,<br />
mientras ella se quedaba con la esperanza de que las hogueras de la guerra<br />
apagaran sus fuegos y que los cañones callaran sus voces, y que en la noche<br />
dejaran de escucharse los pasos de los hombres de las partidas por los<br />
caminos del monte... y nueve meses después nació Martín, en una tibia<br />
mañana de primavera, con un viento dulce y acariciando las ramas de los<br />
manzanos florecidos, y los pájaros de todo el mundo entonando una canción.<br />
Nació sin dolor ni esfuerzo... y su llanto inicial fue como la canción de los<br />
pájaros. Toda la criatura tenía un aroma a leche y flores, y ella percibió el<br />
resplandor dorado en la carne prieta del niño. Lo que residía en el hermoso<br />
espíritu de su madre Juliana y que no tenía explicación porque era como el<br />
batir de las alas de los ángeles, que nadie sabe qué ruido hacen pero que se<br />
pueden reconocer si se escuchan alguna vez en la vida.<br />
Recibió el niño en sus brazos con un amor intenso, como no lo había sentido<br />
con ninguno de los otros y lo besó con pasión ardorosa. Le impuso el nombre<br />
de Martín tras ardua decisión a la que llegó después de consultar varias veces<br />
el santoral con el cura párroco. Martín sonó a sus oídos como un nombre<br />
marcial de victoria. Como una trompeta de triunfo. Y aunque lo bautizó en la
mayor soledad pidió para él, una multitud de bienes que se le fueron<br />
ocurriendo sobre la cabeza dorada de su criatura:<br />
— Serás bienaventurado, hijo mío. Fuerte y feliz como nadie. Tendrás tus<br />
tierras y tu herencia. Y nadie te arrebatará lo que es tuyo. Las mujeres te<br />
amarán, pero elegirás la que mejor convenga a tu corazón y no tendrás nunca<br />
que emigrar a otra tierra, porque en la tuya te falte el pan y la libertad. Todo<br />
eso está consiguiendo para tí tu padre, hijito mío, y todo eso preservará para<br />
tí tu madre. Bienaventurado el momento en que fuiste concebido, Martín, ñire<br />
biotza maitea...<br />
Ni ella misma reconoció como suya esa voz interior que tenia matices angélicos<br />
y acento triunfal, pero sí percibió que su madre, su adorada madre Juliana,<br />
presidía aquel acto solemne y que tomaba bajo su tutela al sexto de todos sus<br />
hijos. Pero ni aún había esbozado su primera sonrisa la pequeña criatura de su<br />
gloria, cuando Tomás de Zumalakarregí yacía en su sepultura en Cegama y<br />
Elias Iribarren regresaba furtivamente a casa, cansado y vencido,<br />
inñnitamente delgado, con los ojos llameantes de fiebre en las cuencas<br />
oscuras. No renovaron nunca más el éxtasis que hizo posible a Martín, pero<br />
cuando él partió nuevamente a las guerrillas de Bizkaia —fiel a su idea— le<br />
dejó otro hijo en el seno. Fue un embarazo fatigoso y trató de ocultarlo,<br />
porque para entonces las cosas estaban difíciles y los ecos de las horribles<br />
tragedias llegaban hasta Lekunberri... caían los hombres y los pueblos,<br />
fusilaban sin misericordia y se delataba sin consideración. Las gentes se<br />
quedaban sin la vida, sin las tierras, sin la casa, por una delación de vecinos<br />
envidiosos del antiguo poderío, o de la salud o de la belleza o de la felicidad<br />
que alguna vez poseyeron. La larga fila de deportados vaciaba el país de los<br />
últimos idealistas que creyeron en la vieja ley... y las tumbas se alzaban en<br />
las cunetas y en las crestas de los montes como un interminable alambrado de<br />
púas, que cercara para siempre la inocencia y la alegría del País Vasco, que<br />
más bien parecía un gigantesco barco encallado en un banco de agua sucia.<br />
Había sido un velero con todas las velas extendidas al viento —velas de seda y<br />
plata para un viento magnifico— y ahora tenía todo el sabor amargo de un<br />
cascarón podrido por la sal.<br />
Su último hijo, Elias, nació al poco del Abrazo de Bergara, de aquel abrazo<br />
ignominioso, que añadió a la desventura de la pérdida de la guerra, el signo<br />
del deshonor. Su parto fue largo y creyó no poder sobrevivir al dolor... se<br />
metió un trapo en la boca para apretarlo con los dientes, mientras sufría<br />
aquellos tirones que desgarraban su cuerpo en sacudidas continuas.<br />
Solamente después de siete días y siete noches de gran sufrimiento, Elias<br />
surgió al mundo, con su pequeña cabeza morena pero le costó tanto romper a<br />
llorar, que ella temió que hubiera muerto. Recordaba haber pensado con<br />
cansancio, que simplemente lo enterraría en el huerto, bajo los manzanos, en<br />
la noche, y que eso sería el menor de los trabajos que le aguardaban si<br />
consideraba los que le esperaban si el niño viviese. Pero, Elias comenzó a<br />
alentar y pronto se sumó a la vida con un vigor y un brío invencibles. Pascuala<br />
descubrió con desgana su seno, y le dio alimento y luego, aún tuvo fuerzas<br />
para calentar agua y darse un baño de sal para toda su fatiga. Finalmente<br />
dejó al cuidado de su hija mayor a la criatura, mientras se sumergía en un
sueño tan profundo que tuvieron que despertarla a voces los niños, aterrados<br />
ante los llantos del recién nacido que reclamaba atención.<br />
De aquella noche espantosa del Pueblo Vasco, regresó definitivamente de su<br />
guerra Elias Iribarren, humillado y empequeñecido, fugitivo, oscurecido como<br />
la noche de invierno en la que regresó, ululante y tenebrosa y que penetró<br />
con él hasta el centro mismo del hogar y que no retrocedió ni ante el calor del<br />
fuego. Allí se quedó, y así comenzó el final. Porque aún cuando tenían miedo<br />
de ser vistos por los vecinos y Elias Iribarren permaneció oculto y se tomaron<br />
todas las medidas posibles con los niños, para evitar la delación de su persona,<br />
alguien debió de sospechar que estaba allí, porque el batallón de cristinos se<br />
presentó al mes y cinco días a registrar la vivienda. Al frente del batallón, un<br />
hombre repugnante con sus botas de charol reluciente —no habían sido<br />
desgastadas por el barro del monte ni los espinos de los caminos— con su<br />
uniforme de coronel —que no conocía de remiendos ni de pobreza— y con las<br />
medallas de sus guerras ganadas al País, y en el idioma extranjero que<br />
Pascuala no conocía, (y que fue traducido), reclamó la presencia de Elias<br />
Iribarren. Estaba en su casa, dominándolo todo con el poder de su victoria y<br />
de sus armas y de su batallón. Y Elias dueño de la casa por tres generaciones<br />
de Iribarren que cuidaron la tierra, escondido en el granero, a punto de ser<br />
descubierto.<br />
Pascuala recordaba el énfasis pomposo del coronel extranjero y su aire de<br />
dominio. Y de la gravedad de la situación.<br />
—Quiero a Elias Iribarren. Es un traidor.<br />
Por una breve fracción de segundo Pascuala aceptó que los hombres juzgaran<br />
importantes cosas que para las mujeres eran insignificantes. En ese momento<br />
la vida de Elias estaba enjuego. Y también la vida del pequeño Elias, que se<br />
debatía en una alta fiebre que si continuaba, podía ser mortal. Desde luego eso<br />
era más importante que traicionar a una reina remota que no tenía que<br />
fatigarse trabajando una tierra y que aún era una niña. Además, la traición<br />
era cosa segura para el general que hablaba la lengua extranjera. Pero su<br />
marido pensaba algo totalmente distinto. Así que nunca hay verdades<br />
absolutas y le pareció que la vida era suficientemente trabajosa como para<br />
angustiarse por cosas tan ajenas y tan extrañas. Los soldados hicieron el<br />
registro y no encontraron nada. Pero el niño, Elias, que tenía la fiebre alta,<br />
comenzó a delirar y a llamar a su padre. Fue entonces que el general enemigo<br />
comprendió que Elias debía estar en casa. Un niño de tan poca edad no llama a<br />
su padre si no lo ha visto hace muy poco tiempo o si no ha oído hablar con<br />
intensidad de él recientemente. Así que, impaciente, con la ansiedad que ella<br />
había percibido en los hombres un poco antes del paso de las palomas cuando<br />
partían para los puestos de observación, expectante y nervioso, el general<br />
enemigo ordenó que registraran mejor la casa y al fin lo encontraron desnudo<br />
debajo de las hierbas del granero, tembloroso y encogido. Toda soberbia y<br />
toda fuerza parecían haber abandonado a Elias en aquella hora última de su<br />
vida. Sólo le restaba el rescoldo del fuego de su resolución en la mirada negra<br />
de sus ojos y en los labios tirantes y duros. Le ataron las manos allí mismo,<br />
frente a la mirada de sus siete hijos horrorizados y de ella misma, sin<br />
misericordia ninguna. Solamente le dieron tiempo para rezar por sus pecados<br />
de traición a la reina mientras Pascuala musitaba de rodillas el "Padre Nuestro"
en euskera, con una fortaleza que le surgió de lo más hondo de su alma y a<br />
ella misma sorprendió. Un sacerdote que cargaba una enorme pistola al cinto,<br />
le dio rápidamente la absolución. Pascuala pensó con angustia "¿cómo puede<br />
valer esta bendición? Tengo que llamar al párroco rápidamente...". Porque<br />
había oído decir —y lo recordó nítidamente— que la muerte suele tardar en<br />
ser completa sobre el hombre, porque el alma siente dejar un cuerpo en el que<br />
ha habitado un tiempo, aunque vaya a la gloria de Dios. Elias la miró<br />
duramente, con unos ojos casi feroces, donde brillaban unas últimas<br />
lágrimas... no supo nunca qué le quiso decir. Jamás comprendería esta última<br />
mirada a lo largo de toda su vida, pero la llevaría clavada como un cuchillo en<br />
sus entrañas para siempre. Entonces, con una voz desconocida, como surgida<br />
del negro y hondo pozo de su rebeldía y de su obstinación, Elias Iribarren<br />
apartó esa mirada de los ojos de su mujer y la clavó lejos, en el tiempo y en<br />
el espacio del mundo vasco. Era un gesto que retaba a la propia eternidad. Y<br />
de su garganta convulsa, casi sollozo y casi tos, brotó el último aliento de su<br />
vida:<br />
—¡Gora Euskal Erria!...<br />
El coronel enemigo observó a aquel hombre casi desnudo, envejecido por su<br />
desgracia, humillado ante su propia familia, vendido en su propia casa,<br />
delatado por la inocencia y el amor de uno de sus hijos, pero no quebrantó su<br />
propósito. Haría justicia, su justicia. Y ordenó el fusilamiento. Quizá esperó que<br />
Pascuala se arrodillara a sus pies o que Elias suplicara el favor de su vida.<br />
Pero no fue así. Elias Iribarren se enderezó con soberbia y ella continuó en su<br />
rezo. El batallón preparó sus armas allí mismo, en el granero, con los ojos del<br />
hombre vencido y el latido de su respiración tan cerca suyo. Pascuala sintió<br />
que alguien férreamente, la detenía en su intención de proteger con su cuerpo<br />
el cuerpo de Elias. Y sonaron los disparos atronadores y Elias Iribarren se dobló<br />
sobre sí mismo, partido por la franja roja de sangre que brotaba del vientre,<br />
de la garganta, del pecho... se desplomó sobre la tierra navarra que había<br />
sido su simiente, y con un estertor de agonía quedó al fin muerto.<br />
Los hombres del batallón vaciaron la casa. El coronel iba al frente, con el<br />
tintineo de sus medallas y la seca marcha de sus botas de charol. Y daba<br />
órdenes en la lengua extranjera. Dejaron el cuerpo<br />
de Elias Iribarren en el suelo, encharcado en su sangre, con la indiferencia con<br />
que se abandona un animal. Entonces Pascuala, se acercó desesperadamente<br />
para palparle el corazón con la esperanza de encontrar un signo de vida. Pero<br />
sólo encontró silencio. El silencio de su muerte. Besó sus labios por última vez<br />
y trató de contener con su delantal el manantial de sangre que brotaba de<br />
Elias, en un esfuerzo inútil de detenerla. Gritó a su hija mayor—espantada—<br />
que corriera a llamar al párroco... y a su otra hija Juliana que se llevara los<br />
niños de allí. Y ella permanecía con la querida cabeza de Elias abrazada a su<br />
pecho, en un largo lamento de dolor.<br />
Pascuala detuvo el galope de sus pensamientos... el tropel de recuerdos. La<br />
lápida le recordaba que el pasado estaba allí, pero que el futuro debía ser<br />
vivido con mayor esperanza. Eso les debía a sus hijos. Y se lo debía a sí<br />
misma. Por eso debía abandonar Lekunberri y la tierra que ambos trabajaron y<br />
la casa de piedra donde tres generaciones de Iribarren hicieron generación... y<br />
el tibio colchón de lana —fabricado con la mejor lana de las ovejas del rebaño
de su padre— y en el que se amaron durante tantos años. Lo abandonaba<br />
todo. Y no en un acto cobarde, sino en un acto de valor. Para que el asesinato<br />
no enturbiara el corazón de sus hijos, ni su propio corazón. Y así, con ese<br />
ánimo, partía hacia Motriko de donde una vez, hacía tanto tiempo, viniera su<br />
madre con olor a sal y viento, porque allí estaba, sólida y fuerte, Dorotea<br />
Gorostegi. Ella sería refugio de toda su soledad de mujer, amparo de su pena<br />
y refuerzo de su coraje para sacar adelante los hijos.<br />
La leyenda de Dorotea como mujer extraordinaria, era conocida más allá de<br />
Motriko, y también más allá de las montañas de Lekunberri, por todo el<br />
montañoso país de los vascos. Decían que su padre le confió el timón de su<br />
barco de pesca cuando ella no tenía más de siete años de edad, en la mitad de<br />
una galerna, y Dorotea lo dirigió a puerto con seguridad. Que a los diez,<br />
gobernaba su casa con pericia y a los quince dio muerte a un francés que<br />
pretendía ofender su honor y el de su País. Afirmaban también, que en las<br />
guerrillas de Espoz y Mina, sirvió de enlace entre los hombres de la montaña y<br />
el mar, porque para eso tenía la casa de su hermana en Lekunberri y la suya<br />
propia en Motriko. Gracias a Dorotea Gorostegi se salvaron muchos hombres<br />
de ser fusilados o prisioneros de los franceses. Dio de comer a los fugitivos,<br />
les proveyó albergue y con algunos de ellos atravesó las montañas, pequeña y<br />
ágil, fuerte y poderosa. Afirmaban que la naturaleza se equivocó , de sexo y<br />
que debió ser varón antes que mujer. Pero ella se casó absolutamente<br />
enamorada de un hombre de Onda-rroa, capitán de una goleta, y la<br />
maternidad suavizó mucho su temperamento belicoso y nadie podía<br />
acostumbrarse fácilmente a verla con los niños alrededor suyo, con aquella<br />
ternura que se desprendía de ella al hablarles y acariciarles, cuando hacia tan<br />
poco atravesara los montes con sus altas botas y sus faldas amarradas como<br />
un pantalón de hombre y mascando tabaco. Al ser madre se retiró de toda<br />
actividad, porque pensaba que en la tarea de hacer país estaba involucrada la<br />
tarea de hacer hijos sanos y fuertes. Cuando la guerra de los Siete Años,<br />
Dorotea recogió ropas y dineros entre la gente cautelosa que temía su lengua<br />
franca. Decían y no había por qué dudar de que no fuese cierto, que hasta los<br />
liberales daban dinero a Dorotea Goros-tegi para la causa de Zumalakarregi.<br />
Estaba orgullosa de que un gipuzkoano se convirtiera en campeón del Fuero y<br />
parecía complacida de tal manera por eso, que hubo quien le recordó con<br />
malicia que la guerra se libraba con mayor violencia en Navarra y que Tomás<br />
de Zumalakarregi parecía muy complacido con su guardia personal de<br />
lanceros, todos hombres de Navarra. Pero Dorotea no se amilanó y es fama<br />
que replicó:<br />
—Allí está él, mi coronel, porque sabe muy bien que le cuida Motriko, Dorotea<br />
Gorostegi.<br />
Nadie pudo saber nunca qué oscuros manejos trabajaba ella por entonces,<br />
pero fue en ese tiempo cuando ocurrió la tragedia de Ma-txitxako. Ño se pudo<br />
aclarar si la goleta que capitaneaba su marido fue hundida por la furia de una<br />
galerna o porque estalló el material explosivo que traían de contrabando desde<br />
el mar del Norte hacia Bermeo, para la causa carlista. Dorotea Gorostegi no<br />
exhibí^ su enorme dolor. Cubrió su menudo cuerpo desde entonces y para<br />
siempre, con un traje negro, y los cabellos rebeldes con una toquilla, y se fue<br />
en la noche misma de su viudedad a lo alto del cabo Matxitxako para hacer
ezo por su marido, muerto por el fuego y el mar. Desde lo alto de Bermeo fijó<br />
sus ojos en aquellas aguas turbulentas y oscuras, que sepultaban el cuerpo del<br />
hombre amado y rezó un largo rosario, que duró tres días con sus tres<br />
noches, sin importarle el viento ni la lluvia ni el frío. Y cuando surgió de<br />
aquella vigilia, exclamó fuertemente a los vientos que golpeaban el lomo gris<br />
del mar de Bizkaia.<br />
—Este hombre y sus compañeros han caído por la causa del Fuero. Y algún día<br />
habrá una bandera y un nombre, justos para simbolizar la causa que amaron<br />
y por la cual arriesgaron sus vidas y murieron. Y yo viviré hasta el día glorioso<br />
en que mis nietos conozcan el sol de la libertad.<br />
Y la palabra ASKATASUNA, porque Dorotea sólo hablaba el idioma de los<br />
vascos, quedó temblando en el viento. Y dicen que hubo agitación en las duras<br />
montañas de Bizkaia y que de entre las espesas y grises nubes brotó un rayo<br />
de sol. Y que cesó la tormenta terrible y se calmaron los vientos desabridos,<br />
como para calmar el dolor de la pequeña mujer de Motriko que cargaba sobre<br />
sus hombros la tarea de libertad del pueblo vasco en su siglo.
EL VIAJE A MOTRIKO <strong>DE</strong> PASCUALA<br />
Largo fue aquel viaje de Lekunberri de Navarra a Motriko de Gipuzkoa. El<br />
camino cubierto de hierbas y barro —caminos abandonados y que sólo<br />
sirvieron para el trajín de los siete años de guerra— y las ruedas de la carreta<br />
de bueyes se hundían a veces en los grandes boquetes abiertos por las balas<br />
de los cañones. Durmieron bajo las estrellas, y bebieron agua de los ríos. Y<br />
solamente una vez tropezaron con una partida de hombres derrotados,<br />
andrajosamente vestidos, tan flacos y hambrientos que Pascuala sintió<br />
profunda compasión. Les ofreció pan y vino en silencio mientras sus siete hijos<br />
temblaban de miedo, arremolinados a su alrededor. Pero los hombres carecían<br />
de fuerza ni para tener la intención de hacer alguna maldad.<br />
—Nos han derrotado de tal modo y de tal suerte, que nunca conseguiremos la<br />
Libertad —dijo uno de ellos, el más flaco y nervioso— y tú, mujer, ¿a dónde<br />
vas sola por estos caminos peligrosos y en este tiempo, con tus siete hijos?<br />
Pascuala contó la historia de Elias Iribarren y su propia decisión de vivir junto a<br />
Dorotea Gorostegi, la última mujer fuerte de la familia.<br />
—Haces bien... no son tiempos para estar solo. Pero yo te aseguro que algún<br />
día regresarán todas las carretas que han partido de los lugares originales y<br />
que alguna vez los muertos de esta tierra, serán vengados y resucitarán.<br />
Pascuala casi sonrió. Era una promesa tan magnífica, que debía de ser<br />
amparada con trompetas de plata y el hombre aquel que pronunciaba la<br />
profecía, apenas si podía sostenerse en pie.<br />
—Quizá vuelvan esos tiempos de gloria, soldado, pero aún pasará mucho<br />
tiempo y tienen que cicatrizar las heridas y crecer hierba alrededor de las<br />
tumbas y crecer la generación de los niños... pasará mucho tiempo, creo, y no<br />
vale la pena esperarlos con angustia ni resentimiento, ni tan siquiera con una<br />
esperanza inquieta.<br />
El hombre le dirigió una acre mirada desde la caverna de sus ojos. Luego se<br />
encongió de hombros con cierto desdén.<br />
—¡Mujeres, mujeres! Todas son iguales. La mía no quiere que me acerque a<br />
ella después de la derrota. ¡Ya no eres un nombre, sino tenemos Fuero! ha<br />
dicho. Y la de ése le preguntó: ¿A qué vienes sino me traes la Libertad? Pero<br />
yo creo que la Libertad es algo así como el sol. No se puede coger entre los<br />
dedos ni se puede alcanzar con la mano, ni está en el campo de batalla.<br />
¿Dónde estará la Libertad, Dios mío, para nosotros?...<br />
Pascuala sintió lástima de toda su soledad y de su dolor. Una lástima que era<br />
casi como un deseo de tomarlo entre sus brazos —estaba tan flaco y tan débil<br />
y era tan pequeño— y mecerlo como un niño para que se quedara dormido<br />
hasta que llegara el tiempo dorado, en el cual tenía tanta confianza. Pero no<br />
contestó y no hizo nada. No era bueno detenerse demasiado rato en el<br />
camino, ni sentir compasión por ningún hombre. Porque nadie en la tierra<br />
podia ser más desventurado que ella, viuda joven y madre de siete hijos y<br />
exilada de su tierra y despojada de su heredad.<br />
—¡Adiós soldado... ten paciencia! —musitó como último consuelo, y el único<br />
que le podía ofrecer. Y azuzó a los bueyes para seguir adelante, rumbo a<br />
Motriko.
La carreta caminaba lentamente sobre el áspero camino de tierra... los niños<br />
iban adormilados la mayor parte del tiempo, y ella misma a veces sentía<br />
pesados los párpados y abatía la cabeza sobre las riendas. Pero una tarde les<br />
llegó el olor penetrante que parecía horadar la gran cima de las montañas. Era<br />
un olor tan fuerte, áspero y bueno que los niños preguntaron excitados:<br />
—¡Madre, madre! ¿qué olor es éste? —y lo olfatearon ansiosamente mientras<br />
ella contestaba distraída.<br />
—Son las rosas silvestres, hijos... también las había en Lekunberri y no os<br />
extrañaban.<br />
Pero los niños siguieron preguntando por el extraño y salado olor que se<br />
impregnaba en sus cuerpos, en sus ojos, en su boca...<br />
—Es sal... es como si mascáramos sal —murmuró el pequeño Martín y Pascuala<br />
asintió, mientras acariciaba la rubia cabeza. Pero iba tan absorta en sus<br />
pensamientos que no se detuvo a meditar que estaban ya, muy cerca del mar.<br />
Tampoco ella lo había conocido nunca sino a través de lo que contaba su<br />
madre. Pero, de pronto, el olor a mar se hizo tan fuerte que Pascuala creyó<br />
percibir el perfume de su madre. Aquel perfume que jamás la abandonó y que<br />
aun en el día de su muerte inundó la casa de piedra de Lekunberri sepultada<br />
en la nieve. Entonces alzó la vista hacia el horizonte y vio por primera vez la<br />
franja azul, nítida y recta del mar.<br />
—¡El mar... el mar!<br />
Y con incredulidad comentaron entre ellos:<br />
—Toda esa agua ahí, quieta y enorme y en Lekunberri esperábamos la lluvia<br />
del cielo para la cosecha...<br />
—Pero es agua con sal, y no sirve para regar la tierra ni para beber.<br />
—Entonces ¿para qué sirve? —preguntó con decepción Elias.<br />
—Para navegar. Los barcos van y vienen de todos los puertos del mundo. El<br />
padre de vuestra abuela tenía un barco con grandes velas blancas, que iba a<br />
Las Indias y hasta los mares del Norte con grandes bloques de hielo<br />
flotantes... y volvía lleno de regalos, de grandes regalos para todos.<br />
—¿Podremos cruzar el mar alguna vez, entonces? Y Pascuala les contestó con<br />
voz serena pero firme:<br />
—Para eso os he traído. Para que crucéis el mar que siempre hace a la gente<br />
más libre. Menos sacrificada que la que trabaja en la tierra. Para eso os he<br />
traído, hijos míos, hasta este lugar...
LOS RECUERDOS <strong>DE</strong> DOROTEA GOROSTEGI EN MOTRIKO<br />
Dorotea Gorostegi venteaba desde lo alto de Motriko el camino estrecho,<br />
cubierto por la maleza verde de aquella espléndida primavera... el mar en<br />
gran calma, tenía el mismo color azul del cielo, y algunas barcas de pesca, con<br />
las velas hinchadas, iban en busca de los bancos de peces. Una extraordinaria<br />
tranquilidad y belleza animaba todo el mundo que los ojos vivaces de Dorotea<br />
contemplaban. Pero por debajo latía el recuerdo desesperado de la guerra, el<br />
crecer de las raíces, el combate de las olas contra el alto farallón de roca de la<br />
costa. A lo lejos, traída por el viento, la campana del Santuario de Itziar le dio<br />
la sentencia del tiempo... y Dorotea entonces entabló su diálogo con la Andra<br />
Mari de Itziar.<br />
—Protégeles, Andra Mari de Itziar, patroncita de Deba, protégeles y te rezaré<br />
la Salve, el Ave María y el Acordaos, todos los días de mi vida... hasta mi<br />
último momento. Tú sabes, Andra Mari, que cumpliré mi palabra... ¡pero Tú,<br />
bien que me has fallado! Pero que no sea en esta ocasión, patroncita mía de<br />
Bustiñaga... que no sea en esta ocasión...<br />
Entonces Dorotea Gorostegi se entregó a sus recuerdos como las naves se<br />
entregan al viento: a los de su feliz infancia cuando vivían todos los suyos. La<br />
abuela Anastasia, y su padre y su hermano Antón, y la pequeña Juliana. Sobre<br />
todos ellos, la figura de Juliana prevaleció. La recordó con sus rizos<br />
resplandecientes —eran hebras de oro sus cabellos rizados— y sus ojos<br />
iluminados por los rayos, con los labios gordezuelos y rojos y la pequeña nariz<br />
respingona, algo picara y rebelde en la mitad de aquel rostro dulce de niña. Y<br />
la piel de su cuerpo, siempre dorada y suave como pulpa de melocotón.<br />
Cuando nació todos comprendieron que derivaba de una raza especial, poco<br />
pródiga por su inmensa belleza, y la abuela Anastasia le tuvo un afecto<br />
intenso, asi como todos cuantos la conocieron. Era un ser privilegiado por su<br />
belleza, su candidez, su tierno corazón. Pero cuando el barco del padre no<br />
pescaba lo suficiente y la abuela Anastasia quedó definitivamente ciega, vino el<br />
primo de Lekunberri, rico y espléndido, alto y antiguo como su pueblo en las<br />
montañas, a pedir la mano de Juliana. Ni la abuela, ni Dorotea aprobaron<br />
aquel enlace, porque dolía desprenderse de ella tan pronto, y la abuela<br />
sentenció que era demasiado infantil para tal paso. Pero el padre, secamente,<br />
aseveró que toda la vida sería demasiado niña, y sin contemplación se fijó la<br />
fecha del matrimonio. Por un tiempo la risa de Juliana fue menos radiante pero<br />
no se rebeló, aunque el día de su boda amaneciera menos dorada que de<br />
costumbre. La vistieron con esmero y la peinaron sus rizos, y trataron de<br />
animarla pero ella permanecía seria y distante. Miraba la carreta de bueyes,<br />
repleta con los enseres del ajuar, con los animales engalanados con lazos de<br />
colores y campanillas de cobre, y escuchaba las sirenas de los barcos del<br />
puerto que en honor del matrimonio de la hija del capitán Shanti, tocaron<br />
conjuntamente a la salida de la iglesia. Pero parecía que no eran cosas para<br />
ella. Por primera vez su alma fragante de gaviota entraba en la penumbra de<br />
la desgracia.<br />
La abuela Anastasia se acercó a ella, tambaleante, y le hizo la señal de la cruz<br />
en la frente, lenta y ceremoniosamente hasta que Juliana, al fin, estalló en
sollozos que liberaron su gran pena. Y la abuela Anastasia le apretó contra su<br />
escuálido pecho de cien años, mientras musitaba en el arcaico euskera de<br />
Bustiñaga de Deba...<br />
—Ve, ve con Dios, carne de mi carne, sangre de mi sangre, alas de mi corazón,<br />
alegría de mi esperanza, reverdor de mis entrañas, repetición de mi dolor. Ve<br />
con Dios y que la Andra Mari de Itziar te proteja... —y untando con saliva sus<br />
dedos entumecidos por la vejez, persignó la limpia frente de la joven, los<br />
pequeños labios gordezuelos y el pecho apenas prominente. Y con la humedad<br />
de las lágrimas de sus ojos ciegos, roció los cabellos de Juliana que. mantenía<br />
baja la cabeza y las manos entrecruzadas en actitud de oración, entregada al<br />
rito de la despedida. —Yo también salí de mi casa cuando era tan joven como<br />
tú, aunquejamás fui tan niña de espíritu como tú, privilegiada del Señor. Me<br />
anunciaron el tiempo del casorio, y lo acepté, porque toda mujer ha nacido<br />
para vivir con resignación y sufrimiento porque no en balde fue la responsable<br />
del primer pecado del mundo. Pero recuerdo que cuando venia en la carreta,<br />
desde mi solar de Bus-tíñaga de Deba, pensaba yo en cuántas generaciones de<br />
mujeres habíamos de pagar por el pecado de Eva... su terrible pecado de<br />
inteligencia y osadía. Porque fue Eva y no Adán, la que intuyó que comiendo<br />
la manzana sería igual a Dios. Y por eso, Juliana, nieta mía, sangre de mí<br />
sangre, fruto de mi ser, cuando mi esposo descargó el baúl que olia a tantas<br />
maderas antiguas y que perfumaban las manzanas de la última cosecha de<br />
Bustiñaga y me besó las manos, decidí que haría Tiesta con él en el lecho,<br />
porque nada sino eso... ¡nada más! podía compensarme el abandono de<br />
Bustiñaga.<br />
En Dorotea Gorostegi aún resonaban las atrevidas palabras de la anciana tal<br />
como si fueran pronunciadas allí mismo, en la mitad de su vigilante espera.<br />
Las rememoraba con lacerante expectación como las escuchó la pequeña novia<br />
con las mejillas arreboladas y los labios abiertos de asombro. La abuela<br />
Anastasia siguió diciendo muchas más cosas, porque aunque hablaba muy<br />
poco normalmente, al comenzar a hurgar en sus recuerdos se convertía en un<br />
torrente de palabras... "<strong>BUSTIÑAGA</strong> <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>BA..." de allí provienen las mujeres<br />
de mi familia, y eso es cosa que no debes olvidar mientras vivas, Juliana, y<br />
clávalo en tus hijos, porque de buena tierra provienes y alguno de tu<br />
descendencia, a ella debe regresar. Nadie debe olvidar sus raíces. Bustiñaga<br />
está en la cumbre del monte y fue construido mucho antes que mi abuela y<br />
aun mi bisabuela y la bisabuela de ella tuvieran memoria. Fue trabajo de<br />
hombres rudos y mujeres voluntariosas. Y decisión levantar una casa tan<br />
fuerte que albergara a la familia hasta el final de los siglos. Enterraron junto al<br />
primer cimiento una reliquia venerable, conseguida por una mujer de la<br />
familia, serora de la ermita, y está debajo de toda la edificación, amasada con<br />
la primera arcilla. Eso fue hecho para santificar el lugar y espantar todo mal<br />
espíritu. Y luego un bisabuelo derribó los robles más nobles de la montaña y<br />
con ellos edificó las puertas y las ventanas de Bustiñaga, para que no<br />
penetrase en el hogar el frío de los inviernos hasta el final de los tiempos. Así<br />
fue fabricado Bustiñaga para perdurar en la memoria de los que allí nacimos y<br />
debe perdurar en la de los que provienen. Fue edificado para ser amado y se<br />
amará hasta el último soplo de nuestra vida. Pero tú, Juliana, que jamás has<br />
conocido Bustiñaga, ¿cómo habrás de contar estas cosas a tus descendientes
de Lekunberri? ¿qué recuerdos portarás de tus sagradas raíces, de las raíces<br />
de tu abuela Anastasia que te meció en sus brazos y te dio calor en el invierno<br />
de tu orfandad?...".<br />
Y Dorotea sentía aún frío porque la abuela mencionó la muerte de su hija<br />
amada, de la que nunca pudo recuperarse, y la vio envejecida pues al<br />
marcharse Juliana se marchaba también el espíritu de su hija. Y no bastaba el<br />
amor de Dorotea para consolarle tantas pérdidas. Lo sabia muy bien Dorotea,<br />
porque dijo entonces:<br />
—Que lleve tu baúl de roble y raíces de olivo... y allí donde esté sera presencia<br />
viva de Bustiñaga de Deba.<br />
— Se va con ella mi luz, ¿qué más da que se lleve también mi baúl de<br />
Bustiñaga?<br />
Parecía una condenada a muerte. Su cabeza se inclinó tanto que se posó sobre<br />
su pecho. Ya no dijo nada más. Y las dos hermanas la dejaron en su rincón de<br />
recuerdos y tinieblas, y salieron hacia la luz del día, donde les esperaba la<br />
carreta engalanada y la parentela curiosa y el esposo tan serio y estirado que<br />
más parecía presidir un funeral, con su sombrero de copa negro y sus polainas<br />
de charol renegrido. Juliana abrazó fuertemente a Dorotea pero no hicieron<br />
ninguna escena de dolor. Ambas sabían contener los sentimientos profundos y<br />
detestaban exponerlos a la curiosidad general. Así que Juliana subió a la<br />
carreta y se fue por el camino de las montañas, llevándose con ella el sol.<br />
Mucho tiempo le duró a Dorotea la infelicidad de la separación, y hasta echó en<br />
cara a su padre no extrañar a su hija pequeña, aunque bien es cierto que un<br />
hombre que vive tanto tiempo en el mar, no tiene cómo notar la ausencia de<br />
las cosas que vuelven los lugares más cálidos y la vida más alegre. Pero<br />
Dorotea maduró en aquel dolor, y comenzó sus actividades subversivas. Fue<br />
un acto de rebeldía. La abuela Anastasia apenas se percataba de sus idas y<br />
venidas, y de cualquier modo, no las hubiera entendido. Soñó con la libertad el<br />
día que abandonó Bustiñaga pero luego se conformó con el placer del lecho<br />
conyugal. Encorvada en el silencio de sus cien años, sólo habló otra vez con<br />
largueza, el díade la muerte de Juliana, en Lekunberri. Todos sabían que la<br />
tisis no curaría y menos en aquella tierra alta y fría de la montaña de Navarra,<br />
y por eso decidieron partir hacia allí para cuidar a Juliana. Llevaron con ellas<br />
leche y miel, pescado seco, y huevos frescos de Bustiñaga de Deba, pues sólo<br />
con ellos se podía intentar robustecer el pequeño cuerpo de Juliana. Y la<br />
abuela Anastasia conjuró de todas las maneras posibles tratando de devolver<br />
al cuerpo fatigado el aliento de la vida. Juliana se moría del mal del pulmón<br />
que comenzó a roerla el día mismo que partió de Motriko a Lekunberri, y su<br />
marido, aquel seco y adusto hombre, jamás logró entenderla. No aceptó que<br />
plantara flores en el huerto pues le pareció un desperdicio de energía, y se<br />
negó a aceptar jaulas de canarios cantores en la cocina pues le estorbaban<br />
con sus trinos en la mañana, y además no ocultaba su honda decepción por<br />
tener tan sólo una hija. "El alma de una mujer de Bustiñaga es un alma mágica<br />
y no es fácil entenderla, por más que sea un regalo de Dios poder tenerla en<br />
la casa de uno" sentenció la vieja mujer ciega con un profundo reproche hacia<br />
el hombre que no hizo feliz a Juliana, y que estaba espantado ante la visión de<br />
su próxima viudez. Juliana se alegró tanto de tener a su lado a Dorotea y a la<br />
abuela que, por un momento, su rostro recuperó parte de la belleza perdida.
Pero sólo fue un momento. Enseguida quedó envuelta en aquella bruma<br />
tenebrosa, como una montaña con la nieve de invierno. La cuidaron con amor<br />
y paciencia, pero no pudieron detener el paso de la muerte. Y el día en que<br />
murió, la abuela Anastasia caminó a tientas hacia el viejo baúl de roble y<br />
raíces de olivo y de su fondo sacó una bolsita de tierra y anunció<br />
ceremoniosamente:<br />
—Es tierra de Bustiñaga de Deba, y con ella será enterrada mi nieta, que<br />
muere en Navarra, lejos del lugar de su origen. Porque debe ir a la tumba con<br />
el barro original que hizo posible su cuerpo y según el espíritu de su especie...<br />
Nadie entendió muy bien cómo una mujer anciana y ciega pudo derramar con<br />
tanta perfección aquella oscura arcilla sobre el blanco cuerpo de Juliana,<br />
haciéndole la señal de la cruz en la frente despejada, en el pecho que<br />
continuaba siendo pequeño e infantil, y al final sobre los pies descalzos. Y untó<br />
con saliva lo que restaba de la tierra de Bustiñaga y lo depositó en las manos<br />
de la mujer muerta. Y luego comenzó la lamentación de la anciana en la<br />
penumbra de la enorme sala alumbrada con cirios, con la pequeña Pascuala<br />
anonadada ante su desgracia y el tieso viudo espantado de su soledad.<br />
—"Ella fue carne de mi carne y carne de generaciones de mujeres y hombres<br />
de la tierra de Gipuzkoa. Quien ama a una mujer del caserío de Bustiñaga ha<br />
tocado el resplandor de la luna y llegado hasta el cerco del sol. Porque unas<br />
fueron hacendosas como Marta y las otras soñadoras como María. Y ésta, mi<br />
última nieta, fue como María. De la colmena de miel de Bustiñaga fue el panal<br />
más dulce. Dios les confirió la belleza de los que jamás envejecen. De los que<br />
jamás se pudren. De los que jamás dañan. De los que perpetúan el espíritu de<br />
la especie a través de las guerras y de las devastaciones y de los exilios. A<br />
través de los grandes peligros...".<br />
La lamentación tenía ahora un tono monótono. Afuera, la nieve caía blanca y<br />
suavemente sobre la tierra de Lekunberri. Tan apagado era el silencio que las<br />
palabras de Anastasia parecían blandos copos de nieve sobre el ánimo de cada<br />
uno de ellos.<br />
—Porque, después de que la edificación de Bustiñaga hubo sido levantada y<br />
prosperaban en ella las generaciones, vino la gran guerra. Nadie sabe cómo<br />
unos vascos se alzaron contra otros, en la tierra de Gipuzkoa pero así sucedió<br />
en aquel tiempo remoto, cuando aún no había nacido mi bisabuela. Los<br />
hombres de la guerra y la ambición portaban armas y quemaban y arrasaban<br />
y violaban a las mujeres. Y se acercaron a Bustiñaga de Deba para hacer<br />
justicia tremebunda,., la noche era oscura y la traición funesta. Los cuervos<br />
de Bustiñaga abatieron sus alas y las cornejas se escondieron en las<br />
madrigueras. Oñacínos subieron a decapitar a la raza de Bustiñaga, que<br />
celebraba el banquete de bodas de uno de sus miembros. Allí estaban las<br />
Martas hacendosas preparando el banquete y laMaria dorada esperando su<br />
noche nupcial bajo el velo blanco con flores de azahar. Y los manzanos de<br />
Bustiñaga dieron su fruto para la mejor sidra que se bebió en toda la tierra de<br />
Gipuzkoa. Alto y fornido era el novio, de raza gallarda, moreno y ardoroso y<br />
privilegiado de Dios, pues había escogido a una mujer de Bustiñaga para<br />
madre de su especie. Sonaban las flautas y los tambores de la fiesta... y sobre<br />
los suelos de arcilla derramaron hojas de tréboles frescos. ¡Gran día aquel si<br />
los hombres de la guerra no hubiesen penetrado en Bustiñaga con sus altas
espadas en alto! Y cortaron las cabezas de los hombres desprevenidos en la<br />
fiesta del banquete, y de las mujeres atareadas en los trabajos de su<br />
preparación... la sangre corría a raudales, como un río desbocado, por todo<br />
Bustiñaga... el odio inmenso de los banderizos fue la única ley de aquella<br />
noche terrible, en que nadie,quedó para contar la historía, sino la novia<br />
dorada y ultrajada que fue madre sin ser esposa, y que perpetuó la especie<br />
contra su voluntad. ¡Oh, tiempos terribles aquellos en que los vascos<br />
intentamos degollar nuestra raza! ¡Qué no se repitan, por el amor de Dios!...<br />
—y el gemido de dolor de la mujer golpeaba los corazones de la gente en<br />
duelo. La blanca figura de Juliana en su caja de pino, con los cabellos dorados<br />
y rizados envolviéndola como una corona, parecía evocar a la novia de hacía<br />
tanto tiempo y conjurar contra ella, y los males terribles de la historia del país<br />
de los vascos.<br />
—Juliana, mi nieta, dio un fruto, un solo fruto, pero alguna vez, alguien de ese<br />
vientre, retornará a Bustiñaga de Deba y allí verá ese ser privilegiado que<br />
todos los exilios terminan alguna vez para los pueblos. Alguien de Bustiñaga<br />
de Deba, carne de mi carne y sangre de mi sangre, volverá a la arcilla original,<br />
conjurada y sobre ese ser recaerá la bendición de todas las generaciones<br />
cuyos huesos yacen en la tierra y cuya alma está en los cielos, junto al Sol de<br />
Dios... —y la anciana Anastasia siguió murmurando cosas ininteligibles que<br />
parecían ser parte de la larga historia de la familia hasta llegar al principio, a<br />
la primera de las mujeres de Bustiñaga, a la huraña ermitaña que quiso ser<br />
sacerdotisa del Señor y aun consagrarlo con sus manos en la soledad del<br />
monte y hasta allí llegó la Inquisición de los hombres que no entendían su<br />
lengua, ni su orgullo, ni su rebeldía... "¡Oh, Señora de Bustiñaga!, abuela de<br />
todas mis abuelas, que fuiste tan fuerte que nadie logró el poder de hacerte<br />
abandonar la montaña para sentarte ante los Tribunales extraños ni bajar tu<br />
cabeza. Tú tomaste entre las manos la reliquia de la Santa Cruz, e hiciste<br />
Sacrificio.,, y por eso, las mujeres de Bustiñaga quedaron para siempre<br />
marcadas con tu rebeldía y tu fortaleza...".<br />
Como fas últimas palabras de Anastasia fueron pronunciadas en un tono muy<br />
débil —la anciana estaba agotada— nadie escuchó la herejía y por lo tanto no<br />
pudo ser repetida por Lekunberri. Pero los hombres no la habrían oído de<br />
todas maneras, porque se concentraban en torno al banquete que celebraban<br />
por la difunta en la cocina del caserón. Aquello lo dirigía Dorotea, eficiente y<br />
vigilante, atareada en dejar bien a su cuñado ante los ojos de sus vecinos,<br />
pero con las lágrimas contenidas y la voluntad forzada, pues todo su ser<br />
reclamaba por la pequeña muerta amada tan tiernamente... acariciar por<br />
última vez sus cabellos dorados y hasta dejarse adormecer por las salmodias<br />
de la abuela Anastasia, boquete abierto en el tiempo y en la memoria de los<br />
hechos familiares.<br />
Dorotea sacudió firmemente sus pensamientos, alejando así a los fantasmas<br />
dolorosos del pasado. Continuó vigilante, con sus vivaces ojos clavados en el<br />
camino y de pronto se encontró otra vez en diálogo con la Virgen de Itziar...<br />
—Andra Mari de Itziar... patroncita de Deba... protégela. No es afortunada<br />
como tampoco lo fue su madre Juliana. Aunque tampoco lo fue la abuela<br />
Anastasia, con sus añoranzas de Bustiñaga. Llevamos mucho tiempo, las<br />
mujeres de los pueblos vascos en esta situación de exilio... y después de esta
guerra perdida, aún padecemos más grandes desgracias... ¿No crees, Andra<br />
Mari, que aunque los pecados del mundo sean grandes aún mayores son los<br />
dolores de la gente de mi pueblo?... Protégela en su camino, Andra Mari de<br />
Itziar. Dale el cobijo de tu manto milagroso, para que los txapelgorris no la<br />
vean o caigan sobre ella. Dale tu fe, para que encuentre el destino de Motriko.<br />
Virgencita de Deba, mi Andra Mari maitea, que venga sana y salva Pascuala a<br />
mis brazos, y adornaré tu altar con todas las flores blancas del monte, y<br />
bordaré flores en un manto de seda para tu sagrada imagen, y te rezaré hasta<br />
el fin de mis días la Salve, el Bendita y el Acordaos...<br />
El viento dulce de la primavera vasca, llevaba su voz lejos, más allá de la<br />
suave bruma que envolvía el mar y la tierra y tamizaba los rayos del sol.
PASCUALA LASA GOROSTEGI LLEGA A MOTRIKO<br />
—Madre... madre, ¿es qué viviremos cerca del mar?... —preguntaban los<br />
niños, ansiosos, inquietos, incrédulos ante el espectáculo azul del mar.<br />
Pascuala les aseguró que siempre permanecerían en Motriko, porque ella los<br />
traía allí para verlos más libres y felices. No estaba muy segura de sus propias<br />
palabras, porque toda ilusión de una vida feliz o más rica estaba muerta en el<br />
interior de sí misma. Pero comprendía que ante aquel panorama abierto, azul y<br />
móvil, la vida tendría que ofrecer más oportunidades. Azuzó a los bueyes,<br />
fatigados de la larga caminata, y los condujo por la ruta que, unas buenas<br />
gentes le indicaron, llevaba hasta Motriko. Los caminos estaban desiertos, y en<br />
mal estado, y las gentes recelosas y hurañas en general, pero cuando ella<br />
enviaba a su hijo Martín, dorado y alegre, no había quien pudiera negarle una<br />
respuesta.<br />
—Madre... madre, ¿se podrá navegar por todo ese mar?... —preguntaban los<br />
niños bullangueros, en los descansos del camino, sobre la arena húmeda,<br />
dejando que la lengua blanca y azul de espuma del mar les bañara los pies<br />
desnudos. No demostraban temor y lograron imponerse a su miedo de que<br />
enfermaran.<br />
—Por supuesto... el padre de mi madre tenía un barco grande, con velas<br />
blancas y navegaba por todos los mares y llegaba más allá de las Indias,<br />
hasta unas tierras en el oriente del mundo que llaman Filipinas. Dicen que en<br />
aquel tiempo hizo mucho dinero... tanto que no podía contarlo con las dos<br />
manos.<br />
—Madre... aunque algún día me vaya lejos, siempre pensaré en ti. —prometió<br />
Martín acercándose a Pascuala. Ella abrazo a su favorito con un poco de<br />
miedo, con un poco de ternura y c.on todo el augurio de la soledad que alguna<br />
vez recaería sobre ella.<br />
Altas estaban las hogueras en aquella noche de San Juan en que la carreta de<br />
Pascuala Lasa Gorostegi penetró en e¡ pueblo de Motriko. Lentamente fue<br />
descendiendo por la empinada cuesta del pueblo, hasta el puerto... a lo lejos,<br />
en aquel día, el más largo del año, se notaba una suave claridad y en los<br />
mástiles de los barcos resplandecía la luz última del sol. Las gentes<br />
comprendieron inmediatamente que la recién llegada, era la tan esperada<br />
sobrina de Dorotea Gorostegi, la que dejaba su casa de Lekunberri, por algún<br />
trastorno de la guerra que Dorotea no quiso explicar bien. Las mujeres le<br />
saludaron desde los balcones, con un desenfado ruidoso, que extrañó<br />
profundamente a Pascuala, y le señalaron el camino a casa de Dorotea, y las<br />
más jóvenes, guiaron a los bueyes. Algunos niños corrieron para dar la noticia<br />
a Dorotea, y pronto acudió en tropel la gente bullanguera para participar del<br />
regocijo de la bienvenida. Pocas cosas buenas sucedían últimamente en el<br />
pueblo azotado por las calamidades de la guerra y habían aprendido a<br />
solidarizarse en los sucesos malos y en los buenos. Algunos hombres viejos<br />
acudieron con txistus y tambores. Pascuala y sus hijos contemplaron aquel<br />
espectáculo con perplejidad y el pequeño Martín musitó:<br />
—Madre... la tía Dorotea ¿es la reina del pueblo?<br />
—¡Oh, no! —replicó ella sonriendo.
—Pues debe de ser un general... o algo así. —insistió el niño.<br />
—No... no es más que una mujer, pero vale mucho.<br />
El pequeño Elias, permanecía silencioso, algo distante, casi avergonzado de ser<br />
centro de semejante bienvenida, pero sus negros ojos se clavaron en el<br />
armazón de un barco de pesca, recostado en el muelle. La marea no había<br />
subido lo bastante y el barco semejaba el esqueleto de un enorme pez.<br />
—Alguna vez construiré un barco mayor que ése y mejor... —se prometió a sí<br />
mismo con determinación. Fue lo único que distrajo su atención de todo<br />
cuanto le rodeaba.<br />
Entonces, un grito fuerte, autoritario pero inmensamente alegre, resaltó sobre<br />
el bullicio de la multitud. Era la voz de Dorotea Goros-tegi, dándoles la<br />
bienvenida a Motriko.
MOTRIKO<br />
Después de que la gente se retiró del portal, la tía Dorotea abrazó a Pascuala y<br />
a cada uno de sus hijos, aunque sus ojos vivaces ya se habían fijado,<br />
deslumhrados, en Martin... en su cabello dorado y ensortijado, en sus grandes<br />
ojos del color de la miel, y en aquella gracia secreta que manaba de su espíritu<br />
y que se expresaba en el gesto de sus manos, en la sonrisa de sus labios, y en<br />
la fragilidad de su persona que sin embargo, no dejaba de ser potente.<br />
Dorotea abrazó a aquel niño con un profundo respeto, como recuperando de<br />
un sorbo la esencia de Juliana, su amada hermana. Mirando directamente a<br />
los ojos de su sobrina, escuálida y morena bajo sus ropajes de luto, fatigada<br />
por el peso de sus calamidades y determinaciones, musitó suavemente:<br />
—Es como ella... ¡Dios te ha bendecido!<br />
Pero no hubo más tiempo para el sentimiento ni el recuerdo. En muy pocas<br />
palabras pero con mucha acción, delimitó entonces y para siempre sus vidas.<br />
Arrendado el piso de un pescador que acababa de morir en una galerna,<br />
inmediato al suyo, Dorotea lo arregló con el mayor gusto posible, dentro de la<br />
escasez de sus medios... sin embargo, confeccionó cortinas con viejas telas,<br />
para alegrar las estrechas ventanas y tejió, con lanas viejas, colchas para las<br />
camas de los siete niños. Pulió los suelos de madera hasta conferirles un brillo<br />
resplandeciente y mantenía el fuego de la cocina prendido para caldear el<br />
húmedo ambiente. Pero ni aún así el olor a sal del mar, ni su pegajosa<br />
sensación, fue desterrado. Pascuala contemplaba en silenció la estrechez de su<br />
vivienda, sin hierbas ni flores a su alrededor, sumamente oscura. Pero<br />
Dorotea, percatándose de ello, descorrió las cortinas de la ventana de la<br />
cocina, y el azul del mar se extendió ante ellos.<br />
—Desde esta ventana veréis el mar... el hermoso y ancho mar.<br />
Y luego examinó la cabeza de los niños determinando contundentemente que<br />
contenían piojos y liendres en cantidad considerable, y ordenó un baño<br />
general de agua caliente, un rápido corte de pelo con una tijera enorme y un<br />
enjuague de petróleo maloliente que hizo llorar desesperadamente a los niños<br />
y que estropeó los dorados rizos de Martin, para lástima secreta de Pascuala,<br />
que se bañó apresuradamente en una tina de madera, cerca del fogón de la<br />
cocina, desprendiéndose del barro de su camino, y la puso en disposición de<br />
acometer los trabajos de su nueva vida. En primer lugar, trasladarlos enseres<br />
de la carreta, disponerlos en el piso, y vender los bueyes. Solamente al cabo<br />
de unas semanas de trajín pudieron sentarse a conversar las dos mujeres. Es<br />
verdad que Dorotea no podía estar inactiva mucho tiempo... sus vivas manos<br />
siempre permanecían ocupadas: tejían, remendaban, zurcían, cocinaban,<br />
lavaban, y por sobre todo, gesticulaban. Parecían moverse solas, movidas por<br />
un impulso propio e incontenible. Pero sus ojos pequeños y vivaces como los<br />
de una ardilla, también actuaban en armonía a las manos. Era muy pequeña<br />
de estatura y por entonces estaba muy delgada. Vestía de luto riguroso por su<br />
marido muerto en Matxitxako y lo haría así hasta el final de sus días,<br />
cubriéndose sus cabellos rizados y rebeldes con una pañoleta de seda negra,<br />
resto de antiguos esplendores económicos que no volvería a conocer. No era<br />
hermosa ciertamente, pero poseía el irresistible encanto de su activo
temperamento, de su generosidad de espíritu y su despejada inteligencia.<br />
Únicamente permaneció en reposo, con la cabeza inclinada, mientras Pascuala<br />
le contó la muerte de Elias. A lo largo del relato —difícil y brusco de Pascuala<br />
— Dorotea pudo recapacitar que su hermana Juliana, regresaba a casa más<br />
vieja y más sabia, más dura y remota, con el peso de un invierno inmerecido.<br />
Aunque sintió deseo de abrazar a Pascuala muchas veces a lo largo del relato,<br />
con compasión y amor tuvo gran cuidado en no hacerlo por temor a<br />
interrumpir, pues ambas sabían que jamas volverían a hablar de la terrible<br />
historia, y no quería que ningún retazo de ella permaneciera en el alma de su<br />
sobrina, extendiendo su sombra. Solamente cuando Pascuala acabó,<br />
sollozante y dolorida, Dorotea la estrechó contra sí y habló:<br />
—También he vivido ese dolor. Pascuala, aunque no fue tan terrible porque no<br />
le vi morir delante de mí. Muchas mujeres de Motriko, de esas que celebraron<br />
tan alegremente tu llegada, están marcadas por una tragedia semejante.<br />
Algunas llevan luto por hombres muertos en la galerna. Cada galerna cuesta al<br />
pueblo mucha población. Pero hay otras galernas más terribles para los<br />
vascos, que suceden cada cierto tiempo y en ella mueren los mejores de los<br />
hombres o los que han luchado por la Libertad. Los arrantzales dejan sus vidas<br />
por el pan de su familia y eso les honra, ciertamente. Pero tu marido y el mío<br />
murieron por la Libertad de todos los demás. Pero como han sido vencidos en<br />
su guerra, no debemos ir pregonándolo a todos los vientos. No tendrán<br />
funerales soberbios, ni medallas, ni honor ninguno. Pero eso no debe importar<br />
demasiado. Lo importante es que les recordemos con orgullo hasta el final de<br />
nuestra vida y que nuestros hijos sepan por qué murieron y cómo murieron...<br />
—No quiero que lo sepan. Querrán vengarlo. Y por eso he dejado Lekunberri,<br />
tía Dorotea.<br />
—No serán recordados con amargura... sino como a héroes. Y así, cuando<br />
llegue el tiempo de Victoria, podrán reconocerlo. Ese será el mayor honor de<br />
los hombres muertos en la guerra de los Siete Años.<br />
Pascuala comprendió que la tía Dorotea hablaba de cosas hermosas, pero se<br />
quedó sin entender que su dolor tuviese algún día una recompensa. "Mi viudez<br />
me duele como si tuviera un cuchillo en la carne, clavado en la mitad del<br />
vientre, y eso no se calmará porque llegue la Libertad... o la Victoria", pensó<br />
lentamente. Después, observando el viejo arcón de la abuela Anastasia,<br />
instalado en la salita mínima de estar, inquirió con curiosidad:<br />
—¿Para qué querías que lo trajera?... está viejo y apelillado. No vale gran cosa.<br />
El arcón había sido fregado por Dorotea, con lejía y una vez seco, pulido con<br />
cera. Relucían las incrustaciones de raíz de olivo y despedían un tenue aroma<br />
a manzanas frescas pues Dorotea colocó varias<br />
de ellas en su interior.<br />
—Lo llevó tu madre a Lekunberri. Fue su arcón de bodas. También fo fue de la<br />
abuela Anastasia y de otras mujeres de la familia de Bustiñaga.<br />
—¿Bustiñaga?... sí... a veces la madre habló de Bustiñaga...<br />
como de algo muy importante, pero poco conocido.<br />
—Juliana no fue nunca al caserío de las mujeres de la famiiia. Pero la abuela<br />
Anastasia hablaba tanto de Bustiñaga, que era como parte de nosotras<br />
mismas. Está en un monte, cerca de aquí, y viven allí otras mujeres Gorostegi.<br />
Parece que lo han pasado muy mal en esta guerra... algún día iremos.
—¿Y por qué nunca llevó la abuela Anastasia a mamá?<br />
—No lo sé. Juliana se casó demasiado pronto. Aún era una niña y quizá la<br />
abuela no fió de apoyar sus pasos vacilantes de ciega en sus fuerzas. Pero la<br />
verdad es que jamás me lo pidió a mí... no sé. La abuela hablaba mucho del<br />
caserío y de las historias antiguas, pero jamás regresó. Se quedó clavada en<br />
Motriko con obstinación, como buscando hacer un sitio, pero no lo consiguió.<br />
Sus sueños y sus recuerdos y su corazón siempre pertenecieron a Bustiñaga.<br />
—Alguna vez hemos de ir... —musitó Pascuala. Le asombraba cómo<br />
recuperaba la historia de la familia de su madre y a su propia madre, tan<br />
lejana en sus recuerdos en Lekunberri. Ahora, quien parecía remoto era Elias<br />
Iribarren y sus años de casada, y aun sus años de infancia. De pronto, parecía<br />
que la esencia de su madre Juliana, niña y soltera, recobraba el vigor y la<br />
sustancia necesarias como para impedirle sentirse extranjera en un pueblo<br />
nuevo para ella y con una mujer a la que escasamente conocía. Quizá era la<br />
presencia del viejo arcón lo que conjuraba semejantes emociones, benéficas<br />
para su espíritu, pues le lavaban el terrible dolor con una fragancia muy dulce.<br />
—Claro que iremos, Pascuala, pero después de hacer lo que hay que hacer.<br />
Había mucho que hacer y lo habría hasta el final de sus vidas, pues la guerra<br />
no solamente las dejaba viudas y con la carga de sus hijos, sino que menguó<br />
sus patrimonios de manera considerable. Dorotea conservaba la casa de su<br />
esposo —amplia y hermosa— pero los tiempos de esplendor, estaban<br />
definitivamente pasados. Atendía una lonja de pescado y se levantaba al<br />
amanecer para descargar los barcos de pesca. Para ganar pagos<br />
extraordinarios solía custodiar los fuegos que guiaban a los arrantzales por la<br />
costa, pero en invierno, esta tarea era ingrata y terrible. A modo de faros, por<br />
los altos farallones rocosos, se alimentaban hogueras. Se acarreaban leños, y<br />
se mantenía la vigilancia de los fuegos, que preservaban a los barcos en sus<br />
rumbos. Dorotea aceptó aquel trabajo con ánimo resuelto, y también el de<br />
salar el pescado para su venta en el interior del país que dejaba resecas y<br />
llagadas sus manos. Pero mantenía alegre el espíritu pese a todos los<br />
esfuerzos que realizaba, y sus noches en vela, y la preocupación por el<br />
porvenir de sus hijos, a lo que sumaba ahora la responsabilidad que gravitaba<br />
sobre ella, al acoger a Pascuala y sus siete niños. Los consejos que dio a<br />
Pascuala fueron directos y simples y no esperó ser desobedecida en modo<br />
alguno:<br />
—Debes llevar luto riguroso durante dos años, y te aconsejo que no te lo<br />
quites ya jamás en la vida, porque aquí las viudas lo somos para toda la vida.<br />
He dicho que Elias Iribarren murió de pulmonía y en su cama, con todos los<br />
sacramentos, pues así, al menos por un tiempo, nadie sabrá con precisión de<br />
que facción eres y te dejarán en paz. Puedes trabajar conmigo recibiendo<br />
pescado y manteniendo los fuegos de la costa. Es un trabajo duro y a veces,<br />
desagradable, pero también puede ser más divertido que sembrar patatas.<br />
Pero, por sobre todas las cosas Pascuala, ten prudencia. La gente del pueblo<br />
está muy ofendida por la guerra... han deportado a muchos, han fusilados a<br />
muchos, han impuesto multas y hay confidentes por todas partes... cualquier<br />
palabra puede perderte.<br />
—Me perdió algo menos que una palabra.... —musitó Pascuala conteniendo sus<br />
lágrimas.
—O la palabra justa. Un vecino envidioso de tu prosperidad o quizá, de tu<br />
felicidad o de tu salud... o que deseaba tu tierra. El final de una guerra como<br />
la nuestra tiene esas consecuencias... nos conocemos todos demasiado y<br />
alimentamos envidias y rencores de una generación a otra.<br />
—Yo no ofendí a nadie. Era una niña cuando me casé. Trabajé duramente por<br />
mis hijos y mi tierra. Tenía ilusión de envejecer junto a mi marido. Pero me lo<br />
han quitado todo.., de la manera más salvaje...<br />
—No seremos nunca más, felices. Mucho nos ha sido quitado, Pascuala.<br />
Nuestros hombres, nuestras tierras, nuestra ley... pero debemos resistir<br />
porque sino resistimos nosotras ¿quién lo hará?...<br />
Nuestros hijos deben sobrevivir a su desgracia y crecer sobre ella. Ya veremos<br />
cómo lo logramos...<br />
Aquel "ya veremos" fue la confirmación de que Dorotea pensaba dirigir la gran<br />
familia según su entendimiento. Hizo repaso de los hijos de Pascuala y decidió<br />
que tres de las chicas carecían de opción de casamiento, pues además de que<br />
resultaba imposible dotarlas, eran flacas, cenicientas y desmerecidas. "No<br />
parecen raza de mi hermana Juliana", meditó y no tuvo inconveniente en<br />
cargar la culpa a aquel primo lejano de Lekunberri, que era su abuelo, y que<br />
jamás gozó del favor de la abuela Anastasia ni de ella misma. Las ingresó a un<br />
convento de monjas carmelitas y quedaron sin más visión de la vida y del<br />
mundo que el fusilamiento de su padre en Lekunberri, el viaje en carreta a<br />
Motriko y la vaga promesa de su madre de cruzar el mar alguna vez en la vida.<br />
De los varones, dos ingresaron en órdenes religiosas. El mayor, luego de<br />
cantar misa fue enviado a una misión del Ecuador, casi niño, y allí murió<br />
víctima de fiebres tropicales. El día en que Martín marchó de casa, Pascuala<br />
sintió un dolor tan grande que ni las promesas del joven de escribirle todos los<br />
días y cantar misa en intención a ella, bastaron para calmarle con facilidad...<br />
pero ¿es qué había algo mejor para él, en un mundo tan difícil y con tan pocas<br />
salidas económicas?... Elias, el más pequeño, ingresó en un barco de pesca<br />
que pasaba más de la mitad del año en Terranova. La verdad que su marcha y<br />
su ausencia apenas fueron notadas. Y la vivaz Juliana, reservada para el<br />
matrimonio, acompañaba a su madre Pascuala en las tareas de la<br />
sobrevivencia. Aprendió a leer para descifrar las cartas de Martín, que la<br />
madre devoraba con los ojos y besaba con los labios apergaminados y resecos<br />
por la sal, y que mantenía debajo de la almohada como el mayor de sus<br />
tesoros. Más o menos el mismo destino seguían los hijos de Dorotea, sin pena<br />
ni gloria, sin grandes desgarrones en las separaciones, pues las mismas eran<br />
necesarias para la sobrevivencia de cada uno de ellos. Afortunadas podían<br />
sentirse con que las órdenes religiosas acogieran a los chicos y hasta cierto<br />
punto, orgullosas de que Martín hubiera entrado en los Jesuítas.<br />
Pascuala se acostumbró fácilmente a que la enérgica Dorotea pensara y<br />
dispusiera por ella. Se contentaba con oír su voz y su risa, ayudarla en todo lo<br />
posible, siendo fiel y trabajadora al máximo. Pascuala hablaba cada vez<br />
menos, pero era terca y empeñada en algunas cosas, aunque finalmente solía<br />
ceder ante la presión de Dorotea. Ella era la luz y su voluntad. La parte<br />
masculina del carácter de Dorotea la cautivaba. Dorotea entraba y salía<br />
libremente, fumaba puros y soltaba tacos expresivos cuando se enojaba. Sus<br />
cambiantes estados de ánimo producían admiración cuando no estupefacción
en el ánimo de Pascuala, que jamás dejaba de ser igual a sí misma, quieta y<br />
profunda, como un mar en calma. Dorotea andaba siempre en riña con<br />
alguien, siempre tenia alguna cosa que lamentar o de la que enfurecerse, o un<br />
trabajo que realizar. Eso salpicaba la vida de Pascuala—dejada a su ánimo<br />
muy monótona— de sucesos y vivencias, sobresaltos y anécdotas. El profundo<br />
carlismo de Dorotea, sus creencias religiosas algo originales y, en general, los<br />
sucesos de su vida de guerrillera casi míticos, aportaban una aureola a su<br />
diminuta figura, que los niños la veneraban por igual y por igual la temían. Era<br />
una especie de padre y madre para todos ellos. Porque de vez en cuando les<br />
daba pescozones o pellizcos, pero también, más a menudo, les besaba las<br />
frías mejillas, les calentaba las manos con su cálido aliento, les regalaba<br />
castañas calientes y asadas, o entraba en casa con una merluza plateada,<br />
entera y reluciente, para celebrar alguna tiesta. De cualquier modo, aparte de<br />
la peculiar personalidad de Dorotea Goros-tegi, la vida en Motriko era muy<br />
diferente a la de Lekunberri. En Motriko todo era movimiento... los barcos de<br />
pesca que entraban y salían del puerto continuamente, tocaban sus largas y<br />
penetrantes sirenas. Y las mujeres bajando rápidamente a recoger el pescado<br />
con las faldas remangadas, las cestas en las cabezas airosas, con el peso ágil.<br />
En la temporada de la anchoa, la faena era tanto a la madrugada como al<br />
atardecer y la efervescencia continua. Las mujeres mientras descargaban las<br />
cajas de pescado plateado, aún vivo, contaban los últimos chismes, reían de<br />
los comentarios procaces de los hombres, se servían vino y bocadillos y se<br />
asaban anchoas. Pascuala ingresó en ese mundo poco a poco, costándole<br />
desprenderse de su severidad montañesa. Pero Dorotea Gorostegi le animaba<br />
y le guiaba con energía, y le protegía de las bromas que el carácter callado y<br />
reservado de Pascuala provocaba. Pero aun cuando el contacto entre los sexos<br />
era muy libre y continuo, Pascuala siguió fielmente el consejo de Dorotea y<br />
rechazó cualquier insinuación de matrimonnio. Poco a poco se dio cuenta de<br />
que no era cosa de complicar su vida compartiéndola con un hombre mayor,<br />
de gustos exigentes y manías extrañas. Por otra parte no estaba bien visto del<br />
todo, que una mujer se casara otra vez. Las profundas creencias religiosas<br />
eran muy tajantes sobre la cuestión, y Dorotea Gorostegi las expresó de esta<br />
manera:<br />
—Bien, si te casas otra vez... aparte de que sólo vas a encontrar a un<br />
carcamal, llega el día del juicio final. Allí estaremos todos los muertos del<br />
mundo, unos junto a otros, espíritus de blanco custodiados por los arcángeles.<br />
Y tus dos maridos se levantarán de sus sepulcros... ¿a quién eligirás como<br />
compañero de tu Eternidad? ¿Al padre de tus hijos, que fue hombre joven y<br />
ardiente y que además de hacerte madre te dio el placer del amor, o al hombre<br />
que te dio trabajo en la vejez?... Y... ¿te atreverías a desairar a uno frente al<br />
otro ante la mirada del mismísimo Dios Todopoderoso?<br />
Pascuala reflexionó sobre esas palabras lo suficiente como para no caer en la<br />
tentación, que por otra parte, tampoco se le presentó abundantemente. Los<br />
hombres que se quedaban viudos tenían las cargas de sus hijos y en general,<br />
después de la guerra, había pocos arrantzales con fortuna. Y además... la vida<br />
discurría entre las tareas del mar, la conversación en las tabernas, los buenos<br />
cigarros de América y los recuerdos de la guerra que pasó. Era un tema<br />
apasionante del cual todos sabían mucho en el que todos se sentían implicados
con una tremenda sensación de fracaso. Después del Abrazo de Bergara, una<br />
gran desmoralización cundió por el País... y no dejaban de analizarse las<br />
causas del fracaso, los términos de la derrota, la fla-gante sensación de<br />
engaño que pesaba sobre todos. En los cementerios se multiplicaban las<br />
cruces, y los barcos llevaron a América a demasiados deportados. En todo el<br />
País de los vascos el resentimiento era agrio y profundo, pues no era digno<br />
humillarse mendigando perdón para los deportados ni para recobrar una tierra<br />
o tener que ocultar lo ocurrido durante siete largos años de guerra. Los<br />
carlistas, mayoría en el país y sobre todo en la clase rural, no olvidaban<br />
fácilmente los días de gloria en que fueron dueños de las carreteras y<br />
dominaron las fronteras, cuando todo quedó aislado, como si se levantaran<br />
puentes levadizos para proteger al País de los males del siglo con el vigor de<br />
los Fueros y la soberanía antigua. Yel nombre de Zumalakarregi, oficialmente<br />
maldito y desterrado, resonaba subterráneamente por todo el mundo vasco. El<br />
hombre fuerte como un toro, bravo como un león, visionario como un águila,<br />
astuto como un lobo. Siempre al frente de los batallones, certero e invicto,<br />
táctico y estratégico, ganando las batallas por astucia, escapando del enemigo<br />
por su conocimiento de la naturaleza vascona. Sin armas, con viejos cañones,<br />
sin hombres acostumbrados a la disciplina del ejército, sus hazañas fueron<br />
aún más gigantescas por la pobreza de sus medios. "No se olvidará su historia<br />
aunque como hemos perdido la guerra no la escribirán". Porque perder no<br />
signiñcaba en modo alguno que no se combatió con honor, destreza, valentía<br />
y heroicidad. Zumalakarregi mantuvo en pie a los pueblos vascos durante los<br />
tres artos de su vida militar, y los seguía manteniendo en pie de reclamación<br />
con su recuerdo, pues tuvo la habilidad y la audacia —aunque no la<br />
certidumbre— de restañar el viejo sueño de libertad vasco cuyas raices eran<br />
muy hondas y estaban muy vivas. Hubo muchos que creyeron en Navarra que<br />
resucitaban los viejos reyes de la dinastía pirenaica para conferir al país de su<br />
soberanía gloriosa, cuando los hombres de Europa cruzaban las fronteras del<br />
reino de Navarra con humildad y cuando las grandes batallas de la Cristiandad<br />
tenían campeón en el Rey de Navarra. Hubo otros que creyeron que<br />
regresaban los tiempos de los vascos primitivos que expulsaban de sus<br />
montañas a romanos, godos, francos, normandos, árabes y castellanos. Y<br />
todos, absolutamente todos, excepto la clase liberal de las capitales, fueron<br />
tan ingenuos que aceptaron que el País podía mantener sus tradiciones, su<br />
libertad y su poder y al mismo tiempo marchar con el progreso que se advertía<br />
más allá del Pirineo.<br />
Tomás de Zumalakarregi encarnó todo eso durante tres años de guerra, y dejó<br />
su espíritu para cuatro más y para todos los demás años de la postguerra, lo<br />
más ingenuo e idealista y sincero del espíritu del pueblo vasco. Exigió de sus<br />
hombres mucho más de lo que un coronel puede exigir. Pero sus soldados<br />
estuvieron dispuestos a darle aún más, porque advertían que Zumalakarregi<br />
podía convertirlos en hombres libres, en armonía a las leyes del país que ellos<br />
amaban intensamente y no estaban dispuestos a cambiar por ninguna otra<br />
jamás. Y así el País de los vascos vivió tamaña exaltación como no convenía a<br />
su espíritu práctico y sensato, y el huracán que los arrasó fue demasiado<br />
terrible para resistirlo. Las mujeres lloraron un gran duelo, cuando el héroe fue<br />
entregado a su fosa de Cegama; las más viejas desearon el favor de haberlo
engendrado y las más jóvenes de tener un hijo suyo en el vientre, pues<br />
ciertamente un hombre como él, no se repetía con facilidad... y del príncipe<br />
Carlos sólo se mentaba el nombre y su promesa de conservar los Fueros y de<br />
los demás generales se hablaba poco y en general con malicia. De la muerte<br />
de Zumalakarregi corrían muchas historias pintorescas, pero el reproche hacia<br />
la Virgen de Begoña, que no le protegió, era unánime. Por eso andaban<br />
muchos resentidos con la ciudad minera, y afirmaban que la Virgen adoptó<br />
abiertamente el partido de los cristinos. Era tanta la politización del País que<br />
hasta la pequeña Virgen de piedra fue incluida en la polémica fragorosa.<br />
Verdad es que Zumalakarregi desapareció cuando los ánimos estaban más<br />
tensos, las ilusiones más encendidas, las probabilidades de triunfo más<br />
cercanas, dejando el resplandor del sol en el fondo cavernoso de los corazones<br />
vascos... es verdad que en el Abrazo de Bergara, el país entero aceptó la paz,<br />
porque la guerra resultaba ya más costosa de lo que se podía soportar. Pero<br />
Espartero y Maroto eran hombres odiados y desde luego temidos. Poco a poco<br />
el desmonte del aparato foral iba sucediéndose con rítmica y monótona<br />
sucesión... el impuesto de sangre, el traslado de las fronteras, la supresión del<br />
pase foral, la nueva administración de los pueblos vascos que perdían su<br />
antigua soberanía para convertirse en provincias... hombres rebeldes se<br />
lanzaban al monte, y en realidad no podía afirmarse del todo que la guerra<br />
estaba liquidada. Pero estas cosas sucedían por encima y por debajo de la<br />
vida cotidiana de las vendedoras de pescado. Ellas afrontaban la última<br />
consecuencia de los hechos políticos que por sobre su cabeza se dirimían. Se<br />
enfrentaban a la miseria que por secuela les dejó la guerra de los Siete Años,<br />
y a la soledad y al trabajo. Y era tanto todo eso, que quemaba hasta el resto<br />
último de su rebeldía. Aunque Dorotea Gorostegi afrontaba ese último mal con<br />
la decisión de su carácter y resumía sus ideas políticas ante las mujeres<br />
asombradas de sus palabras y que remendaban, al calor del tibio sol del<br />
mediodía, las redes de los arrantzales:<br />
—Nosotros, los vascos, tenemos una Ley que es mejor que la que ahora<br />
pretende imponernos Madrid. Simplemente nuestra Ley es buena, porque ha<br />
sido elaborada por nosotros y para nosotros. ¿Acaso yo haría algo en contra de<br />
mis hijos a la hora de gobernar mi propia casa?... Aquí sabemos muy bien qué<br />
cosas salen mal o cuáles son buenas. ¿Acaso en Madrid pueden saber cuántos<br />
agujeros hay en nuestras redes, mejor que nosotros? ¿Cómo pueden legislar<br />
sobre eso, mejor que uno de nosotros?...<br />
La lógica era aplastante y las remendadoras de redes, atónitas, daban la razón<br />
a Dorotea Gorostegi, aunque sus maridos, a la noche, se encogían de hombros<br />
y aseguraban que tal charla era peligrosa para las mujeres. Ellos, los<br />
hombres, eran los que podían discutir tales temas en las tabernas. Allí se<br />
sopesaba quiénes eran los más puramente vascos de todos, y realmente<br />
después de mucho criticar y hablar y deducir, se convencían de que eran muy<br />
pocos. Pero esos, los preocupados por el porvenir del país y su política, se<br />
dividían en dos bandos; los radicales absolutos y los menos radicales que<br />
buscaban un pacto con las nuevas fuerzas liberales de las ciudades. Y ambos<br />
bandos se odiaban irreconciliablemente. Una de las cosas que no se<br />
perdonaban los unos a los otros era que conociendo el mal del País tan a<br />
fondo, unos por más blandos y otros por más duros, no tuvieran voluntad de
trabajar conjuntamente para combatir el enemigo. Pero eso era tan insalvable<br />
como una barrera generacional. Y así discurrían sus vidas, apasionada y<br />
tortuosamente, mientras Dorotea Gorostegi que dirigía el círculo de las<br />
remendadoras de redes y las vendedoras de pescado en la plaza, y de las<br />
neskatillas que recogían las cajas de pescado en el puerto, meneaba su<br />
pequeña cabeza de ardilla, argumentando:<br />
—Otra cosa fuera si las mujeres nos comprometiéramos a salvar este<br />
desdichado pueblo... Haríamos más y hablaríamos menos. ¡Y quién sabe!<br />
Alguna vez, cuando esa pequeña reinita pueda gobernar por sí misma, quizá<br />
entendería mejor nuestras condiciones...<br />
—Para entonces, Carlos o un descendiente suyo será Rey. —replicaba alguna<br />
de las mujeres obstinadamente.
LAS <strong>DE</strong>SGRACIAS <strong>DE</strong> CARMEN TRINIDAD CIRIZA <strong>DE</strong> LA ESCOSURA EN<br />
LEKUNBERRI<br />
Carmen Ciriza solía escribir cartas a Pascuala, de vez en cuando, porque aún<br />
no se le podía borrar del alma la compasión que sintiera ante la desgracia de<br />
aquella mujer. "Fue fuerte", repetía mientras miraba las altas montañas que la<br />
separaban del mundo. "Yo jamás tendré valor suficiente como para atravesar<br />
esas montañas, camino a mi liberación". A veces decía esto en voz un poco<br />
alta y la oscura aña lo escuchaba en silencio, sin hacer ningún comentario.<br />
Carmen Trinidad sólo se desahogaba así de la gran pena que arrastraba<br />
consigo como consecuencia del aborrecimiento que le causaba su marido y del<br />
aburrimiento de su vida. Desde que ella trasladó su alta cama de caoba de las<br />
Indias al cuarto del mediodía, Felipe Iturralde no había intentado ninguna<br />
reconciliación, ni le había ahorrado ninguna humillación. Cada vez más<br />
entregado a sus actividades políticas pasaba largas noches fuera de casa. Por<br />
todo recuerdo le quedaba a Carmen su noche de bodas y había sido entonces<br />
un amante tan gélido y repulsivo que aún se asombraba que de aquella<br />
relación hubiese surgido su hijo, José María... y cuando nació el niño se<br />
asombró de lo hermoso que era. Pero fue entonces, cuando el aña de Her-nani<br />
se lo entregó, limpio y vestido de blanco, con un fuerte aroma a lavanda, que<br />
Carmen se dio cuenta con alivio de que su hijo descendía directamente de su<br />
padre, Gonzalo, y del padre de su padre, aquel viejo capitán de la Gipuzkoana.<br />
Y mientras el niño fue creciendo y cada vez era más asombrosamente<br />
hermoso, Carmen reafirmaba su idea de que Felipe Iturralde nada tenía que<br />
ver con aquello. "Ha sido un milagro... un maravilloso milagro", gustaba<br />
decirse a sí misma mientras lo miraba con un éxtasis que rayaba en el delirio.<br />
Felipe Iturralde estaba orgulloso de su hijo varón ciertamente, pero pronto<br />
comprendió que entre ambos era imposible ninguna comunicación. No<br />
descendía de su familia de labradores tenaces que arrancaron de la tierra<br />
cosechas abundantes con el sudor de su frente y el empeño de su voluntad. Su<br />
hijo, José María, tenía algo en los ojos verdes y luminosos que lo volvía tan<br />
soñador como un poeta y tan peligroso como un profeta. Cuando recitó<br />
algunos versos en su presencia, Felipe protestó con coraje y con su ancha<br />
mano de labrador echó los libros al fuego, furioso y exasperado.<br />
—Lo estás convirtiendo en una mujercita... ¡córtale los rizos de una vez y<br />
déjame hacer de él un hombre! —gritó y al sentir los ojos del aña clavados en<br />
los suyos, se volvió contra ella y en el furor de su cólera por vez primera se le<br />
enfrentó— y tú, ¡vete a guisar, que es lo que debes hacer y no meter la nariz<br />
en mis asuntos!<br />
La vieja mujer se retiró no sin antes retarle con la mirada, mientras Carmen<br />
Trinidad se hundía en su sillón, impotente, contemplando cómo las llamas<br />
devoraban los libros de poemas y canciones que su padre le enviaba un<br />
regalo. Pero al final sintió una fuerza desconocida en lo más íntimo de su alma,<br />
y se levantó con presteza y dijo en voz alta y fuerte:<br />
— Le estoy dando cultura a mi hijo, aunque no sé muy bien para qué. Aquí<br />
sólo tendrá que trabajar como un burro y acabará siendo eso, un burro, como<br />
tú.
Fue la primera y la única vez en toda su vida que Carmen Trinidad desafió de<br />
tal forma a Felipe Iturralde que, sorprendido por la pasión que su mujer puso<br />
en las palabras, y por el gesto de ira que hacía resplandecer sus hermosos<br />
ojos, sintió por ella un arrebato de pasión. Allí mismo la tomó entre sus brazos,<br />
mientras ella luchaba por deshacerse con todas sus fuerzas. El olor acre de su<br />
marido apenas si le era más repugnante que el olor a quema de sus libros.<br />
"No tendré otro hijo de este hombre, porque el milagro se produce sólo una<br />
vez", acertó a pensar con desgarradora lucidez "y el dolor de los hijos sólo<br />
vale la pena sufrirlo cuando se tiene la certeza de que serán mejores que uno<br />
mismo". Pero las fuerzas de Carmen ..Trinidad no fueron suficientes para<br />
detener el avance de Felipe Iturralde y así, aquella noche que pudo ser de<br />
reconciliación, al menos física, entre los dos, se convirtió en la gran noche del<br />
odio. El no aceptó su rechazo y la poseyó allí mismo, con la furia de un loco,<br />
mientras ella se resistía con prolongados gemidos. Regresó a su cuarto<br />
humillada y tambaleante, echándose sobre la cama llorando<br />
desesperadamente aunque sin fuerzas. Al final de su crisis de lágrimas, sintió<br />
que alguien entraba en su cuarto y prendía el fuego de su chimenea, y echaba<br />
una manta sobre sus hombros desnudos y ateridos, y restregaba sus pies con<br />
colonia... y después esparcía por la habitación un aroma de lavanda y espliego<br />
que parecía ahuyentar todo el mal.<br />
—¿Aña?, ¿eres tú?<br />
—¿Y quién sino yo para cuidarte, mujercita mía?... —musitó la mujer coja,<br />
tendiendo sus fuertes brazos y meciendo a Carmen Trinidad que se abandonó<br />
en ellos con la confianza de una niña muy pequeña.<br />
—Ha sido horroroso, horroroso, aña mía... ¡no quiero tener un hijo suyo!<br />
—No lo tendrás —prometió solemnemente la mujer de Hernani.<br />
Calentó agua en gran cantidad, y colmó la bañera de porcelana malva —<br />
rescatada del huerto y del olvido— echando sal y algunas hierbas que<br />
despedían fragante aroma, y sumergió en ella a la exhausta Carmen, después<br />
de desnudarla y quemar la ropa descosida y rota. Después le lavó los cabellos<br />
rubios, le untó el cuerpo de aceite y le dio a beber una infusión que despedía<br />
un fuerte aroma a cebollas y perejil.<br />
—Nadie volverá a tocarte, mujercita mía, ni a estropear ese bendito cuerpo<br />
tuyo —aseguró la mujer de Hernani con una luz terrible en sus ojos<br />
amarillentos, fulgurantes como los de un animal de presa. Y fue desde<br />
entonces cuando trasladó su colchón al pie de la cama de su ama y no la<br />
abandonó jamás. Y Carmen Trinidad aceptó esa vigilancia con total sumisión<br />
aunque muchas veces pudiera serle molesta. Al poco tiempo y en medio de<br />
hemorragias que la mujer de Hernani controló debidamente, padeció un<br />
aborto y tras él le quedó la tranquilidad y la certeza, de no darle ningún hijo<br />
más, a Felipe Iturralde.<br />
Pero se aferró a su hijo José María con enorme fuerza... tratando de rescatarlo<br />
de la horrible mediocridad que pudiera aguardarle. Mimaba al niño con exceso<br />
enfermizo, peinando sus cabellos castaños con reflejos de oro y vistiéndole<br />
con absurdos trajes de terciopelo que cosía ella misma, con primorosa<br />
paciencia, mientras contaba historias maravillosas, recogidas de sus lecturas.<br />
El niño se dejaba mecer en aquel amor esplendoroso de su madre, dócil y<br />
atento, mientras su inteligencia, indudablemente despejada, absorbía de
aquellos discursos de palabras bien hilvanadas y de ideas profusas, lo que<br />
más tarde, en su quehacer estudiantil y político habría de convertirlo en un<br />
hombre cuya conversación y discursos eran más elaborados y profusos, más<br />
ricos y sutiles, que en la mayoría de sus compañeros, Pero Carmen Trinidad<br />
poco a poco, se alejaba de la realidad, llegando al extremo de no abandonar<br />
su cuarto para nada. Le bastaba el pedazo de huerto por donde correteaba su<br />
niño maravilloso, y el pedazo azul del cielo en el que sus sueños tejían nubes.<br />
Le bastaba también los libros que leía, el fuego permanentemente encendido<br />
de su chimenea y el carillón de su mueble de espejos. Pero el aña de Hernani,<br />
asustada y temerosa, comprendió que ésa no era vida justa para una mujer<br />
tan joven y escribió un mensaje a Gonzalo Ciriza de la Escosura, bastante<br />
concreto y urgente: "Si usted no viene pronto, su hija se volverá loca". Felipe<br />
Iturralde, entre tanto, intentó acercarse a su mujer, algo avergonzado de su<br />
noche de arrebato, pero al mismo tiempo dispuesto a repetirla, aunque ella lo<br />
rechazó con la fuerza de una gélida indiferencia que él no osó traspasar. Felipe<br />
comprendió que nada había que hacer, y se consoló con las mozas de los<br />
pueblos en fiestas, lozanas y asequibles, y hubo quien aseguró que una de<br />
ellas quedó embarazada, pero no era cosa fácil de comprobar, pues el niño se<br />
envió a la inclusa de Pamplona y la joven se casó más tarde con un viudo rico<br />
y viejo, para quien fue un alivio no encontrar virgen a su esposa. Por otra<br />
parte, Felipe Iturralde se movía mucho por cuestiones políticas y cada vez<br />
estaba menos encasa. Mantenía reuniones con mandatarios de la Iglesia, que<br />
trataban de apretar más sus clavijas sobre una sociedad que aunque muy<br />
religiosa, todavía respiraba aires paganos en sus fiestas y costumbres, y<br />
contactos muy continuos con las nuevas autoridades liberales y cuyos<br />
representantes eran, cada vez en mayor número, ajenos al país. El poder<br />
político que se tramaba era compacto y desde luego antiguo, pues los Reyes<br />
Católicos lo habían implantado en su momento. Poder combinar la relígión y la<br />
política en un bloque, era arma segura de triunfo que los carlistas trataron<br />
también de jugar. Felipe Iturralde iba consolidando, al tiempo, una inmensa<br />
fortuna. Cada vez le pertenecían más tierras y casas de labranza, y cada vez<br />
era más temido por la población de las montañas. Cuando le veían pasar<br />
montado en su caballo percherón, con sus altas botas de cuero cordobés, su<br />
sombrero negro de fieltro (dejó de usar la boina en cuanto le vino la<br />
prosperidad) y su capa de paño inglés, alto y enjuto, con sus ojos avizores, le<br />
señalaban con asombro y respeto... "¡Hubo un tiempo en que fue como<br />
nosotros... sembrador de patatas! y ¡fíjate ahora dónde está!". Pero muchos<br />
escupían a su paso y le maldecían. "Ha robado, matado y traicionado... Dios le<br />
haga justicia".
GONZALO CIRIZA <strong>DE</strong> LA ESCOSURA<br />
Al recibir la nota del aña de Hernani, Gonzalo Ciriza sintió removerse en su<br />
corazón, un profundo pesar y un gran remordimiento, pues llevaba más de<br />
diez años sin ver a su única hija, retenido por sus negocios y por un asunto<br />
que poco o nada, tenía que ver con el comercio... y era el de la querida que<br />
mantenía en Amberes, tan rubia, voluptuosa y exuberante, como podía serlo<br />
una teutona en su tiempo. Sobre esa extraña mujer se hablaban muchas<br />
cosas. Decían que era hija de un noble francés escapado de la guillotina, en<br />
carreta de muías, disfrazado de clérigo, y que su madre fue una bailarina de la<br />
corte de Federico. De cualquier modo era una criatura singularmente<br />
hermosa, liberada y culta que mantenía un salón literario en su casa de<br />
Amberes y viajaba sola en una calesa por la convulsa Europa de su tiempo.<br />
Don Gonzalo la amaba con más asombro que sentimiento y repetidamente le<br />
ofreció matrimonio, consciente de que ninguna mujer de su país, podía ser<br />
una compañera como ella, ni poseer sus riquezas. Pero ella se negaba a<br />
perder su libertad, aparte de que sentía cierto temor de vivir en el País de los<br />
vascos, recién acabada una guerra tan singularmente salvaje y sangrienta. Su<br />
madre fue amiga del Barón de Humboldt y por las cosas que hablaron de<br />
España y del País de los vascos, mantenía un recuerdo romántico del mismo.<br />
De un idioma muy antiguo, de una naturaleza indomable, de una raza de<br />
gentes singularmente sanas, laboriosas y alegres. Quizá todo eso le hizo<br />
aceptar el amor de Gonzalo, pero no estaba dispuesta a arriesgar su libertad<br />
un poco más allá de eso. Una tarde de invierno, mientras el la acosaba para<br />
que le diese una respuesta, Elke decidió romper las relaciones. El fuego ardía<br />
en la chimenea, alegremente, y ella, desnuda pero envuelta en una piel de<br />
oso blanco, con sus cabellos revueltos y sus pálidos ojos azules repletos de<br />
lágrimas, sentenció grave pero resueltamente:<br />
—Lo nuestro no puede durar más tiempo, Gonzalo. Ve a tu país y atiende a esa<br />
pobre mujer que es tu hija. Si quieres, traémela un tiempo... pero no me<br />
pidas que abandone mi vida, ni que deje mi país. No podré hacerlo... ni aun<br />
por tu amor.<br />
Gonzalo comprendió que no debía seguir insistiendo y hasta cierto punto,<br />
aquello le alivió en gran manera, pues no estaba muy seguro de qué hacer<br />
con Elke en su país. Así que dijo adiós a su compañera, y partió hacia al País<br />
de los vascos que presentaba todos los efectos y la ruina de su guerra<br />
perdida. Nunca se habí a consolado del todo por haber tenido una hija<br />
hembra, por más que la adorase, aunque tampoco aquello lo atenazó lo<br />
suficiente como para buscar otra mujer como madre de su descendencia<br />
varonil. Así que, la heredera de su fortuna y su único fruto era Carmen<br />
Trinidad, con la que había faltado enormemente en estos últimos años.<br />
Comprendía el grave error de habérsela encomendado a su estrecha hermana<br />
y su decisión de casarla con Felipe Iturralde, un campesino palurdo, insípido y<br />
ambicioso, aunque solía consolarse pensando que las mujeres tenían más<br />
capacidad de aguantar la adversidad que los hombres, pues son más dúctiles<br />
y menos rebeldes. Pero el mensaje de la mujer de Her-nani expresaba<br />
claramente que su única hija se moría precisamente del mal de la resignación.
Gonzalo Ciriza reajustó sus negocios cuidadosamente, alquiló una diligencia<br />
con cuatro briosos caballos negros, compró perros de raza irlandesa, contrató<br />
dos lacayos de un caserío, fuertes y sanos como tomates maduros, a los que<br />
vistió a la usanza de los lacayos ingleses, y con dos arcones repletos de<br />
regalos se presentó en Lekunberri para asombro del pueblo que rara vez<br />
presenciaba tanto postín. El cura párroco hasta sintió la tentación de tocar a<br />
rebato las campanas a la vista de Don Gonzalo, que era alto y corpulento,<br />
rosado y lustroso, con su barba cuidadosamente cepillada y sus grandes<br />
bigotes rubios. Los lacayos poco menos que barrían el camino por donde él,<br />
soberbio y ampuloso, caminaba con sus zapatos de charol con hebillas de<br />
plata relucientes. Y los perros rojizos, husmeaban impacientes a todos los<br />
espectadores. Fue Felipe Iturralde, que odiaba a su suegro y se sorprendió de<br />
la visita inesperada, quien dio la bienvenida a Gonzalo con la única pátina de<br />
cortesía que lograra aprender en sus recientes devaneos políticos. La mujer de<br />
Hernani le recibió con una inclinación de cabeza y los ojos brillantes de<br />
satisfacción, mientras conducía al caballero hacia el cuarto de su hija que,<br />
fatigada y delirante, apenas trataba ya de levantarse de su cama.<br />
Gonzalo se alarmó al verla. Carmen Trinidad estaba demacrada, ojerosa y<br />
desviada. Su camisón de seda azul, dejaba verla prominencia de los huesos,<br />
que una vez recubriera la carne prieta y rosada de su hija. A su lado, vestido<br />
al modo antiguo el niño José María, también pálido y flaco para su edad,<br />
aunque asombrosamente hermoso con sus rizos y sus ojos grandes de aquel<br />
magnífico tono verdoso. Sintió una punzada de orgullo al observarlo y cuando<br />
el niño hizo graciosamente una reverencia y lo saludó como a "mi señor, el<br />
abuelo" se percató nítidamente de que pertenecía a su raza, sin mezcla<br />
ninguna del palurdo de su yerno. Lo abrazó con fuerza y alegría y decidió en<br />
aquel momento rescatarlo de Lekunberri, mientras se prometió resucitar de<br />
inmediato a su melancólica hija. En realidad lo último lo logró con bastante<br />
rapidez, porque al abrir los baúles con los regalos, la hija sintió la tentación de<br />
aquellas cosas prodigiosas que le traían del soñado, añorado y exquisito<br />
mundo de más allá de las montañas. Se preocupó además el padre que la hija<br />
comiera cosas más sustanciosas y apremió al aña de Hernani a hacer pasteles<br />
de carne y pollo como los que cocinaban en Holanda, y él mismo elaboró sopa<br />
cana (leche con canela y grasa de capón, caliente y azucarada) que como<br />
reacción inmediata robustecieron el cuerpo lánguido de Carmen, confiriéndole<br />
las suficientes energías como para acompañar a su padre en paseos por el<br />
jardín, y tomar el aire fresco y el sol. Bien pronto comprendió Gonzalo que la<br />
recuperación de su hija conllevaba implícita la mejoría del chico, pues entre<br />
ambos había forjado un vínculo estrecho, como una especie de cordón<br />
umbilical indisoluble y que lo hacía dependiente el uno de la otra. No molestó<br />
eso demasiado al caballero, porque tan amada le era la hija como el nieto<br />
recién conocido a quien, mentalmente, llamaba ya su heredero. Se sentía<br />
inmensamente aliviado de que Felipe Iturralde no tuviese nada que ver con el<br />
muchacho. "Ha sido un padre accidental... la ley de la herencia ha fallado aquí<br />
en favor de un milagro" se decía, repitiendo sin saberlo, el pensamiento de su<br />
propia hija y alentando el orgullo que sentían los Ciriza de la Escosura de ser<br />
gente excepcional por sobre todas las cosas.
Asi volvió pues a florecer Carmen Trinidad, poco a poco regresando de su<br />
grave melancolía y cada otoño —cuando don Gonzalo venía al paso de las<br />
palomas, como parte de su compromiso de no abandonar jamás a su hija, ni<br />
descuidar a su nieto, en cuya educación fue poco a poco haciendo hincapié—<br />
volvía ser la joven repleta de sueños y vida que fuera en su juventud, antes<br />
de su desastroso matrimonio. Don Gonzalo se sentaba junto a ella y le<br />
hablaba de miles de cosas, triviales e importantes, que la distraían y por sobre<br />
todo, la colmaba de ilusión.<br />
—Querida mía... he traído un vestido para ti de encaje color ceniza de rosas,<br />
según la moda de París y también un collar de cristal de roca que relumbra a<br />
los rayos del sol o a la luz de las velas con todo los colores del arco iris. Y aquí<br />
tienes la peineta de carey que usan las manólas de Madrid, y et chai de seda<br />
de Manila... ¡Cuántas cosas te compraría, hija mía, para tu belleza!<br />
Y la miraba mientras Carmen Trinidad suspiraba y pensaba de qué le valían<br />
tanto sueños, sepultada como estaba en aquella casa de piedra severa, con<br />
todo su invierno alrededor de ella. ¿Es qué podría caminar descalza sobre la<br />
hierba áspera de Lekunberri con su vestido de encaje color malva y su collar de<br />
cristal de los mil colores? ¿Qué dirían las viejas mujeres vestidas de negro que<br />
sólo pensaban en sus pecados? ¡Dios mío! Qué mundo magnífico se extendía<br />
más allá de Lekunberri...<br />
—En San Sebastián —hacía mucho tiempo que su padre sólo hablaba<br />
castellano como la gente culta, por mal que lo hablase— todo anda un poco<br />
revuelto. Hemos debatido algunos Reglamentos en la Diputación con éxito,<br />
pero siempre en contra de esa facción carlista que aún subsiste pese a la<br />
guerra, las deportaciones y las condenas, y que nos dan quebraderos de<br />
cabeza, pues siguen soñando con las libertades del caduco Fuero vasco y que<br />
en buena hora Madrid ha limitado, porque si cada uno quisiera hacer su<br />
voluntad, ¿qué pasaría en todo el Reino? Si cada uno hablara su idioma,<br />
¿cómo entendernos unos con otros? Y, con el comercio, ¿qué pasaría? ¿Cómo<br />
irían nuestros barcos y nuestros productos a todos los confines de la tierra? Ya<br />
casi nadie se acuerda de la prosperidad de la Compañía Gipuzkoana, cuando<br />
todo Pasajes olía a café, cacao y caña de azúcar y los astilleros trabajaban<br />
noche y día y los barcos zarpaban de los puertos de Gipuzkoa, repletos de<br />
mercancías y riqueza. Aquellos eran tiempos buenos y teníamos nuestro trato<br />
con Madrid... pero un trato donde ganábamos no por enfrentamiento, ni<br />
aspereza, sino por habilidad diplomática y buen sentido de comerciantes.<br />
¡Bueno! ¡Abajo la política y vivan las mujeres guapas como tú, hija mía,<br />
aunque tengan ojeras y no tomen el sol! ¿Es que no te acuerdas qué morenas<br />
y guapas eran las mujeres de Granada, con su piel un poco tostada? Vendrás<br />
conmigo a San Sebastián este verano... no creo que Felipe se queje.<br />
Conocerás mujeres maravillosas, vestidas con sedas y encajes y hombres con<br />
sombreros de paja de Panamá y bastones de plata y capas de paño inglés. Y<br />
jugaremos a las cartas que ya no es pecado y bailaremos un baile nuevo que<br />
viene del centro de Europa que llaman vals... los pies se mueven al son de la<br />
música y uno da vueltas y vueltas como dicen que la tierra lo hace alrededor<br />
del sol.<br />
Y Don Gonzalo canturreó la música que fue coreando poco a poco su hija con<br />
las mejillas arreboladas por el entusiasmo. Pero Felipe Iturralde se sentía muy
molesto con su suegro en casa. Si no entendía a su mujer —en realidad creía<br />
que estaba loca— a su suegro lo detestaba. Y eso que eran liberales los dos.<br />
Pero su suegro era liberal cómoda y plácidamente, sin compromiso ninguno.<br />
Lo era por su riqueza y educación. Felipe era liberal sólo por una ansiedad de<br />
poder, fieramente enterrada en los pliegues oscuros de su ser pequeño y<br />
mezquino, por la ansiedad de gobernar el pueblo y de ser respetado de una<br />
vez por todas. Sabía muy bien que nadie se admira de los que descienden por<br />
generaciones de labradores pacientes, concienzudos y anónimos y que sólo el<br />
poder público le haría respetar. Por un tiempo se sintió carlista, pero percibió<br />
la derrota con toda claridad. Ahora recibía despachos de Pamplona, visitas de<br />
los párrocos y obispos, y era llamado por asuntos, donde su decisión era<br />
importante. No sabía leer ni escribir y hablaba malamente el castellano y<br />
alguna vez que fue a Pamplona notó que se burlaban de él a sus espaldas,<br />
como su propio suegro lo hacía. Pero él también sabía que Lekunberri era un<br />
sitio importante con el paso de las palomas, tierras para la construcción de<br />
hoteles y otras cosas que sólo dependían de su voluntad. Pronto encontró un<br />
secretario eficiente que le seguía como una sombra, y que le advertía no sólo<br />
de las cosas que le procuraban beneficios, sino de las que tenían algún<br />
peligro. Felipe se sentía turbado a veces de su poder, pero lamentaba no<br />
ejercerlo en su casa. Detestaba a la vieja de Hernani que controlaba y protegía<br />
a su mujer y tenía por su mujer sentimientos confusos de remordimiento,<br />
compasión y repugnancia. Por eso, cuando iba a Pamplona se llevaba buenos<br />
dineros para divertirse con mujeres más fáciles y amables y per un tiempo se<br />
le quedaba calmado el apetito de su sexo y seguía creciendo, más fuerte e<br />
insaciable, su apetito de poder. Pero, aunque detestaba a su suegro, no<br />
dejaba de concurrir con él a las reuniones que mantenían los cazadores en el<br />
Hostal, ni de acompañarlo ala caía. Era realmente necesario que los vieran<br />
juntos porque así su propia imagen de poder se robustecí a junto a un hombre<br />
de poder y de mundo como era don Gonzalo Ciriza de la Escosura.<br />
Los cazadores se levantaban antes del amanecer. Los perros aullaban y<br />
jadeaban, mientras ellos preparaban sus largas escopetas y hablaban con voz<br />
ronca y baja. En realidad, las palomas eran cazadas con unas enormes redes y<br />
uno de los hombres del pueblo, Ambrosio, tocaba el silbato del reclamo cuando<br />
vela venir la bandada por el cielo y ellas caían blancas y asustadas en la<br />
trampa mortal. Los perros servían para la caza de perdices, jabalíes y liebres,<br />
pero eran parte de la fiesta y de la animación y compartían la temporada de<br />
los hombres con todo su instinto. Aunque aquel año ni en los siguientes nevó<br />
en el otoño, muchos de los hombres se acordaban con espanto de los tiempos<br />
en que por las nevadas tempranas habían perdido la caza. Y los más se<br />
acordaban de la guerra que durante siete años paralizó la actividad, con<br />
verdadero horror. Todos ellos eran liberales, todos ellos eran poderosos, todo<br />
ellos estaban involucrados en el nuevo Gobierno. Pero ninguno de ellos tenía fe<br />
en la gente, ni en el País ni en el futuro. Veían que por el momento podían<br />
sacar ganancia de los acontecimientos, pero desconfiaban profundamente de<br />
Madrid y de las nuevas direcciones del Gobierno. Sabían bien los últimos<br />
chismes y del matrimonio de la reina gerente, aunque fuese secreto y de la<br />
procacidad que apuntaba ya la pequeña reina. Esto eran cosas que circulaban<br />
aun en los estrictos círculos liberales, pero que se comentaba amplia y
jocosamente por todo el País y la abdicación de la reina a nadie sorprendió, ni<br />
a nadie penó. Don Carlos en su exilio seguía siendo sin embargo, un hombre<br />
de principios, amante de Dios y fiel a su Casa. Pero lo peor de todo es que a<br />
los liberales del País el Gobierno se les iba de las manos y no precisamente a<br />
las manos de los hombres más aptos u honestos. Por Decreto Real, las<br />
aduanas se traspasaron desde las fronteras naturales del Ebro —límite del País<br />
de los vascos con Castilla y Aragón— a las montañas de los Pirineos, a la orilla<br />
del Bidasoa, un río que separaba a vascos de vascos, por más que hacía<br />
tiempo que se había convertido el norte en tierra de Francia. Se establecieron<br />
las Diputaciones Provinciales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, mientras que se<br />
suprimía el Pase Foral. Lo más propio del pueblo vasco, su ley secular y<br />
también la integridad de su territorio y el respeto a su personalidad, fueron<br />
pues, heridos de muerte y ya no quedaban ni fuerzas para que surgieran<br />
campeones. Los hombres más jóvenes habían partido al exilio y restaba una<br />
muchedumbre que apenas si hablaba otro idioma que el euskera y que no<br />
entendía demasiado las cosas que pasaban sobre sus cabezas, aunque<br />
estaban conscientes de la rapiña que se estaba cometiendo sobre su riqueza<br />
histórica y sus derechos. Por entonces, un hombre muy extraño llamado<br />
Muñagorri acometió una empresa fantástica por tratar de reconstruir otra vez<br />
la forma política del país, pero mucho daño estaba hecho y el propio hombre<br />
no gozó de confianza ni de entusiasmo. Posiblemente fuera un hábil político,<br />
algo que pudiera necesitar ese mismo pueblo un siglo y medio más tarde,<br />
pero no el hombre de aquel momento. No despertaba a las masas ni las<br />
entusiasmaba, ni confiaron en él. Y eso que hablaba de Paz y Fueros. Paz y<br />
Fueros, clamaba aquel hombre tratando de levantar la moral y la confianza,<br />
pero no habí a moral ni confianza a crecer en los campos yertos de la<br />
amargura y el odio. Muñagorri instaló su empresa en Bayona, la hermosa<br />
ciudad amurallada que una vez fuera puerto del reino de Navarra, y reunió a<br />
hombres intelectuales de su tiempo y clamó a toda Europa por la necesidad de<br />
pacificar el pueblo vasco. Y también clamaba porque esa pacificación<br />
comenzara con la devolución de los Fueros tan injustamente arrebatados. Pero<br />
en su Junta de Bayona entró el Cónsul de España y el País le dio la espalda con<br />
absoluta indiferencia. No se fiaba ya de nadie, absolutamente de nadie. Unos y<br />
otros se iban aislando, cada cual en su esquina de oscuridad y de rencor y lo<br />
terrible es pensar que esas soledades han durado tanto tiempo y que no han<br />
sido rotas ni por el fuego de la metralla, ni por el paso del tiempo, ni por todas<br />
las lágrimas que tantos ojos vascos han derramado a partir de entonces.
ELIAS IRIBARREN<br />
SEGUNDA PARTE<br />
Elias creció muy pronto. Era un muchacho flaco con los ojos grandes y oscuros<br />
y una enorme nariz sobre una boca de labios prominentes. A los doce años, la<br />
tía Dorotea y su madre le hicieron entrar a trabajar en el barco del patrón<br />
Shanti, un viejo capitán cargado de años y de soledad, viudo varias veces,<br />
pero sin ningún hijo. Elias se manejó como pudo con la limpieza del barco, con<br />
el cuidado de tas redes, las largas horas de permanencia de pie con las<br />
piernas húmedas y durmiendo sobre un míserojergón en compañía de los<br />
viejos hombres que roncaban y olían peor que los pescados podridos. No era<br />
buena vida y pronto comprendió que el mar era ingrato y poco provechoso<br />
pues largos años le separaban de ser alguna vez capitán de su propio navio.<br />
Eso, si sobrevivía a las peligrosas galernas que no respetaban ni la pericia de<br />
los mejores capitanes y que hundían irremediablemente los mejores barcos y<br />
mataban a los mejores hombres; y las interminables y terribles soledades de<br />
Terranova. Quizá fuese la soledad de Terranova lo que más pesara en el<br />
espíritu de Elias. Tan parecido a Pascuala, obstinado y silencioso, no podía,<br />
por lo mismo, permanecer tan largos períodos de silencio en aquella blanca<br />
soledad de Terranova. Es verdad que los demás hombres bebían y bebían<br />
mucho, pero él era muy joven para eso y también para complacerse cantando<br />
aquellas nostálgicas canciones a cuyo final todos los hombres lloraban, unos en<br />
silencio y otros ruidosamente, pero añorando vivamente el hogar. Pero él,<br />
Elias ¿qué hogar añoraba? Es verdad que su madre ya no tenía aquella mirada<br />
opaca y terrible de los primeros tiempos de Motriko y que sonreía<br />
amablemente, pero era obvio que prefería a cualquiera de sus hermanos a él<br />
mismo, el menor de todos. Había tratado torpemente de acercarse a ella, pero<br />
ella siempre le había rechazado. Por otra parte dos caracteres tan silenciosos<br />
¿qué podían decirse? Solamente la tía Dorotea hablaba de cosas mágicas de<br />
los antepasados. Elias comprendía que él no estaba hecho para la vida del<br />
mar, ni para el silencio de Terranova, ni para la añoranza de los arrantzales.<br />
Quería algo más fuerte, algo que hiciera tanto ruido a su alrededor que no<br />
tuviera tiempo de escuchar a su propio corazón. Algo trepidante y absorbente<br />
que fuera para él la sal de la vida, independiente de toda mujer. Algunos<br />
compañeros buscaban la compañía de las mujeres de Terranova, mujeres<br />
dispuestas a todo, aun a hablar algunas palabras en vasco en el momento de<br />
hacer el amor, porque así lo exigían los arrantzales borrachos... "Dime: maitea,<br />
maitea... asi lo dice ella", clamaban como niños asustados de su<br />
infidelidad y de su torpeza y tratando de redimir su culpa buscando a tientas<br />
la figura de su mujer y el idioma en el que se comunicaban con ellas. Y las<br />
mujeres de negros cabellos y con extraña cara oriental decían las palabras<br />
vascas riendo y tartamudeando y Elias no comprendía tanta necesidad de<br />
amor. "Han debido de ser tan amados que no pueden sobrevivir sin amor, sin<br />
las caricias, sin los besos, sin el contacto de la piel de mujer". Pero él, Elias,<br />
rechazado desde niño, no sentía esa oscura y ardiente sensualidad de los<br />
arrantzales. Soportaba cruda y mansamente la soledad, pero presentía que lo
iba carcomiendo poco a poco, como el salitre del mar carcome los cascarones<br />
de los viejos barcos abandonados. "Las mujeres no sirven para nada",<br />
pensaba cuando veía a las mujeres de Terranova con los viejos hombres que<br />
olían a bacalao y aceite de ballena, riendo y batiendo las palmas, cantando,<br />
como si fueran felices. "Y luego harán lo mismo con los hombres del Báltico,<br />
con los rusos y los noruegos. Cantarán en sus idiomas incomprensibles y reirán<br />
con ellos y harán el amor mientras ellos sueñan con sus propias mujeres. Y<br />
alguno de ellos dejará un hijo suyo en el seno de estas mujeres infames, y<br />
jamás lo sabrá. No. Eso no es para mí, decía Elias, quieto y oscuro en la<br />
soledad blanca de la tierra de los hielos. Solamente admiraba a una mujer, a<br />
su tía Dorotea y eso que percibía en ella nítidos perfiles de hombre por toda<br />
su decisión, audacia y carácter abierto. Solamente amaba a una mujer, a su<br />
madre y le era dolorosa-mente remota. Elias decidió finalmente, que aquella<br />
vida no era para él, porque él llevaba mucha soledad en su corazón y decidió<br />
tomar su propio rumbo de una vez por todas para satisfacer su descontento y<br />
sacudir su sorda angustia interior. Lo más difícil era comentárselo a su madre,<br />
ciertamente, así que hizo poco a poco sus arreglos en secreto, hasta que un<br />
día la tía Dorotea descubrió sus manejos y lo llamó a mandamiento. Estaban<br />
las dos mujeres remendando calcetines y ropas, cerca del fuego, mientras<br />
afuera aullaba el viento del norte. Ningún barco había zarpado a la mar, así<br />
que las tabernas estaban atestadas de hombres y las casas repletas de<br />
mujeres preocupadas por la sobrevivencia.<br />
—Nos hemos enterado por el propio Shanti que dejas el barco y la pesca de<br />
Terranoya... ¿Nos puedes decir tú mismo qué planeas? Es una vergüenza que<br />
una se entere por los de fuera lo que piensan los de casa.<br />
La explosión de tía Dorotea fue tan violenta como el golpe de mar que anuncia<br />
la galerna. Pascuala seguía cosiendo con los ojos bajos y llorosos, con un<br />
gesto de resignación, que siempre estaba en su boca cuando se trataba de<br />
Elias. Sin embargo, Elias pensó con rebeldía que a fin de cuentas, él era el<br />
único hijo varón que estaba cerca de ella. En la primavera acababa de casarse<br />
Juliana con un arrantzale viudo y sin hijos, y que no aceptó que su suegra,<br />
Pascuala, conviviera con ellos. Fue tan implacable en esa decisión que Pascuala<br />
agraviada y no atreviéndose a insistir, permaneció en su casa, demasiado<br />
grande para una mujer sola y con un hijo pescador en Terranova. Así que él,<br />
Elias era el único hijo con quien ella podía contar, le gustara o no y pensaba<br />
dejarla también.<br />
—He decidido instalar un taller. Un taller de herramientas. Lo tengo bien<br />
pensado. No aguanto el mar por más tiempo.<br />
Pascuala le miró con asombro, porque jamás había hablado tan largamente su<br />
hijo ante ella. En realidad, en su casa se hablaba muy poco. Había mucha<br />
ropa para lavar y remendar, muchos muebles que limpiar, mucha polilla y<br />
pulgas que escaldar, mucha red que remendar y mucha comida que cocinar<br />
como para perder el tiempo en hablar con los chicos. Por otra parte, ya había<br />
muerto uno de sus hijos varones, y sus hijas le escribían cartas de vez en<br />
cuando muy anodinas e insignificantes, con sus pequeñas historias de monjas<br />
que rezan por los pecados del mundo, pero sin entender ninguno, aunque<br />
caigan y recaigan en las más mínimas flaquezas a lo largo de sus vidas<br />
enclaustradas; Martín, su hijo más amado, hacía tiempo que ni tan siquiera
escribía desde su remoto pueblo de la Ribera de Navarra donde enseñaba el<br />
Evangelio; Juliana esperaba su segundo hijo y estaba demasiado preocupada<br />
con su vientre redondo y su pequeña hijita primera y su marido gruñón que<br />
lamentaba de que el bebé interrumpía su sagrado sueño nocturno y éste,<br />
Elias, el último de todos los hijos, no era predilecto de su corazón y ella sólo<br />
sabía con justicia por qué. Así que se alzó de hombros y repuso ásperamente:<br />
—Haz lo que quieras, pero no me pidas dinero porque no tengo y no me des la<br />
lata, porque tengo otras preocupaciones. Ya te he puesto en el camino<br />
correcto para que fueses hombre de provecho y has decidido no serlo. Allá tú,<br />
Shanti es un hombre viejo y no tiene hijos varones y quizá, hubiera podido<br />
dejarte su barco. No sé que más pretendes.<br />
—Mi propio negocio. Dirigirlo, crearlo, hacerlo yo mismo. Dicen que en Bilbao<br />
hay oportunidades extraordinarias ahora mismo.<br />
—¿Irte a Bilbao?... ¿A quién conoces tú allí?<br />
—No hace falta tener un pariente para ir a Bilbao, ni tan siquiera hace falta<br />
tener con quién ir para llegar a Bilbao. —replicó Elias.<br />
Pascuala miró a su hijo como si éste hubiera perdido totalmente el juicio. La<br />
misma tía Dorotea interrumpió el remiendo de los calcetines de lana, escupió<br />
al fuego y exclamó asombrada:<br />
—¡Jamás he oído algo semejante! Sin un pariente ir allí... ¡dónde dicen que<br />
hay tantos bribones! ¿Cómo te las vas a arreglar si nadie te conoce allí? Te<br />
preguntarán... ¿de dónde vienes? ¿quién es tu familia? Y por más que<br />
contestes que provienes de Lekunberri y de Motriko y de Deba, nadie podrá<br />
comprobarlo. Hablaré con el párroco y veré que te recomiende a otro párroco<br />
de Bilbao, porque sino, te lo aseguro, te perderás.<br />
—No necesito nada de eso. He hablado con unos amigos y voy a instalar un<br />
taller por mi propia cuenta... un taller de herramientas.<br />
Las dos mujeres se miraron con profundo sentimiento de lástima y<br />
preocupación. Dorotea reflexionó con amargura que Pascuala no había tenido<br />
la menor suerte con sus hijos "unos se le mueren y éste está loco", pensó pero<br />
tuvo la sensibilidad suficiente como para no decirlo en voz alta y herir así a su<br />
sobrina. Tampoco ella había tenido suerte mejor con sus propios hijos y aún<br />
no era abuela, cosa que una mujer de su edad debe aspirar como mínimo,<br />
para cumplir dignamente una vida con verdadera satisfacción.<br />
Pascuala dirigió a su hijo una mirada opaca y triste, la que él recordaba<br />
durante su infancia.<br />
—No te irá bien. Vuelven a estar las cosas revueltas. Has regresado de un<br />
largo viaje de Terranova y no sabes tan siquiera que otra vez se preparan las<br />
partidas. No quiero verte mezclado en eso, Ellas. Es mejor que por un tiempo<br />
sigas con la pesca en Terranova.<br />
Elias preguntó estupefacto:<br />
—¿Te preocupas por lo que puede pasarme, madre?<br />
—Eres mi hijo y no quiero que nada te suceda. No debería sorprenderte eso.<br />
—Perdóname, pero siempre he pensado... en fin, esto es todo, madre.<br />
Dorotea no intervino en aquel penoso diálogo. Sabia muy bien que Elias se<br />
sentía infeliz con su hogar, y que no habría forma de curarle aquella vieja<br />
herida. "La soledad le carcomerá para siempre, pero su madre no podía hacer<br />
otra cosa", comentó su turbulento corazón, siempre en movimiento. No se
habló mucho más aquella noche ni las noches que siguieron ya calmada la<br />
galerna. Pero Elias se fue de Motriko con el makuto al nombro, repleto de un<br />
kilo de manzanas verdes y una tortilla de patatas que le regaló su hermana<br />
Juliana, un queso y un chorizo de su tía Dorotea, y pan y vino de su madre.<br />
No besó a Pascuala porquejamás lo había hecho y no le prometió escribirle,<br />
porque no estaba seguro de cumplir una promesa semejante. Y como no<br />
querianunca más viajar por mar, se fue apie de Motriko a Bilbao, con la ilusión<br />
maravillosa de comenzar una nueva vida, hecha a su gusto y a la medida de<br />
sus sueños. Una vida como la había soñado ardientemente en las largas<br />
noches blancas de Terranova, cuando el frío le arropaba los huesos inclemente<br />
o cuando el vaivén del barco de Shanti, balanceaba sus ilusiones o cuando sus<br />
manos cuarteadas por la sal dejaban resbalar abundantes y aún vivos, los<br />
peces plateados que eran un poco, tan sólo un poco, parecidos a sus sueños.
LA HERMANA MARÍA <strong>DE</strong> LAS ANGUSTIAS O EL MILAGRO <strong>DE</strong> GERNIKA<br />
Dorotea tuvo una hija extraordinaria. Pero ni su madre, ni las religiosas del<br />
convento, ni nadie lo sabía. No es que fuera hermosa, ni tan siquiera de<br />
carácter abierto. Era más bien silenciosa, retraída y demasiado modesta. Nació<br />
un año de galerna, el mismo en que su padre y diez hombres más de Motriko<br />
murieron en el naufragio, y cuando cumplió los diez años la ingresaron en un<br />
convento de Ger-nika, en el que era Madre Superiora una hermana de su<br />
padre. Demasiado niña para rebelarse, aceptó aquella vida para siempre.<br />
Rezaba durante largas horas, hablaba con Dios otras tantas y limpiaba y<br />
fregaba los suelos. Hasta que una vez hizo un arreglo de flores tan hermoso,<br />
que le encargaron hacerlo regularmente para el altar de María Inmaculada.<br />
Fue entonces que tuvo acceso a los jardines y comprendió la belleza de la vida<br />
bajo el sol. Como no había traído dote no era monja de coro y le encargaron<br />
tareas humildes para ganar su sustento. Apenas si sabía leer y escribir y,<br />
desde luego, en la cocina no se la dejaba entrar a no ser para pelar patatas de<br />
la tortilla o desplumar los pollos. Pero desde que se supo que podía arreglar las<br />
flores de forma tan bella, fue reconocida por las demás monjas de la<br />
comunidad como algo especial. Entonces la Hermana María de las Angustias<br />
comenzó a ser una personalidad en el convento. Aprendió a leer para saber<br />
más sobre las plantas, cómo abonar y podar los rosales y hacer germinar los<br />
bulbos de crisantemos y dalias y pronto daba instrucciones precisas al viejo<br />
jardinero del convento de Gernika con solemnidad, pues adoptó un tono de voz<br />
agudo y melifluo de acuerdo con su nueva posición. Es verdad que tuvo que<br />
confesarse desde ese momento y hasta el fin de su vida de su pecado de<br />
vanidad, pero eso era cosa insignificante ante el don de adornar los altares de<br />
la Virgen en Cuaresma, en Pascua Florida y en cada Misa Mayor, para asombro<br />
y maravilla de todos los devotos.<br />
Pronto su fama recorrió todos los pueblos de Bizkaia y venían a pedirle<br />
consejo. Dorotea Gorostegi que jamás había reparado en su hija postuma,<br />
comenzó a visitarla y hablaba con ella en el oratorio separadas por las rejas,<br />
aunque nada tenían que decirse dos vidas tan apartadas la una de la otra y<br />
con tanta carencia de afecto desde el principio. Hasta que un día la hermana<br />
María de las Angustias fue llamada de Bilbao por sus superiores para adornar<br />
el altar de la Virgen de Begoña y eso causó una gran conmoción porque todos<br />
sabían que la Virgen de Begoña amparaba de tal modo a Bilbao que por su<br />
causa no pudo tomar la ciudad Zumalakarregi en la Guerra de los Siete Años y<br />
murió precisamente en lo alto de Begoña por su osadía de dirigir la guerra<br />
junto a la Basílica sagrada. Las monjas procedían casi todas de Gernika y de<br />
sus caseríos cercanos, de honda raigambre carlista. Algunas perdieron a sus<br />
padres, a sus novios, a sus hermanos, a todos los hombres de la familia,<br />
jóvenes y viejos, en aquella guerra que duró siete largos años, y luego casi<br />
treinta de represalias y guerrillas y que ahondó el trauma de no haber sido<br />
victoriosos, de no entronizar un rey tan católico y tan respetuoso del Fuero<br />
como parecía Don Carlos, de no haber podido lograr el ideal del pueblo, ese<br />
viejo y latente ideal de libertad, cuyos perfiles luminosos no tenían nombre ni<br />
tampoco fronteras. Las monjas encerradas en sus patios, recogidas en sus
tradiciones pequeñas, fortalecidas por toda la comunidad que participaban de<br />
sus raíces, crearon un espíritu carlista a ultranza. Más allá de los muros del<br />
convento de las monjas de clausura, la vida seguía su curso y el sueño del<br />
pueblo, aunque fuera el mismo, no impedía que los hombres comenzaran a<br />
hablar el idioma castellano, ni aceptar poco a poco las nuevas evoluciones de<br />
las leyes del comercio y de los negocios. Pero las monjas tejían en el mismo<br />
tapiz y urdían en la misma urdimbre secular,., cada paso de sus pies<br />
descalzos sobre las losas de piedra del convento de Recoletas era, en realidad,<br />
un salmo de penitencia. "Porque hemos pecado hemos sido castigados y<br />
Carlos no reinará entre nosotros". Eran fervientes en su idea monárquica, ya<br />
que en definitiva, ¿no cantaban salmos de alabanza al Señor de los Ejércitos,<br />
Todopoderoso Señor que vendría alguna vez a juzgar a vivos y a muertos<br />
desde su terrible potestad? ¿No eran ellas sumisas hembras que aceptaban el<br />
sacrificio de la castidad, la pobreza y la obediencia, y no tenían siquiera para<br />
tanta renuncia el asombroso milagro de la Consagración en sus manos? Eran<br />
de todos los seres del Señor, las más humildes criaturas, pues no dejaban<br />
más rastro en la tierra que el eco de los rezos interminables que el viento<br />
llevaba una y otra vez sobre la árida tierra de los hombres pecadores. Pero aun<br />
asi, las siervas humildes y estériles seguían pidiendo a Dios por la gracia de la<br />
Libertad. Nada grande podía estar desunido de la persona de un Rey, de un<br />
hombre poderoso y hermoso, casi tanto como el propio Dios y que fuera<br />
inflexible como El lo era, para someter tanto acto de maldad, perversión y<br />
disipación. María de las Angustias no era distinta a ninguna de las otras<br />
hermanas en religión. Mientras hacía sus espléndidos arreglos florales no<br />
ascendía hasta ella ningún milagro de florecimiento, sino una seca rebelión<br />
contra la pequeña Virgen de Begoña, que no había impedido la muerte de<br />
Zumalakarregi. "Podías haberle dejado curar con las hierbas que su curandero<br />
puso en su pierna", pero algo le advertía que aquello era un reproche contra el<br />
cielo y que por tal pecado había de morir en plena juventud. "Los ángeles<br />
malos fueron castigados por su soberbia" pensaba la pobre monja mientras<br />
pinchaba sus dedos con las espinas de las flores y sometía su corazón a tanto<br />
duelo.<br />
donado su espíritu y toda rebeldía anterior se convertía en terrible<br />
mansedumbre. Asi, desmayada y alicaída, aterrorizada, María de las Angustias<br />
caminó hacia el convento, hacia la Sala Capitular que jamás le pareció más<br />
grande ni fúnebre con su enorme Cristo agonizante y la Madre Dolorosa con el<br />
corazón atravesado por siete espadas, y se enfrentó finalmente a la Madre<br />
Abadesa, sentada en el enorme sillón principal, con su grueso báculo y toda su<br />
egregia persona que despedía tanta potestad. Se postró en el suelo con la<br />
frente en el polvo, víctima de una terrible cobardía. Imploró el recuerdo de su<br />
madre Dorotea, aquella mujer fuerte y atrevida que desafiara tantas cosas a<br />
lo largo de su vida, pero sintió que nada podía hacer en aquel momento de su<br />
juicio, el fantasma de su madre. Y desde su oscuridad y postración, escuchó la<br />
gruesa y temible voz de la Madre Abadesa tronar sobre su cuerpo.<br />
—Devotas y caritativas damas de Bilbao han dado generosas limosnas para<br />
que el altar de la Virgen de Begoña permanezca permanentemente adornado<br />
con ramos de flores frescas. Solicité vuestra presencia hace un mes y no
habéis contestado... Vuestro voto fue de obediencia, hermana María de las<br />
Angustias, y habéis faltado contra el Cielo con semejante rebeldía...<br />
La Madre Directora hablaba un castellano fluido, rico en zetas pronunciadas<br />
golosamente y en jotas fuertemente acentuadas, que sólo volvían más<br />
aterradora la culpa que pesaba en el corazón de la monja encogida a sus pies.<br />
Consternada y debilitada pensaba ésta:<br />
—"Me están hablando en el idioma del Paraíso y no lo entiendo, porque sobre<br />
mí no ha recaído la gracia del Espíritu Santo" —y los latidos de su corazón<br />
atormentado se fueron haciendo más rápidos, más violentos, más<br />
insoportables. Un dolor agudo paralizo.su brazo izquierdo de tal forma que<br />
tuvo que apretar la rosa entre sus dedos, y la sangre comenzó a teñir los<br />
pétalos inmaculados de la flor recién cortada, mientras una horrible palidez<br />
transformaba el rubicundo rostro de la monja jardinera en una máscara de<br />
dolor blanca como el cielo.<br />
—Levántate, hermana y no peques más —ordenó la voz autoritaria del Ángel<br />
de la Exterminación.<br />
Pero la monja-jardinera no se levantó.<br />
—¡Levántate y no peques más! —repitió, exasperada por la rebeldía, la voz de<br />
hierro de la monja directora. Pero la monja jardinera no se levantó.<br />
Entonces una de las monjas acudió hacia ella para tocarle el hombro y lo<br />
encontró rígido. Volvió su rostro y se enfrentó a unos ojos volteados y<br />
estáticos y comprendió que estaba muerta. Tocó sus manos y las encontró ya<br />
frías, pero con la sangre manando hacia la rosa y dio un paso hacia atrás.<br />
—¡Ha muerto!<br />
—¡Dios se la ha llevado con El!<br />
—¡Milagro, milagro! La monja jardinera ha muerto, pero su sangre es como un<br />
torrente rojo que ha teñido la rosa...<br />
Todas las monjas acudieron en tropel a verla. La sangre seguía manando<br />
dulcemente y todo el cuerpo de la monja olía a rosas y a sangre fresca. Fue el<br />
anciano hombre que antaño cuidara los rosales, el primero en conocer la<br />
noticia y difundirla y al atardecer, cuando fue llevada al coro en su ataúd<br />
blanco y las monjas cantaban el Miserere, el pueblo quiso irrumpir en la iglesia<br />
para hacerse participe del milagro. Y así vieron a la monja jardinera con su<br />
rosa roja en la mano, roja por su sangre y aspiraron su olor a santidad.<br />
Dorotea se enteró de su muerte esa misma noche, pero la asumió con gran<br />
tranquilidad, aunque su asombro fue grande cuando llegó al convento de<br />
Gernika y vio que el pueblo rebosaba de gente por todas partes. Parecía un día<br />
de fiesta y todos portaban flores en las manos con regocijo.<br />
—Es por la Santa, que no bajó la cabeza ante la pretensión de los liberales —<br />
decían algunos.<br />
—Es por la Santa, que prefirió el martirio antes que hablar en castellano con la<br />
Directora —dijeron los más radicales.<br />
—Es por la Santa, que prefirió Gernika a Bilbao —decían otros.<br />
—Es por la Santa, que no quiso involucrar a la Virgen de Begoña en la guerra.<br />
—Es por la Santa, que desdeñó las riquezas de las señoras liberales y prefirió<br />
el huerto del Señor —musitó el cura párroco en su hermosa homilía del Oficio<br />
de Difuntos en el que fue necesario abrir de par en par, las puertas de la
iglesia, para que la gente que venía de los caseríos pudiera oír sus santas<br />
palabras.<br />
Carros de bueyes y de muías con hombres y mujeres ancianos se apiñaban a la<br />
puerta de la iglesia, esperando oler el aroma de la Santa. "Es santa de nuestro<br />
pueblo, que hablaba nuestro idioma, hija de una mujer que luchó bravamente<br />
en la guerra de los Siete Años", musitaban otros, porque la historia de Dorotea<br />
era conocida ampliamente. "Dios no se olvida de su pueblo vasco que tanto ha<br />
sufrido estos años y el olor a santidad de la monja subirá como el incienso<br />
hasta las nubes del cielo". Así terminó la homilía del viejo cura que también<br />
había estado en la guerra carlista en los altos de las Amez-kuas, con su pistola<br />
al cinto y absolviendo a los hombres en la hora final de la batalla. Y las gentes<br />
se estremecieron, como si un terremoto subterráneo hubiese conmovido la<br />
vieja tierra y las raíces del Roble de Gernika cobrasen vida nueva. "Sentimos<br />
las raíces", musitó alguien estremecido y así, todo el pueblo las fue<br />
percibiendo bajo sus rodillas como si de verdad fueran tan largas y poderosas<br />
que abarcasen todo el subsuelo de la Villa juradera. Entonces algunos<br />
comenzaron a cantar el himno nuevo, surgido de la guitarra, del corazón y de<br />
los labios de un poeta cantor que caminaba por los pueblos de Bizkaia como un<br />
peregrino poético, ensalzando el alma de la tierra vasca. Era un himno en<br />
honor al Roble de Gernika y comenzó como una pequeña canción cantada en<br />
voz baja hasta convertirse en un himno religioso, perseguido por la autoridad<br />
liberal, que pronto vio en él algo subversivo y odioso a sus fines. "Gernikako<br />
arbola..." comenzó la gente a clamar en el éxtasis del milagro religioso, del<br />
martirio patriótico, de la resistencia pasiva de la monja jardinera, Y por<br />
primera vez en mucho tiempo, la vieja y poderosa fibra del alma de Dorotea,<br />
se volvió tensa y conmovida, Entonces comprendió absolutamente la<br />
importancia de su hija postuma, aquélla que llevaba prendida en sus entrañas<br />
el día de su vigilancia en lo alto del cabo Matxitxako en el momento de su<br />
extraordinaria visión de libertad y de su dolor de mujer. Estuvo en primera fila<br />
a lo largo de los oficios de las monjas, envuelta en las canciones en lengua<br />
latina, que no comprendía pero que eran hermosas y le suavizaban la pena<br />
por no haber amado más a su última hija, ya que en su alma había prendido<br />
la chispa de su última rebelión. Así estaba Dorotea Gorostegi, derecha y firme<br />
sobre sus pequeños pies, alta su cabeza y envuelta en su chai de lana negro,<br />
mil veces remendado pero aún brillante, y la gente la señalaba en el<br />
paroxismo de la adoración.<br />
— Dios hace envases pequeños para grandes cosas.<br />
—Despide fragancias de santidad.<br />
Y se santiguaban y la bendecían con ardor,y hubo mujeres que le tocaban el<br />
vientre de donde brotó la santa monja jardinera. Y los hombres decían: "Gora<br />
Euskalerria eta Lege Zarra"; pero en aquel hervidero de canciones y gritos, de<br />
emociones y sentimientos exaltados al rojo vivo, Dorotea percibió de pronto<br />
como una tufarada de aire caliente, el tufo agrio de la Guerra de los Siete<br />
Años. Tuvo que cerrar los ojos y hacer un esfuerzo terrible para mantenerse<br />
en pie. Porque tal tufo pestilente traía olor a muerte y ruido de cadenas, gritos<br />
de deportados y sirenas de barcos marchando con sus bodegas repletas de<br />
vascos castigados, hacia el final del mundo. Doroteaunió sus pequeñas y<br />
endurecidas manos junto a su corazón y rezó con angustia y con miedo y
también con dolor. Porque comprendió que la tregua que había durado casi<br />
cuarenta años terminaba para ella y para el pueblo vasco. Lo comprendió con<br />
una certeza implacable y fría, como la punta de un acero cortando en dos su<br />
corazón. "¿Por qué me eliges para estas cosas, Andra Mari de<br />
Itziar,patroncitade Deba, patrona de navegantes perdidos en las galernas?...<br />
Una vez te ofrecí flores y mantos bordados con hilos de seda por mis manos,<br />
porque te roguéque mi sobrina Pascuala, la única hija de mi pequeña hermana<br />
Juliana, llegara sana y salva a casa. Te he rezado la Salve y el Acordaos todas<br />
las noches de estos cuarenta años, sin faltar una, y tú sabes bien cuan fatigada<br />
me acuesto todos los días. He llevado una casa con muchos niños y he<br />
cuidado de Pascuala como una hija más. Ahora, Patroncita de Deba, mi Andra<br />
Mari de Itziar, no sé qué ofrecerte, porque no sé qué viene, ni quién viene, ni<br />
por qué viene. Aunque pensándolo bien, Andra Mari, por qué viene esto ya lo<br />
sé. Porque ningún hombre ni ninguna mujer y por eso ningún pueblo pueden<br />
vivir sin libertad. Siempre se quiere la Libertad. Por eso ha muerto mi hija, la<br />
monja-jardinera. Usó de su pequeña libertad, la única que podía usar y<br />
entender, y murió y ahora sé que ésa y nada más que ésa es la felicidad que<br />
ha santificado su rostro y lo transfigura, y ya no es un rostro feo ni vulgar<br />
como lo tuvo siempre. Pero, Patroncita de Deba, mi Andra Mari de Itziar, ¿qué<br />
más puedo darte yo si estoy vieja por todas mis cargas y mis años, y no veo<br />
hombre alguno que se parezca a, Zumalakarregi? Sí... yo te pido la Libertad<br />
otra vez, ¿pero qué puede > dar una vieja mujer sin vientre para concebir, ni<br />
pechos para criar?, -¿cuánto me vas a exigir, Madre del cielo, cuánto más?<br />
Pero Dorotea, • descendiente de Anastasia y de todala casta de mujeres de<br />
Bustiñaga de Deba, te responderá. Agur, Andra Mari de Itziar"...
MARTIN IRIBARREN<br />
Martín era el hijo más amado de Pascuala. Quizá fuese porque ella le vela en<br />
los ojos el mismo resplandor que una vez iluminó los ojos de su madre, o<br />
quizá porque de todos sus hijos era el único que sabía reír.<br />
Reía a todas horas, clara y hermosamente y además, era el único que no<br />
sentía reparo en cruzar la tremenda muralla de hosquedad del carácter de<br />
Pascuala, y besarle la frente y aun las manos trabajadoras y encallecidas. Pero<br />
Martín fue muy pronto al Seminario. Poco después de que su hermano partiera<br />
hacia América y de que tuvieran conocimiento de su muerte. Por entonces<br />
Pascuala ordenó celebrar misas gregorianas por su alma vistiendo de luto más<br />
riguroso aún que el que llevaba perpetuamente por el alma de Ellas, su<br />
marido, y anunció gravemente que Martin debía ingresar en una Orden<br />
Religiosa, porque toda madre se aprecia con orgullo de dar el mejor de sus<br />
hijos al Señor. Así que, en la leva que en aquella primavera hicieron los<br />
jesuítas por los pueblos costeros, Martín Iribarren fue escogido. Era un<br />
hermoso muchacho de quince años, con el pelo ensortijado y rubio, los ojos<br />
grandes y dorados, el alma candida y entera. Adoctrinado pacientemente en el<br />
Seminario durante años, demostró buena percepción para el estudio, pero aún<br />
mejor para la poesía y la canción. Era un espíritu libre, sano y hermoso como<br />
el de un pájaro. Jamás sintió la tentación de la carne o, al menos, no lo<br />
demostró. Jamás contó un chiste obsceno de los muchos que circulaban por el<br />
Seminario; jamás confesó una tentación de sus instintos. Era amigo de todos<br />
los demás, pero íntimo de ninguno. Y aunque obedecía a sus superiores con<br />
paciencia, no podía afirmarse que fuese sumiso. A veces se dormía en el coro<br />
o en las lecciones o simplemente no prestaba la atención debida. Pero luego,<br />
cuando regresaba de su largo vuelo por un espacio que nadie podía descifrar,<br />
Martín decía cosas muy herniosas y los demás gustaban de oírle. Era pues, un<br />
chico original, con carácter propio y ni aun la disciplina de la Orden le abatió.<br />
Cuando cantó su primera misa, Pascuala vistió un hermoso traje de seda negra<br />
de Francia, encargado aun contrabandista, y que suponía el sacrificio de<br />
muchas cosas importantes en su vida trabajadora y afanosa, pero que nada<br />
valían todas ellas juntas, al resplandor de los cirios encendidos alrededor de su<br />
hijo Martín... "Parece que él es la luz de todo" se dijo Pascuala en un éxtasis<br />
emocionado, palpándose el vientre para cerciorarse de que una vez. hacía<br />
mucho tiempo, aquel hijo hermoso permaneció encerrado allí. Y le pareció<br />
también sentir que por todo el aire de la iglesia, por encima de la nube de<br />
incienso y de los cantos latinos, se derramaba un suave y maravilloso olor a<br />
ramas quemadas de manzanos y ciruelos. "Elias, esposo mío, es el más<br />
nuestro de todos los hijos y hoy es sacerdote ungido de Dios".<br />
Pero luego que Martín cantara su primera misa y vistiera sus negros hábitos,<br />
Pascuala lo vio pocas veces. La Orden era muy estricta y por un tiempo estuvo<br />
perseguida y cerró el seminario y enviaron a Martín a la Ribera de Nabarra a<br />
catequizar a aquellas gentes del sur, que eran más tibias en la fe de Cristo,<br />
quizá por el largo contacto que en otros tiempos tuvieron con moros y judíos.<br />
Así lo afirmaban al menos las gentes piadosas que por ellos —gentiles,<br />
paganos, herejes y hombres de poca fe— rezaban novenas y rosarios y
efectuaban caridades y sacrificios. Cada mes se recibió, por un tiempo, carta<br />
de Martín por intermedio de un viajante y que a la casa de Pascuala penetraba<br />
como un aire de primavera. Sólo mientras tenía la carta entre las manos<br />
resplandecía su pequeño y hosco semblante y se volvía sonrisa de miel<br />
cuando el cura párroco se la leía... "Mi querida, mi dulce, mi pequeña madre<br />
Pascuala..." decía Martín desde su lejanía, como entonando una canción de<br />
amor. Y el seco corazón de la mujer, estrujado por tantas desgracias y<br />
penalidades, saltaba de gozo en la caricia de un amor que teñí a tanta alegría y<br />
tanta suavidad. Pero a medida que comenzaron las hostilidades en el País<br />
nuevamente, las cartas de Martín llegaron con menos regularidad, hasta que<br />
cesaron del todo. Entonces toda alegría desapareció del corazón de Pascuala,<br />
hasta que vino en su auxilio nuevamente Dorotea Gorostegi. Se acercó aquella<br />
tarde terrible de invierno con su enorme galernay su mar rugiente, con aquel<br />
helado viento colándose por todos los resquicios del caserón y se sentó frente<br />
a la solitaria Pascuala que tejía junto al fuego, y comenzando a hablar de sus<br />
economías reflexionó sobre la conveniencia de vivir las dos en la casa de<br />
Dorotea, más pequeña y confortable aunque no fuera un castillo.<br />
—... pero al menos da bastante para dos mujeres viejas y solas que no tienen<br />
más que recuerdos. Quemaremos menos carbón y tristeza, y Martin, allí<br />
donde se halle ejerciendo su ministerio, estará más tranquilo.<br />
Pascuala la miró lentamente, y una pequeña luz iluminó sus ojillos opacos.<br />
Aceptó encantada y así, liando en el baúl de la abuela Anastasia sus pocas<br />
pertenencias, se fue a vivir con Dorotea Gorostegi.
SOBRE JULIANA IRIBARREN Y SU MATRIMONIO<br />
Juliana demoró mucho en casarse y más en razón a su falta de dote que a su<br />
poca belleza, a decir verdad. Heredera de los dulces ojos castaños de su<br />
madre, sin embargo carecía de su fuerza de carácter. Desde que podía<br />
recordarse a sí misma deseó casarse con un hombre que le diese la<br />
oportunidad de llevar su propia casa y tener sus propios hijos... pero no se<br />
enamoró profundamente de nadie y tampoco fue cortejada con asiduidad por<br />
ninguno. No se sabe por qué razón aquel viejo capitán —viudo tres veces y<br />
con dos hijos en América y siete en sus tumbas— se acercó a pedir su mano.<br />
Aunque Pascuala se lo preguntó, el hombre no acertó a decir ninguna otra<br />
razón que la siguiente: "Parece sana y no pierdo la esperanza de tener otros<br />
hijos". Las cláusulas del contrato matrimonial fueron estudiadas con tal<br />
minuciosidad por Pascuala que Juliana temió que ni aún esta vez podría<br />
casarse. Entonces, Dorotea Gorostegi al contemplar los ojos de la joven llenos<br />
de lágrimas, se echó su toquilla de lana sobre los hombros y entró como una<br />
tromba en la salita para visitas, con sus incómodos sillones de cuero negro a<br />
los que unos manteíitos de encaje cubrían la vejez maltrecha, y aseguró que<br />
de nada servían tantas previsiones sobre los dineros.<br />
— ...acordaos las dos que basta una guerra y que estamos en vísperas de una,<br />
para que todo se lo lleve el diablo, que es lo mismo que la facción liberal.<br />
Y es que el viejo viudo poseyó hasta seis barcos pesqueros antes de la guerra<br />
de los Siete Años, y su abuelo fue dueño absoluto de un astillero en Rentería y<br />
toda esa fortuna se vino abajo con las contiendas, porque fueron carlistas a<br />
ultranza y lo seguían siendo pese al descalabro, pues de todo aquello apenas si<br />
quedaba en pie más que el pequeño barco atunero y una casa destartalada<br />
que compartía con una hermana soltera.<br />
—Mi Juliana no ha pasado hambre jamás y ha sido criada con esmero. No ha<br />
remendado redes, ni vendido pescado en la plaza.<br />
—afirmaba Pascuala escuetamente.<br />
En realidad tuvo gran cuidado en que su hija casadera no desempeñara oficios<br />
humildes que ella misma ejerciera en momentos de crisis económica, y que<br />
ahora pensaba volver a desempeñar para mantenerse a sí misma otra vez. No<br />
tenía ningún seguro en su vejez y ninguno de sus hijos podía ayudarla.<br />
—Pues cuando sea mi esposa y lleve mi casa y me dé hijos, mejor estará que<br />
nunca, porque comerá tres veces al día y completo.<br />
—afirmaba el viejo capitán, mientras abría su lata de rapé y estornudaba<br />
estrepitosamente. Más que un anciano era un hombre envejecido por una<br />
existencia de tribulaciones y su corazón, aunque avaro, era bondadoso. La<br />
joven Juliana lo contemplaba con reserva, espantando de sí la sola idea de<br />
toda aproximación física con aquel hombre que olía a pescado y a sal, pero<br />
reflexionando que era mejor casarse de una vez por todas, si es que deseaba<br />
obtener un rango social más estable, pues, ¿qué era una mujer soltera en un<br />
pueblo sino un ser que se mira con compasión? Después de algunos toma y<br />
daca, más o menos irritantes, se decidió el día de la boda. Se trató de localizar<br />
a Martín para que desposase a la pareja, pero fue cosa imposible. Juliana se<br />
casó con un traje negro —no estaban los tiempos para derroches ni para
alegrías— y por todo adorno se puso en el pecho una rosa roja, fresca, que le<br />
enviaron sus hermanas monjas. Para el día de la ceremonia se pulieron con<br />
cera los muebles y se limpió con agua de rosas las tablas del suelo para que<br />
todo oliera a nuevo en la casa de Dorotea, donde había de celebrarse el<br />
pequeño refrigerio después de la ceremonia religiosa. Colgaron flores en las<br />
ventanas<br />
—claveles, lirios y margaritas— y formaron como una corona multicolor y<br />
perfumada sobre el dintel de la puerta... fue el único indicio de alegría que se<br />
permitieron, aunque también algunos txistularís del pueblo se acercaron al<br />
pequeño cortejo y algunos chiquillos tiraron puñados de arroz desde las<br />
esquinas, y cuando las campanas de la Iglesia tocaron aboda, algunas de las<br />
sirenas de los barcos pesqueros sonaron en honor del nuevo matrimonio del<br />
capitán y también de la indomable Dorotea que al fin veía un matrimonio de<br />
una de las ramas de su nueva generación. Algún bertsolari se acercó a la<br />
pareja para desearles ventura, alabando la belleza de la novia y sugirieron<br />
picantes escenas. Juliana tenía las mejillas arreboladas y más que nunca<br />
pareció hermosearse su tímido rostro, mientras que el capitán creyó<br />
sinceramente que al fin alcanzaría una felicidad que en los tres matrimonios<br />
anteriores no existió. Pero su seca y altiva hermana soltera, con su pañoleta de<br />
lana y sus ojos de ave de rapiña estaba allí cómo centinela, ahuyentando toda<br />
posibilidad de dicha familiar. Había ordenado imperturbablemente en su casa<br />
sobre todas las esposas anteriores y mantendría su dominio sobre ésta<br />
también, pues era la menos preparada a la lucha. Pascuala abrazó a su hija<br />
por última vez antes de dejarla en los brazos del viejo capitán y por único<br />
consejo de mujer, musitó:<br />
—Déjate hacer, hija mía. Y Dios te dé muchos hijos... ¡muchos hijos!<br />
Dorotea Gorostegi le besó en la frente y le pellizcó las mejillas.<br />
—¡Ea pequeña! Tu obligación es llenar nuestras vidas de pequeños... ¡hace<br />
demasiado tiempo que no escucho el llanto de un bebé!<br />
Realmente Juliana concibió en la misma noche de bodas —mientras apretaba,<br />
sorprendida, sus labios para no gemir de dolor— y extrañándose de que los<br />
niños no nacieran del ombligo, aun en el propio momento del parto, dio a luz a<br />
los 9 meses exactos una niña enérgica y chillona a quien sirvió de comadrona<br />
la propia Dorotea. La bautizaron Juana por ser e! día de Santa Juana y porque<br />
la madre del capitán llevaba ese nombre, además de todo. A los dieciocho<br />
meses exactos de su boda, dio a luz otra niña a la que bautizaron Dorotea en<br />
homenaje a la vieja mujer de Motriko y así habría continuado todo si el<br />
capitán no muere de apoplejía una tarde de invierno, confortado por los<br />
santos sacramentos y la bendición papal.<br />
Al quedarse viuda, Juliana decidió ir a vivir con su madre y Dorotea Gorostegi,<br />
porque no sentía apego ninguno por el caserón de su marido, y además<br />
porque se lo disputaba la hermana del capí-tan. Pese a los cuidados de<br />
Pascuala en el asunto económico, algunos cabos quedaron sin atar y Juliana<br />
se encontró con una modesta renta derivada de unas acciones del barco y con<br />
dos pequeñas niñas que criar.<br />
Por de pronto, las dos mujeres sintieron una enorme alegría de tener a Juliana<br />
con las pequeñas en casa... eran vida, alegría y movimiento. Eran muy<br />
distintas —una rubia y una morena— pero muy hermosas y despiertas. La casa
de Dorotea repicó otra vez como si estuviera llena de campanillas de cristal y<br />
ella se contentó. Como no era abuela de sus propios hijos, hizo de las dos<br />
niñas sus nietas y las colmaba de pequeños regalos, les guardaba raciones de<br />
pescado fresco y solía cantar para ellas algunas viejas canciones que<br />
recordaba, y así su indomable carácter conoció una nueva pacificación. El<br />
adusto ceño de Pascuala suavizó su surco y después de un pleito agrio con la<br />
cufiada de su hija y que logró traerdel caserón del capitán ciertos muebles que<br />
ella estimó como buenos, decidió que en definitiva había sido una suerte para<br />
su hija quedarse viuda pronto de aquel hombre terco, avaro y detestable que<br />
tantos desprecios le hizo, y poder gozar de las niñas.<br />
Pero pronto la pesadilla de la guerra comenzó a cernirse sobre las mujeres. Los<br />
rumores comenzaron a llegar poco a poco, y con la presencia del joven<br />
príncipe Carlos, la facción carlista se puso en pie. Fue un gesto altanero y<br />
rebelde y sin medir las consecuencias, porque ya nada podía ser peor que la<br />
gastada e inútil paciencia de los cuarenta años de resignación. Se escucharon<br />
desde lejos los tambores y los cañones yse olió otra vez la pólvora y el fresco<br />
olorde la sangre derramada. Pascuala sintió temor por su hijo Martin, en tierra<br />
navarra y del que nada sabía. Hizo diligencias en la Orden para saber su<br />
paradero, pero la Orden le contestaba secamente que cumplía su ministerio.<br />
Pascuala estaba muy nerviosa por su hijo y rezaba todas las noches por él, un<br />
largo y ferviente rosario junto a Dorotea, a la Virgen de Itziar —a la pequeña<br />
figura de madera de Bustiñaga de Deba— y en la intimidad de su lecho, a la<br />
medalla de la Virgen del Carmen que tenía sobre su pecho. "Dios bendito...<br />
traémelo salvo y sano a mi lado. El es lo mejor que ha brotado de mi seno, lo<br />
único que resplandece en mi pobre vida. Ayúdale, Señor, porque otra vez<br />
estamos en guerra".
MARTIN IRIBARREN REGRESA A <strong>BUSTIÑAGA</strong> <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>BA<br />
Y Martín Iribarren regresó a la casa de Motríko, tan cambiado que, cuando tocó<br />
la puerta a medianoche y la vacilante Pascuala y la tímida Juliana preguntaban<br />
quién era, no reconocían su voz. Solamente Dorotea, cruzando la pañoleta de<br />
lana sobre su pecho, se atrevió a abrir la puerta... y no se sobresaltó cuando le<br />
vio. Estaba muy flaco, desgarrada la camisa y con una enorme herida en el<br />
pecho casi desnudo. Apenas si se podía sostener en pie y lo arrastraron al<br />
sillón. Cerraron la puerta con sigilo y con sigilo —por orden de Dorotea—<br />
hicieron todas las demás cosas que entendieron necesarias en aquella terrible<br />
necesidad: calentaron agua, cortaron paños blancos y nuevos para el vendaje,<br />
usaron vinagre para limpiar y desinfectar, le dieron a beber coñac y leche<br />
caliente. Martín no habló nada aquella noche. Solamente con sus ojos<br />
castaños —que no habían perdido nada de su hermosura pero estaban<br />
terriblemente opacos— miraba a su madre, y a su hermana y a la tía Dorotea,<br />
con agradecimiento y dolor. Llamaron al párroco, en absoluta reserva, para<br />
que le confesara o absolviera de sus culpas si fallecía en medio de aquella<br />
fiebre que lo puso todo rojo y ardiente, y en estado de semi-inconsciencia. Al<br />
final, cuando las tres mujeres estaban prácticamente exhaustas y desoladas,<br />
porque la mejoría apenas si era perceptible, Martín abrió los ojos<br />
calmadamente y en ellos lució al fin la mirada del que se da cuenta de la<br />
realidad de lo que le rodea. Pascuala suspiró confiadamente y Dorotea<br />
aseguró que ya había pasado el límite de la muerte y que regresaba de la<br />
peligrosa orilla. Pero Martín estuvo muchos días sin explicar por qué llegó sin<br />
su hábito negro, herido y descalzo. Las mujeres no se atrevían a preguntarle y<br />
en silencio lavaban las vendas y enjuagaban la herida y esperaban la<br />
explicación que tardó mucho en llegar. Martin la dio dolorosa pero ferviente.<br />
Sólo entonces sus ojos volvieron a recordarle a su madre la dulzura y la<br />
radiante belleza de la miel vista frente al sol.<br />
—Llegó un momento en que no podía sujetarme más a la disciplina... no podía.<br />
¿Para qué, me pregunté, tantos rezos y tantos rosarios y tantas letanías si no<br />
hay justicia en el mundo? Porque no hay justicia en el mundo, madre. Ni hubo<br />
justicia contigo. Ni con la lia Dorotea, Ni con el pueblo vasco. Eran cosas que<br />
yo sabía desde niño... desde el momento en que vi caer a mi padre delante de<br />
mí y nada pudo salvarlo.<br />
—¿Cómo puedes recordar aquello, hijo mío? —preguntó aterrada Pascuala. Por<br />
primera vez en tantos años, el fantasma de Elias surgia nuevamente ante ella<br />
y su hijo.<br />
—Todos estos años ha estado conmigo, madre... —musitó suavemente Martin.<br />
Tendió su mano, flaca y vacilante, hacia su madre que la estrechó entre las<br />
suyas y aún las besó con amor infinito. Luego, penosamente, Pascuala musitó:<br />
—Me fui de Lekumberri para que pudierais vivir sin rencor, por lo que sucedió,<br />
Martín. No quería que pesara sobre vosotros.<br />
—No ha pesado, madre... solamente ha estado con nosotros, Pero dime, el<br />
padre antes de morir dio un grito, ¿verdad?<br />
Pascuala cerró los ojos y exclamó con dolor:<br />
—¡Por misericordia hijo mío, no vale la pena!
Martín clavó suplicante su dorada mirada en los ojos de su madre, y entonces<br />
ella mansamente repitió las palabras que Elias Irí-barren profirió en la mañana<br />
de su sacrificio.<br />
—Gora Euskalerria... eso dijo.<br />
—¿Sabes tú qué quería decir con eso, madre?<br />
—El habló de esas cosas antes de ir a la guerra pero... ¡hace tanto tiempo de<br />
todo eso, hijo mío! Decía que los navarros no podían quedarse sin su Ley<br />
Antigua, porque ésa era su naturaleza y que si la perdían, serían extranjeros<br />
en su propio país. Eso entendía yo de las cosas que me dijo cuando se marchó<br />
a las Partidas... —y Pascuala se sentó cansadamente, envejecida y agotada<br />
por tantas cosas como se acumulaban sobre ella. Martín, su hijo más precioso,<br />
era el que menos debía rozar las culpas de su padre muerto. Martín debía volar<br />
hacia la felicidad que nadie en la familia conociera, espíritu puro, y he aquí<br />
que era él, el que venía a remover el caldero hirviente de su doloroso<br />
recuerdo. Señor... ¿por qué los hombres tenían que amar tanto la Ley y el<br />
Poder? ¿Por qué los hombres eran como mariposas que se quemaban a la luz<br />
de esos inútiles fuegos?<br />
—Madre, ¿alguna vez te has preguntado si fue justo que tuvieras que<br />
abandonar una tierra que era la tuya y pasar vergüenza por la muerte del<br />
esposo? El luchó en su guerra y fue muerto en represalia y tú marcada con<br />
vergüenza. Dime, madre, aparte de la ayuda que te prestó aquella mujer de<br />
Lekunberri y toda la que te dio tía Dorotea, que es una mujer de tu raza,<br />
¿hubo alguien que consolase tu mal, o ayudara tu necesidad?...<br />
—¿De qué habría valido el reconocimiento? ¿Me habría hecho más rica? ¿Me<br />
habría devuelto a Elias?... —musitó Pascuala con hilo de voz.<br />
—No... pero al menos sabríamos lo que es la Libertad, —interrumpió la tía<br />
Dorotea con los pequeños ojos oscuros brillantes de lágrimas, y otra vez<br />
iluminados por el tremendo sueño que alumbró su juventud— porque el solo<br />
reconocimiento de que tu marido fue muerto injustamente te calmaría la pena<br />
y te haría caminar con la espalda derecha y el corazón libre. Pero tú, Pascuala,<br />
andas encogida desde aquel día y ni aun yo, que te amo como una madre, me<br />
atrevo a hablar contigo del suceso... No hemos convertido a Elias en un héroe.<br />
En realidad, hemos tenido miedo de él.<br />
Pascuala aceptó todo aquello en silencio. En verdad vivió todos aquellos años<br />
con humillación, con la certeza de una culpa terrible y que no lograba<br />
entender en toda su extensión. Aquel nombre que mató a Elias habló de<br />
traición. Traición... traición... y eso quedó, como negra semilla, en el fondo de<br />
su alma. "Traicionó algo grande y sagrado" repetía la voz del verdugo. Y<br />
entonces volvía a su memoria la mirada última de Elias, toda amorosa y limpia,<br />
pero también colmada de pesadumbre. Tenían razón Martín y Dorotea...<br />
además del dolor de perder a Elias, ella cargaba consigo, la duda de su causa.<br />
—No levantaron monumentos para los muertos de la guerra de los Siete Años,<br />
y en realidad nadie se atrevió a hablar muy claro de todas esas cosas. Quizá<br />
la gente que escribe en esos papeles importantes y la gente que hace política<br />
haya dicho algo sobre ello... pero yo no puedo saberlo. Soy una mujer que<br />
vende pescado en la plaza, Martín. Nada más que eso.<br />
Y por un instante quiso decirle que a pesar de ser tan humilde, lo había tenido<br />
a él, y que por ello, no envidiaba a nadie sobre la tierra de Dios. Porque él era
el más hermoso de todos los milagros, dorado yjoven como un sueño. Pero<br />
esas cosas no las podía decir en voz alta Pascuala y apenas si osaba besarle la<br />
frente al hijo de su corazón.<br />
—Dios hará justicia, Martín, y eso lo debes saber tú mejor que yo.<br />
—Ya no soy sacerdote, madre.<br />
Pascuala lo miró con asombro, con infinito dolor y desconcierto y entonces, por<br />
primera vez en todos aquellos años, lloró, lloró primero suavemente y luego<br />
los sollozos la fueron sacudiendo de tal manera, que toda ella temblaba.<br />
Dorotea trajo 'un poco de vino caliente y Juliana se lo hizo beber a su madre<br />
poco a poco mientras miraba con reproche a Martín. Entonces él, muy fatigado<br />
y molesto, musitó:<br />
—No soy sacerdote porque he matado. He estado en las Partidas...<br />
La tía Dorotea lo miró entonces con salvaje curiosidad y sin poder contenerse,<br />
preguntó:<br />
—¿Dónde? ¿Dónde has estado?<br />
—En Navarra. Al principio viví en un pueblo grande, donde sólo escuchaba<br />
confesiones de viejas penitentes. Me aburría mucho. Un día me llevaron a<br />
Estella, porque el párroco enfermó del mal del pulmón y lo reemplacé. Aquel<br />
día por la mañana hubo combate... escuché disparos y gritos. Pero como era<br />
un hombre de Dios no salí a la calle, ni me enteré de lo sucedido y así hubiera<br />
seguido si dos hombres no llegan a la sacristía y me piden que vaya con ellos.<br />
Yo les argumenté: "Dicen que los carlistas tienen sacerdotes entre los suyos".<br />
"Pero necesitamos Pan de Comunión", protestó el más joven de los dos<br />
hombres. Así que no repliqué más y recogí el cáliz sagrado y les seguí hasta<br />
otro pueblo bastante cerca de Estelia que se llamaba Iratxe y que tiene un<br />
hermoso edificio de piedra. Allí habían instalado el hospital de sangre y aquel<br />
día estaba allí la mujer de don Carlos. Ella era el alma de esos hospitales y<br />
cuidaba de que los enfermos estuvieran bien atendidos. Era una mujer muy<br />
hermosa y acudió a recibirme con los brazos abiertos... hablaba un español<br />
detestable, aún peor que el mío y algunas palabras en vasco que no entendí.<br />
Ella entonces hizo unas señas y fui al pabellón de los heridos. Eran hombres<br />
tan jóvenes, madre, que daba lástima verlos, sin piernas y sin brazos y sin<br />
nada para remediar las tremendas infecciones que les carcomían los<br />
miembros. Di la Comunión a todos ellos, porque casi ninguno podía confesar<br />
sus culpas y entonces la princesa me suplicó que me quedase aquella noche...<br />
"Morirán muchos de ellos y será bueno su consuelo". Sus ojos estaban llenos<br />
de lágrimas, y accedí. Pero algo me dijo en aquella vigilia de horror y dolor que<br />
jamás saldría del monasterio como había entrado en él. Vi morir a tres<br />
hombres jóvenes en medio de dolores brutales y a otro después de<br />
hemorragias incontenibles... entonces, después de estar tres días en aquel<br />
lugar del mundo, donde todo parecía sangriento, me dirigí al altar de Iratxe<br />
para preguntar a Dios por qué nos castigaba con la culpa del mundo. Por qué<br />
echaba sobre los hombros del pueblo vasco —devoto y fiel— semejante<br />
miseria. Todos los hombres repetían las palabras de mi padre: "Jaungoikoa<br />
eta Lege Zarra". Parecía como una letanía interminable en aquellas salas de<br />
piedra atestadas de voces moribundas... Jaungoikoa eta Lege Zarra... y aun<br />
los que no hablaban en euskera, aun aquéllos, lo decían de esa manera,
porque parece que estas palabras, el contenido de estas palabras, sólo se<br />
pueden decir en lengua vasca.<br />
Entonces Dorotea lloró. Las lágrimas eran pequeñas y vivas como ella misma y<br />
quemaban sus secas mejillas. Pascuala miraba a su hijo con horror, pensando<br />
como pudo estar entre tanta miseria, solo y desamparado. "Por eso están<br />
opacos sus ojos y triste su mirada", reflexionó en su hosco silencio. Y Martín<br />
siguió hablando en voz alta de todo cuanto había palpado, creído, rezado y<br />
ansiado.<br />
—La princesa estaba allí, y les mojaba los labios a los moribundos y a otros les<br />
ponía paños fríos en las frentes calientes y a los demás les regalaba palabras<br />
de consuelo. Poco importaba su lengua, porque todos estaban perdidos de la<br />
realidad. Entonces yo pensé que no podía volver a! pueblo a ejercer mi oficio<br />
con comodidad, mientras tanta gente sufría por lo que mi propio padre fue<br />
muerto. Así que me quedé. No fue fácil... no fue fácil.,. me espantaba todo<br />
aquel olor, aquel dolor, aquella oscuridad, aquella miseria... me espantaba.<br />
Tenía que hacer dura mi voluntad para hacer frente a todo aquello. Venían<br />
aveces casi niños... móceles de apenas quince años. "¿Y tú, qué hacías en la<br />
guerra?". Y ellos sonreían con sonrisa de hombres viejos, "pelear, pelear por el<br />
Fuero". Y yo pensaba en la guerra del padre y en«i dolor de la madre y en la<br />
vida de tía Dorotea y sentía una angustia tan poderosa que me era imposible<br />
amasarla ni con lágrimas, ni dando la bendición sobre aquellas frentes<br />
ensangrentadas. Algunos eran cornetas y otros llevaban estandartes, algunos<br />
apenas si tenían uniforme porque venían de los caseríos más humildes y los<br />
más habían abandonado cuanto poseían...<br />
Las tres mujeres inclinaron las cabezas con pesadumbre. Dorotea y Pascuala<br />
porque revivían viejas heridas que creían cicatrizadas. Juliana porque sentía el<br />
desastre en su generación. Creyeron ingenuamente que la Guerra de los Siete<br />
Años había sido la última y he aquí que estaba abierto el foso otra vez ante sus<br />
pies. "Menos mal que sólo he tenido hijas", se dijo complacida Juliana, pero<br />
luego pensó que el destino de su madre, solitario y trabajador, no había sido<br />
mejor que el de su padre, muerto en la plenitud de su edad por defender y<br />
poseer sus propias ideas.<br />
—Luego, una vez, llegó el Pretendiente, limpio y reluciente, con sus altas botas<br />
de charol, como dicen que las calzaba el abuelo. "Es un hombre extranjero",<br />
observé en cuanto le vi. Y eso que él hablaba un español más fluido que el de<br />
la princesa, pero no mojaba las frentes ni limpiaba las heridas ni tan siquiera<br />
tuvo una señal de duelo por cuantas cosas estaban allí sucediendo, ante sus<br />
ojos.<br />
—Dinos cómo es... ¿es alto? ¿es fuerte?<br />
—Ni es demasiado alto, ni es demasiado fuerte, ni tan siquiera es demasiado<br />
valeroso.<br />
—Nadie podrá ser nunca como fue el tío Tomás. Nadie. Aquél era un hombre<br />
de verdad y era del pueblo vasco, de su misma entraña. El le hizo la guerra al<br />
príncipe Carlos, —aseguró la tía Dorotea con lágrimas en los ojos.<br />
— Sí. Por eso cuando Zumalakarregi murió, casi todo se vino abajo, —dijo<br />
Pascuala con voz sorda.<br />
—Ahora hay muchos generales, Nicolás Olio, Díaz de Rada, Castor<br />
Andetxaga... nombres, nombres de hombres valientes, pero, tenéis razón,
ninguno es como él debió de ser. El príncipe sí es igual a su abuelo, según lo<br />
aseguran los veteranos.<br />
—¿Qué más pasó, hijo?<br />
—De todo, madre. Pasó de todo. Yo vi los batallones carlistas-formados y la<br />
soflama que les dio su comandante. Los hombres hervían de impaciencia por<br />
tomar Estella y hacerla suya. "La ciudad santa del carlismo", decían desde lo<br />
alto de los montes, mirando con codicia la vieja ciudad a las faldas de<br />
Montejurra. Y la tomaron. Fue con sangre y dolor, pero la tomaron. Aún<br />
entonces yo no había decidido usar la pistola al cinto, marchaba con los<br />
batallones y mi oficio era recoger a los moribundos y administrarles el último<br />
Sacramento y aliviar la hora de su muerte. Todos ellos morían con el nombre<br />
de su madre en sus labios, o de su mujer, o de la ley vieja... Yo aspiraba esos<br />
últimos alientos con temor, con respetuoso temor y sentía odio por tanta<br />
injusticia que los llevaba a morir como perros en las calles de la ciudad. ¿Vale<br />
tanto una ciudad como mil hombres muertos de tal manera?, me preguntaba al<br />
final del sitio con las manos enrojecidas por la sangre de hombres jóvenes. Y<br />
Dios no me dio la respuesta. Le esperé durante cinco largos días, con los<br />
brazos en cruz, en lo alto de Monjardín, sobre las ruinas de lo que fue una<br />
fortaleza de defensa del reino de Navarra... pero Dios calló. "Soy hombre<br />
consagrado por Ti para absolver los pecados del mundo y no me contestas.<br />
¿Cómo puedo absolverlos de matar a otros hombres? ¿Cómo pueden ir a Ti si<br />
mueren con la rabia y el cólera del campo de batalla? No solamente sacrifican<br />
aquí su vida, Señor, sino que también sacrifican su alma para toda la<br />
eternidad...".<br />
—¡Dios mío, Martín! No digas esas cosas.<br />
—Sí. Las digo porque así las pensé entonces, una y otra vez, madre, y Dios<br />
calló. "Dame una señal, Señor, y estaré tranquilo en mi misión", supliqué,<br />
pero Dios siguió mudo, más allá de la terrible niebla que dejó la pólvora de los<br />
cañones sobre la ciudad santa del carlismo. Y como Dios me abandonó, tuve<br />
que dejar el hábito que me hacía suyo y el día de la toma de Montejurra,<br />
estuve allí como un soldado más.<br />
—¡Tú!<br />
—Sí. Eramos nueve mil hombres contra once mil y ganamos. No teníamos<br />
armas ni municiones, pero ganamos. Teníamos fe... fe de salvar al país, de<br />
que nuestra patria no perdiera su naturaleza antigua y sagrada. Eso nos<br />
ayudó. Cayeron muchos hombres pero ya no los absolví. Estaba consciente de<br />
que sólo un hombre que jamás ha matado puede absolver a un soldado. Sólo<br />
un hombre limpio de la pasión de la última hora de la batalla, puede hacer la<br />
señal de la cruz...<br />
Entonces Martín lloró. Y Dorotea dijo para consolarlo:<br />
—El cura Santa Cruz ha organizado Partidas por Gipuzkoa y es sacerdote.<br />
—Ahora es un soldado. Y no es nada bueno ser un soldado, tía, nada bueno.<br />
Un gran silencio recayó sobre todos. Martín sintió otra vez la punzada de la<br />
fiebre y el calor invadió su cuerpo poco a poco, hasta convertirse en una<br />
noguera. No sabían qué hacer y llamaron al médico y éste aterrado diagnosticó<br />
difteria. "Es contagioso en extremo y hay que sacar de aquí a las chicas y<br />
hervirle la ropa con agua caliente". Pero nada más podía hacer la medicina por<br />
Martin.
Juliana no tenía dónde ir con sus niñas y se quedó en la casa, en un extremo,<br />
porque además había que aparentar una vida normal. Pascuala y Dorotea<br />
cuidaban de Martín que deliraba cosas terribles. En sigilo bajaban al patio para<br />
hervir la ropa en unos calderos de agua caliente con cenizas de hayas y la<br />
colgaban luego cerca del fuego de la cocina para que los vecinos no vieran<br />
ropa de hombre en las cuerdas del patio. Había que cambiar varias veces al<br />
día a Martín porque su sudor empapaba sábanas y colchón y lo llevaron al<br />
cuarto más escondido de la casa, porque a veces daba grandes voces. "Señor,<br />
Señor, ¿dónde estás que dejabas que aquellas cosas ocurrieran a tu pueblo?",<br />
decía de pronto y se erguía en la cama. Y otras veces, agotado, musitaba:<br />
"Señor... Señor... ¿estarán en el Paraíso?". Pero su duda era amarga y terrible<br />
como la culpa de Judas y parecía ahorcarlo en su lastimoso abrazo. Dorotea le<br />
miraba con honda compasión y más de una vez le dijo al oído:<br />
—Todos matamos de alguna manera a nuestros hermanos, Martín. No sólo con<br />
la espada quitamos la vida a los demás.<br />
Pero él no aceptaba ningún consuelo. Sus ojos parecían regresar al campo de<br />
batalla, al dolor de Montejurra, a la agonía de los jóvenes que dejaron allí su<br />
vida por el Fuero. "Señor, Señor... ¿es que vale tanto la Libertad?".<br />
—Vale tanto como el aire que respiramos, Martín —aseguraba con voz<br />
tranquilizadora la tía Dorotea, aunque tuviese la misma duda clavada en el<br />
pecho.<br />
Y Pascuala pensaba "se muere mi hijo, mi hijo querido" y ponía sobre su frente<br />
el paño húmedo y sobre los labios resecos y, rompiendo su barrera de<br />
reserva, le besaba las manos. "Es el último soplo de mi madre en la tierra... los<br />
últimos ojos dorados de Busti-ñaga... los últimos dulzores de mi vida. Y todo<br />
se va", pensaba y pensaba en su vigilia de madre y sentía pavor de su última<br />
soledad y de su último sacrificio por la Libertad del País de los vascos.<br />
Martín tuvo un instante de lucidez en la última hora de su vida, en el pequeño<br />
resquicio de luz que le separaba de las sombras.<br />
—Tía Dorotea..., tía Dorotea...<br />
—Dime Martín —contestó la voz firme de la pequeña mujer.<br />
—Zumalakarregi siempre estuvo al frente de la lucha, con sus soldados y cayó<br />
como un soldado más.<br />
—Otros cayeron también.<br />
—Sí, pero él fue distinto. El amaba el Fuero Vasco, la Libertad vasca. Nada<br />
como él ha vuelto a darse en esta tierra, y creo que es muy tarde para que<br />
vuelva a darse.<br />
—No hables, Martín, te estás cansando —interrumpió Pascuala y limpió con'un<br />
paño frío el sudor de su frente caliente.<br />
—Ya no importa nada; porque la gran verdad de todo esto es sentirse vasco...<br />
sentirse vascos., entonces se respeta el Fuero y la Libertad... sentirse<br />
vascos...<br />
Las palabras quedaron resonando en la pequeña habitación, apenas iluminada<br />
por un brasero, purificada por un caldero de agua hir-viente con hojas de<br />
eucaliptos. Dorotea asintió y besó las manos delgadas y observó con<br />
precaución aquellos ojos febriles... y le recordaron, súbitamente, los de su<br />
hermana Juliana en el último trance de su vida, allí en su caserío de<br />
Lekunberri, carcomida por la tuberculosis. "Son los mismos ojos y la misma
mirada... ¡Andra Mari de Itziar, no le dejes partir...!" —gritó airadamente su<br />
corazón y se fue lentamente a poner una vela a la imagen de madera de la<br />
Virgencita que trajo la abuela Anastasia de Bustiñaga de Deba. "Esos ojos<br />
dorados me están dando un mensaje, Andra Mari, como los ojos de mi<br />
hermana me suplicaron que velara por su única hija, y quizás soñaron que la<br />
trajera de vuelta a tierra de Bustiñaga. Pero estos ojos de Martín ven más, más<br />
extensa y sabiamente. Son los ojos de un hombre que han sabido leer en las<br />
estrellas del pueblo vasco. Andra Mari de Itziar, patroncita de Deba...<br />
¡misericordia!".<br />
Martín murió al amanecer mientras Pascuala limpiaba su frente y acariciaba<br />
sus manos y rezaba silenciosamente por su alma. Juliana advirtió su muerte y<br />
apartó a la madre del cuerpo del hijo, tratando de consolarla, aunque el dolor<br />
de Pascuala era tan quieto y profundo que apenas si sollozó. Más tarde<br />
acudieron el sacerdote y el médico y decidieron que era mejor sacarlo en sigilo<br />
de la casa para no levantar sospechas ni causar escándalo. Y entonces, como<br />
no sabían dónde enterrarlo, Dorotea decidió llevarlo a Bustiñaga de Deba. "Allí<br />
hay tierra sagrada", anunció con determinación mientras Pascuala asentía con<br />
estupor en medio de su pena sin limites y Juliana se cubría con toca negra la<br />
cabeza rubia. Esperaron al amanecer para alquilar un carromato y fue también<br />
idea de Dorotea cubrir el cuerpo hermoso y delgado de Martín, consumido por<br />
el sufrimiento y la fiebre, en un lienzo blanco y meterlo en el viejo baúl de la<br />
abuela Anastasia, el de madera de roble y raíces de olivos. Lo bajaron ante la<br />
mirada de todos los vecinos a los que no dieron explicación del por qué del<br />
traslado del viejo arcón, y como fue a la luz del día, a nadie le extrañó ver el<br />
apelillado arcón en lo alto de la carreta. Juliana se quedó con las niñas para no<br />
despertar sospechas e hizo su vida normal, mientras las dos viejas mujeres<br />
enrumbaron hacia Deba y de ahí al pequeño montículo del caserío de<br />
Bustiñaga. Jamás ellas habían estado allí y no volverían a estar en mucho<br />
tiempo. Las recibió una vieja mujer que también era descendiente de la<br />
abuela Anastasia y que sentía la comunión de la sangre, y que sin decir<br />
palabra alguna iluminó con un hacha el sendero del monte en aquel atardecer<br />
de dolor. Trabajosamente la pequeña carreta subió por el sendero hasta el<br />
sitio cubierto de maleza, donde estaban, casi hundidas en la tierra, tres<br />
pequeñas cruces blancas de mármol. "Este es el sitio que una vez bendijo la<br />
serora, nuestra antepasada, para reposo eterno de los moradores de<br />
Bustiñaga hasta el final de los siglos", indicó la vieja mujer con seguridad.<br />
Y allí descendieron el baúl de roble y raíces de olivo que fue pertenencia de la<br />
abuela Anastasia y que sirvió para su ajuar de bodas, cavando un enorme<br />
hueco en la tierra para dejar en su última morada a Martin Iribarren. Las<br />
mujeres eran religiosamente conscientes de que regresaban a la tierra algo<br />
que era de aquella tierra y que lo devolvían luminoso y sagrado, ya que jamás<br />
les había pertenecido, porque su luz no era de este mundo. Porque era parte<br />
de la herencia de las Marías, visionarias y resplandecientes que según la vieja<br />
abuela Anastasia reverdecían de tanto en tanto en el árbol de las Martas<br />
hacendosas de Bustiñaga. El silencio era profundo y denso, y las ramas de los<br />
altos robles de Bustiñaga apenas se movían por el viento. La vieja mujer de<br />
Bustiñaga, envuelta en una capa negra, pronunció el ritual de difuntos pues<br />
bien lo sabía, ya que era heredera directa de la serora que tiempo atrás hizo
de su oficio un sacerdocio absoluto. "Descansa en paz, Martin Iribarren,<br />
descendiente de Pascuala y Dorotea, de Anastasia y de todas las demás<br />
mujeres que en esta tierra de Bustiñaga han engendrado a sus hijos con dolor<br />
y amor, para perpetuar esta descendencia a través de los siglos. Tú has<br />
muerto, Martin, pero contigo no terminará la herencia. Ningún roble muere<br />
porque le sea arrebatada su alta copa, ni sus ramas. La raíz permanece<br />
siempre viva e intacta debajo de la tierra...". Y así iba diciendo la vieja mujer<br />
mientras Pascuala se sentía en el principio mismo de la herejía, sin el<br />
confortamiento del funeral oficiado en una iglesia, con todos los amigos<br />
alrededor y los largos rosarios y las misas gregorianas, tal como fue hecho<br />
cuando murió Elias Iribarren en Lekunberri. Pero, por otra parte pensó que<br />
ninguno de sus hijos, sino Martín, era digno de volver a la tierra de Bustiñaga y<br />
no tan sólo por el resplandor de sus ojos castaños, sino por el espíritu que<br />
siempre lo alentó y que fue un espíritu que sólo puede nacer del barro<br />
semental de Bustiñaga. Un barro pródigo y sagrado de esencias ancestrales<br />
que permanecía intacto desde el principio del tiempo. "Dios te guarde, Martín<br />
Iribarren. Y vela por tu madre y tus hermanos y toda tu familia, allí donde<br />
estés en la paz del Señor", concluyó la voz áspera de la vieja Irene que alzó su<br />
mano enjuta e hizo la señal de la cruz sobre el viento en dirección al norte.<br />
"De allí vinieron los primeros pobladores de esta tierra y benditos sean" y<br />
luego hizo la señal de la cruz hacia el sur "y de allí los conquistadores,<br />
¡perdónales Señor!". Y entonces agarró un poco de tierra húmeda y la untó<br />
con su saliva e hizo la señal de la cruz sobre el arcón de roble y raíces de olivo<br />
en el que, para toda la eternidad, dormiría su justo sueño de paz, Martin<br />
Iribarren.<br />
Luego bajaron lentamente del monte las tres mujeres, aligerada la carreta de<br />
su carga, y ellas de su peligro doloroso y fueron a pasar la noche, Pascuala y<br />
Dorotea por primera vez en toda su vida, en el caserío de Bustiñaga, aunque<br />
presentían que jamás habían estado verdaderamente fuera de allí.
LA LAMENTACIÓN <strong>DE</strong> IRENE <strong>DE</strong> <strong>BUSTIÑAGA</strong><br />
La vieja Irene se acurrucó en su mantilla de lana negra, confeccionada por sus<br />
manos agarrotadas por la artritis de sus noventa inviernos y comenzó una<br />
larga lamentación, como si el fuego de la gran chimenea de piedra junto al<br />
cual se reunieron por primera vez las tres mujeres, tuviese el extraño don de<br />
despertarle los más remotos recuerdos.<br />
—La abuela Anastasia partió de aquí con el corazón deshecho. Y así<br />
permaneció siempre. Pero ella tenia la certidumbre de que sólo pertenecía a<br />
Bustinaga. Que era solamente de esta parte del mundo, de esta arcilla de<br />
Deba. Con ella se llevó también una pequeña imagen de madera de la Virgen<br />
de Itziar, a la que habían rezado siempre para que los hombres no murieran<br />
en las galernas del mar, las mujeres de este caserío. Se casó con un hombre<br />
de mar, de Motriko, y allí dejó su descendencia. Y también vio partir a Juliana<br />
hacia Lekunbe rri y a otros de sus nietos a América y Filipinas. Y a otros hacia<br />
tierras cuyo nombre no sabía pronunciar en la única lengua que ella habló, el<br />
euskera de Bustinaga de Deba. Pero hubo algo que la abuela Anastasia no<br />
llegó a entender... o quizás sólo lo percibió en el secreto de su tumultuoso<br />
corazón de bruja. Es que los vascos estamos encasa siempre que estamos en<br />
tierra de vascos.<br />
Dorotea asintió gravemente. Bebió un poco de vino caliente con canela, y<br />
luego extendió sus manos sobre el fuego diciendo lentamente, con su voz<br />
cascada pero fuerte: —La abuela Anastasia no comprendió muchas cosas de su<br />
propio dolor. Vivió siempre añorando, pero jamás trató de hurgarla verdad en<br />
su propio corazón. Recordó tanto a Bustiñaga que se olvidó de vivir en Motriko<br />
y en Lekunberri a donde fue con gran esfuerzo para ver morir a Juliana, su<br />
última nieta y a la que más amó.<br />
—Los tiempos han cambiado tanto, prima Dorotea, que ya no podemos seguir<br />
viviendo en el marco estrecho de los dolores de la abuela Anastasia. Ahora los<br />
hombres están haciendo una guerra por el Fuero de los vascos y el Fuero se<br />
defiende en Nabarra y en Gipuz-koa y también en Bizkaia y Alaba. Lo<br />
defienden una multitud de hombres que a veces no se entienden entre si, pero<br />
que saben que algo muy profundo les une.<br />
—Hay olor a libertad en el aire... hace tiempo que todo el aire huele a libertad.<br />
—Huele a la sangre y a muerte, tía Dorotea —interrumpió cortante Pascuala<br />
saliendo de su ensimismamiento doloroso. Aún casi percibía el olor del aliento<br />
caliente de su hijo Martín, el amado de su corazón y el calor de su cuerpo<br />
entre sus brazos... —¡Quién iba a pensar, Dios mió, quién iba a pensar que el<br />
baúl de la abuela que fue repleto de manzanas y sábanas de hilo y encajes de<br />
blonda a Lekunberri, pudiera servir de ataúd para mi hijo Martin!<br />
—Pues ninguno seria mejor para él, Pascuala. Está hecho de roble de Gipuzkoa<br />
y de raíces de olivo de Nabarra. Es como su sangre y sus apellidos y todo su<br />
ser.<br />
—Mi hijo Martin fue concebido en una noche maravillosa que olía a victoria, a<br />
flores y frutas, y en que Elias me amó hasta el delirio...<br />
Las dos mujeres miraron con estupor a Pascuala porque no se atrevían a<br />
recibir un secreto semejante, pero ella continuó dulcemente:
—Yo sabía que un hijo concebido así tendría que tener algo de la luz de las<br />
estrellas y del perfume de las flores y la miel de la savia... algo de las glorias<br />
de los triunfos. Yo lo sabía. Aquel día triunfamos y la tierra vasca era nuestra.<br />
Zumalakarregi venció a Espoz y Mina. Era mayor victoria vencer en tierra<br />
navarra al guerrillero viejo y astuto que se revolvió al final de su vida contra el<br />
Fuero de su pueblo, que contra todo el ejército de la Reina. Aquel día en la<br />
montaña navarra los hombres gritaron "¡Viva Tomás, rey de los vascos!". Y<br />
Elias gritó también y vino a Lekunberri con la euforia de la libertad. Me amó<br />
con todo el delirio de aquella fiebre... de aquella magnífica fiebre que nos hacía<br />
levantar del heno y sobre el trabajo de la tierra y que nos llevaba directamente<br />
hasta el centro de los cielos. Concebí a Martín entonces... y yo le amaba por<br />
eso más que a ninguno y no fue casualidad que los ojos de mi madre<br />
aparecieran en su rostro, amables y bellos como ella los tuvo, ni que la<br />
sustancia prodigiosa de Bus-tiñaga floreciera en él, como una promesa. Pero<br />
ahora... ¿qué queda, Dios mío? ¿Qué queda del pueblo vasco y de su afán de<br />
libertad? ¿Qué me queda a mí?...".<br />
Las dos mujeres ancianas la miraron con terrible respeto. Y luego comenzaron<br />
un largo rosario que duraría tres días, hasta que el último fuego del caserío de<br />
Bustiñaga se consumió en sus cenizas. Entonces las tres mujeres se abrazaron<br />
y partieron otra vez hacia Motriko, caminando solitarias por el antiguo camino<br />
que una vez recorriera la abuela Anastasia, Dorotea y Pascuala, vestidas con<br />
sus capas negras de luto y amparadas por una fe en Dios que reconfortaba<br />
solamente un poco la pena casi visceral de dejar a Martín en la soledad del<br />
monte de Bustiñaga.<br />
"Protégele, Andra Mari de Itziar, patroncita de Deba, protégele<br />
de los rayos de las tormentas y haz que brote otro como él de nuestra<br />
generación. Así sea. Amén...",
JOSHE MIGUEL, EL INDIANO<br />
El quinto hijo de Dorotea fue bastante calamidad. Primeramente lo enviaron a<br />
Loyola, a los Jesuítas, pero ellos se convencieron de que jamás harian de su<br />
carácter, díscolo e independiente, un buen sacerdote y fue despedido.<br />
Utilizaron el argumento del arbolito joven que crece torcido porque no fue<br />
enmendado a su debido tiempo y los maestros de la inflexible Orden no se<br />
sentían con fuerzas ni ganas para convertir a Joshe Miguel en un pino alto,<br />
derecho y fuerte. Dorotea apenas si entendió el velado reproche de los curas<br />
de Loyola, vestidos de negro y tan aristocráticos, con sus modales altivos y<br />
secos y con su quinto hijo en la mano —rubio y hermoso— se fue a donde los<br />
Franciscanos y más tarde a los Escolapios en una peregrinación que tuvo<br />
mucho de patética y desgarradora, pues todos lo rechazaban con el mismo<br />
argumento: "Sólo vive para sus sueños. Y no puede soñar en el mundo que<br />
vivimos. Y no quiere saber nada de disciplina ni de obediencia y adivinamos<br />
que la castidad le será forzosa". Dorotea que sentía una especial inclinación<br />
por su hijo, se preguntaba atormentada de qué modo podría sacarlo adelante<br />
en la vida, si los curas lo rechazaban de tan tajante manera. Así es que Joshe<br />
Miguel estuvo un tiempo en un barco en la pesca del bacalao en los mares del<br />
norte, pero eso fue demasiado para él. El viento frío y los hielos eternos, el<br />
duro trabajo que despellejaba sus manos y quebrantaba su espalda,<br />
quebrantaron también su natural alegre, sediento de vida, de sol y de belleza.<br />
Joshe Miguel era alto, de grandes y cuadrados hombros, derecho como el<br />
mástil de un navio. Todo él del dorado color de una madera noble y bien<br />
pulida. Era más parecido a su padre que ninguno de los otros hijos que<br />
concibió Dorotea, con sus grandes y bellos ojos azules, y el cabello rubio y<br />
encrespado como su propio temperamento y su elástica y fibrosa planta de<br />
varón. Nadie pudojamás quejarse de que no mirara de frente, casi con altivez,<br />
ni de que no fuese un hombre honrado y generoso, porque, realmente, había<br />
nacido con una seguridad en sí mismo extraordinaria y muchas veces su madre<br />
comentaba sobre él "quizás tuviese razón la abuela Anastasia y este hijo mío<br />
provenga de una raza especial, laque una vez descendió del sol a la tierra<br />
para poblarla con toda su belleza". Pero eso no le consolaba de ninguna<br />
manera la inquietud de verlo convertirse poco a poco en un hombre sin<br />
provecho ni beneficios, rehuido por las chicas del pueblo. Pero un día Joshe<br />
Miguel, después de un viaje en los barcos atuneros, decidió expresar en voz<br />
alta su determinante decisión. Esperó a que Pascuala se retirara a su cuarto y<br />
a que su prima Juliana hubiera levantado la cocina y a que su madre Dorotea,<br />
cansada, se sentara con su cesta de remendar la ropa suya de marino,<br />
desgastada por la sal del mar. El fuego de la cocina no era más que un tenue<br />
reflejo rojizo y aún así iluminaba el perfil de Dorotea, pequeña, derecha, pero<br />
con ias manos retorcidas por la artitris y el rostro, infantil aún, colmado de<br />
arrugas.<br />
—Madre, ¿puedo hablarte un momento?<br />
— Seguro hijo... espera, espera, que debo contar los puntos...<br />
—Mírame a los ojos y atiende —exigió Joshe Miguel con voz autoritaria, porque<br />
era la única manera de hacerle dejar sus labores. Ella sonrió.
—¿Y, quién remendará tus ropas para tenerlas listas para mañana en la<br />
mañana? Ya eres un hombre, Joshe Miguel y puedo asegurarte que no existen<br />
los duendes de la cocina... —terminó maliciosa.<br />
—Madre... quiero decirte... que lo he pensado bien y he decidido irme a Cuba.<br />
Dorotea se sobresaltó y por un momento sus oscuros y brillantes ojos se<br />
nublaron. Musitó al cabo de un rato, con un tono de infinita tristeza en su voz:<br />
—¿Tan lejos, hijo mío? —Y sus ojos se fijaron en el mar a través del ventanuco<br />
de la cocina. En realidad sólo se veía la negra y oscura noche. Todo el incierto<br />
horizonte vasco.<br />
—Madre... dicen que allí sí uno trabaja duro, se hace dinero rápidamente. Me<br />
han contado los hombres que el oro corre por las calles como un rio, como un<br />
torrente dorado y que además en los árboles florecen manzanas de oro puro<br />
bruñidas como el so!. Basta extender la mano y ¡zas! tienes todo el oro del<br />
mundo entres tus dedos. —Joshe Miguel se inclinó hacia ella, con los dorados<br />
rizos iluminando la terrible oscuridad que acosaba a su madre y su voz resonó<br />
clara y alegre como una campana en toda la cocina en tinieblas, y hasta en la<br />
infinita extensión negra del mar.<br />
—Volveré como vuelven los indianos, rico y poderoso, con botines blancos de<br />
charol y un sombrero de terciopelo. Y levantaré para tí una casa de piedra con<br />
el escudo de los Gorostegi de Deba, clavado en el umbral de la puerta como lo<br />
está en Bustiñaga. Y tendrá la casa un portón de madera de caoba africana<br />
reluciente con una aldaba de bronce para que todo el que venga a verte,<br />
tenga que tocar tres veces... y levantaremos una capilla pequeña para que<br />
puedas rezarle a la Virgen de Itziar todo lo que quieras y compraremos un<br />
carruaje con caballos blancos, con la cola trenzada de cintas rojas y<br />
cascabeles de plata para tí... ¿qué cosa podré comprarte para que seas aún<br />
más bella? Sí. Una sombrilla de seda negra con un puño de plata y un bastón<br />
y un mantón de Manila con flores bordadas de todos los colores.<br />
Ella sonrió y un atisbo de coquetería femenina apareció en el fondo de sus<br />
ojos, abriéndose paso entre la humedad de sus lágrimas.<br />
— Seré tan vieja entonces, hijo mío, que ni el sol podrá hacerme daño y no<br />
podré arrodillarme para rezarle a la Virgen de Itziar... En fin, has decidido irte<br />
de una vez por todas, ¿verdad?<br />
—Sí.<br />
—Arreglaremos las cosas, Joshe Miguel, para que partas como debes partir de<br />
esta casa. No te preocupes que irás bien. Aunque Cuba... Cuba... ¡eso está<br />
tan lejos, hijo mío...!<br />
—Te escribiré una carta cada día y cuando haga mucho sol y me acuerde del<br />
frío del invierno, madre, agarraré para ti el rayo más tibio... y lo meteré en el<br />
sobre.<br />
Dorotea sonrió y otra vez su pequeña cara arrugada recobró la antigua<br />
vivacidad,esa vivacidad que removía en ella su hijo Joshe Miguel, el más<br />
amado, porque entre todos los que había concebido, ninguno como él se<br />
parecía al hombre que lo engendró.<br />
Así que entre los preparativos para marchar a Cuba uno de los más<br />
importantes fue el esfuerzo de Joshe Miguel por aprender castellano. Es<br />
verdad que los curas habían intentado enseñarle la lengua castellana<br />
peroparaeljoven resultaba seca, espinosay difícil. Desde luego no acertaba con
las zetas, ni hubo modo de aprenderlas jamás y el sistema verbal quedó<br />
reducido a tres tiempos inflexibles donde él tenía que situar sus pensamientos<br />
y acciones. Seguiría pensando en euskera hasta el final de sus días pero logró<br />
hacerse entender en castellano y hasta llegó a gustarle exhibirlo ante los<br />
demás pues fue la única cultura que poseyó.<br />
Cuando embarcó para Cuba, un soleado día de mayo, su madre, Dorotea, le<br />
despidió sin lágrimas, pero con una pena infinita. Le puso sus dedos<br />
humedecidos con saliva sobre la frente sonrosada y despejada e hizo sobre ella<br />
la señal de la cruz.<br />
—Dios te bendiga, hijo mío y la Andra Mari de Itziar proteja tus pasos por los<br />
caminos del mar que son peligrosos y por los de aquellas tierras nuevas que<br />
también son peligrosas. Aitaren, semearen...<br />
Joshe Miguel reprimió sus lágrimas, bajando la cabeza rizada con respeto<br />
mientras su madre le bendecía. Al final ella agregó:<br />
—No dejes de ir a misa los domingos, ni de cumplir los mandamientos de Dios.<br />
No engañes a nadie, ni gastes más dinero del que puedes ganar. Y acuérdate<br />
de volver a tu tierra a casarte con una mujer del pueblo para que tus hijos<br />
sean lo que deben ser. Y regresa, hijo mío, regresa antes de que seas más de<br />
aquella tierra que de ésta que es la que te pertenece.<br />
Joshe Miguel subió al barco y desde allí, mientras guardaba en su corazón cada<br />
una de las palabras de su madre, gritó alegremente:<br />
—¡Primero te enviaré un bastón con el puño de plata y luego la sombrilla de<br />
encaje negro...!<br />
Y así tomó rumbo a Cuba en aquel viejo barco desvencijado cuyo pasaje pagó<br />
trabajando duramente en la limpieza de las cubiertas, durmiendo sobre los<br />
botes salvavidas y sirviendo la mesa del capitán, un hombre engreído y<br />
déspota. Poco a poco desapareció de su vista la rocosa costa de su viejo país y<br />
se sumergieron en el azul del<br />
cielo y del mar durante casi un mes, divisando la isla de Cuba un amanecer<br />
suavemente rosado, mientras el capitán anunciaba con alivio que había<br />
arribado con la ayuda de Dios, porque grandes tifones y enormes tormentas<br />
solían suceder en aquel mar tranquilo de las Antillas. Joshe Miguel descendió<br />
—delgado y físicamente agotado— del barco, con su makuto al hombro y<br />
entonando una canción para darse ánimos a sí mismo. Un enorme bullicio —<br />
nuevo para él—aturdía un poco sus sentidos... Se escuchaban voces de<br />
hombres y mujeres con un nuevo acento, más grave y nasal de lo que jamás<br />
había escuchado él en su vida, cantos de pájaros sordos y secos, batir de<br />
tambores y canciones monótonas y extrañas, con un ritmo cadencioso. Una<br />
multitud heterogénea inundaba los muelles del puerto, perfumado por el<br />
aroma de la caña de azúcar preparada para ser enviada a España y también<br />
por la dulzura de las frutas tropicales amontonadas en grandes cestas: allí<br />
habla pinas, mangos, lechozas y sandías en gran cantidad. Hombres negros y<br />
lustrosos como el ébano, cantaban, aunque tuviesen los pies encadenados y<br />
cargaban en el barco balas de tabaco y algodón, mientras otros hombres<br />
blancos, pero con el cabello oscuro como ala de cuervo, hacían contrabando<br />
con el propio capitán del buque. Joshe Miguel se sentía azorado y perdido en<br />
un mundo que definitivamente era asombroso y exuberante comojamás lo<br />
hubiera imaginado y bajó del barco poco a poco y con su castellano detestable
y tan alto y rubio como era, fue confundido con un inglés. Pero una mujer<br />
gorda, muy gorda y sonrosada, vestida con una bata de flores amarillas sobre<br />
un fondo granate y con un gran pañuelo turquesa cubriéndole los grises<br />
cabellos a modo de turbante, parada en la mitad del muelle, exclamó con el<br />
inconfundible acento de Bermeo:<br />
—¡He aquí uno de los nuestros!... —Y el idioma natal y el alborozo de la mujer<br />
devolvieron el ánimo al contrito Joshe Miguel. La Bermeana comenzó a dar<br />
órdenes a dos jovencitos morenos que se acercaron rápidamente a Joshe<br />
Miguel para cargar su pequeño makuto. El no estaba acostumbrado a ser<br />
servido y tuvo un instinto de negativa que fue atajado por la mujer.<br />
—Aquí si no eres servido no eres digno de ser señor. Y eso no sólo sucede en<br />
Santiago de Cuba, sino en casi todo el mundo que te has propuesto<br />
conquistar. En todo el mundo, menos en el país del cual vienes...<br />
Y la voz de la gorda y enorme mujer tuvo un desesperado acento de nostalgia.<br />
Había dejado Bermeo hacía ya más de cuarenta años, cuando su marido<br />
Nicolás Arredondo, fue deportado por causa de la Guerra de los Siete Años.<br />
Fue soldado y dinamitero y voló varías casas donde los liberales mantenían sus<br />
fusiles. Casi fue una suerte la deportación y así lo consideraron, porque otros,<br />
por menos, fueron fusilados. Pero aun así llegaron a Cuba con cierta<br />
esperanza de que el exilio duraría poco tiempo. Se acomodaron con suerte y la<br />
pensión que establecieron, desde el principio, comenzó a dar buenos<br />
dividendos gracias a la actividad de la mujer, a su carácter extrovertido y<br />
dinámico, a su gran don de conocer a las gentes y saber tratarlas. Pero Nicolás<br />
Arredondo murió de Fiebres y el sueño del retomo se fue quedando débil y<br />
apagado, aunque persistente, en el fondo del alma de la mujer. Volver<br />
significaba romper lazos fuertes con el nuevo país y dejar sus hijos y sus<br />
nietos. Volver significaba regresar a un cementerio de blancas cruces y mirar<br />
el sitio donde habría de fijarse la propia. Y la Bermeana iba retrasando su<br />
regreso mientras mantenía contacto estrecho con todo vasco que arribaba a la<br />
Isla o vivía en ella o marchaba de regreso a la tierra vasca. Y así sentía que<br />
vivía la vida de todos un poco y partía muchas veces hacia el pueblo de<br />
Bermeo de donde era toda su generación anterior. Con dos palmadas fuertes<br />
que dio se acercaron dos jovencitas tímidas, de una lustrosa piel canela y<br />
extendieron dos sombrillas de papel para protegerles de un sol que empezaba<br />
a quemar como hierro líquido sus pieles blancas. Y fueron abriéndose paso<br />
milagrosamente por entre la multitud hacia el centro de la ciudad, hacia la<br />
pensión de la Bermeana, inmaculadamente blanca y rosa como un pastel de<br />
merengue y fresa. Estaba situada en la esquina de una plazoleta donde altas<br />
acacias y verdes árboles repletos de frutos daban sombra y donde se<br />
celebraba diariamente un mercado. Había indios de piel cetrina y cabellos<br />
lacios sosteniendo jaulas de bambú con pájaros de plumajes multicolores pero<br />
de canto sordo y apagado; vendían también pepitas de frutos desconocidos<br />
para collares, además de hierbas aromáticas para males irremediables; había<br />
también collares de coral blanco, rosado y rojo, ensartados en brillantes hilos<br />
de plata y preciosas perlas que ellos mismos conseguían zambulléndose en el<br />
mar. Unas mujeres vendían batas floreadas bordadas con sus manos y otras<br />
dulces de coco rebosante de azúcar y empapados de ron, el licor fermentado<br />
de la caña de azúcar, mientras otras mujeres mantenían un fuego encendido
para calentar las mazorcas de maíz, untadas de miel... un olor dulce y<br />
empalagoso se expandí a por toda la plazoleta bulliciosa, mientras un hombre<br />
ciego caminaba de rodillas, mirando al sol por voto que tenía que cumplir para<br />
que en Navidad, cuando naciera su primer hijo, el Señor le devolviera la vista;<br />
lo pregonaba a gritos mientras otros indiferentes vendí ansus mercancías con<br />
lamentos largos y monótonos. Algunas mujeres jóvenes, untadas con aceite<br />
de coco y perfumadas, cubiertas de flores, intentaban caminar entre los<br />
hombres con gestos provocativos. Fueron ellas las que señalaron a Joshe<br />
Miguel tan extraordinariamente blanco, dorado y hermoso como un dios<br />
griego mientras la Bermeana les gritaba:<br />
—¡A éste no le tocaréis ni un solo pelo de la cabeza!<br />
Pero ellas se encogieron de hombros y el joven avergonzado bajó su mirada al<br />
suelo, todo lleno de cascaras de mango, pepitas de frutas y restos de comida.<br />
La Bermeana entró en su pensión ordenando a las dos jóvenes de piel de<br />
canela que echaran incienso en la habitación número cuatro, donde iba a<br />
dormir el joven y que llenaran la tina del baño de agua tibia, perfumada con<br />
romero y sal. El joven no había tenido semejante lujo en toda su vida y<br />
balbuceó:<br />
—No tengo con qué pagarle todo eso, señora.<br />
Ella sonrió y entonces le aclaró que su pensión estaba en el centro mismo de la<br />
ciudad y por lo tanto de todos los negocios posibles. Que a su pensión<br />
llegaban hombres pobres, pero salían de ella poderosos y ricos. También le<br />
advirtió que se cuidara de las mujeres de la Isla que eran fáciles y hermosas<br />
pero que tenían enfermedades terribles, que dejaban a los hombres secos e<br />
inservibles, y de los hombres de negocios que quisieran explotarlo. "Al<br />
principio trabajarás para mí... y luego ya veremos, jovencito, qué podemos<br />
sacar de tí" terminó la mujer mientras lo empujaba hacia el cuarto número<br />
cuatro, pequeño, pero cuya ventana daba a un patio donde florecían tres<br />
limoneros y un guayabo.<br />
Pero en realidad lo que más movió al corazón de la gorda mujer a ayudar a<br />
Joshe Miguel, fue cuando lo vio después del baño, con la blanca piel<br />
resplandeciente y los ojos azules candidos y limpios y los rubios rizos de su<br />
cabello brillantes como el oro. "Un hombre como él no debe terminar viciado<br />
por el ron y las mujeres. Debe hacerse rico y regresar a la patria y tener allí<br />
sus hijos", pensó la Bermeana con aquella tristeza que siempre le asolaba el<br />
alma al pensar en el matrimonio de su hijo con una mujer alemana y en<br />
aquellos nietos que no sabían balbucear en euskera ni una sola palabra.<br />
Y realmente fue por esta decisión de la Bermeana que Joshe Miguel entabló<br />
contacto con otros hombres de negocios y comenzó con suerte su actividad en<br />
la Isla de Cuba. Pronto se dio cuenta del contraste de aquella sociedad<br />
multicolor, alegre, desenfadada y bullanguera, con la de su Motriko natal. Allí<br />
había hombres y mujeres muy distintos: unos blancos, otros negros, otros ni<br />
blancos ni negros, otros indios de piel cobriza y oscuras melenas y había<br />
también americanos del norte, con sus blancas pieles de alabastro y sus<br />
cabellos de paja seca. Y había también muchos vascos que se reunían en la<br />
pensión blanca y rosa de la Bermeana a jugar al mus, a cantar y beber, a<br />
comentar noticias del país y a hacer negocios. Los vascos estaban separados<br />
del resto de los habitantes de la Isla, por una barrera invisible pero sólida. Se
eunían entre ellos, iban a la misma iglesia y a la misma misa dominical, se<br />
casaban entre ellos e iban a buscar mujer al país y además comerciaban entre<br />
ellos, entre ellos discutían y entre ellos se morían, pues hasta su propio<br />
panteón tenían para cuando la muerte les sorprendiera antes de su regreso al<br />
País. Vivían, en verdad, como una isla dentro de otra isla y aunque había<br />
algunos con cargos administrativos en la última colonia del imperio español en<br />
América, en general poseían haciendas en el interior que gobernaban con<br />
capataces del país o negociaban sus productos ventajosamente en el puerto,<br />
con barcos americanos e ingleses u holandeses, porque no en balde habían<br />
hecho contrabando durante siglos por tierra y por mar en su propio país y<br />
sabían mucho de todo eso. Cuando se hacían lo suficientemente ricos, se<br />
marchaban a sus pueblos con los que habían estado soñando todo el tiempo<br />
de su larga estancia en Cuba. Joshe Miguel pensó que eso era un error terrible<br />
y decidió romper aquella barrera, pero pronto se dio cuenta de que era visto<br />
como un desertor entre los suyos y como un caso raro entre los demás. Más<br />
tarde comprendió que la relación de negocios sólo era segura entre sus<br />
paisanos y comenzó a trabajar como capataz de una hacienda de caña de<br />
azúcar en el interior de la isla. Al principio sintió la maravilla de aquel clima<br />
constantemente primaveral, con aquel cielo siempre azul y aquellas<br />
ondulantes extensiones de caña verde que el viento formaba entre los<br />
cañaverales. Pero un día —un día cualquiera— Joshe Miguel se enfrentó a su<br />
propia nostalgia. Quizás aquel día el cielo estuviera más azul que nunca y más<br />
verde y esbeltas las cañas olorosas y la canción de los negros repicara<br />
monótona como sus tambores bajo la bóveda del firmamento. Y entonces se<br />
acordó de pronto del duro invierno de la tierra vasca y lo añoró con toda la<br />
fuerza de su corazón. Sintió tal punzada, tal mordida, que los ojos se le<br />
llenaron de lágrimas espesas y tambaleó sobre si mismo. Y recordó<br />
nítidamente a su madre, a la agria voz de su madre, como cabalgando por las<br />
alas del viento perfumado y recordó la casa de Motriko, empinada sobre el mar<br />
de Bizkaia, turbulento y gris, con todas las combas de sus trescientos años de<br />
existencia y las humedades y los fríos de sus trescientos inviernos. Y la ola de<br />
nostalgia—que tenía sabor a sal— lo envolvió y aquella noche dejó la hacienda<br />
montado a caballo y acudió a la pensión de la Bermeana, porque sólo con ella<br />
podía desahogar su tremendo sentimiento. Y ella lo entendió. Estaba sentada<br />
en un sillón de paja, abanicándose con una hoja de palma y vestida con su<br />
bata de flores amarillas y calzada con unas sandalias de plata. Olía a guayaba<br />
madura, pero Joshe Miguel aspiró también como un aroma a hierbas recién<br />
segadas.<br />
—Hace tiempo que no venias... ¿eh, muchacho? —dijo ella.<br />
—Pero he venido al fin.<br />
—Es el proceso que todos cumplen. Todos. Absolutamente todos. No estés<br />
triste.<br />
Y comenzó ahablar apresuradamente, porque en el País se había vuelto a las<br />
andadas y otra vez Don Carlos había cruzado el Pirineo, como su antecesor.<br />
Ha hecho proclama... la gente está revuelta. Qué creían, ¿qué nos habíamos<br />
olvidado del Fuero? ¿qué estábamos contentos con el Abrazo de Bergara? ¿con<br />
la traición de Espartero? ¿eso creían? ¡Ah, qué poco conocen al pueblo vasco!<br />
Aquí estamos otra vez, de pie para hacer la revolución por el Fuero. Porque
conseguiremos la libertad, así sea muriendo todos en el frente... La Bermeana<br />
andaba tan agitada con las noticias, tan exultante, que fue ella la que reunió,<br />
debido a su temperamento y autoridad, un enorme saco de dinero de todos<br />
los vascos y lo envió con una persona de gran confianza al País. Todos los<br />
vascos de La Habana eran carlistas y eso que algunos liberales estaban en los<br />
puestos administrativos, pero eran ignorados y muchas veces maltratados<br />
porque no se les consideraba buenos vascos. Todos los vascos que llegaron a<br />
Cuba después<br />
de 1839 o eran deportados o eran hijos de antiguos carlistas que en la Guerra<br />
de los Siete Años perdieron fortuna y posición y fueron relegados de la vida<br />
pública. Hijos de pescadores, de aldeanos, de gente sencilla, muy humildes,<br />
pero también muy orgullosos. Ellos eran los que se daban cuenta de que el<br />
País estaba en malas manos y de que en la primera guerra se perdió una gran<br />
oportunidad. Lo sabían de una manera inconsciente, pesarosos del fracaso,<br />
como quien siente un miembro mutilado en los días de humedad... eran ellos<br />
los que a tantas millas de la patria la recordaban con amor y también con<br />
generosidad en la hora angustiosa. Más de uno zarpó en los barcos y hacia el<br />
país, para tomar el fusil y combatir. La Bermeana conocía muy bien cómo<br />
palparles tantos sentimientos en sus ásperos corazones de hombres fatigados<br />
por unas vidas trabajadoras y difíciles y sabía muy bien qué hacer con la<br />
nostalgia que asolaba el corazón de Joshe Miguel. El sol del trópico había<br />
tostado su piel y la había convertido en algo parecido al oro fundido. Los<br />
cabellos seguían siendo dorados y revueltos, y los ojos azules como el zafiro.<br />
Los años de trabajo le habían dado un cuerpo más fuerte, más robusto, más<br />
viril si cabe.<br />
—Ahora que sabes lo que es la nostalgia, jovencito, ya puedes empezar a<br />
trabajar duramente para quitártela del corazón. No te voy a pedir ni un<br />
centavo para la guerra ahora, porque sé que acabas de comprar tu ingenio de<br />
caña de azúcar, pero adelantaré unos pesos por ti y alguna vez me los<br />
devolverás. Escribe a tu madre y dile que te busque una mujer, porque ya es<br />
hora de que te cuide una de la tierra y ¡lástima me da no tener cuarenta años<br />
menos y hacerlo yo misma, Joshe Miguel!<br />
El ingenio de azúcar de Joshe Miguel era aún una tierra cimarrona, pero los<br />
negros cavaron en ella con el arado y las primeras cañas de azúcar se habían<br />
levantado verdes y tiernas. Solamente tenía que cuidar de su puesto de<br />
capataz y mantener vigilancia sobre su ingenio. Apenas si dormía ni<br />
descansaba y la nostalgia se volvía pesada como una losa sobre su pecho.<br />
—Le escribiré a la madre, pero ella se sentirá mal de que su hijo no haga la<br />
guerra que ella misma hizo en otro tiempo, —comentó con desaliento. La<br />
Bermeana le examinó con sus ojos oscuros y musitó:<br />
—Tu madre sentirá alivio de saberte a salvo de la muerte. Ella pudo arriesgar<br />
su vida, pero la tuya es diferente. Ahora escribe lo que voy a dictarte.<br />
De Joshe Miguel en Cuba a Dorotea Gorostegui en Motriko. "Madre.es hora de<br />
casarme tal como tú lo aconsejaste. Elige tú una mujer para mí; yo te enviaré<br />
dineros para el pasaje y para el ajuar. Aquí tendrá una buena casa y mujeres<br />
que le ayuden. Tu hijo que te recuerda y más en estos momentos que vive el<br />
pueblo. Joshe Miguel".
MARI ANTÓN <strong>DE</strong> MOTRIKO<br />
Esta carta causó honda sensación en Motriko, pues Dorotea divulgó la noticia<br />
de la fortuna de su hijo con enorme alboroto. Pronto desfilaron ante su aguda<br />
vista las mujeres. Pero Dorotea no se fijó en la belleza de sus rostros, sino en<br />
sus manos, que fueran manos de mujer que lava y plancha y más que en la<br />
belleza de sus ojos, en la amplitud de las caderas, como buena cuna para la<br />
simiente de su hijo. Cuando hubo seleccionado a Mari Antón, con sus enormes<br />
ojos de gacela y su fuerte tronco que, sin embargo, era esbelto, Pascuala<br />
también estuvo de acuerdo porque reunía cualidades insuperables y ambas<br />
pronosticaron un matrimonio donde iba a reinar la armonía, el número<br />
abundante de hijos y un sano espíritu cristiano.<br />
Pero las cosas no salieron tan bien como las iban programando, porque por<br />
aquel tiempo, el pretendiente Don Carlos andaba por Gernika y varias partidas<br />
de hombres jóvenes se echaron al monte. Y resultó que Mari Antón estaba<br />
muy enamorada de uno de ellos que además de ser joven y guapo, era casi un<br />
héroe. Así lo confesó, llorando a su madre, el día que fue seleccionada para<br />
esposa del indiano Joshe Miguel, aunque nada le sirvió. Su madre admitió e!<br />
valor del chico que andaba por los montes del país defendiendo a su rey y a su<br />
libertad, pero no era cosa de esperar al final de la guerra para casarse, porque<br />
Mari Antón tenia ya más de quince años y pronto comenzarían a flojeársele los<br />
dientes y a ablandársele las carnes y el indiano Joshe Miguel, con tanta mujer<br />
hermosa como había en Cuba no la iba a aceptar y la mandaría de regreso a<br />
Motriko con todos los baúles de ajuar y una gran vergüenza. Pero Mari Antón<br />
imploró y lloró mucho y aquella noche se presentó el mozo de las Partidas, que<br />
era alto y recio con el cabello castaño abundante y los ojos claros repletos de<br />
luz. El mozo no era del propio Motriko sino de Lekeiüo y su padre poseía un<br />
barco atunero y además una casa de tres pisos y algunas tierras de labranza. Y<br />
Casimiro Artueta habló así para convencer a la madre de Mari Antón de su<br />
amor y de su sueño:<br />
—Cuando la guerra acabe, tendré el reconocimiento del Rey, porque he<br />
luchado y lucharé con valor. Y se aplicarán entonces, cuando se jure el Fuero<br />
y ganemos la guerra, las viejas leyes de pesca y vendrán tiempos de<br />
prosperidad para todos. Y yo, Casimiro Artueta que habré hecho tanto por los<br />
tiempos nuevos y buenos que han de venir, le daré a Mari Antón una vida<br />
agradable como toda madre aspire que su hija debe tener.<br />
La madre de Mari Antón no era dura de corazón y el joven Casimiro Artueta<br />
hablaba con convicción y sus ojos despedían fulgores de idealismo. Ella, una<br />
vieja mujer, con su delantal remendado mil veces y sus manos retorcidas por<br />
la artritis y consumidas por la lejia y el jabón, era, sin embargo, sensible a<br />
esas cosas altas, aunque su vida no hubiera podido ser más prosaica. No sabía<br />
leer ni escribir porque no hubo tiempo para ello. Primero cuidó de sus<br />
hermanos y más tarde de sus hijos. Fue la primera hija de un padre anciano y<br />
la última esposa de su marido caduco. Lavó, planchó, remendó, cocinó e hiló<br />
durante toda su larga sucesión de años oscuros e interminables, largos como<br />
las noches de los inviernos vascos. Pero los domingos, después de ponerse un<br />
delantal blanco y almidonado sobre su ropa que olía a lejía de hayas, iba a la
iglesia a la misa mayor y sentía alíí, arrodillada en el suelo frío, envuelta en el<br />
cántico de todo el pueblo de Dios, alumbrada por los cirios y perfumada por el<br />
incienso, que algo se le movía en el pecho, ligero y vaporoso que parecía<br />
arrancarle de la dura tierra para llevarla hasta las bóvedas azules del paraíso,<br />
cerca de Dios. Y la voz de Dios se parecía —en aquel deslumbramiento<br />
dominical de la mujer— a la voz del párroco que hablaba del Evangelio con<br />
tono parsimonioso y grave y muchas veces con acento profético. Ese mismo<br />
tono poseía la voz de Casimiro Artueta, cuando pronunció las palabras<br />
anteriores, y la madre de Mari Antón se sintió poseída del espíritu místico que<br />
confortaba su torpe espíritu trabajador. El joven pretendiente de su hija<br />
hablaba en un euskera melodioso, de ideas hermosas que alumbraban todo el<br />
futuro: un rey que andaba por los caminos del país dispuesto a dar a los<br />
vascos cuanto les había sido quitado en la otra guerra, un rey que iba a jurar<br />
los Fueros como lo hicieron sus antepasados para segundad de la libertad<br />
vasca; en fin, un tiempo tan dichoso que todo corazón vasco se inflamaba al<br />
solo pensarlo, y la madre de Mari Antón aunque envejecida y endurecida por<br />
toda la vida trabajadora, no era distinta. La Libertad del País era como una<br />
bandera desplegada al viento, en lo alto del mástil de un barco de velas<br />
relucientes y ondulantes o quizás mejor aún, como un mascarón de proa<br />
dorada de un atunero cargado de peces de plata. Y la madre de Mari Antón<br />
extendió su torpe y callosa mano sobre la frente amplia y luminosa de<br />
Casimiro Artueta, y exclamó:<br />
—Velaré por tu amor y por la felicidad de mi hija. Y por la Libertad del País.<br />
Y ella misma se asombró de oírse decir tales cosas, cuando de su boca<br />
desdentada jamás habían salido palabras de esperanza ni de felicidad sino<br />
quejas de agria protesta y lamentaciones de dolor. Y esta mujer que sentía<br />
ahora todos los días, extendida sobre su corazón, la pequeña fiesta que antes<br />
sólo gozaba los domingos en la iglesia, llamó a la anciana Dorotea, la vieja<br />
guerrillera de Motriko, para que le escuchara sus razones. Sabía que podía<br />
entenderle. Y la anciana llegó con su bastón de puño de plata —la única<br />
riqueza que poseía en la tierra y que era regalo de su quinto hijo, el indiano<br />
Joshe Miguel— y envuelta en una capa de lana negra. Dorotea se sentó junto<br />
al fuego y esperó, aunque sabía que todo estaba dicho. Porque allí, en la<br />
mitad de la habitación en penumbras, pero iluminándola con toda la pasión de<br />
sus ojos, estaba Casimiro Artueta. Dorotea no pudo aceptar que era más<br />
hermoso que su hijo Joshe Miguel, porque son cosas que ninguna madre<br />
acepta ni en lo más íntimo de su corazón, pero sí tuvo que convenir que aquel<br />
hombre joven y fresco, casi descalzo, con su boina colorada y su mirada<br />
iluminada, era irresistible para el corazón de una mujer. Ella los había conocido<br />
iguales en la última guerra y aún guardaba consigo, dentro de su corazón, el<br />
recuerdo de todo el perfume de hierbas que llevaban, un perfume distinto que<br />
ella a veces pensó que debía de ser el aliento de la Libertad. Y además<br />
Casimiro Artueta comenzó a hablar afiebradamente del ideal que le hacía vivir<br />
durante meses en el monte, descalzo y hambriento, perseguido y amenazado<br />
de muerte y dijo que nada importaba la vida de toda una generación si se<br />
conseguía al final del sacrificio la Libertad de los vascos...<br />
—¿Y qué cosa es la Libertad, Casimiro Artueta? Siempre la mencionamos en la<br />
mitad de las guerras. —Entonces el joven miró a la pequeña mujer, envuelta
en la capa negra y apoyada en su bastón de puño de plata. Rizos rebeldes y<br />
blancos escapaban de su pañoleta oscura, dándole un aire juvenil al rostro<br />
menudo, en el que brillaban los ojos negros, vivos e inquietos como debieron<br />
serlo en la juventud. No había en ella ninguna belleza, pero sí una dignidad<br />
alegre que hizo a Casimiro Artueta exclamar con admiración:<br />
—¿Y me lo pregunta usted, Dorotea Gorostegi, usted que también peleó por<br />
ella tan valientemente como un soldado?<br />
Ella sonrió y parpadeó con regocijo. Recordó en aquel solo instante todas las<br />
noches de tráfico por la frontera con los hombres jóvenes y asustados, camino<br />
a Francia y a la libertad. Recordó de pronto la luz de la luna blanca y diáfana<br />
marcando los caminos y el lejano ladrido de los perros y el olor a leña<br />
quemada de los caseríos y el olor a queso fresco y a establo donde dormían<br />
después de toda la travesía, tranquilos y felices.<br />
—Si, hijo, te lo pregunto porque Mari Antón es una mujer joven que está en la<br />
edad precisa para tener un hijo sano y fuerte y trabajador para su casa y<br />
levantar una familia digna para el País. Pero ahora resulta que tiene que elegir<br />
entre lo sólido que le ofrece mi hijo Joshe Miguel y todo lo frágil que le ofreces<br />
tú... porque no puedes ofrecerle ni tu vida, porque tu vida, Casimiro Artueta,<br />
ya no te pertenece. Entonces... dime, ¿qué cosa es para los vascos la<br />
Libertad, que siempre tenemos que decidir estas cosas en cada nueva<br />
generación?<br />
—Alguna vez conseguiremos lo que anhelamos.<br />
—Y entonces, ¿qué pasará que no haya pasado?, ¿qué tendremos que no<br />
hayamos tenido, Casimiro Artueta?<br />
—Perderemos el miedo, Dorotea. Ese miedo terrible que todo vasco lleva<br />
dentro: el miedo a hablar su lengua y a escribir su historia y a vivir como cree<br />
que debe vivir.<br />
Dorotea miró directamente a los ojos claros de Casimiro Artueta. El joven se<br />
habla acercado al fuego y parecía que todo el resplandor de su luz galvanizaba<br />
su elástica y joven figura. Dorotea no percibió en todo el mozo ni un atisbo de<br />
mentira ni de vanidad ni de exageración. Y vio en su sencillez y en su<br />
franqueza todo el resplandor de su propia juventud. Y entonces, removidos en<br />
su corazón los lejanos recuerdos de su propia vida, Dorotea habló largamente<br />
como pocas veces lo hacía de sí misma ante extraños...<br />
—Dices las mismas cosas que una vez me dijo a mi mi marido, que descanse<br />
en la paz de Dios. Nos conocimos cuando la invasión de los franceses y<br />
aunque éramos dos chiquillos, tuvimos la certeza de estar hechos el uno para<br />
el otro. Entonces en todo el país se organizaron partidas, porque los franceses<br />
quisieron imponernos su lengua y su revolución hereje, y eso no estábamos<br />
dispuestos a aceptarlo de ninguna manera. Luchamos entonces por nuestra<br />
libertad, de la misma manera que hoy lo estáis haciendo vosotros, la<br />
generación del setenta. Asimismo no hubo por aquel tiempo hombre joven<br />
que no tomara su fusil o un palo o piedras para ir a combatir por la libertad<br />
vasca, por esa preciosa libertad vasca que está tan lejos en el tiempo como el<br />
sol en el horizonte del mar. Yo una vez, una sola vez, le supliqué que se<br />
quedara conmigo, porque íbamos a tener un hijo, y me entró un miedo extraño<br />
de estar sola a la hora del parto que me volvió cobarde. Pero él me dijo que<br />
no, que todo gipuzkoano debe vivir con honor y mantener limpias sus
fronteras y se fue. Y yo cerré las ventanas y aquella noche fue también agria<br />
mi despedida. Y al poco tiempo de eso, ocurrió la explosión de Matxitxako. Y<br />
no lo volví a ver nunca más... nunca más. Y me ha apenado siempre no haber<br />
besado sus manos y sus ojos y sus cabellos y las huellas de sus pies sobre la<br />
tierra, aquella última vez que estuvo conmigo...<br />
Dorotea calló fatigada, quebrada su voz por un sollozo áspero. La luz del fuego<br />
iluminaba sus ojos y sus manos se retorcían una contra la otra en la<br />
desesperación de su recuerdo y de su amor. Hubo un largo silencio que nadie<br />
se atrevió a interrumpir, hasta que ella misma, repuesta, continuó diciendo:<br />
—Pero así sucede en este País cada nueva generación: se debate, siempre<br />
entre el amor y la guerra, la esclavitud y la libertad. Cada generación de<br />
vascos debe elegir entre su comodidad o su compromiso con la causa del país.<br />
Y tú, Casimiro Artueta, has elegido el camino del hombre fiel a sus principios,<br />
pero también el camino más espinoso que nadie puede recorrer. Sin embargo,<br />
yo os deseo que Dios os bendiga, que os dé salud y fortaleza para cuanto vais<br />
a tener que afrontar, y que alguna vez tengáis hijos de vuestro hermoso amor.<br />
Cuando Dorotea terminó su discurso, Mari Antón la besó en la frente, no<br />
porque la hubiera entendido, sino porque la había liberado. Nadiejamás se<br />
había atrevido en Motriko a besar a Dorotea porque era una mujer seca de<br />
carácter. Pero en estos momentos Dorotea estaba reblandecida por el peso de<br />
los recuerdos. Se levantó con trabajo y salió sin despedirse de los jóvenes, ni<br />
de la madre de Mari Antón y caminó por las empinadas calles de Motriko un<br />
tiempo largo, envuelta en la niebla y en todo el ruido estrepitoso del mar,<br />
apoyada en su bastón de puño de plata, mientras musitaba su oración<br />
confiada a la Virgen de Itziar... "Patroncitade Deba, Andra Mari de Itziar... ¿por<br />
qué? ¿Por qué exiges tanto dolor a este pueblo? ¿Por qué, tantos años más<br />
tarde los ojos de esta chica tienen que llorar las mismas lágrimas que lloraron<br />
los míos? ¿Es qué no fue bastante mi sacrificio y el sacrificio de Pascuala y de<br />
tantas mujeres? ¿Por qué quieres más del Pueblo Vasco?"... Sólo cuando se<br />
hubo calmado, cuando el sol rompió todas las tinieblas y comenzó a subir<br />
lentamente al cielo acerado del mar de Bizkaia, la vieja Dorotea caminó hacia<br />
su pequeña casa con olor a humedad, y a tiempo perdido. Y le hizo escribir a<br />
Juliana una carta que llegó a la hacienda "Siboney Txiki" de su hijo Joshe<br />
Miguel, en la Isla de Cuba, seis meses después:<br />
De Dorotea Gorostegui a su quinto hijo Joshe Miguel en Cuba.<br />
"Hijo mío, he intentado casarte, pero cuando encontré una mujer estupenda<br />
para ti nada pude hacer. No sé si sabrás, estando tan lejos, que otra vez hay<br />
una guerra, Y las mujeres buenas del pueblo prefieren a los jóvenes del<br />
pueblo que luchan por su libertad, que a los hombres que están tan lejos,<br />
aunque sean muy ricos. Mi consejo es que vengas y tú mismo elijas mujer. Y<br />
una vez que esté bendecida la unión, levantes aquí tu hogar. Ven hijo, ven<br />
pronto y Dios te bendiga.<br />
Tu madre, Dorotea".
SIBONEY TXIKI <strong>DE</strong> CUBA<br />
Joshe Miguel reflexionó seriamente al recibir aquella carta. Por entonces en<br />
Cuba soplaban vientos de revolución. Era el último dominio español en<br />
América y eso llegaba a su fin. Había sorprendido a los negros en conciliábulos,<br />
en el cerco de los fuegos. También ellos querían la libertad porque hablaban<br />
de otro tiempo en que en la remota Venezuela hubo un rey negro que tenía su<br />
reina y que se sublevó y que por el tiempo en que reinó, todos los negros<br />
fueron tan libres como los hombres blancos y las cañas de azúcar y el tabaco,<br />
se quedaron en las matas temblorosas y podridas, porque nadie las cogía sino<br />
era pagando como jornalero o capataz. Eran historias que conmovían el<br />
corazón de los hombres de color chocolate y los volvían provocativos y<br />
altaneros, como jamás lo fueran y que hacía a las mujeres ásperas como<br />
espinas en el lecho. El cura del pueblo más cercano había advertido que en su<br />
hacienda, la "Siboney Txiki", (curioso nombre que reflejaba los dos mundos de<br />
Joshe Miguel), se estaba fraguando una revolución que podía perjudicarle en<br />
sus intereses y enemistarlo con la autoridad española. El cura era nativo de<br />
Asturias, emparentado con el Gobernador Militar y padre de diez niños<br />
mestizos, y no era hombre que gustara demasiado a Joshe Miguel, que pese a<br />
no querer líos con la autoridad, tampoco quería cortar las alas a los hombres<br />
que pretendían un vuelo de libertad. Estaba convencido, en lo íntimo de su<br />
corazón, que la esclavitud era un ofensa al hombre, denigrante para el negro<br />
y para el blanco, y un sistema tan peligroso como tirarse al vacío desde lo alto<br />
de un campanario. Por eso no era amo que dejase todo el trabajo a los negros,<br />
mientras éi se hamacaba con una mujer para complacencia de sus sentidos,<br />
sino era hombre que se imponía una rigurosa disciplina y como él nadie para<br />
cortarlas cañas con un machetazo hábil y certero. Hizo que se levantaran unas<br />
cabanas con techo de palma y exigió que las mantuvieran limpias, para evitar<br />
las plagas, tan frecuentes en otros esclavos porque era un tráfico que le<br />
repugnaba. Ellos entendieron que su amo, Joshe el Vasco, era un patrón<br />
distinto, benévolo y exigente al mismo tiempo y que no dejaba de<br />
enriquecerse con el sudor de su frente sobre todas las otras verdades. Así que<br />
le odiaban menos que a los demás blancos, pero lo respetaban menos, y lo<br />
comprendían mucho peor. No podían explicarse —en las hogueras prendidas<br />
en las noches cuando hablaban del amo entre susurros— aquel empedernido<br />
afán de buscarse mujer entre las de su tierra, ni de hablar tanto de aquella<br />
tierra suya tan remota, con unos inviernos blancos y terribles —a lo que el<br />
Vasco contaba— y aquella madre de mil años, remota y severa como una<br />
diosa. Pero quizá fue por todo esto precisamente que en la hacienda de Joshe<br />
Miguel, fue donde prendió la primera chispa de la gran revolución, que<br />
mantendría al país diez años en lucha y que de allí saliera la primera<br />
montonera de hombres armados. Un poeta azuzaba la revolución, un poeta<br />
inspirado que además componía canciones para los niños. Joshe Miguel vio<br />
con desesperación y más tarde con tristeza, cómo quemaban las cañas de<br />
azúcar el mismo día que la carta de su madre le quemaba el corazón. Y<br />
entonces decidió dejar la hacienda para siempre y volver a Motríko, no tan<br />
sólo a casarse con una mujer de su pueblo, sino a emprender la guerra de
liberación de su País como aquellos negros analfabetos hacían por el suyo.<br />
"Ojalá que en mi País un poeta llamara a los hombres a la Libertad" pensó con<br />
dolorosa tristeza mientras empacaba sus pocas pertenencias personales y la<br />
dulce Alba Luz sollozaba a su lado suplicándole que le llevara con él.<br />
—Haré cuanto quieras. Seré para tu madre una hija mansa y buena y para ti<br />
una compañera fiel —prometía en su castellano dulce como la savia que<br />
destilaba la caña de azúcar al ser triturada en el trapiche. El la miró y la vio tan<br />
hermosa en su desnudez, con los brillantes cabellos negros, lacios y espesos,<br />
con los ojos suplicantes y oscuros y toda la canela de su cuerpo joven. Algo en<br />
su corazón se movió a compasión y a dolor y le preguntó:<br />
—¿Estás segura de que no esperas un niño?<br />
Ella negó con una pena que volvió a sus ojos como dos lagos de agua dulce.<br />
Había esperado darle un hijo a este hombre rubio con verdadera ansiedad,<br />
pero una y otra vez sus entrañas se negaban a engendrarlo. Sabía que un hijo<br />
lo ataría a ella para siempre y sabía también —en esta última hora— que no<br />
habérselo dado significaba el final.<br />
—Te morirías en el primer invierno. Alba Luz —dijo él mirando con sus ojos<br />
hacia el horizonte rojizo por el fuego que devoraba los cañaverales— y mi<br />
madre te sería odiosa. Y quizás también toda mi gente. No es un sitio donde se<br />
puede vivir si no se ha nacido en él.<br />
Y se fue lentamente, mucho más tarde, en un carro de caballos a través de<br />
todo aquel olor a cañas quemadas, a viento reseco, a mujer quebrada en<br />
sollozos pero tibia en su última entrega. Nunca como entonces midió los pasos<br />
que le separaban de su camino de regreso y los encontró largos y pesados,<br />
como los bruscos virajes del carretón sobre la tierra rojiza. Más de una vez<br />
pensó que quizás, después de todo, no valia la pena dejar cuanto había<br />
amado y levantado en la Isla de Cuba, pero la voz interior, cruel, le urgía a<br />
seguir adelante. Pero antes de embarcar en el Puerto, decidió ir a visitar a la<br />
Bermeana. Necesitaba oírla, despedirse de ella, saldar algunas deudas y<br />
ofrecerle su ayuda, ahora que era un hombre completo, por si se decidía a<br />
regresar al País. Pero la pensión había sido asaltada y las grandes macetas de<br />
barro de los geranios blancos estaban rotas y revueltas sobre el suelo, antes<br />
tan inmaculadamente brillante y pulido con esencia de azahar y rosas. En la<br />
plazoleta un extraño silencio suplantaba el bullicio anterior. Cuando Joshe<br />
Miguel se marchaba sobre sus pasos —extrañado de todo aquel cataclismo—<br />
oyó de pronto la voz conocida, menos alegre pero siempre imperiosa. Era la<br />
Bermeana ciertamente, aunque hubiese perdido su voluminosidad y no calzara<br />
sus sandalias de plata ni ningún turbante turquesa cubriese los cabellos<br />
desordenados y cenicientos.<br />
—¿No me reconoces, Joshe Miguel? —preguntó clavándole la misma mirada<br />
penetrante, pero desde el fondo de unos ojos sin brillo—. Joshe Miguel sonrió<br />
y le tendió los brazos y la ajada mujer aceptó su cariño de hombre y<br />
comprendió que era una despedida.<br />
—Así es que te vas tú también... —musitó la Bermeana sin saber muy bien si<br />
sentía alegría o una inmensa pena— .Casi todos se fueron<br />
antes de la guerra, porque tuvieron la esperanza de que el País seria como lo<br />
hemos soñado siempre...
—Debo volver, aunque lo peor es que no regreso ni con alegría ni con<br />
esperanza, pero empujado por un deber que ni yo mismo puedo explicar.— Y<br />
Joshe Miguel, al hablar en euskera, recuperó algo del dominio sobre la<br />
intrincada red de sus pasiones interiores. Entonces comprendió que se iba de<br />
Cuba, donde había vivido con felicidad y progreso muchos años, porque<br />
amaba más la tierra donde naciera, aunque hubiese conocido allí pobreza y<br />
despecho.<br />
—No sé qué encontrarás allí, Joshe Miguel. No lo sé. — Y la Ber-meana se<br />
deshizo del abrazo de Joshe Miguel que era para ella un abrazo de hombre.<br />
Porque para ella siempre había sido eso, desde que lo vio bajar del barco, con<br />
su makuto al hombro y la infinita desolación de sus ojos azules y aún más<br />
cuando lo vio emerger de su baño de romero y sal, con toda su piel blanca y<br />
resplandeciente y sus rizos rebeldes y rubios. Jamás sintió por él instinto<br />
maternal, sino la pena profunda de haber nacido muchos años antes que él y<br />
estarle negado cualquier amor. Y ahora, arruinada y en su vejez, viéndole<br />
partir, sentía un desgarrón tan profundo y violento que no pudo contener un<br />
agrio sollozo.<br />
—No es que me visitaras mucho, pero sabía que estabas allí, en la selva verde<br />
y que alguna vez te acordarías de mí. Pero ahora que te vas al País, ¿cómo<br />
podré creer tan siquiera eso? Allí tendrás muchas cosas en qué pensar: la<br />
guerra, el cotilleo político que tanto nos absorbe el seso a los vascos y todas<br />
esas cosas pequeñas de las que se vive en nuestro país... la misa y el sermón<br />
de los domingos, la entrada apuerto de los barcos pesqueros, las traineras, las<br />
galernas...eso colmará tu vida de tal forma que no podrás recordar ni un<br />
momento tan sólo, el sol de la Isla de Cuba.<br />
—Lo recordaré —afirmó con reto el hombre. Había sentido ala mujer vieja y<br />
humillada en sus brazos y le penó. Era mejor recordarla en otros tiempos,<br />
cuando comandaba su ejército de mujeres fragantes a canela y coco y con sus<br />
abanicos de palma y su enorme túnica escarlata con las flores amarillas como<br />
un araguaney florecido tardíamente. —Este es mi país también.<br />
—También es este mi país, Joshe Miguel y en la hora mala se debe ser fiel al<br />
sitio donde uno ha criado un hijo y tiene un nieto y se ha hecho una fortuna,<br />
aunque luego todo se haya convertido en cenizas... Mi hijo ha muerto y mi<br />
nieto parece de otra raza. Pero soy demasiado vieja para regresar a Bertneo,<br />
donde nadie tendrá paciencia para escuchar mis historias, las historias de toda<br />
mi vida en Cuba. Aquí al menos, la gente sabe que soy La Bermeana que tenía<br />
una pensión elegante y próspera en un tiempo, donde se bebía buen ron y vino<br />
de mí tierra y se jugaba al mus hasta el amanecer.<br />
La voz de la mujer recobró una pujanza nueva al recordar las cosas de su<br />
pensión. Como un aliento de esperanza pareció recorrerle el cuerpo<br />
enflaquecido.<br />
— Pienso levantar otra vez mi pensión..., ¡sí, señor! Como que hay Dios, la<br />
levantaré otra vez, sino... ¿dónde irán a parar todos los jóvenes que vengan al<br />
país, deportados y escarnecidos y los suelten en esta tierra extraña para<br />
ellos? ¿Qué hubiera sido de Joshe Miguel sin la Bermeana?<br />
—No lo sé. Quizás ahora no podría marchar con la bolsa llena. Ni con el<br />
corazón agradecido. Tengo una vieja deuda contigo por todo aquello que
hiciste por mí, y otra deuda por la cantidad que una vez enviaste al país,<br />
cuando al principio de nuestra guerra.<br />
—Te la cobraré... hasta el último céntimo. Con eso comenzaré yo.<br />
La mujer impregnó en su voz tan limpia esperanza que Joshe Miguel se sintió<br />
conmovido. Pese a toda su miseria se percibía el espíritu altanero que una vez<br />
poseyó, y la certidumbre de que sobre la ruina se levantaría otra vez la<br />
pensión. El estímulo estaba en el secreto más profundo de su alma... el ser<br />
otra vez puente entre los de su tierra y la tierra nueva. En volver a percibir la<br />
voz y el acento vascos entre las rosadas paredes de su pensión, donde<br />
solamente los guayabos florecían fielmente. Joshe Miguel le besó la mano<br />
escuálida y pequeña —o ¿es que las suyas ya habían crecido<br />
desmesuradamente por el trabajo de la plantación?— y depositó en ella una<br />
bolsa de cuero. Luego, sin decir más palabras, porque todo lo habían dicho y<br />
comprendido, volvió sobre sus pasos hacia el puerto de Santiago de Cuba.<br />
Y así embarcó, aquel año de gracia de 1879, en un buque donde entraban<br />
también algunos deportados de la Isla para España. Esta vez Joshe Miguel<br />
ocupaba un camarote especial para sí mismo, con una litera cubierta de<br />
terciopelo y una jaula dorada, donde estaba el papagayo que llevaba a su<br />
madre Dorotea. Después de unos días a bordo, supo por el capitán del barco,<br />
que entre los deportados a España, iba el poeta revolucionario Martí. Y una<br />
inmensa curiosidad se despertó en el alma de Joshe Miguel por conocer aquel<br />
hombre que había movido a las masas de negros ignorantes con el fulgor de<br />
su poesía, y pidió permiso para saludarle; pero el capitán del barco le<br />
aconsejó que era mejor no establecer contacto con los prisioneros, pues podía<br />
hacerse sospechoso ante la justicia. ¿Además,,., de qué sirve conocer a un<br />
hombre que hace versos y revoluciones? Pero Joshe Miguel pensó que allí<br />
estaba la clave de todo. Hacían falta esos hombres inspirados, religiosos, para<br />
conmover a los hombres prosaicos que sólo se encierran en los pequeños<br />
mundos de sus necesidades. Hacían falta hombres como José Martí, para<br />
recordarles que fue Dios el que emprendió el trabajo con la arcilla hasta<br />
modelar un hombre a su imagen y semejanza. Que Dios emprendió la obra de<br />
la creación del mundo, en un acto de exaltación maravilloso. Y estuvo<br />
pendiente de ver a José Martí en sus pequeños paseos por cubierta, y al fin<br />
pudo observarlo. Era un hombre pequeño, con un traje raído, con una barba<br />
negra y una mirada perdida. Y sin saber por qué sintió un poco de lástima de<br />
aquel hombre solitario, que dejaba su país de cañas y de revolución, con olor a<br />
jazmín, para penetrar en el duro mundo de las cárceles de España y en el<br />
duro mundo de la incomprensión de los poderosos. "Ojalá tenga fuerzas para<br />
huir y pueda seguir cantando", pensó de pronto Joshe Miguel y entonces, como<br />
si su pensamiento hubiera tocado al hombrecillo que se paseaba por cubierta<br />
custodiado, éste alzó sus oscuros ojos y los clavó en los azules de Joshe<br />
Miguel. Y hubo entre los dos hombres, tan distintos y tan distantes, como un<br />
entendimiento, como una mágica lanzada de luz y amistad. Y Joshe Miguel<br />
respiró tranquilo, como si se le fuera al final la angustia que sentía carcomerle<br />
el corazón. "El seguirá cantando, y sus hombres serán libres y cantarán sus<br />
cantos cuando él y yo hayamos muerto, y sobre la revolución se extienda el<br />
olvido de los siglos".
Todas estas cosas se las decía a sí mismo, Joshe Miguel en el viejo euskera de<br />
Motriko, porque pensó que ya no valía la pena hacer esfuerzo alguno por<br />
hablar castellano, llegando al País en poco. tiempo. Y asi fue. Cuando al final<br />
pudo abrazar a su vieja madre Dorotea, el euskera fluyó de sus labios como si<br />
en aquellos largos años, no hubiese hecho otra cosa que hablarlo.<br />
Dorotea lo miró de arriba a abajo, mientras le tocaba los hombros<br />
empinándose y le tocaba las manos, pero ni le besaba ni le estrechaba.<br />
—... Dios te bendiga, hijo... —dijo al final ella convencida de que aquél era su<br />
hijo, el quinto, el tan amado de su corazón. Y luego comenzó ei torrente de<br />
toda la información de cuanto sucediera en el pueblo y en el País, en aquellos<br />
interminables años en que su hijo no habia estado allí. Dorotea contó todo,<br />
absolutamente todo. Desde los tiempos en que el Pretendiente cruzó la<br />
frontera para levantar en el País la esperanza, hasta el tiempo presente en<br />
que la guerra estaba perdida y otra vez se habían llenado los cementerios con<br />
fusilados y los barcos con deportados. Contó las mil y una miserias del pueblo,<br />
los odios feroces de unas familias y los enconos de otras, las venganzas<br />
inútiles pero sangrientas, las rencillas que como cadena interminable parecían<br />
agobiar a todo el pueblo vasco. Sólo en un momento pudo decir Joshe Miguel:<br />
—Hubiera querido estar con vosotros cuando murió Martín y la pobre monja, y<br />
hacer la guerra también. Lo hubiera querido.<br />
Pero Dorotea contestó enojada:<br />
—Ya hemos dado mucho a la guerra para que tú lamentes eso. Déjalo, Joshe<br />
Miguel. Aportas mucho con tu regreso, porque son pocos los hombres jóvenes<br />
y emprendedores que quedan en el país.<br />
Y luego, al final de toda aquella interminable relación de sucesos, Dorotea<br />
anunció como si no fuera importante:<br />
—Mari Antón está dispuesta a casarse contigo, si tú quieres, Joshe Miguel. Ha<br />
muerto Casimiro Artueta, el hijo de Manuel Artueta que tenía un barco<br />
atunero. El mozo murió en lo alto de Urkiola, frente al sagrado santuario,<br />
defendiendo su causa con heroicidad. Dicen que no quiso bajar la bandera ni<br />
retroceder un palmo de su posición, y que fue muerto por una bala en la<br />
mitad del corazón. Dicen que lo llevaron a enterrar a Otxandiano y que le<br />
tocaron el "Gernikako Arbola" sus compañeros del batallón, porque era el<br />
único himno que silbaba mientras estaba en lo más bravo de la batalla. Dicen<br />
que alguien comentó que había que hacer una bandera para los hombres que<br />
mueren como él, especial, que signifique bien los colores de su corazón, de su<br />
tierra y de su fe. Y dicen que el propio Don Carlos, pronunció unas palabras en<br />
su honor, aunque todos comprendían que Casimiro Artueta que no hablaba<br />
castellano, no podría entenderlas ni en lo alto del cielo. Todo eso dicen las<br />
gentes. Pero yo te digo que Mari Antón es la mujer que te conviene para<br />
levantar tu casa en tierra vasca y tener hijos fuertes... aunque haya amado a<br />
otro hombre antes que a tí.
CASIMIRO ARTUETA, EL GUERRILLERO<br />
Casimiro Artueta murió tal y como lo relató la tía Dorotea y como te fue<br />
comunicado a su anciano padre, que también murió al poco tiempo de dolor y<br />
sin ningún heredero sobre la tierra. Pero hubo en los últimos momentos de su<br />
vida muchos sentimientos profundos, y muchas dudas y mucho dolor en su<br />
corazón. Su partida llegó a los alrededores del santuario de Urkiola, una<br />
mañana de sol radiante como hacía tiempo no la gozaran. No era fácil andar<br />
meses enteros entre zarzas, mal vestidos y peor alimentados, con la lluvia<br />
empa-pándoles los huesos o las blancas nieblas matinales impidiéndoles<br />
conocer los caminos seguros. Muchos desertaron de la Partida, aunque estaba<br />
penado con la muerte. Pero Casimiro Artueta perseveró. No estaba muy seguro<br />
de que iba a ganar aquella guerra, porque se daba cuenta exacta del estado<br />
exangüe de sus compañeros y de él mismo. El rancho era escaso y detestable<br />
y celebraban como día de gloria la vez que en el caminar encontraban un<br />
caserío que les abría las puertas, y en el que las mujeres guisaban alubias o<br />
habas para ellos. En algunos caseríos más fervientes hasta llegaron a matar<br />
algún cerdo. Pero en general, los caseríos estaban poblados únicamente por<br />
mujeres vestidas de luto, amargadas y ásperas como cardos. Algunas no<br />
sabían ni si eran viudas o no, o si les vivían o no los hijos. Estaban<br />
desmoralizados y si convivían con mujeres viejas, las de la generación del<br />
treinta y tres, toda esperanza se convertía en desolación. "Jamás ganaremos<br />
una guerra; porque los caminos de Madrid son anchos y los nuestros<br />
estrechos. Y porque ellos son más que nosotros. Aunque cada mujer de este<br />
País tuviese cien hijos, jamás tendríamos los suficientes como para ganar una<br />
guerra, y restaurar después el País". Lo decían con brutal aspereza, con<br />
absoluta convicción y con fatalidad resignada. Y ellos, la Partida de hombres<br />
hambrientos, seguían caminando por los montes sin tan siquiera ser coreados<br />
y alabados o amparados. El viejo dolor de la Guerra de los Siete Años resurgía<br />
como un vómito agrio y lo confundía todo. Pero Casimiro Artueta se decíauna y<br />
otra vez para creérselo del todo: "El Rey jurará el Fuero Vasco y recobraremos<br />
lo que nos fue arrebatado después del Abrazo de Bergara y así podremos otra<br />
vez comenzar a vivir en paz y en libertad, sin rencor y sin rebeldía". Pero<br />
Casimiro Artueta también se daba cuenta de que en Urkiola estaba lo más<br />
florido de los batallones carlistas y que más de la mitad de ellos apenas si<br />
podían sostenerse en pie. Un hospital de sangre estaba instalado allí para los<br />
heridos con gangrena que eran demasiados y para los mutilados que eran<br />
muchos y para los que rendidos e impotentes decidían morir sin luchar ya<br />
más. Casimiro Artueta fue encargado de la vigilancia de los caminos de<br />
Urkiola. Y estuvo de centinela noches enteras, sin oír más que quejidos de los<br />
hombres del hospital de sangre y de los agonizantes y el largo salmodiar de<br />
los sacerdotes sus oficios de difuntos. Una noche Casimiro Artueta sintió<br />
moverse algo en el camino que llevaba al santuario. Fue un ruido extraño. No<br />
respondía al cauteloso batir de las alas de los pájaros nocturnos, ni al paso de<br />
los jabalíes... eran pasos de hombre. Sí, hasta un olor humano llegó a la nariz<br />
de Casimiro Artueta. Y se quedó expectante en su sitio de centinela hasta que<br />
vio la figura —sombra y misterio— caminar agazapada entre las zarzas de
Urkiola. Casimiro Artueta no lo dudó. Fue detrás suyo, lo enlazó con sus manos<br />
y comprendió que era un desertor. Entonces, aun cuando todo su ser clamaba<br />
por misericordia, lo entregó a las autoridades de la Partida y el hombre, para<br />
escarmiento de toda la tropa, fue fusilado con los batallones alineados y en<br />
presencia de Don Carlos. Casimiro Artueta se sintió más responsable de esa<br />
muerte que de todas las demás, porque ese hombre le había pedido clemencia<br />
y él pudo dársela en la oscuridad de la noche y no se la otorgó. El Rey Carlos le<br />
dijo —quizás adivinando ese dolor—, que la muerte de un desertor salvaba de<br />
morir a todo el batallón, porque podía ser apresado por los liberales y<br />
conocidas todas las posiciones. Pero estas cosas tuvo que traducirlas un<br />
intérprete —porque el Pretendiente no hablaba euskera y Casimiro Artueta no<br />
hablaba castellano—. Pero la voz del pretendiente, fríade toda emoción y<br />
estudiando todos los gestos hasta el simple de tenderle la mano, dejaron<br />
helada la emoción de Casimiro Artueta. La última emoción que le quedaba por<br />
recobrar la libertad del País. "¿Y con este hombre recobraremos el Fuero?", se<br />
preguntó con angustia. Y asi esa angustia le empezó a carcomer el alma y se<br />
la llenó de desesperanza. De una desesperanza agria y fatal que hizo de él, en<br />
su interior, un ser tan miserable como el desertor. "Quizás él fue más valiente<br />
que yo. porque se atrevió a dejar esta mentira y este hombre, porque quizás<br />
entendió que con él no lograríamos la libertad de este País". Pero Casimiro<br />
Artueta recobró bríos cuando le fue dado un permiso y pudo ir a Motriko y<br />
estar con la sólida y fuerte Mari Antón. Ella había cosido banderas para los<br />
regimientos, hecho vendas con lienzos blancos para los hospitales de sangre y<br />
también confeccionado pantalones para los soldados con ásperas telas de<br />
arpillera. Junto a su madre pasaba las tardes trabajando para el ejército<br />
carlista. Las dos mujeres le abrieron la puerta del hogar con alborozo, con<br />
entusiasmo y amor. Casimiro Artueta decidió que no podía volver atrás toda<br />
esa admiración, con una renuncia. "Porque ellas creen de tal manera, debo<br />
seguir creyendo yo también". Y habló con entusiasmo del Príncipe<br />
Pretendiente, de su séquito de hombres europeos, de sus caballos, de sus<br />
uniformes. Solamente la joven Mari Antón tuvo un instintivo sentido de pena,<br />
cuando él habló de la casaca roja del Príncipe y de sus pantalones de paño,<br />
mientras pasaba su mano sobre la áspera tela de los pantalones de arpillera. Y<br />
luego exclamó:<br />
—Pero, cuando llegue la libertad, Casimiro, llegará también la igualdad y<br />
entonces ¿todos seremos príncipes? —El asintió y comió vorazmente el potaje<br />
que la vieja mujer le preparó y bebió luego vino caliente con canela y se lavó<br />
los ojos y los cabellos. Todo el polvo del camino y toda ceniza de la guerra<br />
desaparecieron de su cuerpo joven. Y aquélla fue la noche en que, de camino<br />
de regreso a la Partida, abrazó a Mari Antón bajo las estrellas... y ella cedió,<br />
cedió blandamente a la presión de su cuerpo de hombre, y sin saber cómo se<br />
encontraron tumbados sobre las hierbas salvajes y perfumadas de la<br />
primavera, tibias, húmedas y se amaron silenciosamente, absolutamente,<br />
totalmente. El se levantó de sus éxtasis con una promesa: "Serás mi esposa".<br />
Y ella emergió de su locura con una palabra: "Te amo". Y ambos se separaron<br />
al filo de la madrugada, cuando era peligroso caminar por los montes repletos<br />
de centinelas.
Casimiro Artueta regresó a Urkiola con el ánimo más templado. Pero mientras<br />
estuvo en aquella batalla decisiva comandando su regimiento, llevándole a<br />
cumplir una hazaña gloriosa, fue herido de gravedad, Casimiro Artueta<br />
recordaba demasiado intensamente el perfume del cuerpo de Mari Antón y la<br />
dulce voluptuosidad de la entrega... "¿Por qué tengo que estar aquí matando<br />
hombres, si con ellapuedoobtener la gloria? Si, porque Mari Antón era como<br />
una flor en medio del barro y la podredumbre de Urkiola. "Yo la amo, Señor, la<br />
amo y la haré mi esposa". Y eso repitió también en su delirio, cuando la<br />
gangrena comenzó a carcomer su cuerpo joven. Las enfermeras curaban<br />
aquella pestilencia que iba devorando su carne, pero sin poder ocultar su<br />
desagrado por el mal olor de aquel la sala enorme, donde tantos hombres<br />
morían víctimas de la podredumbre. Y entonces, mientras luchaba por<br />
sobrevivir, para casarse con Mari Antón y no dejarla vejada en su pueblo, ni<br />
delante de los graves y tristes ojos de su madre a quien él le prometió la<br />
felicidad de su hija, oyó que uno de los hombres moribundos clamaba a<br />
grandes voces, con la última energía de su cuerpo: "¡Maldito sea, mil veces<br />
maldito por mentirnos!".<br />
Las enfermeras corrieron a su lado y trataron de darle a beber un poco de<br />
coñac que él rechazó con violencia.<br />
—Un hombre debe morir diciendo la verdad, porque sólo así entrará en el<br />
Reino de Dios. Pero ese Principe nos ha mentido, y nos ha traído la muerte y<br />
no tendremos jamás la libertad. El es un extranjero y no siente el dolor del<br />
país...<br />
Por su euskera, Casimiro Artueta se dio cuenta de que aquel hombre era<br />
bizkaino. Y así lo afirmó el mismo hombre, mientras daba sus grandes voces.<br />
—Porque yo soy Victorio de Abrisketa, hombre de bien para servir a mi País. Mi<br />
padre fue lugarteniente de Zabala, aquél que prefirió ser soldado de Bizkaia<br />
que padre de sus hijas, y ordenó que comenzara el fuego aun cuando sus<br />
hijas estuvieran en la avanzada del frente, rehenes de los miserables liberales.<br />
Pero Zabala sabía que cada uno de los hombres que le seguían dejaron algo<br />
tan querido como para él eran sus hijas, pero que si estaban en aquella guerra<br />
era porque todos querían ser bizkainos y libres.<br />
La sala entera se llenó de un rumor terrible... y las enfermeras llamarón a<br />
gritos al cura y a un oficia! para calmar las voces de Victorio de Abrisketa,<br />
pero él estaba en el último momento de su vida y escupía su verdad.<br />
—Si. Todos querían ser eso: bizkainos y libres en el tiempo de mi padre y de<br />
Zabala. Pero ahora... ¿qué queréis? Mientras nosotros combatimos en Urkiola,<br />
el Principe jugaba al mus con su Estado Mayor. Yo lo vi y me dije: "Victorio<br />
Abrisketa, hijo de Victorio y nieto de Andrés que murió en la Matxinada, ¿es<br />
que vas a morir tú, para que ese monigote sea rey? ¿Es que vale la pena, que<br />
un hombre como yo muera para que él sea rey.,.?<br />
Y Casimiro Artueta replicó delirante también:<br />
—Eso no vale la pena, y tú lo sabes. Nadie lucha aquí porque otro hombre sea<br />
rey. Porque vale ese rey tanto como tú, Victorio, o como yo, Casimiro Artueta,<br />
hijo de un hombre que luchó en la guerra de los Siete Años y que también la<br />
perdió. Pero yo creo que no hay nadie aquí que sea tan poco hombre que luche<br />
por hacer un rey. Aquí luchamos todos por el Fuero y !a Libertad.
El agonizante clavó la mirada azul de sus ojos en los claros ojos de Casimiro<br />
Artueta y replicó penosamente:<br />
—Pero tú vas a morir como yo... y entonces, joven ¿quién quedará en pie para<br />
hacer la libertad? Han muerto tantos por la libertad de los pueblos vascos, que<br />
ya no van a quedar hombres capaces de hacerla después de todo este siglo de<br />
guerras y muertes; sólo quedará el rey y su equipo de hombres extranjeros<br />
que no saben nuestra lengua ni entienden nuestra Ley ni nuestro Dios...<br />
entonces, dime ¿cómo va a saber qué libertad desea el pueblo vasco?<br />
Un grave silencio se impuso en la sala que olía a muerte y sacrificio, hasta que<br />
una voz débil lo rompió. Hablaba como un bertsolari y todos sintieron emoción<br />
en el pecho al oírle. Era tan joven y estaba tan mutilado que apenas se podía<br />
creer que aquella voz brotara de su garganta.<br />
—Soy Martín de Oiarzabal, de la Casa de Oiarzabal del Valle del Baztan. Fui<br />
bertsolari antes que soldado y os he oído hablar y lamento oíros porque sólo<br />
habláis de la libertad que se hace con las guerras... y tendrá que haber un<br />
tiempo en que los vascos hagamos la libertad sin sangre, pero con la<br />
inteligencia de nuestra cabeza. Que en vez de brotar ríos rojos de nuestras<br />
venas nazcan hilos de seda radiantes desde nuestra cabeza, para que así<br />
sepamos manejar los asuntos de este país con respeto y orden, como en los<br />
tiempos antiguos. También mi padre fue soldado de Zumalakarregi y mi<br />
abuelo murió en la represalia de Espoz y Mina en el Valle del Baztan. Y mi<br />
abuela que era una baztanesa sólida, fue de las que guardó el secreto de<br />
dónde estaban enterrados los cañones carlistas y no lo reveló ni aun cuando<br />
fusilaron a su esposo. ¡Dios, qué dolor! Y ahora, en vez de cantar, aquí<br />
estamos llorando todos y en víspera de morir...<br />
—Y ¿cómo se construyen los hilos de seda, bertsolari de Nabarra?<br />
—Con paciencia y tenacidad, con perseverancia como lo hacen los pequeños<br />
gusanos. Pero toda su labor resplandece al final... al final resplandece.<br />
Otro enorme silencio se hizo en la sala. Como el silencio que sigue a la música<br />
sonora de un órgano bajo las bóvedas de una catedral. Pero Victorio de<br />
Abrisketa sentía la rebeldía de su muerte y su amargura y dijo otra vez:<br />
—El principe Carlos busca un pueblo para asentar su trono, porque un trono es<br />
más fácil de conquistar que la libertad de los vascos. Alguna vez bertsolari,<br />
nacerán los hombres limpios que tú anuncias. y que comprendan que la causa<br />
del pueblo vasco no es sólo de ellos, sino de todos nosotros.<br />
Sus palabras quedaron en el aire como una profecía incomprensible. Las<br />
mujeres piadosas, le hicieron aspirar éter y Victorio de Abrisketa fue<br />
sumergiéndose en las sombras de su muerte. Pero antes de morir, con una voz<br />
ronca y remota, protestó:<br />
—¡Jaungoikoa eta Lege Zarra!<br />
Y se apagó para siempre. Casimiro Artueta lloró por él como se llora por un<br />
amigo. Pero de pronto él mismo comenzó a sentir el frío de la muerte en su<br />
corazón y abandonó la lucha por su sobrevivencia. La alta fiebre lo consumió<br />
poco a poco y la carne se tornó fétida y descompuesta y cuando murió no<br />
quedaba rastro ninguno de su antigua y fresca belleza de hombre. Las<br />
mujeres que amortajaban los muertos y que andaban con muchos trabajos<br />
apenas si se detuvieron a musitar,
—Debió de ser un hermoso hombre. ¿Quién quedará en el País para hacer otra<br />
generación de hombres semejantes? ¿Quién...?<br />
Y el bertsolari que sólo le sobrevivió unas horas, cantó para él un pequeño<br />
verso de esperanza...<br />
— Los que mueren por la Libertad, son inmortales y fértiles. Y los que mueren<br />
por el pueblo vasco, no se perderán. Habrá semilla de Casimiro Artueta y de<br />
Victorio de Abrisketa pero habrá que saber dónde está y darle alas para que<br />
vuelen lejos. Y así en vez de caminos de sangre y de guerra, los hombres<br />
vascos haremos caminos de luz.<br />
Y como Casimiro Artueta fue un valiente en las batallas, lo enterraron con alto<br />
honor ciertamente, pero él arribó a su última hora con gran desazón y mucha<br />
angustia. Y eso es lo que nadie supo jamás del hombre para el que alguien<br />
pidió una bandera roja como su sangre, verde como su esperanza y blanca<br />
como su ideal.
EL CASAMIENTO <strong>DE</strong> JOSHE MIGUEL, EL INDIANO, CON MARI ANTÓN <strong>DE</strong><br />
MOTRIKO<br />
No era agradable pues para Joshe Miguel, casarse con una mujer que lo había<br />
rechazado una vez y que ahora andaba seria y demacrada, consumida por una<br />
pena profunda. Pero después de que hubo pasado revisión a todas las jóvenes<br />
del pueblo, convino que no había otra mejor que Mari Antón para esposa, pues<br />
sólo ella parecía digna de llevar la dirección de una casa y de una familia,<br />
como lo ejercía su madre Dorotea. Le pidió casamiento con cierta turbación y<br />
a través de su madre, pero fue la madre de Mari Antón la que llevó la voz<br />
cantante en todo aquel asunto. Sentía que recobraba la razón perdida desde<br />
la vez que Casimiro Artueta habló de libertad y justicia en su casa y en que<br />
ella —al fin de cuentas una mujer necia— le creyó. Ahora que veía que podía<br />
remediar la falta de tino de su hija y de ella misma, y de que podía casarla en<br />
la mitad de tiempos tan malos y escasos de hombres, con seguridad y<br />
riqueza, se sintió feliz la mujer y satisfecha y dio gracias a Dios por la suerte.<br />
Rezó mucho a San Antón, abogado de las causas perdidas, y a otros santos<br />
del cielo, para que su hija Mari Antón pudiera casarse con dignidad y decoro,<br />
pues nunca se imaginó que Joshe Miguel repitiera su palabra de casamiento.<br />
Era mucho más de lo que pudiera soñarse, porque Mari Antón no era ya una<br />
niña, aunque realmente el dolor le confería una gravedad y una profundidad<br />
que ninguna otra moza del pueblo poseía, aun cuando muchas de ellas pasaron<br />
por su mismo túnel de dolor. Muchas veces la vieja madre de Mari Antón se<br />
preguntó si entre los jóvenes hubo algo más que un abrazo... y muchas veces<br />
comprendió que su hija carecía de la frescura de la doncellez y la había<br />
suplantado por una belleza más recia y segura más de mujer que sabe ya el<br />
secreto de la vida. Quizá fuera esa madurez la que la volvía más deseable a<br />
los ojos del indiano. Quizás, después de todo, las cosas estaban escritas que<br />
eran de suceder, y sucedían sin más. La vieja mujer prometió, por tanta<br />
gracia del Cielo, rezar una novena a la Virgen del Carmen todos ios meses de<br />
julio que la separaban desde entonces hasta su muerte.<br />
La última conversación a solas que sostuvo Dorotea con su hijo Joshe Miguel,<br />
fue precisamente en la noche anterior a la boda. En el corazón de la anciana<br />
Dorotea se removió un fuego sagrado por aquel hijo a quien tantas veces<br />
rechazaron de los conventos y que tantas veces regresara vencido y fatigado<br />
de sus largos viajes pesqueros, y que ahora en el esplendor de su madurez se<br />
convertía en el hombre más importante de Motriko, por su fortuna y quizás<br />
también por no haber vivido los peores años del País en el País. Seguía<br />
conservando la antigua frescura — aquélla que doraba sus cabellos y<br />
destellaba en su piel y en el azul de sus ojos— y un cierto candor que los duros<br />
años de Cuba no pudieron borrar. Era un hombre hermoso en todo el sentido<br />
de la palabra, y Dorotea sintió orgullo de haberlo parido y acunado entre sus<br />
brazos y dado la leche de su pecho. Sentía orgullo de su completa<br />
masculinidad y de su esplendor, de todo cuanto en él estaba realizado y que en<br />
su padre apenas fue una promesa.
—Tú al menos has llegado a una cima... él (jamás Dorotea pronunció el<br />
nombre de su marido en voz alta desde el día de Matxi-txako) apenas quedó a<br />
medio camino. Murió tan joven pese a que hicimos tantos hijos...<br />
Dorotea calló. Y el hijo entonces la observó con todo el azul de sus ojos y dijo<br />
simplemente:<br />
—Pero mi padre te tuvo a ti. Y yo ni muchos hombres tenemos nada<br />
semejante.<br />
Jamás fue recibido nada con tanta gratitud por el ánimo de Dorotea. Era la<br />
primera vez que alguno de los suyos se atrevía a decirle tal cosa. Sintió calor<br />
en las entrañas y un escozor en los ojos. Durante un rato el silencio fue tal<br />
que se escuchaba el mar, como si estuviera en la mitad de los dos. Al fina!<br />
Dorotea pregunto:<br />
—¿Extrañas la Isla de Cuba?... —pero su voz temblaba tanto como la pequeña<br />
lámpara de aceite de ballena, que iluminaba tenue-mente la habitación. Joshe<br />
Miguel la observó con sus grandes ojos azules y sonrió.<br />
—Mucho... y siempre. Pero no te preocupes... no soy como el pobre papagayo<br />
de las plumas rojas que ha muerto de frió y de tristeza, lejos del sol de Cuba.<br />
Aguantaré en este país hasta el final de mi vida, porque aquí están mis raíces.<br />
Pero no te puedo asegurar que en mi último aliento no recuerde el perfume de<br />
las cañas bravas cortadas... Cuando cortas la caña con el machete, se dobla y<br />
mana de ella algo dulce y perfumado y ese olor llena todo el aire... aún puedo<br />
aspirarlo si me huelo las manos.<br />
—¿Amaste allí a alguna mujer?<br />
—Creo que sí... se llamaba Alba Luz y era suave y hermosa. Pero no podía<br />
traerla a este País.<br />
—¿Por qué?<br />
—No la hubierais entendido... era como las cañas. Demasiado dulce.<br />
—Fue doloroso dejarla ¿verdad?<br />
Joshe Miguel bajó la dorada cabeza y depositó su frente caliente y su corazón<br />
en el seno de su anciana y diminuta madre. Ella, por primera vez en su vida,<br />
le acarició lenta y amorosamente, y fue<br />
diciendo:<br />
—El corazón sólo es rebelde para el amor a los años jóvenes. Luego todo eso<br />
se va apagando lentamente. Ahora, en la madurez, va a nacerte una pasión<br />
que no te abandonará jamás y es la de necesidad de compañía. De alguien<br />
que escuche tus historias. Que mantenga tu casa. Que dirija tus hijos. Mari<br />
Antón será eso para ti y aún mucho más. Te servirá de sostén.<br />
—Ha sufrido mucho con la guerra y ya nada será igual para ella... ni el amor.<br />
Sus sueños se han cortado... pero no le han dejado perfume ninguno.<br />
—Sólo tiene ruido, hijo, el de un roble que se derrumba...<br />
— Eso. eso exactamente... porque ahora vendrán los tiempos de los negocios,<br />
los tiempos buenos para los hombres que saben navegar en dos aguas. Que<br />
son prácticos y que venderán el alma del País por treinta monedas de plata.<br />
Elias es como ellos. Y le irá bien, pero lodos los Casimiros Artuetas han<br />
muerto, y también ias monjas-jardineras y los Esequieles proféticos.<br />
Dorotea asintiócon la cabeza, lastimada por [os recuerdos de sus hijos<br />
muertos. Lentamente hurgó en los recuerdos de sus últimos años y se dio<br />
cuenta de cuan remota estaba ahora su vigilia en el cabo Matxitxako, cuando
pudo hablar con el sol y las nubes y el viento y la tierra y las montañas y el<br />
mar de Bizkaia. Fue una hora esplendorosa. Pero después de aquel momento<br />
todo olía como a pescado podrido, a trajín y vértigo por cosas menudas. Y eso<br />
había estado sucediendo durante cuarenta años y solamente ahora se percibía<br />
de su mísera realidad.<br />
—No sé como ganaremos la Libertad que soñamos, Joshe Miguel. No lo sé.<br />
Pero creo que nunca más por medio de la guerra. Dejamos jirones de nuestra<br />
alma y lo mejor de ella en la batalla.<br />
—¿Conociste a Casimiro Artueta, madre?<br />
Dorotea lo miró directamente a los ojos azules. No iba a mentirle, pero<br />
tampoco pensaba revelarle el tremendo impacto del joven guerrillero, todo<br />
encendido en sueños de gloria, que logró transformar el alma opaca de la<br />
madre de Mari Antón en un crisol, y la de ella misma en un hervidero de<br />
ilusión.<br />
— Si, hijo... le conocí. Tenía algo del espíritu de tu primo, Martín Iribarren.<br />
— Entonces... Mari Antón le amará hasta el final de su vida. Siempre he<br />
pensado que Martin se parecía a San Miguel, vencedor de dragones oscuros.<br />
Recuerdo como reía... y todo e! resplandor dorado de su persona.<br />
— Casimiro Artueta no era tan perfecto... —trató de suavizar la madre.<br />
—Será más perfecto cada día, madre, cada día de la vida de Mari Antón. Me<br />
verá negociando, pactando, tratando de sobrevivir con los tiempos nuevos, y<br />
ella recordará que él dejó su sangre en lo alto de Urkiola por un ideal.<br />
—Tendrás que afrontar eso y otras muchas cosas. Pero quizá no sea tan malo<br />
después de todo. El espíritu de Casimiro Artueta y de Martín Iribarren nos<br />
obligarán a caminar con más tiento por el sendero del futuro... Hijo, tengo<br />
tanto miedo que se olviden las cosas que hemos padecido y soportado, en las<br />
que hemos creído y soñado. Cuando tengas tus hijos, habíales de aquellos<br />
tiempos, cuando luchamos por el Fuero, cuando quisimos conservar el Fuero<br />
por sobre todas las cosas, aun sobre las cosas de Dios. Y diles que por eso<br />
confundimos algunas veces la Patria y Dios. Para hacer una más limpia y lo<br />
otro más fervoroso. Aunque nada fue escrito... los papeles de mi hijo Ezequiel<br />
han sido quemados. Y arrastrados por el viento. La tumba de Martin Iribarren y<br />
de Casimiro Artueta están perdidas en las malezas del monte... entonces,<br />
¿qué prevalecerá de todo aquello?...<br />
Joshe Miguel contempló a su madre por primera vez envejecida y cansada.<br />
Parecía tener ahora miles de años. Sus cabellos blancos como la nieve se<br />
mantenían sujetos por el moño, aunque siempre rebeldes y fuertes. Las manos<br />
estropeadas por la artritis, amarillentas y retorcidas como la raíz de un olivo,<br />
poseían la fuerza que la impulsaba a la actividad. Por primera vez, en un<br />
gesto de amor y respeto, el hijo apoyó sobre esas manos de mujer, sus manos<br />
de hombre y las acarició. Y la vieja Dorotea Gorostegi, dejó que las lágrimas<br />
bañaran su rostro con toda libertad.
JOSÉ MARÍA ITURRAL<strong>DE</strong> CIRIZA <strong>DE</strong> LA ESCOSURA, EL LIBERAL<br />
El hijo de Carmen Trinidad Ciriza, fue finalmente educado por su abuelo, e!<br />
caballero liberal. Y es que Felipe Iturralde, el alcalde de Lekunberri, murió<br />
repentinamente aunque se dijo que no de muerte natural, sino de un golpe en<br />
la nuca, porque el cadáver no mostraba signos de violencia cuando fue<br />
expuesto en su ataúd de madera negra y reluciente y ante el cual desfilaron<br />
altas jerarquías del clero y del ejército. Felipe, en sus últimos tiempos, perdió<br />
mucha de su cautela primitiva y después de apoderarse de tierras comunales,<br />
regateó leña al pueblo y comenzó a protegerse con dos hombres siniestros<br />
que pertenecieron en su día a los txapelgorris. Pero la chispa la encendió un<br />
chico que al no saber contestar al nuevo cura en castellano fue castigado con<br />
un anillo de cobre en el dedo, dos ovejas de burro en la cabeza y a<br />
permanecer horas en una esquina de la iglesia, húmeda y fría. El chico se<br />
enfrió en la penitencia y más tarde le sobrevino una tos seca que derivó en<br />
una tisis galopante que lo llevó al otro mundo en cuestión de horas. Era hijo<br />
único de un anciano viudo y esto causó una profunda sensación en la comarca.<br />
Muchos aseguraron que la muerte de Felipe Iturralde tuvo que ver con aquel<br />
hecho, aunque no fuera uno más de los dolores que su avaricia y ambición<br />
iban causando. Porque allí estaban los que quedaron sin leña en aquel duro<br />
invierno, y los que fueron injustamente tratados por el despotismo de Felipe<br />
Iturralde, que en el ejercicio del poder y con el fracaso de su matrimonio, era<br />
un hombre cada vez más corrosivo y déspota. Lo cierto es que fue muerto en<br />
el huerto de su propia casa y que Carmen, ayudada por la mujer de Hernani,<br />
tuvo el valor suficiente como para amortajar!o y presidir los funerales. Pero<br />
durante todo el tiempo que duraron los mismos. Carmen Trinidad, observando<br />
a su marido muerto, no dejó de sentir una gloriosa liberación. Su hijo no<br />
presenció las exequias y se enteró de la muerte del padre por unas cortas<br />
palabras de su abuelo. Y la ropa de Felipe Iturralde fue quemada y también<br />
sus pertenencias personales, y los asuntos administrativos de la herencia<br />
pasaron a manos de un letrado, porque Carmen Trinidad no quiso detenerse a<br />
resolver nada. Fue la mujer de Hernani la que atrancó las puertas y ventanas<br />
del palacete de piedra de sillería —conseguida en dudosa transacción por Felipe<br />
hacía tanto tiempo— cerró la verja de hierro de la entrada y al final de los<br />
preparativos, bastante rápidos, Carmen Trinidad pudo abandonar el caserón<br />
en el que padeciera cautiverio tantos años. No llevaba ropas de luto debajo de<br />
su capa negra de terciopelo, ni pensaba guardarlo, porque por primera vez<br />
volvía a sentirse joven. Montó en una calesa que arrastraban dos magníficas<br />
muías negras y recordó de pronto el día en que llegó a Lekunberri en su<br />
cochecito blanco y con su bañera de porcelana. Intentó capturar algo de aquel<br />
candor maravilloso de su juventud perdida en el camino del pueblo de las<br />
montañas y trató de olvidar aquellos terribles años, y no aceptó llevar con ella<br />
absolutamente ningún objeto ni aun la hermosa cama de caoba de las Indias.<br />
"Voy hacia una nueva vida y no quiero que nada me recuerde la antigua",<br />
advirtió a la mujer de Hernani. Porque era rigurosamente cierto que su hijo<br />
José María no guardaba para ella relación alguna con Felipe Iturralde. Se<br />
había acostumbrado a creerlo un milagro de su propia especie.
Se instaló en el palacete de su padre en San Sebastián con enorme<br />
satisfacción. Todo el viaje de Lekunberri a San Sebastián lo realizó con la<br />
mayor alegría y cuando se enfrentó al mar, después de tanto tiempo, abrió los<br />
brazos en un gesto de gratitud a la vida por concederle al fin la oportunidad<br />
tantas veces soñada en sus años de cautiverio: paseó descalza por la playa<br />
ante el horror de la mujer de Hernani, desobedeciéndola por primera vez,<br />
riendo de sus gritos y recomendaciones, acercándose a la orilla y mojando sus<br />
pies, sus manos y su rostro... así, refrescada por el agua fría del Cantábrico,<br />
vigorizada por el viento fresco, Carmen Trinidad se dispuso a vivir una nueva y<br />
agradable existencia.<br />
La casa de su padre estaba construida en un alto y dominaba el mar. Unos<br />
jardines verdes y bien cuidados, con macetas de hortensias y gladiolos que<br />
rodeaban el caserón, en cuyo interior magníficos ventanales ofrecían amplia<br />
vista de la playa. Cortinones de terciopelo celeste, suelos de madera<br />
relucientes, alfombras de Persia y China, muebles del más exquisito estilo<br />
inglés, ambientaban confortablemente la mansión. Un ejército de sirvientes<br />
mantenía el orden de la vivienda y de los jardines —donde paseaban faisanes—<br />
y perpetuamente prendido el fuego de las chimeneas y de los incensarios,<br />
porque Don Gonzalo gozaba del perfume de sándalo combinado con el de<br />
pétalos de flores marchitas. Una vez la mujer de Hernani echó al fuego ramas<br />
de lavanda, pero Carmen Trinidad se lo impidió repetir: "Nada de antes,<br />
nuncamás". Y la mujer sonrió con aquella mueca de su cara terrible,<br />
asintiendo, aunque no podía perder tan fácilmente los hábitos que durante<br />
años ejerciera.<br />
Y así Carmen Trinidad recobró poco a poco su salud y estabilidad y comenzó a<br />
interesarse por la vida y la sociedad que la rodeaba. Solamente recordaba y<br />
muy de cuando en cuando y con estremecimiento de horror, su vida en<br />
Lekunberri. Pero ahora mantenía abierta su habitación y no era necesario que<br />
la mujer de Hernani durmiera al pie de su cama, porque no existía el miedo<br />
terrible de que Felipe Iturralde tumbara la puerta a patadas reclamando sus<br />
derechos conyuga/es. Tan bien se íievaba con su padre, que no planeó ni<br />
deseó casarse otra vez, porque apenas si imaginaba una vida mejor para ella.<br />
El caballero, por otra parte, se mostraba encantado. Terminó con su última<br />
amante —joven, costosa y ambiciosa—. Con su hija en casa volvía un orden<br />
femenino muy amable, mientras que con su nieto José María entraba todo un<br />
mundo de juventud, José María estudiaba en Londres, pero los veranos los<br />
pasaba con su madre y su abuelo en perfecta combinación.<br />
Don Gonzalo mantenía contacto con un selecto grupo de amigos, con los que<br />
se reunía a las tardes, después de la comida de las tres, a degustar café y<br />
coñac de Francia. Las cosas del País, tema favorito de sus charlas, no iban<br />
exactamente como ellos ni nadie quería, a ser justos. En primer lugar sentían<br />
profunda irritación contra los curas párrocos, pequeños caciques de aldea,<br />
ignorantes y fanáticos que se ofendieron de tal suerte porque el trono de<br />
España, al cual renunció Isabel, lo ocupara Amadeo de Saboya, hijo de un<br />
excomulgado. Las discusiones teológicas que levantaba aquel asunto eran<br />
apasionantes, pero don Gonzalo no estaba dispuesto a conceder<br />
absolutamente nada a los carlistas recalcitrantes que creían en la religión de<br />
los tiempos pasados, con olor a incienso requemado, en las viejas dinastías y
en los conocidos Fueros del País de los vascos. No es que negara<br />
absolutamente que los Fueros tuvieron algo beneficioso de suyo, y que en<br />
general su ejercicio fue provechoso para el País. Pero de ninguna manera<br />
podía admitir que sirviesen de bandera para hordas fanatizadas que pudiesen<br />
repetir otra vez la historia de los Siete Años de la que, a decir verdad, el País<br />
no acababa de recuperarse aún. Gonzalo Ciriza tuvo en su momento —años<br />
atrás— simpatía por Muñagorri y su lema Paz y Fueros y no entendió la<br />
desconfianza por aceptar esta embajada de paz tan sólo porque el cónsul de<br />
España interviniera en ella. Así que sólo sirvió como bandera de lucha, loque<br />
pudo ser un inicio de reconciliación nacional. Es cierto también que durante la<br />
fuerte discusión que en el Senado de Madrid sostuvieron por los Fueros,<br />
Sánchez Silva contra, principalmente, el alavés Pedro de Egaña. Don Gonzalo<br />
no pudo menos de sentir simpatía por la defensa foral de este último. Los<br />
Fueros sirvieron para que el País Vascongado y Navarra fueran regiones bien<br />
administradas, eficientes, con distribución justa de la riqueza, y con una<br />
población satisfecha. La Vieja Ley funcionó bien dentro de una administración<br />
que en general funcionaba bastante mal. Pero dio alientos de independencia a<br />
los vascongados y los hizo insolidarios aunque no se puede decir eso<br />
exactamente, porque por ejemplo la Rea! Compañía de Gípuz-koa, operó<br />
magníficamente y el fruto fue tan bueno para la Corona que aceptó el<br />
monopolio, como para las Vascongadas que lo supieron administrar con<br />
habilidad.<br />
Pero daba miedo la facción carlista... daba miedo. En ninguna parte del Reino<br />
de España obtenía la fuerza y el arrastre que poseía en el País de los vascos,<br />
el histerismo colectivo que provocaba y latente, por debajo de todo, el infinito<br />
anhelo de independencia que involucraba el Fuero. Nabarra fue una vez Reino<br />
independiente y poderoso, y las provincias partes de este Reino. Son sucesos<br />
que quedan estampados en la memoria colectiva de los pueblos y que aunque<br />
no se puedan precisar, permanecen de generación en generación, más alládel<br />
impacto de las conquistas bélicas o culturales, y más allá también de las<br />
propias guerras civiles. Eso lo sabía Gonzalo Cirízay a eso le tenía miedo.<br />
Porque la libertad del País —situado estratégicamente entre los dos Estados<br />
más poderosos de Europa— significaba el fin de sus negociaciones y de su<br />
riqueza tal como estaba ahora planteada. Porque la independencia era<br />
atravesar un delgado hilo de la crisis y comenzar a rehacer un país arrasado y<br />
arruinado desde la guerra de los Siete Años, y que no se había intentado<br />
reconstruir con acierto. Se deportó mucha masa joven a las Américas y<br />
quedaron los antiguos campos de labranza quemados, mientras el espíritu les<br />
quedó empequeñecido y flaco con el fracaso. El Abrazo de Bergara asfixió al<br />
País, literalmente, y eso no podía solventarse fácilmente. La población estaba<br />
muy herida y si se le daba el poder que una independencia confería, vomitaría<br />
sus frustraciones. Por ese miedo, Don Gonzalo participó en las elecciones del<br />
72, manipulando cuanto pudo y gracias a su influencia y dineros votaron todos<br />
los muertos de su familia y hasta Felipe Iturralde se levantó de su tumba de<br />
olvido en Lekunberri, para emitir un voto falso. Y su hija Carmen Trinidad<br />
sintió repulsión de ver al fantasma otra vez complicado en confabulaciones, y<br />
lo hicieron retornar sin pena ni gloria al sepulcro, pues aunque la votación fue<br />
llamada de los Lázaros, de nada sirvió para empañar el sólido espíritu carlista,
sino más bien para que estallaran los ánimos populares. Otra vez se escuchó<br />
en las plazas de los pueblos o en la del mercado de! propio San Sebastián,<br />
ciudad tan liberal, y en los comercios y en las calles y también en los puertos y<br />
en los cafés de los hombres al estilo inglés, y desde los pulpitos y aun en las<br />
cocinas de los hogares, la palabra sacrosanta de la Facción. Hombres viejos,<br />
casi ciegos, añoraban todavía los tiempos del tío Zumala, cuando se echaron al<br />
monte y acosaron de tal suerte a los liberales, a los ejércitos del Imperio<br />
Español y aun a los Comisarios Europeos, que sino llega a morir en mala hora<br />
Zumalakarregi, otro gallo de victoria hubiera cantado sobre los montes del País<br />
de los vascos. Para colmo de males, otro Carlos, descendiente del primero y<br />
de modo espectacular manejado por la vieja abuela, la princesa de Beira,<br />
surgía de entre las sombras para mantener vivo el sagrado fuego del carlismo<br />
revolucionario y fue tan audaz que escribió un decreto en el que provocaba al<br />
levantamiento de las guarniciones y de las provincias, un golpe en Bilbao, y un<br />
bloqueo en San Sebastián. Don Gonzalo casi enferma de disgusto de lo<br />
delirante de la situación y del modo directo que podía afectar el tren de vida<br />
que tenía establecido. Solía desahogarse con su hija Carmen, en los<br />
atardeceres, cuando juntos se sentaban junto a! fuego, y él repasaba algunos<br />
periódicos y ella tejía ganchillo.<br />
— Sí, parece que la gente está recibiendo lo del Manifiesto con entusiasmo...<br />
— Por Dios, hija. ¡Otra vez la guerra!<br />
—La gente no lo ve tan mal... dicen que sólo así Carlos obtendrá el poder que<br />
le usurparon a su abuelo y que el pueblo vasco recuperará sus Fueros. Están<br />
todos muy enojados por la cantidad de decretos y leyes que desde Madrid<br />
hacen para quitarnos poder y competencias... y que logran desmoralizar y<br />
minar la esencia del País.<br />
—¿La esencia del País? ¿Cuál esencia, Dios mió? Si sólo son un manojo de<br />
estúpidos aldeanos que plantan patatas y maíz, de imbéciles pescadores de<br />
anchoas... ¿Qué saben todo ellos juntos del espíritu del País? Si no hay quien<br />
sepa leer y escribir de corrido y sólo hablan esa lengua absurda en la que no<br />
hay libro decente, aparte de unos cuantos catecismos...<br />
—Bueno, la gente dice que eso es culpa de la autoridad. Que no se preocupa<br />
de estimular la cultura... que el País no tiene universidades ni escuelas<br />
decentes. Que los seminarios absorben toda la clase intelectual del País pero<br />
luego los mandan de misioneros y el País se queda sin nadie.<br />
—¿Pero conque gente andas tú, hija mía? ¿Son acaso doctores de la Iglesia,<br />
que todo lo saben? Ese es el gran mal de España. Que todo el mundo sabe de<br />
todo y no digamos la política... el ejército vive en pronunciamientos continuos.<br />
Casi no vale la pena tomarlo en cuenta, porque sólo cambia el nombre de los<br />
generales. Aunque tanto como pronunciamientos, tenemos Constituciones,<br />
primeros ministros...<br />
—Y Reyes, papá... hasta hace poco Isabel, ahora Amadeo. ¿O vamos camino<br />
de una República? No se puede decir que somos monótonos como los<br />
ingleses...<br />
—No... monotonía no hay excepto en los carlistas. Esos sólo piensan en la<br />
montonera, en la facción, y en el monte. Tienen una inclinación perniciosa por<br />
tales cosas, hija... ¡Con lo bien que se está en casa!<br />
—No todos los carlistas tienen una casa como ésta, padre... no lo olvides.
—A veces pienso que esa maldita aña de Hernani, te tiene convertida... ¿No<br />
serás una quinta columna?<br />
Carmen Trinidad, rio divertida. Y el caballero sonrió, distendido.<br />
Y se dio por terminada la charla. Carmen detestaba ver molesto a su padre y<br />
no valia la pena vaticinar cataclismos. La vieja mujer de Hernani le traía<br />
noticias de la plaza, lo que hablaban las mujeres que traían a vender hortalizas<br />
desde los caseríos y pueblos cercanos a San Sebastián, y eran ciertamente<br />
alarmantes. La mujer estaba convencida de que se acercaban tiempos de<br />
revancha y victoria y aseguraba que nadie la iba a molestar a ella, su señora,<br />
pero que ei pueblo se apoderaría de las riquezas de los liberales, de sus casas<br />
y negocios y se efectuaría una justicia tremenda. Mayor aún que la de la<br />
revolución francesa.<br />
José María arribó de Inglaterra por aquellos días, con los estudios terminados,<br />
y después de un recorrido largo y exhaustivo por Europa y Oriente. Era un<br />
hombre muy guapo. Su cabello rizado, castaño y abundante, cuidadosamente<br />
peinado, contrastaba con el verde de sus grandes ojos, con aquella mirada<br />
dulce y amable. Era alto, bien plantado, gentil en el trato y su sonrisa restaba<br />
cierta virilidad a sus facciones y a su físico en general. Vestía a la última<br />
moda, rigurosamente limpio y perfumado, con zapatos brillantes de charol y<br />
hebilla de plata mexicana en su cinturón de cuero. Hablaba varios idiomas, y<br />
era conocedor de los temas políticos además de poseer una sólida formación<br />
humanística. Por un tiempo anduvo interesado en la Arqueología —como<br />
Schieleman—, y por otro en la dirección de los negocios del abuelo, pero no<br />
sentía inclinación exagerada por nada en particular. Era de carácter frío,<br />
sensato y ambicioso. Carecía del temperamento burlón de su madre y de su<br />
inclinación a la melancolía, lo cual era tranquilizante. Leía ávidamente la<br />
prensa, discutía con habilidad sus puntos de vista y sabía retroceder<br />
certeramente en los puntos muertos, dando la impresión de ser siempre<br />
ganador en las batallas dialécticas, y encontró pronto amigos en San<br />
Sebastián, aunque el abuelo detectó inmediatamente que los dominaba a<br />
todos no tan sólo por su amplia cultura y su visión del mundo, sino además por<br />
su astucia, inteligencia y afán de poder. Al principio las mujeres enloquecieron<br />
con él. Pocos partidos podían resultar más atrayentes que este hombre joven,<br />
rico y emprendedor que destacaba en una sociedad muy cerrada y obcecada<br />
en sus planteamientos tradicionales, aun cuando ya comenzaba San Sebastián<br />
a ser lugar de veraneo a imitación de los ingleses con su playa de Bath. La<br />
gente perdíael miedo al sol y la alia clase liberal, ociosa y rica, paseabapor la<br />
playa magnifica de San Sebastián y aun se daban paseos en lancha a la Isla de<br />
Santa Clara, donde se merendaba. Por supuesto que José María era invitado<br />
obligado. Aunque gracias a la recién tendida linea de ferrocarril, mucha gente<br />
conocía Madrid y otros habían cruzado la frontera de Francia, nadie podía<br />
hablar como él de los países exóticos y misteriosos de Oriente... excepto los<br />
capitanes de goletas o sus marineros, pero ninguno de ellos podía hacerlo con<br />
la gracia y el estilo de José María Iturralde Ciriza.<br />
Su madre sólo le exigía que desayunara con ella, dejándole libre el resto del<br />
día. José María precedía a la doncella, y descorríalos cor-tinones del cuarto de<br />
su madre, dejando entrar la luz y descubriendo la vista magnífica que desde la<br />
ventana se apreciaba.,. toda la playa, el monte Igueldo y la Isla de Santa
Clara. La bandeja con el desayuno al estilo inglés (huevos, jamón, jugo de<br />
naranja y tostadas) lo depositaban en una mesa con dos alas. Carmen se<br />
incorporaba en la cama, apoyada en almohadones de raso y seda de colores<br />
muy suaves, y el hijo se sentaba, en la otra parte, en una silla baja. Así<br />
comenzaban, amigablemente, cada día, el día a vivir.<br />
—Dime hijo... y ¿cómo va el mundo? A veces, viviendo aquí, parece que sólo<br />
existen los carlistas... nada más que los carlistas y tan sólo los carlistas, con<br />
su amenaza de revolución. Apenas me entero de lo que sucede en Madrid.<br />
—Bueno, el mundo también está revuelto. Cada país de Europa tiene su<br />
carlismo particular, madre. El hombre siempre exige algo... busca algo. No se<br />
satisface muy fácilmente. Después de las ideas del siglo XVIII, nadie puede<br />
aspirar a que las cosas sigan como antes.<br />
—¿Pero van mejor que antes, hijo? En el tiempo de tus bisabuelos uno nacía<br />
bajo un Rey y tenía la esperanza de morir bajo su tutela o al menos la de su<br />
hijo. Las cosas sucedían serena y lentamente. Ahora todo es febril, apurado,<br />
como si estuviésemos al borde de un cataclismo. Porque reinara Isabel este<br />
país sufrió una guerra terrible.., y 1 ahora resulta que la soberana está en<br />
París y aquí se plantea un rey cualquiera de las dinastías europeas, o una<br />
república como Estados Unidos o México...<br />
—No seria malo del todo, madre. Pero creo que en Europa pasó algo<br />
semejante. Metternich, el hacedor de la Europa de Napoleón, ha sido<br />
defenestiado y ha huido, para salvar la vida, en el carretón de<br />
una lavandera... ¡El, tan poderoso que con sólo nombrarlo temblaban las<br />
montañas! El padre del zar actúa! de Rusia, el más absoluto de los soberanos<br />
de Europa, tuvo un atentado muy grave, impulsado por jóvenes de la nobleza.<br />
Y dicen que los hielos en Siberia, aún hoy, están poblados de exiliados<br />
políticos. Napoleón III no anda mucho mejor... ha tenido que ser dictador de<br />
los franceses y me temo que su fin está próximo...<br />
—Y ¿ella? ¿La emperatriz? ¿Eugenia de Montijo?... ¿Sigue tan guapa?<br />
— Sí... es una bella mujer española.<br />
— Pienso que debe ser muy feliz... emperatriz de los franceses... vivir en<br />
París... trajes, fiestas, champagne... el Louvre y las Tulle-rías... ¡Todo el reino<br />
de la dulce Francia!<br />
— La dulce Francia es un volcán en erupción... y la Italia también. Y Hungría y<br />
Bélgica y Holanda... y luego están los alemanes y su terrible canciller Bismark.<br />
Al espíritu amable de Bohemia está sucediéndole e imperará el potente<br />
espíritu militar de Prusia. Y los Estados Unidos andan en una guerra brutal...<br />
parece que todo el mundo tiene un arma en la mano y está dispuesto a<br />
disparar.<br />
— Et abuelo te diría que eso es a causa del sufragio universal, de los llamados<br />
Derechos del Hombre, y de las otras locas ideas de la Revolución Francesa. El<br />
teme que la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad acaben con la Humanidad<br />
de un modo fulminante y definitivo... —y José María sonrió indulgente mientras<br />
servía té en las tacitas de porcelana inglesa. —¿Crees que el hombre no es tan<br />
bueno como aseguraba Rousseau? ¿Crees que necesita del látigo para<br />
marchar?<br />
—No lo sé, madre... pero en Inglaterra donde creo llevan mejor las cosas, con<br />
más tino, la revolución que ha causado la Industria es casi tan feroz como la
guillotina de los franceses... la gente vive apiñada en las ciudades, al lado de<br />
las fábricas, hambrienta, angustiada... El humo negro de la chimenea es tan<br />
denso que hasta parece ocultar la rolliza imagen de su reina Victoria. Dicen<br />
que tiene predi-. lección por su ministro Disraeli, un judío...<br />
—Hay que ser inglés para aguantar algo así. —exclamó horrorizada—. ¡Una<br />
mujer como jefe de Estado y un judío como ministro!...<br />
—Es un hombre inteligente aunque algo extravagante...<br />
—Todos los judíos lo son.<br />
—Vamos, madre... eso es fanatismo y tú eres más culta y más evolucionada<br />
que eso —atajó José María con suavidad. Untaba las tostadas con mermelada<br />
de naranja amarga traída de Inglaterra en su último viaje.<br />
—Tienes razón... pero no logro sobreponerme a lo que nos han enseñado ellos,<br />
aunque a veces pienso... ¿no me creerás un poco tonta, no? ¿Cómo pueden<br />
seguir siendo judíos si hace tantos siglos dejaron Israel? Por más que vivan en<br />
comunidades aisladas o hayan sido perseguidos como en Polonia o en España<br />
misma... ¿qué les hace distintos? Bueno, en realidad tendría que preguntar<br />
qué hace distinto a un bohemio de un prusiano y que sin embargo para<br />
nosotros son alemanes, ahora.<br />
—Estás entrando de lleno en una de las teorías políticas más debatidas en<br />
Europa, mamá... la teoría de las nacionalidades. Y hay para todos los gustos.<br />
Los que las aplican para demarcar fronteras, o para agitar pueblos a su<br />
autodeterminación, o para subir reyes al poder. Hay quienes propugnan un<br />
estado poderoso y con ejército, identificados en ese sueño nacional colectivo...<br />
—Los Reyes Católicos hicieron eso en España... y creo que los Tudor en<br />
Inglaterra o los Capelos en Francia... es asunto viejo. Los judíos eran ya<br />
molestos para el faraón de Egipto.<br />
— Sí... pero ahora la concepción es más sutil. La misma lengua, la misma<br />
tradición, las leyes semejantes...<br />
—No estoy demasiado segura de la novedad de esos planteamientos. Pero<br />
quizás los carlistas lo estén. O los que militan con los carlistas. Por ejemplo, la<br />
aña de Hernani no se siente ni española ni francesa.. .jamás ha habí ado otra<br />
lengua que el vascuence, y no desea otra ley que su Fuero. Es un nacionalismo<br />
pequeño, egoísta, salvaje... pero auténtico.<br />
—Quizá el más auténtico... pero el más antieconómico y el más débil ante una<br />
contienda bélica. Y vivimos en momentos donde los ejércitos son poderosos.<br />
Ya no bastan las Partidas románticas que tanto gustan a España... o a sus<br />
excolonias. Coroneles a lomo de caballo irrumpiendo en los Congresos y<br />
perforando a tiros las Constituciones. Ahora el ejército va a ser una fuerza,<br />
una fuerza compacta, organizada, asalariada y bien equipada. Y las guerras<br />
serán mucho más temibles.<br />
—No hablemos de eso... lo detesto. —y Carmen suspiró. Entonces la vieja<br />
mujer de Hernani, torpemente, entró en la habitación para saludar a su<br />
señora, ritual que cumplía todas las mañanas, y vei a su señorito, cosa que le<br />
regocijaba. Le gustaba recordarle como cuando era un niño, tan hermoso y<br />
gentil, y como ella cuidó siempre de él hasta hacerse el hombre fuerte que<br />
era. Participaba, sin disimulo alguno, de la obra de la creación de Carmen<br />
respecto a José María y como la madre, obviaba toda participación del padre
en el asunto. Esto era tan viejo en los tres que José Maria no tuvo jamás<br />
ocasión de meditar en ello.<br />
José María demostró prontamente inquietud por la política y no era para menos<br />
ante los momentos angustiosos del País. Desde los pulpitos los curas<br />
amenazaban a los liberales, en los cuarteles los hombres se preparaban para<br />
cualquier pronunciamiento que los empujara a saltar sobre la silla del caballo y<br />
lanzarse a la conquista de Madrid. Por otra parle el pueblo vasco se aferraba<br />
obstinadamente a los recuerdos de la guerra de los Siete Años y del Fuero<br />
perdido, y de cuanto sagrado alimenta el corazón de una persona. Y<br />
finalmente, un cura, más exaltado que los demás, el cura Santa Cruz, se echó<br />
al monte al frente de una partida de hombres para hacer la guerra por su<br />
cuenta, demasiado impaciente para esperar más. Era un hombre cruel y<br />
absurdo, aun para aquella turbulenta y romántica época en la historia del País,<br />
pero encarnó los ideales de los perdedores de guerras y sublevaciones en<br />
favor de la libertad y fue en cierta forma, expresión de su tiempo. Fusilaba sin<br />
misericordia cristiana, pero llevaba una cruz en el cuello, símbolo de su<br />
antiguo ministerio. Le seguía una bandada de hombres adictos y sin más<br />
disciplina que el miedo que él imponía. Todajusticia era ejecutada desde su<br />
razón y la razón del cura Santa Cruz no era demasiado limpia o demasiado<br />
clara. Era un hombre a caballo entre dos ministerios —el guerrero y el religioso<br />
— que trataba de romper el orden liberal, sembrar el caos y precipitar los<br />
acontecimientos. Pero su aureola se extendió por toda Gipuzkoa, como un<br />
humo negro, y los jóvenes ardientes desearon ser sus discípulos., sus<br />
guerreros y sus mártires. José María Itu-rralde no era impetuoso pero se sintió<br />
llamado. Algo en el cura Santa Cruz, bárbaro y primitivo, removía viejos genes<br />
en su sangre, pero cuando supo, por una indiscreción, que su padre fue<br />
asesinado y no muriera santamente en su lecho como le fuera dicho hasta<br />
entonces, sintió dentro de sí una revolución espantosa. Comprendió que por<br />
primera vez iba a tener una conversación de hombre a hombre con su abuelo,<br />
el caballero liberal, porque no se atrevía a enfrentarse con el problema de su<br />
conciencia a su madre, temiendo causarle un profundo disgusto.<br />
El caballero Gonzalo Ciriza de la Escosura envejecía con notable dignidad. Su<br />
barba blanca y prolijamente cuidada, era recortada por un peluquero romano<br />
que se instaló por aquel tiempo en San Sebastián y trajo aires de elegancia<br />
europea. En la vejez perdió el miedo a engordar que siempre tuvo, y ostentaba<br />
una oronda y monumental barriga, producto de sus muchas orgías<br />
gastronómicas que ni los frecuentes y dolorosos ataques de gota lograban<br />
menguar, A la tarde solía echar un poco la siesta en el salón-biblioteca, en su<br />
sillón de cuero inglés, frente a un fuego no demasiado vivo, con una copa de<br />
coñac de Francia y un puro de La Habana por compañía. Le gustaba estar solo<br />
y ni su hija osaba interrumpir su sagrado momento de descanso, pero aquella<br />
tarde irrumpió José María, cerrando la puerta tras sí, y sentándose enfrente<br />
del sorprendido anciano, y soltando de golpe el problema que le agobiaba.<br />
—Abuelo... ¿es verdad que mi padre murió asesinado?<br />
—¿Quién te ha dicho eso ahora?... No era necesario que lo supieras...<br />
envenenará tu vida y no vale la pena.<br />
El caballero pronunció sus palabras con absoluta tranquilidad, sin sobresalto<br />
aparente, pero sus viejos y oscuros ojos, hurgaron con ansiedad en los de su
nieto, ensombrecidos por la preocupación, El corazón —que siempre le latía a<br />
un ritmo matemáticamente perfecto— se alteró.<br />
—Me lo ha contado la vieja mujer de Hernani. Está muy enferma y delira. Sé<br />
que confunde recuerdos y cambia nombres, pero esto parece habérsele<br />
grabado con nitidez. Menciona hasta la hora misma del suceso... las doce de<br />
la noche. —Y José María se interrumpió. Le dolía el esfuerzo que mantenía para<br />
demostrarse sosegado. No es que<br />
guardara recuerdo de su padre. Apenas si una vaga imagen de un hombre que<br />
!e cortaba a tijerazos los cabellos y que le enseñaba a montar las muías del<br />
establo. Y que una vez tiró los libros al fuego.<br />
—Es extraño que haya hablado esa mujer. Juró no decir nunca nada y cumple<br />
sus promesas como buena vascongada.<br />
—Quizá sea difícil ser buena vascongada en estos tiempos, abuelo —musitó el<br />
joven caballero. Estaba frente al fuego, avivándolo, y el resplandor de una<br />
gran llamarada iluminó su rostro. Los rasgos de su padre, de pronto, se<br />
pronunciaron nítidamente en él y Don Gonzalo Ciriza retrocedió con espanto.<br />
Felipe Iturralde estaba allí, detrás de la nariz recta y voluntariosa, bajo la<br />
quijada prominente, en la cuenca de los ojos, en el esqueleto entero de su<br />
nieto. Regresaba desde el pasado a reclamar la explicación de su asesinato y<br />
Gonzalo padeció el miedo de enfrentarse al fantasma. Menos mal que en ese<br />
momento José María pareció relajarse un poco e inmediatamente se suavizaron<br />
las facciones, adquiriendo aquella hermosura delicada que sólo podía<br />
pertenecer a la herencia de los Cirizas de la Escosura, El viejo abuelo respiró<br />
profundamente y cuidó de medir sus palabras, porque sabía lo importantes que<br />
iban a ser para el futuro de su nieto y de su propia familia.<br />
—Siempre son difíciles los tiempos para ser honrados, José María. Pero la vieja<br />
de Hernani entonces fue una excepción y lo seguirá siendo, aunque quebrante<br />
en mala hora el secreto que juró mantener. Está próxima a morir y aquello<br />
sucedió hace mucho, pero fue tan horrible que para una mujer honrada debió<br />
ser traumatizante y su conciencia lo expulsa ahora, enfrentada a su propio<br />
final. No debió ser fácil para ella presenciar cómo dos desconocidos —a quien<br />
ella les abrió las puertas de su casa de Lekunberri— acribillaban al amo a<br />
cuchilladas y lo dejaban tendido, sangrante y moribundo, en el dintel de su<br />
puerta. Ella lo lavó, lo cuidó y solamente cuando aceptó que se moría, se lo<br />
dijo a tu madre. Entre ambas lavaron el cadáver y decidieron promulgar que<br />
murió en la cama tranquilamente. Los tiempos estaban muy revueltos y no se<br />
sintió tu madre con fuerzas para denunciar.<br />
—No ha dicho tal cosa la vieja... José María.<br />
-interrumpió vivamente —¿Qué cosa añade ahora? —preguntó el caballero<br />
tratando de mantenerla calma. Su voz adquirió un acento de sorpresa pero<br />
era tal el miedo que se desprendía de él que José María temió que cayera al<br />
suelo, en la mitad de la habitación. El abuelo se repuso enseguida y añadió<br />
rápidamente— tal cosa juró ella y así debió ser. Siempre ha sido una mujer<br />
más bien tortuosa y agria de carácter, y siniestra y malhumorada y<br />
calamitosa.<br />
—Bueno, tiene sus razones. Me dijo que le mataron el marido en la Guerra de<br />
los Siete Años, pues hospedó en su caserío de las Amez-kuas a<br />
Zumalakarregi. Lo fusilaron en la ciudadela de Pamplona y ella perdió el niño
que esperaba. Fue cuando mamá le ofreció un trabajo en casa... le hacía<br />
gracia que fuera gipuzkoana.<br />
—A muchas mujeres les sucedió algo semej ante de un bando o de otro. No<br />
creas que los carlistas llevaban palma de virtud. Zumalakarregi entróle lleno<br />
en la guerra de represalias, y recuerdo que mataron a O' Donnell que era un<br />
joven militar de gran porvenir. Los liberales respondieron matando a otros, es<br />
cierto. Creo que Rodil y Espoz y Mina fueron bastante crueles... pero dime<br />
¿qué guerra no es cruel?<br />
—No desvíes la conversación —atajó José María— quiero saber cómo murió mi<br />
padre y porqué. Qué bando le mató. Aunque no lo recuerdo bien y sea<br />
consciente de que no hizo feliz a mamá, no podré jamás militar en el bando de<br />
los que le asesinaron.<br />
—En eso llevas razón —y el anciano se acomodó mejor en su butacón mientras<br />
apuraba su copa de coñac. Luego encendió otro puro. El aroma a miel y<br />
manzanas con que había sido curado se expandió por la estancia y contribuyó<br />
a suavizar la terrible aspereza del momento. Y el duelo entre aquellos dos<br />
hombres y el que mantenía el fantasma de Felipe Iturralde, desde su<br />
eternidad, se distendió.<br />
—No seque te habrá dicho esa vieja... ahora bien, puedes tenerla certeza de<br />
que tu padre, como alcalde del pueblo y hombre con posesiones, era odiado<br />
por los carlistas y temido por los liberales de viejo cuño... los que estuvieron<br />
con Riego y contra los Cien Mil Hijos de San Luis, y que querían una monarquía<br />
sin los viejos sistemas policíacos... sin el sistema de la Inquisición y esas<br />
cosas. Tu padre no era carlista, hijo, pero tampoco liberal. Le faltaba,<br />
digamos, cultura suficiente... en realidad quiso imponer las nuevas medidas sin<br />
el menor tacto político. Y la gente se resintió de su... agresividad. Quiso<br />
implantar el castellano, y esas cosas, pero de modo algo... repentino. Y en<br />
Navarra son muy apegados ala tradición... y no digamos en los pueblos de las<br />
montañas.<br />
—La vieja asegura que ella lo mató una noche que, borracho, quiso violar a mi<br />
madre —interrumpió furioso el nieto, levantándose con brusquedad del<br />
asiento y enfrentándose al abuelo directamente. Entre los dos hombres hubo<br />
como un chispazo, como una terrible y potente corriente eléctrica. El anciano<br />
bajó la cabeza y restregó con sus manos su amplia frente. Parecía intentar<br />
lavarse de todos aquellos recuerdos desagradables, desenterrados de<br />
improviso y en mala hora.<br />
—Está la palabra de una mujer trastornada por la edad y la agonía y mi<br />
palabra. Debes elegir entre ambas. Puedo añadir que sospecho que el crimen<br />
debió de ser cometido por una persona más fuerte que una mujer... Felipe<br />
Iturralde era un hombre corpulento. Por aquel tiempo muchas partidas de<br />
bandoleros asolaban el País. Después de una guerra tan larga, muchos<br />
hombres se acostumbraron a matar y a la vida de la guerrilla —desde la<br />
invasión de los franceses en la primera década del siglo no se había hecho<br />
más que eso— y no es fácil volver a trabajar una tierra que se abandonó, ni<br />
convivir con una familia que no quiere saber de tu tiempo de guerra. Por eso<br />
muchos hombres mataban y creían revivir los tiempos antiguos. ¿Qué más da<br />
matar franceses o alcaldes liberales? Después de todo, siempre es matar.<br />
También es verdad que desde el punto de vista navarro, el País soportó una
especie de ocupación militar y los jefes eran extraños y también los soldados y<br />
las leyes que se iban decretando. La gente del pueblo no se resignaba a esas<br />
cosas. Lo soportaban como un tributo por la guerra perdida pero en el ánimo<br />
estaba la rebeldía, la disconformidad...<br />
—¡Pobre pueblo mío! —exclamó José María apesadumbrado.<br />
—No es tu pueblo, es el pueblo de todos —corrigió el anciano deslizándose con<br />
infinita precaución por la cuerda floja—. De los carlistas y de los liberales. Es<br />
cierto que tu padre murió asesinado por una banda carlista o por manos<br />
carlistas. Pero en el mismo Lekunberri, un poco antes, hubo otro caso, sólo<br />
que al revés. Un hombre que combatió por el Fuero, en el bando de<br />
Zumalakarregi, regresó a su casa después del Abrazo de Bergara, humillado y<br />
fatigado. Debió estar oculto un tiempo en el granero. Hasta allí le buscaron, le<br />
dieron tiempo para rezar un Padre Nuestro, y le fusilaron. Muchos generales<br />
de los carlistas pasaron a Francia y desde allí aceptaban rendirse a las<br />
autoridades, públicamente. Con eso salvaron la vida del asunto de las<br />
represalias... pero también hubo mucha gente deportada a las colonias, y en<br />
fin... enormes injusticias. Pero no fueron peores que las que causó Robespierre<br />
en su reinado del terror, ni Napoleón conquistando Europa...<br />
—Pero creo que lo terrible de nuestro país, abuelo, es que siempre ganan los<br />
que no deben... quiero decir, los que usan del poder pero no de la inteligencia.<br />
Creo que mi padre es como un ejemplo de eso ¿no?<br />
—Me temo que sí... las cosas iban muy bien para los vascos, eso es verdad,<br />
hasta que llegó Godoy y comenzó a revolver el asunto de los Fueros, y se<br />
comenzó a trabajar. Luego llegó la Constitución de Cádiz y dio la razón a<br />
Godoy en cierta manera... claro que una monarquía constitucional no debe<br />
respetar privilegios de un pueblo sobre otro. Los hombres son todos iguales,<br />
por lo tanto nopueden los vascos y los navarros tener algo distinto a los<br />
andaluces o a los castellanos...<br />
—Pero históricamente lo habían mantenido y eran unas provincias bien<br />
administradas, económicamente competentes y activas. Quizá faltó una<br />
Universidad más viva, porque Oñate no supo cumplir el compromiso.<br />
—Faltaron muchas cosas. Y lo cierto es que después de la Guerra de los Siete<br />
Años y la limitación del poder foral, quedó un mal interior, profundo y<br />
maloliente... infinitas heridas que no han cicatrizado. Por eso aconsejé a tu<br />
madre que te educaras en Inglaterra... quería que tu mente fuese cultivada y<br />
tu corazón no se carcomiera con las viejas penas.<br />
—¡Me siento tan viejo de pronto! —musitó el joven.<br />
—No intento empujarte a la vida política, porque creo que es odiosa. Desciendo<br />
de comerciantes y marineros que con la Compañía de Caracas hicieron<br />
dineros, montaron factorías y exportaron productos a la Europa del Norte.<br />
Pero entiendo que tú quieras cambiar de rumbo... solamente te ruego, con el<br />
buen juicio de un comerciante que nunca ha arriesgado demasiado, que seas<br />
prudente. Para obrar en política hay que ser cauteloso... hay que juzgar con la<br />
cabeza, no con el corazón. Hay que mantener fríos los pies. Saber lo qué se<br />
juega, cómo se juega, con quién se juega... hasta dónde se puede jugar.<br />
—Comprendo... pero abuelo... yo siento como una inclinación a admirar... ¡si<br />
casi me da vergüenza decirlo!... al cura Santa Cruz. Es un hombre que ha
dejado su Iglesia y renunciado al pan de cada día, por combatir una causa en<br />
el monte... él no calculó nada.<br />
—Es un bárbaro. ¿Sabes lo que me recuerda? El viejo juego ruso de la ruleta.<br />
Yo lo vi a un oficial del Zar ejecutarlo. Tenía el tam borde la pistola cargado<br />
con una sola bala... apostó su hacienda en Ucrania contra una mujer. Y<br />
disparó. Tuvo mala suerte. La única bala le estalló en la frente.<br />
—Al cura Santa Cruz le estalla en la frente todo, abuelo... pero la causa sigue<br />
siendo la misma. La reivindicación foral.<br />
—Es la palabra mágica... la llave de oro para los corazones vascongados. La<br />
única que parece capaz de abrir las compuertas de esta gente tozuda.<br />
Perodime... ¿se puede edificar un país con normas tan arcaicas como las del<br />
Fuero? Recuerdo el lío que se armó en Bizkaia cuando lo del hierro. Según el<br />
Fuero no podía exportase más allá del Señorío... pero en Europa corrían los<br />
tiempos de la Revolución Industrial. El hierro era propiedad de todos los<br />
bizkainos pero, ¿cómo puede compaginarse eso con los nuevos métodos de<br />
producción, de mercado, de economía?... Era la ley buena en los tiempos<br />
pasados, bucólicos, pero mala para el tiempo de este siglo. ¿Podemos seguir<br />
adelante recordando con apasionada nostalgia los tiempos de la Junta de<br />
Gernika bajo el Roble?<br />
—Dicen que los revolucionarios de Venezuela besaban una estampa del Roble<br />
de Gernika y eran discípulos de Rousseau, Vol-taire y Montesquieu.<br />
—Pero es una simbologia romántica., hay que dejarlo en el mito. También los<br />
ingleses recuerdan a Camelot pero eso no quiere decir que las leyes del rey<br />
Arturo y sus caballeros sean funcionales...<br />
—Creo que lo son, abuelo. Camelot es el espíritu de la democracia inglesa y<br />
eso los hace soñar y moverse en esa dirección... no todo son papeles de<br />
contrato, sumas y restas, matemáticas puras. El hombre necesita algo más...<br />
espiritual. La religión llena ese espacio. es cierto, pero la religión en España ha<br />
estado al servicio del Estado, de la reacción...<br />
La voz de José María, aliviada y otra vez limpia, era semejante a la brillantez<br />
de un fuego nuevo... "Es como su bisabuelo —pensó Gonzalo Ciriza— aquel<br />
caballerito ilustrado de Azkoitia". ¡Dios mío! ¿Qué podrá salvarle de la política<br />
del país?... Su astucia... eso es, su astucia. Porque no ha nacido para el<br />
sufrimiento ni la lucha y en España la política está marcada con ese signo. No<br />
es como en Inglaterra donde el Parlamento asegura la libertad y el pueblo la<br />
refrenda. Aquí todo está turbado y revuelto y aun fuera para él gran cosa ser<br />
Diputado a Cortes en Madrid... pero nunca debe abandonarse a la política<br />
vasca. Le destrozarán sus propios perros. Pero su bisabuelo fue un hombre<br />
astuto. Buscó el favor real para llevar adelante sus reclamaciones y por eso<br />
avanzó cuanto fue posible... ¿qué hará José María?<br />
—Abuelo... ¿me escuchas?... el cura Santa Cruz no puede hablar de perdón.<br />
Dicen que bendice a los que caen en el combate por su causa y asegura que<br />
tal absolución los llevará derechos al cielo. Pero despoja a sus muertos y les<br />
niega enterramiento a los enemigos. Sin embargo...¡Ojaláfuera yo tan osado<br />
como él lo es, tan convencido de una causa! Porque parte y la mejor de la<br />
Libertad es ir por la vida con el pecho desnudo, haciendo lo que uno cree que<br />
debe hacer y arriesgando todo por esa creencia.
—Ese es un derecho bárbaro. Atila era asi, Pero la Libertad es algo más<br />
parecido a la responsabilidad, al trabajo, a la construcción, jovencito. A esas<br />
cosas tremendamente aburridas pero que son la médula del pueblo inglés. Y en<br />
cierta manera de los gipuzkoanos del siglo XVIII. Ya está bien de Cif1<br />
Campeadores.<br />
—No es la barbarie del cura Santa Cruz lo que me gusta abuelo, sino más bien<br />
su espléndida libertad. Caminar por los montes... respirar los vientos...<br />
—Terminará como un perro rabioso, cosido a tiros y no se pronunciará su<br />
nombre sino con miedo en este País y por muchísimos años. Con él asustarán<br />
las madres a los niños que no quieran dormir, y los pusilánimes a los que<br />
quieran marchar. Los ojos del cura Santa Cruz iluminarán la noche de los<br />
vascos como un fuego fatuo... puedes creerme, nieto.<br />
—Pero es libre, abuelo, libre como un huracán. Y eso es lo que ansia el pneblo<br />
vasco. Su Libertad. Y hasta que no se la den...<br />
—La libertad jamás se da... no es regalo que nadie pueda hacer.<br />
—Lo sé,., pues entonces más razón me das. Habrá que tomarla con el coraj;<br />
del cura Santa Cruz, aunque hombres como tú y yo y otros tengamos miedo y<br />
reprobemos. Pero un país no puede marchar entre esa fila que jamás conoce<br />
puente, de hombres que lo arriesgan todo y de hombres que no pierden nada.<br />
De hombres con coraje y de hombres con miedo. De hombres alucinados y de<br />
hombres sensatos. Y ya no sé cuál es más sensato, abuelo, si el cura Santa<br />
Cruz en lo alto de su monte de hierbas y con sus guerrilleros, o tú y yo en la<br />
mitad de la biblioteca, cuyos libros no leemos, cerca de un fuego que sólo nos<br />
calienta a los dos. El miedo es tan alucinante como el valor. Pero también es<br />
verdad, que no podré pertenecer jamás a los alucinados que todo lo dan<br />
porque nada temen perder, excepto algo que es intangible, la libertad, sino<br />
que soy de los alucinados que sólo temen perder un poco de tierra que no le<br />
pertenece, o un poco de seguridad que nunca es sólida, o un poco de amor que<br />
jamás es verdadero o un poco de dolor que nunca es profundo. Yo pertenezco<br />
por los siglos de los siglos a tu casta, abuelo, y ten la seguridad de que el<br />
gobierno siempre será de hombres como nosotros. Y entonces la Libertad<br />
continuará siendo la quimera radiante que empuja a los hombres como el cura<br />
Santa Cruz al monte... aunque serán pocos. Los habremos domesticado poco<br />
a poco a base de sensatez, prudencia, confort y buenos modales... incluso,<br />
hasta llenaremos sus estómagos. Pero, ¿valdrá la pena esa clase de futuro?<br />
El anciano se encogió de hombros y suspiró, pero ya con verdadero alivio. Era<br />
demasiado viejo como para preocuparse por el destino de la humanidad.<br />
Únicamente amaba a su nieto y no quería perderlo. Se percataba también de<br />
que en cierta forma, aquel palurdo aldeano de Lekunberrí, padre de su nieto, le<br />
había ayudado a ganar la invisible partida desde el Reino de las Sombras. Por<br />
un momento, él, Gonzalo Ciriza de la Escosura, liberal, comerciante, agnóstico<br />
se estremeció por la conmoción política del País, vibrando con el entusiasmo de<br />
su nieto... vislumbrándolo como un dirigente del País hacia una deslumbrante<br />
libertad, tal cual un capitán de un barco ballenero —fabricado con maderas<br />
perfumadas y velamen de seda—<br />
sorteando peligros y venciendo tempestades, pero arribando a puerto<br />
gloriosísimo con todas las banderas intactas, y las multitudes victoriosas y<br />
aclamantes. Y él, detrás de aquel líder prodigioso, producto de tantas sangres
de hombres como el corsario de la Gipuzkoana y el Caballerito de Azkoitia,<br />
ascendiendo hacia la gloria de los sueños. Por un momento poseyó el sueño<br />
de la gloria, el sueño del pueblo, pero en un solo momento también fue<br />
derribado el mito de Jaun Zuria por el campesino de Lekunberri, con su<br />
sangrante pecho ofendido. Fantasma escarlata del pasado, batió sus alas<br />
vengadoras sobre la frente de lajoven promesa de redención y ahuyentó la<br />
aureola sacrosanta. "Desde ahora, —meditó y no sin cierta amargura, el viejo<br />
caballero liberal que en el fondo de su alma alentaba un mínimo de admiración<br />
por el cura Santa Cruz —José María será un hombre como yo". Y no dejó de<br />
sentir cierta lástima... como la que produce un niño con gesto de adulto. Como<br />
la impresión que le causó su nieto aquella primera vez que le conoció en<br />
Lekunberri, con sus rizos rubios como los de una mujer y sus trajes de<br />
terciopelo y encajes al estilo de los retratos de El Greco, y sus ademanes<br />
ceremoniosos, espantosamente arcaicos.<br />
Pero tocaron a la puerta, y entró un criado, vestido de librea, anunciando al<br />
caballero que su peluquero romano venía a cuidarle su plateada barba. Con un<br />
gesto de satisfacción, ronroneando como un gato, Don Gonzalo Ciriza se<br />
arrellanó en la butaca, dispuesto al ritual de su clase.
EZEQUIEL, EL PROFETA<br />
El séptimo hijo de Dorotea Gorostegi fue bautizado con el nombre de Ezequiel.<br />
Era el más serio y reservado de los chicos que aquellas dos mujeres<br />
levantaron con tan grandes trabajos en el pueblo de Motriko. Ezequiel creció<br />
sin pronunciar muchas palabras —durante un tiempo se pensó que no las diría<br />
nunca— y sin perturbar demasiado a su madre con sus travesuras. Fue<br />
enviado a estudiar para cura en una de las redadas que en un verano hiciera la<br />
Compañía de Jesús, y no se despidió de nadie porque apenas si tenía amigos<br />
en el pueblo, ni entabló intimidad con sus hermanos. Su madre le bendijo<br />
entonces sobre la frente alta y abombada, sobre aquellos ojos oscuros, y él<br />
partió al servicio de Dios con mansedumbre. Como no aportaba dote ninguna,<br />
al principio la Orden lo envió como ayudante del cocinero y más tarde del<br />
portero, hasta que una vez el encargado de la Biblioteca solicitó ayuda para<br />
colocar unos libros en las estanterías. Era un hombre muy viejo, aquejado de<br />
dolores en la espalda, y le costaba moverse. Y Ezequiel, paciente y callado, le<br />
gustó como ayudante. Por primera vez en los ojos y en el alma de Ezequiel<br />
brotó una llamarada de interés al ver los libros, al tener que manejarlos. Ante<br />
su tenacidad y pronto ante su inteligencia la Orden cedió lo bastante como<br />
para permitirle pasar horas en la Biblioteca y así Ezequiel comenzó a<br />
perfeccionar su castellano y más tarde el aprendizaje del latín y del griego. Fue<br />
tanta la riqueza de vocabulario y de expresión que fue adquiriendo que una<br />
vez —enviado por el Bibliotecario para reemplazarle en uno de los sermones—<br />
causó enorme sensación. En lo alto del pulpito, con sus negras vestiduras, la<br />
delgadez extrema de su<br />
cuerpo que, sin embargo, se adivinaba firme y musculoso, los cabellos oscuros<br />
y recios y sobre la frente inteligente, los ademanes vigorosos de sus manos y<br />
el tono de su voz, fuerte y melodioso al tiempo, era la encarnación de la figura<br />
de Ignacio de Loyola, solamente que más agraciado en sus dones físicos.<br />
Cuando subía al pulpito se hacía silencio... y luego él arremetía, las palabras<br />
de su boca resonaban contra las paredes como pelotas contra un frontón de<br />
piedra. Chasquidos inmisericordes contra toda vanidad, lujuria y ostentación. A<br />
sus latigazos verbales lloraban arrepentidos los pecadores y las mujeres<br />
escondían el deseo que más que las advertencias de las llamas eternas,<br />
provocaban en ellas el hombre ascético y remoto. Prontamente la Orden<br />
comenzó a usar de Ezequiel para los Ejercicios Espirituales y se iba por los<br />
pueblos con su predicación. Dorotea Gorostegi luchaba con sentimientos<br />
contradictorios que nacieron en ella el día en que asistió a un sermón solemne<br />
de Viernes Santo y en que su hijo, enjuto y febril en lo alto del dorado pulpito<br />
de Loyola, presidía aquel concilio cristiano de penitencia del pueblo de Dios.<br />
Nunca antes Dorotea lo vio más delgado, más pálido, más vulnerable que<br />
entonces, ardiendo en el fuego interior de su propia elocuencia religiosa. Las<br />
palabras que urgían por el sacrificio del Hijo de Dios, herían sus labios resecos<br />
y semejaban limas de hierro para las almas penitentes que recorrían en Vía<br />
Crucis. Desde lo alto del pulpito esplendoroso a la luz de los mil cirios<br />
encendidos, su figura ascética y oscura, sus manos transparentes, sus ojos<br />
como carbones encendidos y su boca disparando amenazas de azufre,
causaban gran impacto en la multitud subyugada. Nunca antes se vio un<br />
espectáculo igual en los sermones de Viernes Santo, ni nunca, después de<br />
Ezequiel, se volvería a ver. Pero su madre Dorotea, envuelta en su humilde<br />
chai de lana negra, perdida entre la multitud, sintió una gran lástima por él,<br />
aquel Viernes Santo en el que las Siete Palabras de Cristo rebotaban terribles<br />
entre los muros del santuario de Loyola... afuera aullaba el viento de invierno,<br />
la nieve y granizo. Adentro, la inmisericordia de Ezequiel para los pecadores.<br />
Dorotea Gorostegi no entendía casi nada de la naturaleza de los pecados que<br />
con tanta violencia su hijo atacaba. No había tenido tiempos para vivirlos ni<br />
cometerlos ni tan siquiera madurarlos en su pensamiento. Pero desde su<br />
corazón de madre, reseco por tantas penas y realidades como viviera, una voz<br />
preguntaba: "¿qué le atormentará?". Ezequiel era inaccesible a su comprensión<br />
y le parecía extraña aquella combinación de juventud y vejez que parecía<br />
configurarlo. "Son los ojos de un sabio, profundos como cavernas pero la<br />
mirada tiene la candidez de los niños'1... pensó la vieja madre arrodillada en el<br />
templo con amargura. No eran muchas las veces que se detenía a meditar<br />
sobre su pobreza que le empujara a enviar a sus hijos, tan queridos en su<br />
corazón, a vivir sus vidas fuera de casa, demasiado jóvenes para ello y por<br />
caminos que no eran indicados. Dorotea recordó (arrodillada en Loyola y cerca<br />
de la profunda grieta que abrió en el torreón de los señores de la guerra,<br />
antepasados del santo, el diablo cuando huyó de Ignacio de una vez por todas)<br />
la noche en que concibió al séptimo de sus hijos. Era una noche especial en<br />
Motriko, pues una enorme niebla envolvió con su manto blanquecino y<br />
pegajoso todo el puerto. Y los barcos no se atrevieron a traspasarla y quedaron<br />
amarrados a puerto, aunque era temporada de la anchoa. El ruido<br />
estruendoso del mar—que siempre era más alto que el vocerío de los hombres<br />
y de las sirenas— pareció de pronto silenciarse ante la potestad de la gran<br />
niebla, cada vez más profunda y espesa. Hubo algunos que aseguraron que<br />
era el final del mundo y que el sol no aparecería jamás. Entonces Dorotea y su<br />
marido se amaron locamente ante el fuego prendido de su chimenea, tratando<br />
de ahuyentar el espíritu de la muerte y de la soledad que se desprendía de<br />
aquel fenómeno espacial. Arrimaron sus cuerpos al calor del deseo de la vida<br />
y del amor, porque ambos eran muy jóvenes. Un ansia de vivir demencial se<br />
apoderó de ellos y fue tanta su potenciaque sintió prenderse la semillada la<br />
vida de Ezequiel en su seno y pronosticó con acierto; "Nacerá dentro de nueve<br />
meses, cuando el manto de niebla ya no pese sobre nosotros y la primavera<br />
festeje su gran esplendor". Dorotea recordaría siempre aquella noche de amor<br />
y delirio y también el día del parto de su hijo Ezequiel, que no lloró hasta<br />
mucho después de tener los ojos abiertos ala luz del mundo como si<br />
comprendiera cuantas cosas estaban hechas de manera equivocada. Cuando al<br />
final irrumpió en un grito, su madre Dorotea comprendió instintivamente que<br />
era airada protesta y también desesperación, y además inquebrantable<br />
promesa de cambiar cuanto había visto en aquella fracción de segundo que<br />
duró su espanto. Por todo eso, Dorotea —que era tan vital— sentía lastima<br />
por su hijo Ezequiel, Tan sólo y remoto con sus negros ropajes de cura, con<br />
toda la amarga fe que latía en sus palabras rebosantes de sangrante<br />
amargura, de implacable verdad. Parecía a veces tan nítidamente certero<br />
como el cuchillo de un cirujano y las más de las veces, tan agudamente avizor
como los hombres que en los altos de los mástiles ven más lejos y mejor que<br />
ninguno de la tripulación, Y aquel Viernes Santo en que Ezequiel pronunció sus<br />
Siete Palabras, Dorotea esperó con resignación hasta aquélla en que Jesús<br />
clamaba por su sed. "El también tiene sed, Andra Mari de Itziar, también tiene<br />
sed... pero ¿de qué agua ha de beber este hijo mío? ¿De qué agua tan limpia<br />
y tan fresca que borre la dureza de su boca y transforme en risa la oscuridad<br />
de sus ojos?... Protégele, Andra Mari de Itziar, protégele.. . parece más fuerte<br />
que una multitud, pero es mucho más débil que un niño recién nacido". Pero<br />
mientras ella, menuda y silenciosa, rezaba a la Virgen de Deba, los sacerdotes<br />
entonaban el himno de la Compañía de Jesús con tan marcados ritmos<br />
guerreros.<br />
Y sobrevino la guerra y Ezequiel encontró su camino de Damasco... La<br />
Compañía le envió para servir de confesor y guía espiritual a un hombre<br />
anciano, último descendiente de una familia ilustre y adinerada, que sin mujer<br />
ni hijos, entregaba la custodia de su conciencia y la herencia de sus bienes<br />
terrenales, entre los que se encontraba una magnifica biblioteca, a los<br />
jesuítas. Don Manuel Arrambide contaba más de ochenta años y conocía los<br />
horrores de la francesada y de la Guerra de los Siete Años. Sus hermanos<br />
murieron en ellas, y por ellas, se dispersó la familia, involucrada en ambos<br />
bandos. Se dijo que el propio Manuel —fogoso, apasionado, demasiado joven<br />
por entonces— dio muerte a un primo suyo con veleidades carlistas. Pero<br />
ahora era una historia imposible de creer ante la dulzura del anciano, su gran<br />
fragilidad y su enorme sabiduría. Mientras mostraba a Ezequiel la Biblioteca de<br />
su mansión, acariciando los volúmenes encuadernados en pergamino, con sus<br />
magníficas ilustraciones, y los libros protegidos con terciopelos exquisitos, y<br />
hasta aquél, mantenido en una vitrina de cristal tallado y reluciente como un<br />
diamante y que fue encuadernado con piel de murciélago y decorado con<br />
plumas de colibrí por un indio converso en los tiempos de la conquista<br />
española en Perú y que era un precioso catecismo quechua, que no valían la<br />
pena las guerras destructoras... "La pólvora arrasa... pero el saber ilumina y<br />
fortalece"... musitaba el viejo hombre, dueño de tantas maravillas<br />
conseguidas sin embargo en un acto inicial de violencia. Porque parte de todos<br />
aquellos tesoros bibliográficos provenían del pariente carlista muerto de forma<br />
misteriosa en los años cuarenta del siglo, y que dejó en testamento escrito,<br />
con letra casi ilegible, los bienes a Manuel de Arrambide. A la casa de!<br />
cabaYlero acudían personajes \\WVrataft qatVíteWB'&siíaXJwtwá.-dades,<br />
Escuelas, Periódicos, Bibliotecas publicas. Era algo nuevo en la vida de<br />
Ezequiel. La Biblioteca de la Compañía de Jesús, aunque amplia, padeció el<br />
expolio y las vicisitudes de la propia Compañía, y por otra parte, era<br />
reservada a unos pocos elegidos. El Bibliotecario no era el más culto ni el más<br />
influyente de los sacerdotes, sino un celoso guardián de unos tesoros que<br />
podían sin embargo ser perjudiciales para la Compañía. Ezequiel aprendió<br />
poco de aquel sacerdote, perobastante de los libros. Pero junto a Manuel<br />
Arrambide aprendió a disertar de los libros leídos a la luz de la vela y sin poder<br />
alejar del todo la sensación de culpabilidad clandestina. El viejo caballero y<br />
sus amigos conversaban de grandes cosas, de proyectos casi mágicos, y<br />
Ezequiel se introdujo en ellos con admiración y cautela, con deslumbramiento y<br />
audacia. Todo al mismo tiempo. Infatigablemente leyó, tomó notas y apuntes,
discurrió y discutió, con los señores de las ideas de los hombres del Siglo<br />
Ilustrado Europeo que tan mínima resonancia tuviera en el país, exceptuando<br />
el gesto y la obra de los Caballeriles de Azkoiüa. Rousseau, Montesquieu, D'<br />
Alem-bert, Diderot, Madame Stael y tantos más comenzaron a serle<br />
familiares, así como el gran gesto de la Revolución Francesa que convirtió la<br />
Biblioteca de la Casa Real de Francia en Biblioteca del pueblo. Gesto aun más<br />
audaz —aseveraban aquellos caballeros que calentaban las copas de coñac de<br />
Francia con sus manos sarmentosas—que la muerte en la guillotina de Luis<br />
XVI, ungido por la gracia de Dios. Al fin, Luis C apeto era tan sólo un hombre<br />
mortal y aunque fuese el menos malo de los Capeto, pagó sin embargo por la<br />
culpa de todos ellos. Pero la Biblioteca que los Reyes mantuvieron, aespaldas<br />
del pueblo, a costa de su sudor y de sus lágrimas castigó a sus poseedores,<br />
que no la consultaron, y benefició al pueblo que al final la hizo suya. Aquellos<br />
hombres entendían la toma de la Bastilla más que como un acto desesperado<br />
de rebelión popular, como una acción contra la ignorancia en que se les había<br />
mantenido hasta ahora y que era la culpable de sus grandes miserias. Y eso lo<br />
reflejaban en un país cuya época de oro fue vivida en el tiempo de los<br />
Caballeriles de Azkoitia, del Seminario de Vergara y de las Universidades de<br />
Oñate e Iratxe, pero que ahora clamaba por la sangre y la rebelión armada<br />
porque no podían combatir las ideas con palabras civilizadas. La Cultura<br />
inexistente abortó la última esperanza de la Paz. Ezequiel recordaba la miseria<br />
de su hogar en Motriko. La necesidad constante de conseguir comida y<br />
trabajo, a su madre Dorotea fatigada en la lucha con su venta de pescado y el<br />
mantenimiento de los fuegos en la costa, la humedad de las paredes, la<br />
escaset de la lumbre, el remiendo de la lana... aquella incansable monotonía<br />
de miseria. No hubo tiempo para la lectura y cualquier libro, aun el catecismo<br />
era un lujo desorbitante... y en el caso de que pudiera leerse Dorotea apenas<br />
entendíade letras. Y dentro del dinamismo de su carácterhasta cabía la<br />
censura hacia q_u¡enes se dedicaban a la vida contemplativa y cierto horror a<br />
los que perdían el tiempo en la lectura ociosa... o más bien perniciosa. En eso<br />
no estaba del todo ajena a los planteamientos de los propios sacerdotes,<br />
jesuítas o no, y de la estricta moral de la época que hasta a la Biblia<br />
condenaba por licenciosa.<br />
Las tertulias en casa de don Manuel Arrambide duraron algún tiempo. El<br />
suficiente para instruir a Ezequiel y hacerle recapacitar a la Orden que el joven<br />
derivaba a unos extremos revolucionarios y de todo punto de vista<br />
inconvenientes, y recibió amonestaciones. Ocurrió entonces que Manuel<br />
Arrambide sufrió un ataque de apoplejía fulminante que le privó de muchas de<br />
sus actividades. Acabáronlas tertulias y la Compañía no retiró de su lado a<br />
Ezequiel como lo venía programando, esperando el final que llegó una gélida<br />
noche de invierno. Manuel Arrambide, en un rapto de lucidez, determinó dejar<br />
parte de los bienes, los que provenían del pariente muerto en duelo, a<br />
Ezequiel. Lo hizo de tal manera, aconsejado por un letrado de confianza, que la<br />
Orden no pudo interceder ni arrebatar lo que llegó a manos del incrédulo<br />
Ezequiel, quien, suspendido de su ministerio sacerdotal, sintió la gran libertad<br />
de su vida. No puede decirse que estuviese feliz, porque para él esa emoción<br />
era desconocida. Pero el placer de sentirse dueño de su destino suavizó algo<br />
su aspereza interior. Pasado ese fugaz momento, parecido a la exaltación,
Ezequiel determinó que su Vida estaba destinada por el Cielo a la misión de<br />
procurar cultura al pueblo. Era una especie de mesianismo, indudablemente,<br />
pero que funcionaba bien en las estructuras de una personalidad que desde<br />
sus comienzos fue dirigida por los patrones del sacerdocio. El hálito carlista en<br />
que su madre lo criara, prevaleció sin embargo en alguna parte de su espíritu<br />
de un modo más fuerte de lo que la Orden hubiese tolerado (pues tenía buen<br />
cuidado en exterminar a los niños toda raíz que le impidiera ser un buen<br />
jesuíta y tan sólo un buen jesuíta) y quizá fuera eso lo que desviara a Ezequiel<br />
del camino inicial... pero lo cierto es que con los acontecimientos de su vida,<br />
perdió algo de su hosquedad y comenzó a desbordarse el cauce dominado<br />
pacientemente desde su nacimiento. Y la hora llegó con la guerra. El País<br />
volvió a ponerse en pie para defender el Fuero, fundamento de su existencia.<br />
Ezequiel instigó a los viejos amigos de Don Manuel Arrambide, lo suficiente<br />
como para que se creara el Seminario Vasco-Navarro de Bergara. La Real<br />
Orden de 1874, —en plena guerra— confirmando su existencia hinchó su<br />
corazón de orgullo y plenitud. Recordaba que Manuel Arrambide nunca fue<br />
partidario de unir los navarros con los vascongados, pues la escisión que se<br />
creó en el País después de que Navarra pactara sola en el año 41, aún estaba<br />
fresca en la memoria de todos y dolía. Pero Ezequiel respondió con la<br />
arrogancia de los visionarios:<br />
—Lo que la guerra ha separado la cultura lo unirá.<br />
Y se movieron hombres preparados, algunos cultos y otros ambiciosos, hasta<br />
lograr el restablecimiento de la Universidad de Oñate, creando un distrito para<br />
cada uno de los cuatro pueblos vascos del sur de los Pirineos. Fueron días de<br />
gloria para Ezequiel, que aunque ya no vestía el hábito talar de su Orden<br />
siempre iba con un traje negro, protegido por una capa y un sombrero de<br />
fieltro también oscuro. Todo ello acentuaba el aspecto dramático de su<br />
persona. Su nueva posición no varió sus hábitos ascéticos ni le agregó un<br />
gramo de peso. Seguía manteniéndose fibroso y escuálido, con aquella palidez<br />
resplandeciente, y los negros ojos cada vez más alumbrados por el fuego de<br />
su Sucha interior. El día de la apertura del Seminario no ocupó un escaño de<br />
importancia. Ni lo solicitó ni lo deseó. Simplemente lo desdeñó. Prefirió<br />
mantenerse entre la multitud compacta que se arremolinaba ante las puertas<br />
del edificio para un acto cuya trascendencia apenas entendían. Viejas mujeres<br />
con pañoletas remendadas se apiñaban ante el pórtico barroco de la<br />
Universidad, con asombro y desconcierto de aquella ruina que de pronto se<br />
transformaba en espectáculo rutilante. Como si un meteoro fantástico del Cielo<br />
descendiese a la tierra de Gipuzkoa para señalarla especialmente. Y no podían<br />
comprender —aunque lo quisieran— lo que estaba más allá de las puertas,<br />
-porque éstas habían permanecido demasiado tiempo cerradas.<br />
—Dicen que nuestros hijos podrán estudiar aquí y que no necesitarán ser curas<br />
para saber de letras y esas otras cosas.<br />
— Sí. Ahora podrán comprender todo lo que está escrito en los libros.<br />
—Pero, ¿para qué necesitan eso? Luego tendrán que sembrar patatas y<br />
pastorear ovejas, ¿para eso desgastarse en hacer letras?...<br />
—No... para eso no. Pero si hace falta saber esas cosas para gobernar. Todos<br />
los hombres que hacen política saben leer y escribir. Y cuanto más saben, más<br />
alto suben en poder, dinero y sabiduría.
—Ya seria bueno... tener gobernantes mejores que ¡os que ahora tenemos.<br />
Que se enfrenten a los de Madrid que siempre nos quieren dejar sin Ley.<br />
—Dicen que hubo un tiempo en que en este país las Leyes se cumplían con<br />
seriedad y que nuestros hombres llevaban muy bien el negocio de las cosas<br />
públicas. Entonces no era necesario marcharse a las Américas para hacer<br />
fortuna ni para vivir con más libertad...<br />
—Eso dicen los que saben, eso dicen. Pero ahora es necesario que acabe la<br />
guerra y comiencen las clases de Oñate. Después de todo, sólo en la paz es<br />
posible la cultura.<br />
Y la multitud congregada hablaba de estas cosas mientras Eze-quiel, con sus<br />
negros ropajes y sus poderosos ojos oscuros, permanecía lejano, aunque<br />
receptivo, confundido entre ellos. El sí estaba seguro de que la Cultura era lo<br />
más importante, aunque no podían perder otra guerra. Una mujeruca lloraba<br />
silenciosamente y entre suspiros, musitaba más para sí misma que para los<br />
demás:<br />
—¿Para qué abrir ahora Universidades si necesitamos hospitales de sangre?<br />
Ezequiel no respondió. Llegaría el día bienaventurado en que los hospitales de<br />
campaña no fuesen necesarios, y que sin embargo la gente clamara a voces<br />
porque se abrieran las puertas de las Bibliotecas, las aulas de las<br />
Universidades y se fundaran Escuelas Públicas. Tiempo glorioso, en que<br />
hubiera tiempo de leer los libros porque los guerreros renunciaran al fin de las<br />
armas mortales.<br />
—La cultura nos hará libres... —musitaba Ezequiel entusiasmado ante e!<br />
brillante futuro.<br />
—Otras cosas habrá que hacer y no espantar a los ratones de Oñate —se quejó<br />
de pronto una mujeruca a otra. Eran de la generación anterior, de las que<br />
perdieron a sus maridos en la Guerra de los Siete Años y ahora se quedaban<br />
sin sus hijos varones y aun sin sus nietos. Entonces Ezequiel descendió de su<br />
éxtasis y anunció gravemente;<br />
—Vuestros hombres conservarían sus preciosas vidas si penetrasen por esas<br />
puertas. Entonces ningún Rey podría hacerles tomar el fusil para marchar a la<br />
guerra. Ni nadie les haríaengañode sus creencias. Porque sus creencias<br />
nacerían de su razón y no de su intuición y por ello, serían invencibles.<br />
Y así, en aquella ocasión memorable, deambulando entre la multitud, Ezequiel<br />
se afirmó más en la idea de un proyecto cultural de gran alcance para un<br />
pueblo demasiado inculto. Comprendió que había que montar una imprenta y<br />
divulgar, con palabras sencillas, pensamientos precisos. Su ideal político era el<br />
carlismo y por él había que combatir. Cercano a las tesis de Pedro de Egaña,<br />
con quien entabló amistad y era un hombre tan cultivado en política, fue<br />
aprendiendo a dominar el estilo y redactar oraciones más sencillas para que<br />
fuesen adoptadas por el pueblo con facilidad. Al mismo tiempo decidió<br />
divulgar partes de la guerra, aderezarlos del conveniente boato heroico y<br />
mantener la esperanza de un pueblo que sabía, de manera consciente y<br />
colectiva que en la contienda se jugaba el resto de una antigua y legítima<br />
soberanía. El pensamiento de Ezequiel, persuasivo y penetrante, fue<br />
filtrándose en aquella organización más propia de un Estado que de un pueblo<br />
en guerra. Prefirió siempre —y así obtenía el mayor tiempo posible para su<br />
tarea— el anonimato más absoluto, libre de halagos, críticas y por lo tanto,
presiones. Cuando observaba, desde la independencia de su posición, al<br />
Pretendiente al trono de España, el principe Carlos, con su uniforme de gala,<br />
su apostura aguerrida y militar, un infinito tedio y desosiego solía torturarle.<br />
"¿Cómo hay quienes ponen en un solo hombre la causa de todo un pueblo, y lo<br />
hacen con tanta fe y esperanza?". Pero él, que una vez fuera confesor y<br />
palpado el alma humana, comprendía que ésa era la vanidad, la miseria, la<br />
pobreza y la comodidad de los espíritus que rodeaban al Príncipe. "Necesitan<br />
de cosas tangibles para luchar y morir, aunque la representación de todo no<br />
sea más que este hombrecillo".<br />
Demasiado familiar le era el secreto de los corazones humanos, en lo bueno y<br />
en lo malo, y los móviles que impulsan a los hombres a<br />
las grandes empresas, y todos los escalones que conducen al pórtico del<br />
poder... "el verdadero poder siempre permanece en las sombras. Donde nadie<br />
puede presionarlo. Una vez me enfrenté a las masas y hablé de los infiernos y<br />
parecía que era yo el que espantaba a aquellas mujeres desde el pulpito<br />
dorado de Loyola. Pero no era así de ninguna manera. Yo hablaba de ese<br />
modo, porque sabía que ellas esperaban aquellas sentencias de mis labios.<br />
Querían aterrarse ante la visión de las llamas crepitantes de los infiernos y<br />
alejar de sus conciencias todo mal pensamiento. Ellas, con ser pequeñas y<br />
detestables, eran las que movían mis palabras y mis gestos, pues yo, su<br />
sacerdote, era el instrumento. El halago de sus miradas cautivaba mi voluntad<br />
y cuando venían a mí, humilladas y contritas, me ataban más a ellas. No era<br />
más que su servidor. Carlos no es más que el servidor de los hombres que<br />
quieren el Fuero y la Libertad pero que no se atreven a buscarlos solos. Carlos<br />
cree confiadamente ser príncipe de estas milicias y no es más, que el<br />
mascarón de la proa de un gran buque y si gana esta guerra tendrá que dar lo<br />
ofrecido o sino cada uno de ellos lo degollará. Porque dan su aplauso y su<br />
sangre, su admiración y su hacienda, pero exigirán cada gota de la sangre de<br />
este pretendiente sino cumple el pacto. Pero yo, alejado del éxito y del<br />
triunfo, de toda esa fiesta de sangre, dirigiré los hilos según mi propia<br />
conciencia y mi entender. Y seré libre durante este tiempo... y quizá mucho<br />
después".<br />
Ezequiel instaló su cuartel general en una vieja casa torre de Ber-gara que en<br />
otro tiempo fuera posesión de jauntxos poderosos que desgarraron con sus<br />
luchas fratricidas todo el País de los vascos. El señor que edificó la torre gozó<br />
del mayor poder que entonces un señor de la guerra pudo obtener. Juan de<br />
Lazcano no se detenía en antesalas en las Cortes de los Reinos de Navarra ni<br />
de Aragón ni de Castilla, y ante su paso se inclinaban los jerarcas de la Iglesia<br />
y los Papas redactaban bulas a su antojo. Todas las mujeres conocieron su<br />
deseo y poseyó a las damas más altas de los reinos. Vendió el Señorío de<br />
Bizkaia a su interés, e hizo cuantas guerras ambicionó. Pero fue muerto en la<br />
oscuridad de la noche, camino a su propia torre por un hombre que poseía el<br />
corazón de su mujer y cuyo hijo adulterino heredó toda la hacienda. Ezequiel<br />
no escogió para sí ni la enorme alcoba del señor de Lazcano ni la soberbia sala<br />
de armas con sus dos grandes chimeneas de mármol, ni el salón de recepción<br />
de embajadores con sus tapices de Flandes. Se situó en una pequeña<br />
habitación orientada al mediodía que sirvió de celda a la mujer penitente que,<br />
muerto el marido odiado y temido, padeció el peso de su culpa y cubrió sus
mórbidas carnes juveniles con un sayal franciscano, tapió la ventana con<br />
barrotes de hierro y sobre la cal de las paredes, colocó un Cristo, bendecido<br />
en Jerusalén y en Roma, y que aseguraban lloraba sangre los viernes a la hora<br />
séptima de la tarde, recordando el momento de crimen, En esa celda, a la luz<br />
de un candil de aceite, Ezequiel despachaba todo sus escritos. Sobre el suelo,<br />
un jergón de paja le servía de cama y la única exigencia que mantuvo es que<br />
se renovara la misma cada semana aunque no se quejó cuando le añadieron<br />
algunas hierbas aromáticas y flores secas. Su escritorio era una simple mesa<br />
sobre la que se desbordaban papeles, documentos, partes militares, y<br />
montones de libros. Sólo comía pan y queso y bebía agua fresca y algunas<br />
veces, vino de Navarra. Abandonó el tabaco —el único vicio de toda su vida—<br />
y regresó a la oración a la que dedicaba mucho tiempo en sus largas horas de<br />
vigilia. Aunque continuaba de seglar, vestía una especie de túnica oscura que<br />
sujetaba con un cordón franciscano y sus pies calzaban sandalias muy toscas.<br />
Pero todo eso era apenas un reflejo de la austeridad del alma de Ezequiel y<br />
del implacable pesimismo que se cernía sobre él. Estaba seguro —ahora que<br />
sucedían tantas cosas— que el fin de la guerra y su pérdida, eran cosa<br />
inevitable y que todo cuanto se edificara con tanto esfuerzo y tanta visión de<br />
reconstruir el País desde las cenizas que dejaron las guerras y calamidades<br />
anteriores, estaba condenado al fracaso. Pensó algunas veces que quizá ello<br />
se debiera a un castigo de Dios por haber olvidado sus deberes sacerdotales<br />
pero era demasiada arrogancia creer que Dios castigaba a todo un pueblo por<br />
las faltas de un solo hombre. Ezequiel enflaqueció y envejeció definitivamente<br />
y sus ojos oscuros se volvieron tan ardientes que quemaban al mirar. Pero su<br />
pluma conoció un fuego nuevo, el último, y sus escritos laceraban el corazón<br />
de la gente que aún pretendía soñar con la Libertad del País. Que aún<br />
pretendía que el Fuero pudiera sobrevivir a la hecatombe.<br />
Una vez Dorotea Gorostegi fue a visitar a su hijo. El no pudo recibirla<br />
inmediatamente y ella esperó paciente, en una sala fría y húmeda del torreón<br />
de Vergara. Llevaba en una cesta huevos frescos, bacalao seco y pan tierno<br />
para su hijo. En el corazón, la preocupación por su salud. Esperó varias horas<br />
hasta que al final irrumpió en el despacho de Ezequiel con los pequeños ojos<br />
llameantes de indignación y el bastón de puño de plata —regalo de Joshe<br />
Miguel— en alto, amenazante. Los secretarios retrocedieron ante la visión de<br />
la vieja mujer indignada y el hijo sonrió por primera vez en mucho tiempo.<br />
Sus facciones se suavizaron y se distendió el enorme surco de su frente y la<br />
áspera y negra línea de las cejas.<br />
—Quiero hablarle Ezequiel, y no estoy dispuesta a esperar ni un momento más<br />
— aseguró Dorotea en voz alta. Los secretarios se retiraron sin esperar la<br />
señal de Ezequiel, porque el tono de la mujer no admitía réplica ni tampoco su<br />
gesto amenazador. Cuando se quedaron solos, la vieja madre clavó sus vivaces<br />
y oscuros ojos en los de su séptimo hijo y le dio el doloroso parte de los<br />
sucesos familiares.<br />
— Han muerto muchos... tu hermana, la monja-j ardí ñera de Gernika, en olor<br />
a santidad —a Dorotea le costaba admitiré! milagro en voz alta— y Martín<br />
Iribarren, el hijo de Pascuala, que era el mejor de toda la generación que<br />
hemos levantado entre ella y yo, después de la Guerra de los Siete Años. No<br />
murió como un héroe en el campo de batalla, sino de fiebres y lo enterramos
en secreto en Bustiñaga de Deba que es un caserío antiguo de las mujeresde<br />
mi familia. También ha muerto el novio-amante de Mari Antón, la mujer que<br />
escogí como esposa de tu hermano Joshe Miguel, y que era un muchacho<br />
magnifico... lo enterraron con honores militares en Urkiola...<br />
Ezequiel escuchó en silencio las noticias. No sentía dolor. Llevaba demasiado<br />
tiempo desvinculado de su propia familia. Y ¿acaso su madre conocía todos los<br />
partes de muerte de hombres jóvenes que se amontonaban sobre su mesa?<br />
No se podía llorar por todos ellos.<br />
—Mueren tantos todos los días, madre, que no puedo decirle nada para<br />
calmarle el dolor. Y no todos mueren como héroes. Casi todos lo hacen de<br />
gangrena y de la peor manera que uno puede<br />
imaginar.<br />
— Pero debes rezar por los muertos de tu familia —insistió la madre.<br />
—Rezaré... si es que la oración de tu hijo vale algo a los ojos de Dios.<br />
Ella no respondió. Observaba con espanto la decadencia de su hijo... su<br />
tremenda palidez y su enorme fragilidad. Hasta su voz era apenas audible...<br />
llegaba como de lejos, fatigada y débil.<br />
—Dices que la monja-j ardí ñera murió en olor a santidad... debo escribir sobre<br />
ello.<br />
Dorotea se recuperó de su ensimismamiento. La indignación que le provocó la<br />
indiferencia de su hijo ante las noticias familiares de luto, sacudió su cuerpo<br />
menudo y le hizo temblar la voz al responder:<br />
—¿Sólo por eso recordarás a tu hermana? ¿por qué murió como una heroína de<br />
la causa? ¿o cómo una víctima? Ella, aunque fue la más pequeña, lavó y<br />
zurció tu ropa, y cuando tuviste aquella fiebre, fue ella la que puso paños de<br />
agua fresca sobre tu frente para aliviarme a mí de la ocupación de hacerlo.<br />
—No sé ni de qué color tenía los ojos...<br />
—Eran castaños, castaños y dulces... —musitó la madre.<br />
Ezequiel se enterneció ante aquel hilo de voz y ante aquel dolor de la vieja<br />
mujer por su hija y su familia deshecha por la guerra y las calamidades del<br />
siglo. Se levantó de su silla con esfuerzo acercándose a ella, pero no se atrevió<br />
a tocarla porque no estaba seguro de no ser rechazado.<br />
—Lo siento, madre... pero debo escribir sobre ella. Debo comentar de que de<br />
una mujer fuerte como Dorotea Gorostegi, que fue soldado en la Guerra de los<br />
Siete Años y que en ella perdió a su marido que traía pólvora en su barco para<br />
los ejércitos del Pretendiente y el bien del País, y que por ello desde entonces<br />
vive en enorme pobreza y necesidad, brotó una hija valerosa como la monjajardinera...<br />
no podía ser de otra manera.<br />
Dorotea sonrió a su pesar. Nunca hubiera imaginado que su última hija, tan<br />
opaca y gris mereciera el homenaje de Ezequiel, un hombre tan ilustrado. Ni<br />
que su hijo supiera esas cosas de ella misma y las dijera de tan bella manera.<br />
Ezequiel siguió hablando y preguntó:<br />
—¿Qué edad tenía?<br />
—Más de treinta años...<br />
—El tiempo necesario para haber reconstruido este País y evitar la guerra.<br />
Todo el tiempo de su vida fue un inútil lapso de tiempo para el pueblo vasco.<br />
Como un sueño donde sólo han crecido monjasjardi-neras y sacerdotes que no
saben consagrar, como yo. Inútiles seres sin esperanza. Treinta años debieron<br />
ser suficientes como para<br />
reconstruir el País y aborrecer la guerra de tal suerte, que no volviera a<br />
repetirse jamás.<br />
—Todo el que la vivió entonces, la detesta, hijo. Nadie puede olvidar a los<br />
muertos, ni el dolor que causó su partida ni el vacío que dejaron. Nadie puede<br />
olvidar esas terribles heridas...<br />
—Madre... ahí siguen los viejos generales que desan revivir las glorias. Ahí<br />
están. Ellos, enteros, pero los viejos soldados que se salvaron de la muerte,<br />
apenas si tienen muñones por pies y manos... y algunos carecen de ojos.<br />
—Los viejos soldados somos el pueblo. Los generales son siempre otra cosa.<br />
Como lo son los reyes y los ricos. Y también los sacerdotes. El pueblo somos<br />
todos los que sufrimos, los que perdemos, los que recordamos, pero<br />
obedecemos la orden de ir al frente porque queremos cambiar... ver si con la<br />
libertad podemos ser más felices.<br />
— Sólo seremos libres y felices con más conocimiento. —sentenció Ezequiel.<br />
La vieja madre lo observó con lástima, porque comprendía bien que su hijo<br />
continuaba sumergido en su sueño visionario y que nunca saldría de él.<br />
Permanecí a en esa niebla. En esa niebla blanca y espesa que precedió a su<br />
concepción y nacimiento. "Quizá —reflexionó Dorotea— estaba su semilla en el<br />
manto de niebla y yo la obligué a vivir cuando ella sólo quería ser un poco de<br />
aire". Mientras estas cosas pensaba, con desaliento, Dorotea iba<br />
desenvolviendo lentamente los víveres de su cesta.<br />
—Te he traído comida, hijo. Estás delgado y nervioso. No es que fueras distinto<br />
de niño... siempre temía que enfermaras... —y la voz de la madre era ahora<br />
muy dulce y muy tierna. Evocaba a su niño pequeño, al que ella alimentó con<br />
la leche de sus pechos, estrechándolo contra su corazón. —Cuídate, Ezequiel.<br />
No quiero perderte porque ya he perdido demasiado...<br />
El hijo sonrió y comió cuanto ella le dio para no desairarla. Luego, al final,<br />
Dorotea, preguntó:<br />
—Ya no eres sacerdote... puedo preguntarte ¿qué cosa eres ahora?<br />
—Un hombre dedicado a dar cultura e información al País<br />
de los vascos.<br />
Ella pareció no entender la rápida respuesta. Limpió cuidadosamente las migas<br />
de pan que quedaron sobre la falda de su vestido de algodón. Meditaba seria y<br />
profundamente.<br />
—Es algo importante, lo que dices ser... y algo valioso para el País de los<br />
vascos. Yo una vez pude manejar el timón del buque de mi padre... fue algo<br />
magnífico. Tan grande como ser dueña de mi propio futuro. Y de mi presente.<br />
Pero jamás pude leer como lo hacían los sacerdotes... para eso, era necesario<br />
algo más que la fuerza y la audacia que necesitaba el timón del buque. Pero<br />
también es verdad que yo comprendía que por no saber leer ni escribir me<br />
faltaba mucho para ser una persona... una persona completa, quiero decir. Me<br />
da orgullo que un hijo mío se dedique a eses cosas... y que sea tan<br />
importante en ellas. Sí. Me da un gran orgullo... —Y la madre clavó sus<br />
pequeños ojos oscuros en los de Ezequiel que estaban llenos de lágrimas—.<br />
Sirve bien, con tu sabiduría, al País de los vascos, hijo mío. Necesita como
ninguno ser atendido bien. Ha conocido mucha destrucción, mucha ignorancia,<br />
mucha desilusión...<br />
Y Dorotea besó a su hijo en la frente, —él se agachó para que ella pudiera<br />
hacerlo— y se fue caminando lentamente, sin hacer ruido, aunque sus<br />
menudos pasos resonaban tenuemente entre los muros de piedra del torreón<br />
de Vergara. Su hijo Ezequiel la vio partir con dolor... pero retornó a sus<br />
obligaciones con un nuevo brío y con mayor esperanza. La puerta de su celda,<br />
al ser cerrada por los secretarios, retumbó en la enorme sala de armas del<br />
señor de Lazcano.
OTRA GENERACIÓN: JUANA Y DOROTEA, LAS BORDADORAS <strong>DE</strong><br />
MOTRIKO<br />
Las hijas de Juliana, las dos únicas nietas de Pascuala, eran francamente<br />
hermosas. Y en una familia donde la belleza femenina apenas si era<br />
importante y conocida, salvo en el caso de la madre de Pascuala, la hermana<br />
de la tía Dorotea, eso fue algo celebrado pero como la belleza no daba<br />
grandes compensaciones, no fue muy comentado. Juana, la mayor de las dos<br />
muchachas, aunque algo regordeta, tenía prietas las carnes y saleroso el<br />
andar. De carácter dulce y amable, poseía un encanto especial que irradiaba<br />
por el suave azul de sus ojos, la sonrisa amable y candorosa, los brillantes<br />
reflejos dorados de su cabello ensortijado y por la suavidad excepcional de su<br />
cutis, rosado y delicado como el pétalo de una rosa. Dorotea, la pequeña, era<br />
más menuda, más vivaz, menos dorada. Heredera del silencio de su abuela<br />
Pascuala y del temperamento de hierro de su tía abuela Dorotea, en cuyo<br />
honor fue bautizada, poseía una fuerza interior que la capacitaba para todos<br />
los trabajos y que le impedía conocer la fatiga. Ambas jóvenes comenzaron —<br />
Dios sabe por qué instinto— a bordar desde niñas y así fueron encauzándose<br />
en la paciente labor de bordadoras como medio de ganarse el sustento, más<br />
delicado indudablemente y más limpio y respetable para la sociedad que el de<br />
atención del puesto de pescado que llevaban las viejas mujeres. Gracias a la<br />
intervención de las monjas y a la pulcritud del trabajo realizado, pronto fueron<br />
conquistando fama y les llegabán encargos desde los más remotos lugares del<br />
País, lo cual les proporcionaba beneficios económicos ciertamente, aunque<br />
noche y día sin descanso se inclinaban sobre los bastidores para cumplir<br />
encargos. Aún en mitad de la guerra y del caos del País, había mujeres que se<br />
casaban con el esplendor de tas princesas. Por los barcos pesqueros llegaban<br />
a los puertos de la costa —siguiendo la vieja tradición del contrabando—<br />
lienzos de Irlanda, puntillas de Bruselas, encajes de Holanda y sedas de<br />
China. Las magníficas piezas se amontonaban en la humilde habitación donde<br />
las muchachas trabajaban. Con su enorme cristalera al mediodía, hacia el mar<br />
y la luz y el calor, era, sin embargo, triste debido a los muebles raídos, y a las<br />
paredes que conservaban el humo de todos los leños quemados en la<br />
chimenea desde la Guerra de los Siete Años. Pero las telas y los encajes<br />
exóticos, no eran tanta maravilla al lado de los dibujos que los dedos hábiles y<br />
pacientes de las dos hermanas bordaban: iniciales primorosamente enlazadas,<br />
formas chinescas, hilos de colores brillantes que dibujaban flores de ciruelo y<br />
melocotón, pajarillos de plumas menudas o simplemente formas arabescas.<br />
Bordaban sobre las sábanas, sobre la ropa interior, sobre pañuelos... La tía<br />
Dorotea, en su agria vejez, renegaba de aquellos camisones de seda<br />
relucientes, con sus encajes mórbidos y fastuosos y no podía dominar el<br />
desdén ni la rabia, y palpaba con sus manos rudas de mujer que trajinaba con<br />
pescado y remendaba redes, aquellas maravillas, rezongando:<br />
—¿Qué hijos tendrán los hombres y las mujeres que duermen entre sábanas<br />
que parecen merengues? ¿qué parto podrán resistir estas mujeres que se<br />
cubren con semejantes camisones? ¡Ah, ya no habrá vascos recios, ni vascas<br />
de temple con semejantes modas en el país!...
Pero Pascuala, sumergiendo de su silencio, le respondía:<br />
— Los que llevan estas cosas no son vascos, tía Dorotea... son los ricos.<br />
Las jovencitas no hacían demasiado caso a estas cosas y continuaban su labor<br />
de bordadoras, arrimadas a la luz del ventanal, y se sentían más satisfechas<br />
con su trabajo que con el de tener que ayudar en el puesto de pescado en la<br />
plaza, que comprara la tía Dorotea a una vieja pescatera cuyo hijo murió en<br />
una emboscada en los montes. Aun cuando era pesado para las tres mujeres<br />
mayores soportar lajor-nada de trabajo de pie, estar atentas a la entrada de<br />
los barcos a puerto y conseguir e! pescado más bueno y comercializarlo, se<br />
sentían agradecidas de su suerte. Esto les ayudaba al mantenimiento y a<br />
sobrevivir con decoro y al mismo tiempo daba utilidad a sus vidas. Dorotea se<br />
solía quejar de que las guerras llegaban en el momento preciso en que ella<br />
parecía recobrarse de una ruina para empujarla a la ruina siguiente. Juliana<br />
era la que se encargaba, por ser la más joven, de comprar el pescado a las<br />
pocas barcas que realizaban faenas, pues la mayoría permanecían atracadas al<br />
puerto de Motriko, carcomidas por el salitre del mar y el abandono de sus<br />
amos a causa de la guerra, que ocupaba otra vez el País. Más de una vez,<br />
regresando de sus tareas en el puesto de la plaza, con las piernas hinchadas y<br />
pesadas, con el peso de su edad jalando su columna vertebral. Dorotea se<br />
sentaba un rato en el muelle desierto, observando las barcazas abandonadas,<br />
con una profunda sensación de envidia y nostalgia. Revivía la emoción secreta<br />
que le sacudió el ánimo cuando su padre, poruña vez, le confirió el mando del<br />
timón de su barca, allá, en los días de su infancia remota. Revivía la sensación<br />
lujuriosa de poder y dominio sobre la nave, a través de los vientos y de las<br />
olas confiadas en el poder de su inteligencia, de su instinto y de su voluntad.<br />
"Si pudiera dirigir una de estas barcas... —suspiraba con un atisbo de rebeldía<br />
contra su propio sexo que delimitaba de tal modo sus inclinaciones más<br />
profundas. En su vejez ariscada y miserable a causa de las guerras, Dorotea se<br />
preguntaba por qué a las mujeres les estaba negado tantas cosas. Pero por<br />
otra parte, tan arraigado era en ella el hábito del trabajo, que apenas si podía<br />
quedarse unos minutos en el puerto... rápidamente volvía a cubrirse con su<br />
chai de lana, y encaminaba sus pasos a casa donde le seguían esperando<br />
tareas, aún más humildes y monótonas que las que le deparaba su propio<br />
puesto en la lonja.<br />
Pero una tarde, la tía Dorotea, irrumpió en la habitación de las bordadoras con<br />
los pequeños ojos relucientes, con todo su olor a sal y pescado fresco, y con<br />
una sonrisa amplia y radiante que iluminaba cada una de las mil arrugas de su<br />
pequeño rostro.<br />
— ¡El Rey viene a Gernika a jurar el Fuero! ¡A jurar el Fuero de Bizkaia!<br />
Las dos jóvenes interrumpieron el bordado de las flores multicolores.<br />
—¿A jurarlo? Decían que no lo haría nunca...<br />
—Pues viene a jurarlo y sólo así será Rey de los vascos. Hace mucho tiempo<br />
que los Reyes intentaron gobernarnos sin jurar los Fueros, porque son<br />
demasiado orgullosos para eso, y los vascos estábamos resentidos. Nuestra<br />
Ley es buena y debe ser reconocida por el que intenta gobernar este país... Es<br />
verdad que no ha queridojurar los Fueros de Álava ni de Gipuzkoa... pero lo<br />
hará más tarde, seguramente. Creo que es importante que empiece con los de<br />
Bizkaia...
Dorotea se interrumpió para tomar aliento. Hablaba de memoria de cosas<br />
escuchadas a Ezequiel, su hijo sabio, pero al mismo tiempo de cosas por las<br />
que había luchado de joven y que solamente ahora, en el ocaso de su vida,<br />
podía comprender un poco. Estaba orgullosa de sus conocimientos recientes y<br />
gustaba lucirlos en la plaza, en la lonja de pescado, y aun entre su propia<br />
familia de mujeres, siempre para admiración de todos los que seguían<br />
manteniendo sobre ella un criterio de admiración por la capacidad que<br />
demostró a lo largo de su vida. En la Guerra de los Siete Años pasó de<br />
contrabando hombres y armas de una frontera a otra.En esta nueva guerra<br />
necesitaba alumbrar corazones dando la verdad, tal como ella la veía y<br />
comprendía. Juliana, que acababa de encender el fogón de la cocina, acudió,<br />
tiznada, a la habitación de sus hijas, las bordadoras, para escuchar semejantes<br />
noticias y tal alud de palabras eruditas e ideas complejas para ella, con<br />
estupefacción y maravilla. Pascuala —que limpiaba las escamas de varios<br />
besugos— detuvo la tarea y rompió su habitual reserva, diciendo con lentitud:<br />
—Es importante que el Pretendiente al Trono jure el Fuero. Elias Iribarren<br />
mantuvo hasta el final la esperanza de que el otro Carlos lo hiciera...<br />
Zumalakarregi juró los Fueros vascos en Etxarri Aranaz, el pueblo no muy<br />
lejano de Lekunberi. Por eso la gente creía en él y le seguía ciegamente y<br />
abandonaban los hombres sus casas y sus mujeres y sus hijos...<br />
Hacia mucho tiempo que Pascuala no hablaba de esas cosas. Sus palabras<br />
resonaron con amargura, en contrapeso a la limpia alegría de Dorotea. Pero<br />
aun así hubo como un gozoso alivio y una distención. Al fin tenían algo por lo<br />
que alegrarse en la mitad de tantas noticias tenebrosas como recibían<br />
diariamente. Algo por lo que reír en la mitad de tanto trabajo. La guerra batía<br />
sus terribles alas negras en el corazón de Motriko, y en el corazón de cada uno<br />
de los pueblos vascos, arrebatando seres queridos sin misericordia, y<br />
aumentando a sus cargas cotidianas otras bastante pesadas... las ruecas<br />
permanecían en activo constantemente y viejas prendas de lana eran<br />
deshechas para confeccionar otras nuevas para los soldados del Fuero. Se<br />
remendaban ropas, se lavaba y despulgaba en las grandes tinajas de agua<br />
hirviente de los patios traseros, y se fabricaban con las sábanas vendas de hilo<br />
para los hospitales de sangre. Se fundieron los anillos de oro de las bodas y<br />
las pequeñas medallas de plata de los bautizos, por lo que las mujeres<br />
quedaron sin más brillo que el de sus lágrimas. De vez en cuando, en ese<br />
infatigable quehacer, una de las mujeres salía gritando a la calle y daba voces,<br />
cuando conocía la muerte de su esposo o de su hijo. Los aullidos lastimeros<br />
penetraban por todas las ventanas y hasta parecían revolver el mar. Entonces,<br />
se detenían las ruecas y las agujas de coser y todas las mujeres se dedicaban<br />
a consolarla piadosamente, le secaban las lágrimas, mientras un corro de<br />
hombres ancianos, con sus largas batolas negras y sus boinas oscuras,<br />
trataban de proteger la enorme soledad de las mujeres y los niños del pueblo.<br />
Y en el funeral se reunían todos en comunión de amor y para darse fortaleza.<br />
Acudían de los más lejanos caseríos y aldeas, en sus carretas o a pie, y la voz<br />
del sacerdote en la homilía trataba de apaciguar tanto ánimo afligido a causa<br />
de una guerra que tanto daño volvía a causar al País. Pero sin poderlo<br />
remediar, muchas veces, la voz del sacerdote en el pulpito también se<br />
empañaba de dolor y temblaba de protesta y clamaba por justicia.
Juana y Dorotea emergían a la vida en este mundo agrio y desesperado,<br />
aunque no fuese suficiente como para calmarles las ansias de su juventud. No<br />
sabían exactamente qué cosa era el Fuero, ni por qué era tan importante que<br />
el Príncipe Pretendiente le jurara acatamiento, pero se sometían a las palabras<br />
y creencias de la abuela Dorotea. Conocían vagamente que en la pasada<br />
guerra, Dorotea anduvo en trajines impropios de su sexo y realmente<br />
arriesgados. El pasado de Dorotea era como una fábula jamás explicada del<br />
todo, nebulosa y distante, pero al mismo tiempo demasiado familiar como<br />
para ser compartida o repetida o anhelada. Dorotea, la de los cien inviernos,<br />
era algo especial y distinto a las mujeres del pueblo, y a ellas mismas,<br />
bordadoras pacientes de ajuares primorosos de mujeres afortunadas, que<br />
planeaban felizmente sus bodas en el corazón mismo de la hecatombe. La<br />
guerra a esas mujeres no les desbarataba las existencias lujosas y cómodas<br />
como lo hicieron con Mari Antón que hubo de vestir de luto en vez de ponerse<br />
el traje blanco de algodón y la corona de flores silvestres. Y fue por todo eso<br />
que, en su recortado horizonte de bordadoras, que la noticia del juramento de<br />
Carlos en Gernika se convertía en una alegre y fastuosa novedad. Era algo por<br />
lo que alegrarse, de lo que podía comentarse con ilusión, y de lo que podía<br />
presentirse un viaje, pues la tía Dorotea parecía dispuesta a presenciar<br />
semejante acontecimiento que calificó de "histórico".
LA APOTEOSIS <strong>DE</strong> GERNIKA. CARLOS VII JURA EL FUERO<br />
Por esos días de aquel año de 1875, estuvieron repletos los caminos de Bizkaia<br />
con gente afanosa y entusiasta que quería llegar el día señalado a la Villa<br />
Juradera. Muchos, la mayoría, no conocían Ger-nika. Pero pronunciaban su<br />
nombre con veneración desde su edad más temprana, casi al tiempo mismo<br />
que el Padre Nuestro o el Ave María. Todos afirmaban con la misma<br />
apasionada reverencia que el Árbol de Gernika, era el Santo Árbol de la<br />
Libertades Vascas. Nadie sabía exactamente que cosa era la Libertad Vasca,<br />
porque en tantas guerras como las padecidas en el siglo, el concepto de<br />
Libertad quedaba desgastado y turbio. Pero lo que todos sabían, con<br />
seguridad, es que lo que una vez hubo bajo el Roble de Gernika era lo que el<br />
País necesitaba para remontarse de su ruina y violencia. Quizá mejor que<br />
nada expresara tanto sentimiento el Himno del poeta José María Iparraguirre<br />
—un hombre de largas barbas románticas, que por Uruguay y Argentina hizo<br />
caminos de exilio—. La letra era bastante sencilla y el euskera deficiente, pero<br />
el sentimiento genuino. "Esparce por el mundo tu fruto de libertad"... Era un<br />
himno vibrante y poético y contenía cuanto el corazón de los vascos,<br />
lastimado, pretendía seguir conservando frente a sus tradiciones y memoria<br />
histórica. Gernika se convirtió —por la gracia de un poeta— en el recipiente de<br />
todo el sentimiento nacional de un pueblo en pie de guerra nuevamente, por<br />
defender su Ley y cobró fuerza nueva la causa y el carlismo se hizo muy<br />
ardiente cuando se supo la decisión del Príncipe Pretendiente de avenirse a<br />
jurar los Fueros de Bizkaia en el momento preciso en que prácticamente<br />
funcionaba un mini-estado; se estampaban sellos, se acuñaba moneda, se<br />
creó Universidad, editado periódicos, cortado los pasos ferrocarriles al País.<br />
Jurar el Fuero de Bizkaia en Gernika era estampar legalidad a todo aquel<br />
orden desmesurado de acontemientos y refrendar las aspiraciones del pueblo<br />
vasco. Por eso, los caminos de Bizkaia y los caminos de Euskal Erria se<br />
llenaron de carretones y multitudes entusiasmadas, que iban a vibrar en un<br />
día de gloria, paréntesis de entusiasmo y alegría y esperanza. Pocas veces, en<br />
lo que iba de siglo, hubo momento de mayor apoteosis nacional. Las banderas<br />
ondeaban —incluso loj desgarrados estandartes de la Guerra de los Siete Años<br />
fueron liberados de las kutxas—, y los tambores arremetían marchas<br />
victoriosas, y las campanas —cansadas del largo rebato de difuntos a que se<br />
dedicaban continuamente— tañían alegres en lo alto de los viejos campanarios,<br />
convertidos en torres de vigía. Colgaban colgaduras de los balcones, mantos<br />
de Manila multicolores y manteles bordados a punto de cruz, y en la Salade<br />
Juntas de la Villa Juradera, se reunieron en el día magnífico los representantes<br />
de los pueblos, lustrosos, con trajes relucientes y altos cuellos blancos y duros<br />
por el almidón. Las gentes que no pudieron contemplar el espectáculo de los<br />
hombres que encarnaban el poder del pueblo, lo imaginaron nítidamente<br />
porque era día de gran lucidez para todos. No pudieron ver la mano del<br />
Principe Pretendiente sobre el Libro de los Fueros de Bizkaia ni sobre los<br />
Evangelios, pero eso no importó demasiado. Al salir de la Sala de la Casa de<br />
Juntas, era Carlos VII para todos. No escucharon los discursos proféticos y<br />
magníficos, pero la emoción que produjeron hizo destilar lágrimas desde sus
corazones que perdieron toda la gravedad vascónica para volcarse en un mar<br />
de sentimientos sin represión ninguna. Txistus y danzas, vinos y canciones se<br />
sucedieron al momento sagrado del Juramento. La multitud se abrazaba,<br />
conocidos los unos, desconocidos los otros, pero todos identificados en la<br />
emoción nacional. Allí estaban los veteranos de la Guerra de los Siete Años<br />
con sus uniformes desgarrados pero limpios, cual fragmentos venerables de<br />
una gran batalla por la Libertad que ahora la juventud renovaba. No hubo<br />
barrera para los euskeras... los vascos de Laburdi y Zuberoa y de la Baja<br />
Navarra que ayudaron en la otra guerra y ahora lo hacían en ésta, dialogaban<br />
con los hombres de la costa, expresivos dentro del reservado carácter vasco, y<br />
con los de las montañas, aún más reservados, pero activos también en<br />
elcontrabando de hombres y armamentos. La hermandad era rugiente,<br />
poderosa y por primera vez se sintieron invencibles. ¿Qué no podremos lograr<br />
si somos todos uno?, preguntaba en voz alta a todos y a nadie un viejo<br />
soldado sin pies y sin manos, que fue dinamitero de Zumalakarregi.<br />
Lo único que destacaba en aquella multitud compacta y recia, confundida en<br />
un abrazo, era la figura del nuevo Rey, elegantemente trajeado con su casaca<br />
roja, y su ancho pecho cubierto de medallas. Los que le aclamaban no<br />
llevaban medallas pero tenían cicatrices profundas en el pecho. El nuevo Rey<br />
no hablaba el idioma de todos ellos, y confundía su veneración hacia el Fuero<br />
y la Libertad con la veneración a su propia persona. Miles de manos<br />
pretendían tocarlo, palparlo y, llegó a creer que, como los antiguos Capelos,<br />
poseía el don de curar gangrenas y heridas pestilentes y abrir los ojos<br />
cerrados para siempre. Pero las manos tendidas en aquel delirante día de Gernika,<br />
no reclamaban remedio para males físicos. Tan sólo aspiraban a que este<br />
hombre cumpliera el juramento y les devolviera la Libertad. Pero el Príncipe<br />
Pretendiente planeaba algo lejano y remoto, un trono que estaba asentado<br />
más allá de los límites de Euskal Erria, más allá de las raíces del Árbol Malato,<br />
en Madrid, y el corazón de la multitud ante ese hombre se encogía, porque<br />
significaba cuanto de malo sucedió en aquel largo tiempo de desdicha que<br />
comenzó a principios del siglo cuanjo el favorito Godoy, de mala memoria para<br />
todos los vascos, comenzó a maniobrar contra el Fuero del País.<br />
—¿Por qué no se quedará en el País y le nombramos Rey de los vascos? —<br />
preguntó un viejo soldado, que fue lancero de Navarra y custodio de las<br />
osadías de Zumatakarregi. El se acordaba de los tiempos heroicos, en que los<br />
vascos querían por rey al tío Tomás, porque les iba ganando las guerras y<br />
unificando el País según el más recóndito anhelo nacional. Pero el viejo<br />
hombre al contrastar en su memoria la figura de este Príncipe Pretendiente con<br />
la del comandante Tomás, con su chamarra humilde de cuero, su boina<br />
colorada, con toda aquella energía de su personalidad austera y potente,<br />
comprendió que como Tomás de Zumalakarregi no había vuelto a nacer<br />
hombre alguno en la tierra de los vascos, ni más allá de la misma. Y lloró en la<br />
mitad de la multitud, pero eso no estorbó a la alegría general, porque las<br />
campanas tocaban ajúbilo desde los campanarios por los curas que sabían ya<br />
más de manejar fusiles que oficiar misas, y los txistus alborotaban todo el aire<br />
del día glorioso. Hubo como un momento de silencio y la gente, exacerbada,<br />
lo rompió cantando el Gernikako Arbola. Pronto todo el mundo se puso rígido y<br />
de pie, con las manos en el corazón, como para sujetar el latido de tanta
emoción, y descubiertas las cabezas. El Himno removió cuanto de sagrado<br />
mantenían sus espíritus, cuanto de esperanza aún les quedaba por recuperar la<br />
libertad. Y cuando terminaron de entonarlo, el silencio se hizo tan profundo<br />
como completo. Era el momento sagrado. Porque comprendieron todos ellos<br />
—menos el Principe Pretendiente convertido en Rey— que ía Libertad que<br />
querían, era absoluta y peligrosa y que alcanzarla significaba el sacrificio total.<br />
La renuncia a lo que poseían, fuera poco o mucho. Y que no bastaría una<br />
generación ni dos, ni quizá diez para conseguir cuanto deseaban con tanto<br />
ardor.<br />
Mientras, por ser jóvenes y guapas, se les encargó a Juana y Dorotea —por un<br />
Comité— recoger dinero en grandes bolsas de arpillera, con fin de comprar<br />
más armamento y medicinas y vendajes para los hospitales de sangre. Así<br />
que, unidas a otros grupos de jóvenes voluntariosas, caminaron entre la<br />
multitud, alegres y festivas. La gente echaba los dineros sin mirar y las bolsas<br />
enseguida se llenaron. Los hombres viejos miraban con envidia los cutis<br />
rosados de las mozas, sus cabellos relucientes, sus altos pechos desafiantes y<br />
las caderas vigorosas, y comentaban maliciosamente. Pero los hombres<br />
jóvenes no tenían ni tiempo de eso... contaban los dineros, los administraban<br />
para los diversos fines y anotaban tanta cuenta, con minucioso detalle. Otras<br />
jóvenes se encargaban de bocadillos y vinos, y solamente, casi al atardecer se<br />
descansó de la actividad para formarse un corro de jóvenes en un prado. Un<br />
txistulari tocó con brío cerca de ellos, e inmediatamente se organizó un baile,<br />
aunque la verdad, estaban ya cansados y al poco rato prefirieron cantar<br />
canciones, que tenían que ver con el trabajo duro de la tierra y la inmensidad<br />
de los inviernos, y los pueblos de la costa aportaron sus canciones de pesca,<br />
algo melancólicas. Se cantaron también canciones de moví- J miento y de<br />
guasa, y algunas amorosas y maliciosas.<br />
Juana cantaba muy bien e hizo un solo de una antigua canción de J cuna, que<br />
la abuela Pascuala trajo de Lekunberri. Ante la voz limpia y fresca del pozo de<br />
su garganta se hizo un reverente silencio. Era una voz que contenía<br />
reminiscencias de todas las angustias y ternuras de las mujeres del mundo al<br />
adormecer a sus hijos en la oscuridad, otorgándoles confianza para persistir<br />
en el reino de las tinieblas. La voz de la madre advertía que ella estaría cerca<br />
para amparo de los malos y persecución de los demonios antiguos. Era la<br />
palabra amor hecha canción, que se torna vibrante cuando el niño cierra los<br />
ojos con un temblor parecido al vuelo de las palomas y se hace caricia y<br />
murmullo, para dejar al niño a solas con su descanso. Juana terminó<br />
suavemente la canción de cuna... y un montón de aplausos rompió el silencio<br />
de los oyentes. No fue casualidad sino interés en escuchar la canción, lo que<br />
hizo al Rey Carlos VII dirigirse hacia el grupo de jóvenes, custodiado por sus<br />
guardaespaldas. Escuchó la canción de la joven, quietamente y aunque nadie<br />
sabe qué pensó el Principe al observar aquella moza lozana, con el candor de<br />
su edad y de su sencillez, con su pañoleta de algodón azul sobre sus hombros,<br />
aplaudió también con ceremoniosa tranquilidad. La gente retrocedió al darse<br />
cuenta de su presencia y muchos se turbaron de verle allí. Juana bajó los ojos<br />
azules, avergonzada, con las mejillas arreboladas mientras escuchaba, como<br />
venida del cielo la voz del Príncipe Pretendiente,
—Cantas muy bien... —y su castellano era difícil y Juana, que no lo sabía, no le<br />
entendió nada —y tienes el cutis más bello del mundo...<br />
Pero Juana sí percibió la admiración masculina que brotaba del fondo de<br />
aquellos ojos remotos y apreció el tributo que le rendía tan alto personaje.<br />
Enrojeció violentamente y bajó la cabeza. El Principe Pretendiente añadió:<br />
—Las mujeres vascas son hermosas como flores...<br />
Y luego, se alejó con sus guardias, dejando a la muchacha maravillada. Y al<br />
grupo entero de jóvenes, deslumhrado.<br />
Dorotea prefirió danzar con un pequeño grupo de chicas y luego se sentó,<br />
enrojecida por el esfuerzo, junto a un fuego, jubilosa y cansada. Todos los<br />
hombres jóvenes le parecían estupendos, y heroicos, pues la mayoría se<br />
marchaban a la guerra al terminar aquella jornada de fiesta.<br />
—¿No tenéis miedo? —preguntó.<br />
—A veces... un poco. Pero si tenemos un buen capitán, no hay por qué tener<br />
miedo.<br />
Y no se hablaba más de la guerra, porque alguien comenzaba otro baile y se<br />
espantaba el fantasma abominable.<br />
La anciana Dorotea estuvo ocupadísima. Primeramente se entretuvo saludando<br />
a las monjas del convento en el que profesara su hija, la monja-jardinera, y<br />
aún rezó una oración ante la tumba, simple cruz de piedra sobre la hierba<br />
verde. Luego estuvo con gente conocida... parientes lejanos, amigos de<br />
pueblos remotos, viejos soldados que la reconocieron pese a su edad. Al llegar<br />
la tarde no estaba demasiado cansada, sino más bien satisfecha y cuando se<br />
sentó junto a Pascuala y Juliana que habían permanecido bajo un árbol todo el<br />
día, simplemente admirando la multitud, dejó escapar un suspiro:<br />
— Gran día, chicas... valía la pena venir ¿verdad?<br />
—Sí —comentó Pascuala—. Es un día de reparación.<br />
—Lamento que Ezequiel no esté aquí para escribir sobre este júbilo. Siempre<br />
escribe sobre cosas tristes... y Joshe Miguel debiera haberlo visto también.<br />
—Y ¡tantos más Dorotea!... musitó Pascuala. Ella no podía dejar de recordar a<br />
sus propios muertos. A Elias Iribarren, enterrado en Lekunberri, y a Martín, en<br />
Bustiñaga de Deba. Ni a la monja-jardinera, la hija de Dorotea. Todos muertos<br />
tempranamente por el Fuero de los vascos.<br />
—De alguna manera sé que están aquí, Pascuala... —atajó Dorotea para<br />
impedir que el dolor y la nostalgia enturbiaran su felicidad— porque esta<br />
celebración se da gracias a ellos... a que combatieron. creyeron y murieron<br />
por el Fuero.<br />
—Dicen que esta vez ganaremos la guerra —continuó implacable Pascuala— y<br />
entonces las cosas serán mejores para los vascos. Si defendiendo el frente<br />
hemos fundado hospitales y universidades, publicado periódicos, monedas y<br />
sellos y todo eso sin Donostia, ni Bilbao, ni Pamplona, ni Vitoria en nuestro<br />
poder ¿qué no podríamos hacer en tiempos de paz, con un Rey que nos<br />
ampare y proteja el Fuero?<br />
— Así será, Pascuala —convino Dorotea. Pero por su rápida mente desfilaron<br />
las penurias que siguieron al fracaso de la Guerra de los Siete Años. Cuando la<br />
derrota abatió el ánimo de la gente, despues del Abrazo de Bergara, y hubo<br />
fusilados como Elias Iribarren y deportados y desaparecidos... y todo el País se<br />
derrumbó sobre los hombros de tas mujeres viudas y de los hombres viejos.
—Pero quedó la tarea para las mujeres y todo el mundo sabe que una mujer<br />
no tiene fuerza como un hombre para la tarea de reconstru-cíón —musitó<br />
Juliana, como si hubiera leído en el pensamiento de la anciana Dorotea. Y<br />
entonces ella replicó con viveza:<br />
—No es menos fuerzas... es menos preparación. Yo siempre deseé dirigir el<br />
barco ballenero de nuestro padre. Pero quedó en herencia para el palurdo de<br />
nuestro hermano, que no se adaptó a los tiempos nuevos y creyó que la pesca<br />
se seguía haciendo como en los tiempos pasados, y no fue capaz de afrontar<br />
los nuevos, y al fin vendió el barco y nos quedamos en la ruina. Si yo hubiera<br />
sido hombre, nada me hubiera detenido... y mi hermana Juliana no hubiese<br />
tenido que ir a Lekunberri a casarse con su propio primo, ni la abuela<br />
Anastasia muerta sin ver nuevamente Bustiñaga de Deba... ni mis hijos<br />
padecido necesidad. Pero sólo he tenido el garbo de un hombre en la condición<br />
de mujer.<br />
Dorotea ciertamente estaba hablando demasiado, pero presentía que era el<br />
gran día de toda su vida. De su áspera y trabajosa vida. Se acordaba<br />
tenuemente de su hija, la monja-jardinera, muerta en éxtasis y en rebeldía, y<br />
de los dos hijos que no podían estar con ella en tal celebración y de su esposo<br />
muerto en Matxitxako con la esperanza de mantener la tierra libre para los<br />
vascos. Hurgaba en los recuerdos de toda su larga y fecunda vida con coraje,<br />
tratando de encontrar el porqué de sus raíces, la razón de sus fracasos y<br />
removiendo hasta los viejos fantasmas familiares, que el tiempo tornaba cada<br />
vez más borrosos: su padre y su abuela Anastasia y su pequeña hermana<br />
Juliana, la de los ojos dorados como la miel. Los había amado con fidelidad<br />
absoluta, y con ternura protectora, que luego extendió a su sobrina Pascuala y<br />
a su generación. Eran rostros casi exangües en el recuerdo, sin más<br />
permanencia en la historia que la que ella podía conferirles, y sabía que<br />
pronto, con certeza y dolor, que muerta ella, morirían de un modo definitivo<br />
también. Sentía pena, pena infinita por sus fantasmas y sentía pena infinita<br />
por ella misma, Dorotea, descendiente de todas las mujeres fuertes de<br />
Bustiñaga de Deba, porque de la alegría de la apoteosis había arribado<br />
finalmente a la melancolía. Tanta era la exacerbación de los impulsos que<br />
conmovieron<br />
aquel día de la jura del Rey a su viejo corazón, que sintió la primera punzada<br />
hiriente en el mismo, como un mordisco anunciador de su muerte. Pidió un<br />
poco de calma a su viejo corazón... "Déjame verla libertad, patroncita de<br />
Deba, Andra Mari de Itziar, déjame ver la libertad. Porque ya no hay razón<br />
para que no la tengamos, después de este día de gloria y porque no pedímos<br />
más que lo justo a tanto sufrimiento y a tanta resignación". Quería saber si al<br />
final de esta guerra vendrían otra vez aquellos tiempos de los que hablaba su<br />
padre, el patrón de barco, y su abuela Anastasia, la mujer agorera de Bustiñaga...<br />
"todos los caminos repletos de carretas con trigo y miel y todos los<br />
puertos con barcos repletos de pesca, y los hombres y las mujeres del País,<br />
contentos de sí mismos, orgullosos de su ley, amigos por lo tanto entre sí".<br />
Quería ver ese tiempo. Aunque, ¿era posible que floreciera una rosa<br />
semejante del barro sangriento de la guerra?
EL FIN <strong>DE</strong> LA GUERRA Y <strong>DE</strong> LA ESPERANZA<br />
Ezequiel comprendía con precisión que estaba arribando al final de la guerra, a<br />
la otra orilla de la Libertad, cruzado el Rubicón de la esperanza. Lo percibía —<br />
y en realidad lo había sabido de siempre— pero iluminaba ahora su<br />
percepción, como por una luz mortecina y rojiza de un enorme crepúsculo que<br />
se extendía de confín a confín del País de los vascos. Era tal como sí los<br />
fuegos fatuos de los cementerios desvelaran su danza macabra a la luz del día<br />
y la efectuaran por sobre los caminos, akelarre dantesco del espectro del<br />
Fuero. Otra vez se escuchaban los chirridos lastimeros de los carretones de<br />
bueyes cargados de enseres, circulando sin destino, por los senderos que<br />
conservaban aún huellas de las gloriosas Partidas. Otra vez se cerraron los<br />
portones de los caseríos y se abandonaron los campos y en vez de trigo verde<br />
y esbelto, sólo crecían malezas amarillentas y retorcidas como sarmientos<br />
dispuestos al fuego, y una larga y miserable hilera de deportados, infinita como<br />
una enorme serpiente, comen-zaba su exilio nuevamente. Pero partía sin la<br />
alegría de los viejos balleneros que arremetían a las olas de los mares y<br />
contrastaban con su bravura la fuerza del viento ariscado. Los viejos<br />
balleneros, estaban protegidos por la Ley de su pueblo. Los deportados eran<br />
hombres y mujeres que para seguir siendo vascos debían dejar el País.<br />
Jóvenes imberbes reemplazaban a sus hermanos en las últimas escaramuzas<br />
guerrilleras, al amparo de los montes, con un fiero orgullo que se consumía a<br />
sí mismo lentamente. Pero los aullidos de las madres reemplazaron los<br />
aullidos escalofriantes de los lobos que abandonaron despavoridos sus salvajes<br />
madrigueras en el principio del devastador invierno.<br />
Ezequiel continuaba por aquel tiempo en el torreón de Bergara, porque aun<br />
sabiendo perdida la guerra, se resistía a perder la esperanza. Los despachos<br />
continuaban circulando desde su mesa con impecable precisión y eficiencia,<br />
aunque en los últimos meses de aquel año de 1876 que no fue de gracia para<br />
el pueblo de los vascos, era incapaz de conciliar el sueño ni comer de<br />
fundamento. Su médico —un curandero de Villava— le ordenó que además de<br />
beber potajes de hierbas y flores que maceraba con sus largas uñas<br />
renegridas, comiera carne y verduras cocidas con tocino y frutas secas (¿y<br />
dónde encontrarlas, si nadie cuidaba los huertos?), y que fuera a dormir a una<br />
alcoba más templada, sobre una cama con su colchón de lana y plumas y<br />
sábanas de algodón y lino.<br />
—E! sueño reparará tus nervios... —musitaba el curandero compasivo,<br />
observando preocupado el rostro demacrado de Ezequiel, en el que los ojos,<br />
agrandados y turbios por la fiebre, eran ascuas de un fuego interior, que lo<br />
devoraba todo. Ezequiel estaba ya tan débil, que no resistió al mandato de<br />
Miguelatxo. Y así se fue a dormir al pequeño cuarto que una vez fuera<br />
dormitorio de la señora de Laz-cano, antes del delito de sangre. Era<br />
unahabitación tibia y acogedora que mantenía un rancio, aunque penetrante,<br />
aroma de rosas. Sobre las paredes de piedra colgaban tapices de terciopelo de<br />
un color celeste como el cielo de los veranos, y uno de ellos, a medio tejer,<br />
estaba bordado con escenas pastoriles... unos mozos desnudos tendidos en un<br />
prado y las pastoras, con los senos al aire, apenas cubierto el sexo,
desafiaban arrogantes el paso del tiempo que no se atrevió a desteñir los<br />
pezones de un vibrante color escarlata. Sobre la alta cama con su hermoso<br />
colchón de plumas, el rosado cobertor de raso, aún brillante y como nuevo,<br />
parecía dispuesto para albergar el tibio cuerpo juvenil de la señora de<br />
Lazcano, tan ansiosa de amorque traicionó a su marido, el señor de la guerra,<br />
con un joven jardinero, traspasando a su hijo adulterino toda la herencia de<br />
Lazcano. Ezequiel carecía del tiempo necesario para repasar la vieja historia<br />
de infidelidad y pasión de aquellos tiempos turbulentos del pasado vasco. Caía<br />
rendido sobre la alta cama, después de sorber obedientemente el brebaje de<br />
hierbas que le cocinaba Miguelatxo y al filo del alba, sin conciencia de<br />
traspasar los confines del sueño o de regresar dtl mismo, se levantaba para<br />
acometer su tarea, aunque sus despachos, proclamas, soflamas, y alocuciones<br />
no mantenían el vigor de los primeros años de la guerra... pero ¿cómo podían<br />
contener aquella agriay desafiante alegría que tan triunfales los volvió? Como<br />
el clarín de los gallos anunciando el sol —metal afilado que desgarra sombtas<br />
— sus escritos reflejaban el resplandor, cada vez más débil, de una esperanza<br />
largo tiempo acariciada por el pueblo vasco.<br />
Pero ahora, en el principio de la derrota, todo tenía sabor a vómito, a bilis<br />
expedida con esfuerzo. Fue Ezequiel quien colocó en los labios del príncipe<br />
Carlos —que huyera por las montañas de Navarra hacia Francia— la frase que<br />
su antepasado pronunciara también en su huida, casi cuarenta años antes:<br />
"VOLVERE"... con la esperanza de que el verbo conjugado en futuro conjurara<br />
a las fuerzas del destino en favor del pueblo de los vascos y de sus Fueros.<br />
Pero la voz extranjera del príncipe Carlos, rey entre los vascos por haber<br />
jurado algunos de sus Fueros, se perdió entre los chirridos de las carretas, de<br />
los secos golpes de los portones atrancándose sobre sus goznes, de los<br />
aullidos de las mujeres enlutadas, por entre la paciente hilera de los<br />
deportados, por entre el crujir de todo el incendio que devastaba el País.<br />
Mucho más que el "VOLVERE" de Carlos (VII por la gracia del Fuero) la gente<br />
comenzaba a repetir algo más vehemente y práctico, algo que les consolara de<br />
tanta ruina: "NUNCA MAS, NUNCA MAS". Porque fueronmuchos los que ya<br />
aceptaban que no valía la pena tanto esfuerzo por sentir el batir de las alas<br />
inmensas de la gloriosa Libertad. Valían más las cebollas y el pan de la<br />
esclavitud de Egipto, que quedarse sin casa, ni tierras ni hijos. Porque...<br />
incluso consiguiendo la Libertad a ese precio, ¿de qué servía, sino estaban los<br />
seres queridos para celebrar su advenimiento?<br />
La última noche de Ezequiel en el torreón de Bergara fue larga como ninguna.<br />
A lo lejos retumbaban los últimos cañonazos y ya la noticia de que Alfonso,<br />
hijo de Isabel, irrumpía entre vítores en las calles de Pamplona, se había<br />
divulgado. En el rostro de la gente se pintaba la decepción y la fatalidad.<br />
—Han vuelto a ganar... no basta un país entero en pie de guerra, si no<br />
tenemos armamento ni preparación militar. NUNCA MAS, NUNCA MAS...<br />
Así musitaban las mujerucas encorvadas y los viejos hombres que arrastraban<br />
sus cuerpos malheridos desde la Guerra de los Siete Años. Ezequiel se sentía<br />
profundamente culpable y aquella última noche rechazó el brebaje de<br />
Miguelatxo y ordenó que equiparan un carretón para unirse a la hilera de<br />
deportados. Pero sabia de sobra que sus fuerzas no resistirían el largo camino<br />
que le esperaba, y que estaba, real y definitivamente, en el final de su vida.
Heredó de su madre una dentadura sana y completa, unos cabellos rebeldes y<br />
abundantes y una consistencia de hierro. Pero carecía de su vitalidad. Una<br />
inmensa sensación de fracaso y fatiga recorría su cuerpo, junto a su sangre,<br />
fatigando sus miembros y sus visceras, debilitando sus músculos, y un frío<br />
enorme paralizaba su voluntad. Se tendió en la cama, hundido en el edredón<br />
color rosa, tratando de concentrar su memoria en los últimos años.<br />
—He hecho cuanto ha sido posible en tan poco tiempo. Un Seminario, una<br />
Universidad, Periódicos, Sellos, Despachos, Arengas, Bulas, Verdades y<br />
Mentiras. He intentado lo imposible y lo he obtenido. Pero sólo por un<br />
pequeño espacio de tiempo. Demasiado pequeño para ser recogido por la<br />
Historia. Se olvidará fácilmente pues ha sido demasiado veloz.<br />
Y es que ése fue e! pecado. La rapidez con que se elaboraron tantas cosas en<br />
la tormenta atroz de ia guerra. La eficacia de aquellas acciones en medio del<br />
huracán.<br />
—Hemos construido sobre arena... o quizá peor aún, sobre lava de un volcán.<br />
Y Ezequiel cerró los ojos cansadamente, con terrible laxitud, porque aun eso le<br />
suponía un esfuerzo. Por primera vez sintió todo el sacrificio físico impuesto a<br />
sí mismo durante tantos años y el reclamo de su cuerpo por semejante<br />
castigo. Y en mitad de su depresión absoluta, en el vacío del túnel oscuro y<br />
absoluto, en el cual se sumergía poco a poco, llegó a Ezequiel, joven y<br />
hermosa como ninguna mujer sobre la tierra, la señora de Lazcano. Se<br />
deslizaba con facilidad en la sombra y tenia la propiedad de alumbrar.<br />
Ezequiel se asombró, no de encontrarla en el túnel de su última hora, sino a<br />
causa de su extremada juventud.<br />
—"Es una niña"... pensó asombrado de la criatura que le venía de frente con<br />
los largos y rubios cabellos sueltos sobre los hombros desnudos, con sus<br />
pequeños senos turgentes, descubiertos pero no impúdicos, y con aquellos<br />
enormes ojos de gacela, mansos y aterciopelados, inmensamente inocentes. La<br />
mujer-niña se detuvo delante de Ezequiel y palpó la colcha de raso,<br />
acariciándola suave y delicadamente. Entonces su voz, frágil pero madura,<br />
preguntó:<br />
—¿Eres tú, señor de Lazcano?<br />
Y Ezequiel no se atrevió a contestar temiendo romper el hechizo. Lamujerniñadespedíaun<br />
tenue aroma arosas, casi imperceptible, y su aliento era como<br />
el olor de las hierbas recién cortadas. Un olor a primavera. Entonces ella<br />
avanzó aún más, confiada, y se alisó la falda —era como una gasa blanquecina<br />
que le cubría apenas las caderas— y se sentó al borde de la cama.<br />
—Sino eres tú, señor de Lazcano...¿quién puede ser? Llevo esperando tanto<br />
tiempo tu llegada... Cuando me desposé contigo no contaba más de doce<br />
años, y solamente sabia cuidar de los corderos del rebaño de la casa de mi<br />
padre. Tú eras aún más viejo que él, con tu gran barba y tus cabellos de plata<br />
y tu dura mirada de hierro fundido. Pero me aconsejaron "Serás la mujer de<br />
ese hombre que ha hecho la guerra en todas las fronteras del mundo y es<br />
poderoso y posee todas las tierras y los hombres del País". Pero yo desconocía<br />
cómo se amaba a un hombre como tú, curtido en mil batallas, marcado con<br />
tantas cicatrices, envejecido en tantos duelos, superviviente de una<br />
generación de campeones. Ni tan siquiera sabía en aquel entonces que la<br />
guerra es tan horrible como la paz mantenida por el miedo. Y te esperé, señor
de Lazcano, a que regresaras de tus batallas, pero tú te detenías siempre en<br />
ese confín de tus dominios donde parlamentabas con los reyes y los grandes<br />
sacerdotes, y las espléndidas reinas... ¡Cómo la amaste, señor de Lazcano,<br />
cómo la amaste para mi desdicha! Ella no era joven, ni tan siquiera era ya<br />
hermosa. Pero tú afirmaste que poseía la gloria con más inteligencia que su<br />
marido el poder. La huella del beso que una vez tus labios depositaron en su<br />
mano de hierro y de plata, jamás se borró de tu corazón. Pero a mí, que era<br />
mansa y joven, carente de gloria y de poder, la pequeña hija de un señor de<br />
Oñate... ¿por qué me desdeñaste, señor de Lazcano?... No podía ofrecerte<br />
más que los huertos de mi padre y el rebaño de mi madre y eso eran tan poco<br />
para ti, señor de la guerra, que no reparaste tan siquiera en mi amor, que<br />
estaba por encima de eso. Tú ambicionabas un reino poderoso, un ejército de<br />
mil hombres obedientes, una corona de oro y un letro para tu soberbia. Señor<br />
de Lazcano... señor de Lazcano... yo no quise hacerte traición en tu lecho, pero<br />
yo estaba demasiado sola en mi despecho y mi juventud. Y la primavera llega<br />
siempre en mayo a Bergara, cuando florecen los rosales de mi huerto y llega<br />
el hombre gentil a podarles las espinas y a cortarles.de su rama para<br />
ofrecérmelos con amor. Pero no fue mía la mano que te apuñaló en tu<br />
regreso, ni la idea que imaginó semejante final. Y te vi en el suelo, sangrante,<br />
débil y desesperado, en la agonía absoluta de tu existencia arrogante, con<br />
aquella mirada suplicante... entonces comprendiste por fin cuánto duele ser<br />
olvidado y repudiado, traicionado y abandonado... lo entendiste al final, señor<br />
de Lazcano, cuando era demasiado tarde para los dos...<br />
Ezequiel escuchaba atentamente las lamentaciones de la mujer-niña que<br />
arrodillada frente a la cama, cepillaba sus cabellos con un peine de plata. El<br />
cabello parecía una cascada de oro extendida sobre sus suaves hombros<br />
redondeados y el aroma de rosas se expandió por la habitación, cada vez más<br />
intenso, más embriagante. Era como si hubieran reventado de pronto todos<br />
los botones de rosas entumecidos en los rosales durante el tiempo de la<br />
guerra, y que la bendita fragancia disolvía la agria aspereza que tanto oprimía<br />
el pecho de Ezequiel.<br />
— Señor de Lazcano, mi señor de la guerra... tus últimas palabras fueron para<br />
la reina de Castilla. Ella, que sólo amó a su reino, túvola dicha de ser amada<br />
por ti. Yo, que no te tuve a ti, me conformé con el amor de los que tienen la<br />
virtud de hacer florecer los rosales. No se puede vivir sin amor. Incluso tú lo<br />
necesitaste para tus empresas terribles. Por Isabel escalarías las más altas<br />
montañas, ganarías las más duras batallas, recorrerías ios caminos peligrosos,<br />
conquistarías tierras y surcarías los mares. Ella coronaría tanto esfuerzo. Hasta<br />
tú, señor de Lazcano, mantenías esa quimera de amor. ¿Cómo no tenerlo yo,<br />
en este torreón encerrada, y con un jardinero gentil y amable, que entonaba<br />
coplas de amor y me tendía las manos repletas de pétalos de rosas? No me<br />
arrepiento de haberlo amado. Ni de engendrar un hijo suyo. Ni de convertir a<br />
mi hijo en señor de tu herencia. Mi hijo, señor de Lazcano, no empeñó ni<br />
vendió las tierras, ni traicionó, ni abandonó. Amó lo que le correspondía amar<br />
y aún acrecentó su heredad... y la perpetuó.<br />
Ezequiel escuchaba la voz de la mujer-niña cada vez más lejana. Deseaba<br />
advertirle que él no era el señor de Lazcano, pero ignoraba absolutamente<br />
cómo expresarse. Temía que ella no entendiera el euskera de Motriko, pues
hablaba un idioma antiguo, tan antiguo corno el olor de los rosales y el peine<br />
de plata repujada que sostenía en los dedos. Pero la mujer-niña se le acercó y<br />
frotó las manos suavemente.<br />
—No te preocupes demasiado... sé que no eres mi señor de Laz-cano, ni eres<br />
un señor de la guerra, pequeño hombre que escribes cartas tan largas,<br />
huésped absurdo en mi alcoba de lujuria. Dime pequeño escritor de proclamas<br />
reales, inventor de Seminarios y Universidades, creador de Bibliotecas... ¿has<br />
amado alguna vez?...<br />
La voz de la mujer-niña vibraba en un acento tan compasivo, que Ezequiel<br />
sintió deseos de llorar por la gran soledad de toda su vida. Por su enorme<br />
continencia. Por su absoluta y absurda castidad.<br />
— ...Has amado a tu País, a mi País, al País del señor de Lazcano, que lo<br />
vendió por treinta monedas de plata. Lo vendió porque era pequeño para su<br />
ambición. Tú, sin embargo, quisiste recuperarlo, pequeño escritor de soflamas,<br />
pero era ya demasiado tarde. Quizá algúndía, cuando los hijos del hijo de mi<br />
hijo florezcan y puedan cantar canciones, la herencia del señor del Lazcano<br />
quede redimida de tan graves culpas y la Libertad nos sea devuelta. Porque es<br />
la Libertad lo que importa... ¿verdad? ¡La Libertad! ¿Cuándo comprenderéis los<br />
hombres que hacen la guerra y los que escriben grandes pensamientos, que la<br />
Libertad no nace en el centro del fuego de los cañones, ni surge de los<br />
escombros, ni se concibe entre los muertos?... Yo no soy más que una mujer y<br />
sé que es así... y tú, creador de tantas cosas ilustres, ¿no lo sabías?<br />
La mujer-niña parecía muy impaciente. Dejó de cepillarse nuevamente el largo<br />
y dorado cabello y tiró el peine de plata, lejos de sí. Se movía con facilidad<br />
entre las cosas, merodeando en la habitación con suavidad.<br />
—Sí... tú lo sabías. Ya lo sé. He estado contigo desde el principio. Vi como<br />
escribías canciones para los hombres de los Fueros. Hombres como tú, se<br />
necesitan para reparar las faltas de los hombres de la guerra. Hombres como<br />
tú, construirán algún día caminos de plata sobre el barro y levantarán puentes<br />
de cristal sobre el fango. Pero hace falta tiempo... el necesario como para que<br />
generaciones transiten los caminos vascos con sus canciones intactas y sus<br />
pies descalzos y no sean lastimados...<br />
Ezequiel casi no escuchaba sus palabras. Con dificultad trataba de acercarse a<br />
ella y replicarle, pues en algunas cosas parecía tener razón, pero no en todas.<br />
Pero también comprendió —con extraordinaria lucidez— que era mejor no<br />
hablar más, sino más bien abrir los brazos y estrecharla en ellos, con todo el<br />
amor que ninguna mujer había conocido de él. "Será dulce como la miel, el<br />
temido y ansiado momento —se prometió valientemente Ezequiel, con el resto<br />
último de su energía y lucidez— lo único que lograría apartar de mí el miedo, el<br />
frió, la desesperación".<br />
Cuando Miguelatxo acudió a despertar a Ezequiel a la mañana siguiente,<br />
comprendió que su amo estaba muerto. Una gran placidez suavizaba sus<br />
facciones siempre tan tirantes y la áspera línea de las cejas negras, apareció<br />
por primera vez en toda su vida, distendida, Miguelatxo se arrodilló a su lado,<br />
y lloró por su amo, aunque entendía que lo mejor había sido morir sin tener<br />
que rodar por los caminos de la deportación y del castigo, que seguramente le<br />
infligirían. Despachos alarmantes se amontonaban en su escritorio. Alfonso XII<br />
recorría el país entero, aplaudido por una multitud regocijante por el final de
la guerra... y por los caminos que transitaron trabajosamente los hombres del<br />
Fuero, gente cansada, enlutada y miserable, arriaban banderas de gloria para<br />
izar las ignominiosas que renegaban del Fuero. "Lo deseamos tanto, que<br />
ahora lo odiamos" dicen que hubo quien explicó. Y semejaban a los ángeles<br />
del Paraíso que quisieron ser como dioses y se encontraron en las tinieblas<br />
absolutas.<br />
Miguelatxo enterró a su señor sobriamente en el cementerio cubierto de hiedra<br />
de los señores de Lazcano. Junto a la vieja sepultura de piedra de la señora de<br />
Lazcano que sobrevivió cincuenta años a su esposo asesinado, pero que no<br />
envejeció lo suficiente como para expiar la culpa. Luego, escribió unas letras a<br />
la anciana Dorotea Gorostegi de Motriko para comunicarle el fallecimiento de<br />
su hijo Ezequiel. Como consuelo le aseguraba que Dios fue misericordioso con<br />
él, pues le evitaba presenciar el fracaso de su obra en el tiempo terrible de la<br />
post-guerra. Le costó mucho escribir aquella carta. Y sólo entonces captó con<br />
admiración la inmensidad de la obra de su señor, que escribiera cientos de<br />
letras y se moviera tan ágilmente entre tantas ideas. Finalmente Miguelatxo<br />
montó en su muía vieja y coja y se fue a vender sus hierbas milagrosas por<br />
todos los rincones del mundo vasco que estaba tan enfermo y cansado, y<br />
agradecía su ciencia.
ELIAS EMPREN<strong>DE</strong> SU SUEÑO<br />
Elias había llegado a Bilbao, con su makuto al hombro, después de un largo<br />
viaje de muchos días. Un aldeano se compadeció de él y lo llevó en su carreta<br />
de heno, y otro en su carreta de verduras para vender en las plazas de la<br />
ciudad más importante de Bizkaia, aunque no haya sido la más antigua y sin<br />
ninguna iglesia juradera. Elias hablaba poco, como su madre Pascuala, pero se<br />
entendía fácilmente con todas las gentes y se burlaba un poco, en el fondo de<br />
su corazón, de todo el mundo. Tenía un sentido amable de la vida, pese a la<br />
aspereza en que se había educado y de la fina frontera de alambres de púas<br />
que estableciera su madre entre los dos. Así que llegó a Bilbao, comprendió<br />
que aquella empresa que en Motriko parecía fácil y en las noches del barco casi<br />
realizable, se volvía ardua, difícil y casi imposible. Primeramente no tenía<br />
amistades en Bilbao, ni parientes y eso era como ser casi un extranjero.<br />
"Vengo de losGorostegide Motriko", repetía desolado algunas veces, pero<br />
nadie, absolutamente nadie, los conocía y por lo tanto lo desterraban sin<br />
misericordia. Al final, cuando dormía en un banco del Arenal, desconsolado y<br />
hambriento y pensando en regresar a su pueblo, conoció a un hombre maduro<br />
y hablador recientemente regresado de América. Comprendió prontamente<br />
Eiías, que era tan abierto y expansivo, dispuesto a hablar con un desconocido,<br />
porque había estado lejos del País y conocido una tremenda soledad. Los dos<br />
extraños comenzaron a contarse sus cuitas que no eran pequeñas. Elias<br />
quería montar una industria. Era algo que había visto en los países del norte<br />
de Europa, y soñaba con el humo de grandes chimeneas, el trepidar del fuego<br />
en la fragua, conquien tenían sus ojos puestos en Carlos, que todo el País lo<br />
comentó amargamente: unos con ironías grotescas y otros con rabia<br />
frustrada. Parecía que sólo habían traído aquel rey para molestar a los vascos,<br />
que querían el suyo. Y eso sentaba mal en el orgullo de los hombres y de las<br />
mujeres del País. Los unos hablaban en las tabernas y las otras junto al fogón,<br />
pero todos opinaban de la misma cosa y con parecidos argumentos. No<br />
variaban las razones de los hombres del mar, ni de los de las montañas,<br />
solamente variaban las razones de los hombres pioneros de las industrias de<br />
Bilbao. Pero una vez que hubo pasado el vendabal de la guerra, cuando los<br />
curas acallaron sus soflamas y un hijo de Isabel estuvo afincado en el trono de<br />
España, un nuevo orden pareció perfilarse sobre las heridas de un país ahito<br />
de guerra y deportaciones, de ideas concentradas y acidas. Elias se situó<br />
defíni-tamente en Bilbao un poco después de que reconstruyeran los templos y<br />
las casas que los cañoneos de los sitiadores carlistas destrozaran, pero era<br />
más bien fácil levantar un ladrillo sobre otro, lo que era difícil era levantar<br />
tantas heridas como cabían en el corazón de aquellas gentes. Pero Elias en eso<br />
sí que no reparaba, porque era hombre que no se interesaba por la política y<br />
lograba hábilmente escabullirse de la guerra. El quería montar una industria<br />
trepidante y eso estaba al margen del atormentado mundo de las ideas<br />
políticas que en todo el País de los vascos atenazaba los corazones. Deseaba<br />
paz y orden para levantar los cimientos de su taller... que los obreros le<br />
obedecieran con fe ciega, y absoluta, y necesitaba que la ley le protegiera !o<br />
bastante como para no temer conflictos laborales como los que sucedían en
Inglaterra. Y desde luego, pretendía ganar muchísimo dinero, el necesario<br />
para edificarse una casa parecida a un castillo con jardines y carruajes,<br />
servidumbre y todo cuanto era necesario para significar una posición que<br />
demostrara a su madre Pascuala, a la tía Dorotea, a sus primos y amigos de<br />
Motriko que él, Elias Iribarren, pertenecía a la casta de los triunfadores.<br />
El sueño de Elias, forjado a lo largo de su vida y desde su juventud, se fue<br />
cumpliendo. Compraron unos terrenos estrechitos y baratos que se extendían<br />
desde la ría hasta los límites del ferrocarril, en el pueblo de Erandio. Los<br />
vendió un aldeano avaricioso que deseaba obtener en mano unas cuantas<br />
monedas de plata para casarse, ya en su vejez, con una joven algo disoluta<br />
pero deseada con ardor. Conservaron la casa del aldeano, porque no disponían<br />
del capital suficiente como para edificar un pabellón, e inmediatamente<br />
comenzaron con el mercado del hierro y del carbón. Apilaban en los viejos<br />
establos, cantidades enormes de hierro que, traspasado a unas barcazas, se<br />
transportaba finalmente a Inglaterra. Elias conseguía el material, y su socio<br />
Francisco se encargaba de las negociaciones, transacciones y operaciones<br />
mercantiles, en general. Elias, deseoso de montar su propio taller, trabajaba<br />
infatigablemente, empujando hacia adelante su proyecto... pronto comenzaron<br />
a instalar la fragua y se encendió el primer fuego. Bastante más difícil fue<br />
encontrar peones. La guerra diezmó la población, vaciándolas de jóvenes y<br />
aun de hombres maduros. Por otra parte, los jóvenes de los caseríos, que aún<br />
se mantenían en el País, no estaban dispuestos a dejar su tierra de laque eran<br />
dueños o arrendatarios durante generaciones, para instalarse de obreros en<br />
las nuevas fábricas. No servían —pues no tenían costumbre de ser mandados—<br />
para trabajar dócilmente y además apetecían de todas las fiestas del<br />
calendario. El primer contingente de andaluces y extremeños fue recibido por<br />
el propio Elias. Cobraban muy poco, eran sumisos y se aprovechaba su<br />
desconocimiento del medio. Elias trataba de no ver aquellos ojos negros como<br />
carbones ni aquellos cuerpos frágiles, enjutos, miserables, que aguantaban,<br />
sin embargo, la jornada de 18 horas. Elias sentía por ellos un desprecio<br />
absoluto y realmente no entendía ni su modo de hablar, ni de vivir, ni de<br />
pensar. Mantenía una separación tajante entre su autoridad y la sumisión que<br />
ellos le brindaban, aunque por influencia de su socio Francisco, pagaba los<br />
funerales que se celebraban en invierno, muy numerosos. La tisis y el<br />
alcoholismo los diezmaban.<br />
Elias no pensaba en casarse, porque toda su energía y su pensamiento y su<br />
voluntad, estaban al servicio de su sueño. Viajó a Inglaterra para observar de<br />
cerca su movimiento industrial, regresando de allí, confundido y desalentado,<br />
pues Bilbao parecía estar a miles de leguas de distancia del febril desarrollo<br />
industrial inglés. El cielo de aquel país, gris y opaco, estaba salpicado cual un<br />
alambre de púas de chimeneas de fábricas bulliciosas y colmadas de máquinas<br />
y hombres. Lo que más le extrañaba fue la presencia de mujeres y de niños, y<br />
pensó que algún día quizás, él pudiera emplear ese personal más débil, pero<br />
más barato, pero aún eso era un sueño imposible en el País. Contempló la ría<br />
de Bilbao, con sus orillas verdes aún colmadas de pequeñas huertas de<br />
hortalizas y con ganado paciendo tranquilamente, con estupor. Soñó con una<br />
ría sin campos verdes ni árboles, sino con fábricas, talleres, astilleros y<br />
grandes, enormes, convulsivas chimeneas negras. Con el ruido de todos los
motores marchando, de las altivas sirenas clamando al trabajo. Soñó con<br />
barcos de todos los países del mundo en larga caravana, llegando a los<br />
puertos de Bizkaia para transportar mercancías y retornando a sus pueblos con<br />
toda la mercancía del País. El nombre de Bizkaia resonaría en todo el mundo,<br />
y se quedarían pasmados de su industria, de su poderío, de su riqueza. Así<br />
pensaba Elias mientras tanto sueño le fatigaba también y se le volvían negros<br />
y brillantes tos ojos, seco el cuerpo y febriles las palabras. Cuando la fábrica<br />
comenzó a rendir, compró un traje negro y un sombrero inglés de Fieltro y<br />
decidió ir a Motriko a visitar a su madre para anunciarle el inicio de<br />
prosperidad. "Desde su largo viaje en carreta de bueyes de Lekunberri a<br />
Motriko, han cambiado las cosas, —pensaba Elias— han cambiado mucho. Y<br />
de todos los hijos, ninguno ha triunfado en la vida como yo. Quizás ahora<br />
comprenda que no soy un inútil ni un retrasado o que sé yo... algo peor".<br />
Porque Elias no podía recordar, aunque quisiera, aquella terrible tarde en que<br />
él, ardiendo de fiebre, preguntando por su padre, delató su presencia en la<br />
casa, por lo que fue fusilado sin misericordia. Apenas si había oído hablar de<br />
aquel pueblo lejano, en las montañas de Naba-rra, como algo pacífico pero<br />
aburrido, donde su padre estaba enterrado. De vez en cuando llegaban las<br />
rentas del caserío familiar, pero su madre, seca y escueta, jamás noveló sobre<br />
la vieja casa de piedra ni intentó acercarle a las raíces seculares. Simplemente<br />
el día que partió de Lekunberri lo abandonó para siempre, decidida a no volver<br />
allí, ni incluso en sueños. Elias jamás se preguntó por qué su madre rompió su<br />
pasado con tanta frialdad, porque entre otras cosas un hijo joven tiene<br />
bastante con su propia vida y más sí ésta es dura, como para indagar las<br />
penas de una vieja madre silenciosa. Teñí a un cierto resentimiento con la tía<br />
Dorotea, quien ejerciera las funciones del hombre fuerte de la familia, más<br />
padre que tía, y más esposo de su madre de lo que él podía imaginar que lo<br />
hubiese sido su propio padre. Rezaron el rosario por los difuntos y ausentes<br />
todas las noches de su infancia y también encabezados por tía Dorotea fueron<br />
a misa mayor todos los domingos sin faltar uno, así tuviesen fiebre o cólico.<br />
Los 17 niños lograron convivir con cierta armonía, pero jamás se amaron con<br />
intensidad, porque demasiado jóvenes se desperdigaron cada cual a su<br />
destino. Pero Elias tenía ahora curiosidad por saludar a Joshe Miguel, el<br />
indiano, casado con Mari Antón, que era ya padre de tres hermosos varones.<br />
Quizá Joshe Miguel se interesara por invertir en el negocio. Cuando estaba<br />
programando su viaje con tal fin a Motriko, irrumpió en su despacho —en lo<br />
alto del taller y vigilante atalaya sobre la mar de hombres sudorosos y<br />
apremiados— su socio Francisco <strong>Aresti</strong>. Parecía muy preocupado y contrariado<br />
y dio la noticia de un tirón.<br />
—Mi sobrina María Jesús llega en la goleta "Golondrina" de México... dentro de<br />
quince días. ¡Qué fatalidad!<br />
— No sabía que tuvieras una sobrina... —musitó Elias. Jamás hablaban entre<br />
los dos de otra cosa que de los negocios.<br />
—Casi ni yo mismo la recordaba. Mi hermana viuda la trajo a casa y cuando<br />
murió de unas fiebres que le dieron, la envié a un colegio de monjas para que<br />
la educaran. Tenía la esperanza de que profesara... y fuera una preocupación<br />
menos para mí.
—Bueno, ya lo arreglaremos —replicó Elias, que pocas veces viera tan<br />
acongojado a su socio.<br />
—No entiendo por qué viene... nació en México. Es mexicana... y aquel país es<br />
muy hermoso... pero supongo Elias, que es el único sueño que nos permitimos<br />
los vascos mantener, después de lo del Fuero. Creer que ésta es la tierra<br />
prometida. El único lugar del mundo donde se puede ser feliz...<br />
Tan abatido estaba Francisco que Elias decidió ayudarlo y acompañarlo.<br />
Conoció a algunas mujeres, familiares de Francisco, que se ofrecieron a cuidar<br />
de la chica e introducirla en el mundo vasco. Un ejército de mujeres se afanó<br />
limpiando y puliendo la vivienda del solterón, y para el día anunciado, la casa<br />
de Francisco <strong>Aresti</strong> relucía como un espejo y olía a nardos y crisantemos que<br />
las mujeres colocaron en grandes jarrones de cristal.<br />
Elias fue con Francisco hasta Santurce, donde atracaba la goleta. Y reconoció a<br />
María Jesús en cuanto la vio. Fue como si la hubiese esperado desde siempre,<br />
o como si hubiera soñado con ella todas las noches de su vida. María Jesús<br />
agitó, desde lo alto del puente, su enguantada mano y agitó al aire —en un<br />
gesto abierto— su sombrero de paja, mientras gritaba un saludo en un<br />
castellano cantarín y aniñado:<br />
—Hola tío Patxo... ¡aquí estoy!<br />
De ese modo don Francisco <strong>Aresti</strong> se convirtió irremediablemente en tío Patxo,<br />
y Elias deslumhrado trataba de contrastarla con las pocas mujeres que<br />
conocía, tan austeras, mojigatas y pudorosas. Mana Jesús vestía con un traje<br />
blanco de encajes, de escote generoso, y se protegía del sol con una sombrilla.<br />
Era alta y bien formada, caminaba con garbo y poseía unos ojos dulces y<br />
dorados y un cabello castaño, casi rojizo, que recogía en un grueso moño del<br />
cual se escapaban rizos rebeldes. Dos enormes aros de plata resaltaban sus<br />
orejas bien formadas y los dedos, ágiles y siempre en movimiento, estaban<br />
cubiertos de anillos de piedras de colores. Fumaba un cigarro largo y fino que<br />
escandalizó a Francisco. Pero ella no dejó de aspirarlo y comentó:<br />
—Tío Patxo... después de abandonarme trece años con las monjas, mi única<br />
rebeldía consiste en fumar puros de Cuba, cantar algunas canciones obscenas<br />
y tratar de casarme en el País. ¡Ayúdame, por favor!...<br />
Las últimas palabras eran un fervoroso ruego y las acompañó con un suave<br />
beso en la mejilla del viejo hombre soltero. Así que él cedió entonces, y<br />
cederla frente a ella el resto de su vida. Asombrado de la debilidad de su socio<br />
y con su hondo prejuicio hacia el sexo femenino. Elias decidió apartarse de una<br />
mujer tan peligrosa. Pero entonces le ocurrió a Elias algo notable... mientras<br />
trabajaba con sus máquinas, su mente, siempre tan obediente, se escapaba<br />
hacia la fresca visión de la joven de blanco con su alegría desenvuelta y su<br />
dulzura. Cuando llegaba la hora de dormir, él, que jamás padeció de insomnio,<br />
se levantaba entristecido... parecía que se daba cuenta de pronto de lo vacía y<br />
triste que era su vida. Y de cómo debía de ser de fragante y animosa con una<br />
mujer como aquella a su lado.
MARÍA JESÚS AMEZTI ARESTI<br />
La resolución de Elias de mantenerse alejado de María Jesús sólo duró un<br />
tiempo. Lo cierto era que ya las máquinas no le interesaban tanto como antes<br />
de conocerla, y a veces se sorprendía recordando el tono rojizo de sus<br />
cabellos, el castaño claro de sus ojos, todo su cuerpo arrogante y vivaz.<br />
Como ya no vivía con su socio Francisco, mantenían la costumbre de comer<br />
juntos los domingos, luego jugar una partida de mus, y más tarde ir al teatro,<br />
si es que era temporada. Alguna que otra vez, Francisco <strong>Aresti</strong> trató de que<br />
Elias le acompañase a la ópera, pero eso ya fue demasiado para él. No podía<br />
soportar la estridencia de los cantos, el ornamento y el dramatismo. Elias<br />
carecía en absoluto de ninguna sensibilidad artística y desde luego, la única<br />
música que toleraba era la que sus máquinas producían en el taller. Pero dejó<br />
de ir los domingos a casa de Francisco <strong>Aresti</strong> por miedo a enfrentarse a la<br />
joven.<br />
Un día mientras Elias resolvía un problema de las máquinas, húmedos los<br />
dedos de aceite y de grasa, con su batola azul de trabajo, levantó la vista<br />
hacia la aparición... en realidad sintió sus pasos desde lejos. Y sin<br />
saberporqué, los esperó desde siempre. Pero inmediatamente se percató de la<br />
temeridad de una presencia femenina en el taller y escuchó los silbidos<br />
obscenos de los hombres, al paso de la joven. Elias se secó rápidamente las<br />
manos con un trapo, enfrentándose a ella muy enojado. Pero María Jesús<br />
parecía muy tranquila. Sonreía con suavidad e indiferencia. Vestía su traje de<br />
amazona de grueso terciopelo verde y jugueteaba coquetonamente con una<br />
fusta de cuero. Elias le preguntó con bastante brusquedad a qué demonios<br />
venia ai taller, y ella se alzó de hombros mientras se sacaba sus guantes de<br />
cabretilla blanca, lentamente, enseñando sus dedos finos y nerviosos,<br />
adornados con anillos de plata.<br />
—Creo que es mi deber conocer el sitio de donde se procura mi<br />
mantenimiento.<br />
—No es lugar apropiado para una mujer... estos hombres... si te das cuenta.<br />
— ¡Bah! Son hombres como todos los demás, Elias.<br />
— ¡Cómo todos los demás! ¿Qué dices?...<br />
Elias enrojeció de rabia ante la comparación, pero la sonrisa de María Jesús,<br />
dulce y animada, desvaneció su enorme cólera en un segundo, para sentirse<br />
inmediatamente ridículo con su atuendo, sus manos sucias de grasa. Así que,<br />
mascullando unas palabras de cortesía, la sacó del pabellón prometiéndole<br />
acompañarla a casa tan pronto se vistiera.<br />
—¿A casa? ¡De ninguna manera, Elias! Iremos a pasear por la orilla de la ría.<br />
Hace un hermoso día, si es que te has podido dar cuenta de eso...<br />
Por supuesto que Elias Iribarren no había mirado el cielo, ni aquel día ni los<br />
anteriores. Pero levantó sus oscuros ojos al firmamento, azul y limpio, y<br />
asintió con desvalida sorpresa. Nunca se fijaba en la claridad del día, ni en la<br />
temperatura, porque carecía de tiempo para ello. Tampoco se preocupaba si<br />
llovía o no, pues contrario a su madre, no padecía reuma ninguna. Fuerte y<br />
resistente como un toro, aunque fuese tan delgado, su única preocupación y<br />
misionen la vida, en la que ocupaba su energía, su voluntad y su tesón, era en
mejorar y sacar adelante su taller... convertirlo en una fábrica, tan nueva y<br />
competente como las viera en Inglaterra.<br />
Mientras Elias cambiaba rápidamente su atuendo, con atumlla-miento, María<br />
Jesús abrió la sombrilla de seda china de un brillante color naranja, y caminó<br />
un rato al borde de la ría. No podía comprender cómo un hombre se<br />
entregaba de tal manera a las máquinas, ni cómo tantos hombres trabajaban<br />
tantas horas sin más aliciente que un miserable jornal. Su tarea era por<br />
demás monótona, y les absorbía de tal modo la vida, que por ella, morían<br />
jóvenes o malvivían en las chabolas de cartón y hojalata, que levantaban en la<br />
margen izquierda de la ria. Ante sus preguntas, el tío Patxo no contestaba y<br />
se enfundaba en la lectura de su periódico, con un alzamiento de hombros. A<br />
veces, impaciente replicaba:<br />
—Nadie les obliga a venir... vienen solos, niña, y te aseguro que por miles. Y<br />
ahora yo te pregunto ¿por qué dejaste el tibio clima de México, por el áspero<br />
de este País?... Cada cual tiene su razón. Ellos tenían hambre en su tierra<br />
andaluza. Tú, tenías nostalgia en tu tierra de México.<br />
—La hermana María Rosa, una monja de Durango, me dijo que se trataba de la<br />
llamada del País. Que todo vasco la lleva en el corazón y que si no la cumples,<br />
faltas gravemente a tu deber.<br />
—Dale sensatez. Tú estabas muy bien con las monjas... ¿a qué demonios venir<br />
a este País, a casa de un viejo soltero y tratar de conquistar un hombre tan<br />
imposible como mi socio Elias?<br />
Y no dejaba de recapacitar en su propio presente. Es verdad que estaba<br />
empeñada en Elias Iribarren, un hombre que apenas sabía hablar, que temía<br />
mirarla de frente y le huía y era áspero como una lima. "Tendré incluso que<br />
pedirle la mano y asegurarme que no me rechazará", se dijo con su insensato<br />
buen humor. Pero no dejaba de sentir hacia él una inclinación fuerte y miradas<br />
las cosas con objetividad, se trataba de un buen partido, aunque fuese tantos<br />
años mayor que ella misma. "Tiene fortuna y ama su trabajo. Me dará una<br />
buena vida y me dejará lo suficiente tranquila como para disfrutarla".<br />
María Jesús que nació en México, vivió desde que sus recuerdos eran claros, en<br />
un convento de monjas dominicas, pero también, desde muy niña, sabía que<br />
carecía de vocación suficiente como para intentar ser una buena monja. Habló<br />
claramente con su superiora, la monja María Rosa de Durango, que le ayudó<br />
buenamente a dejar el convento sin escándalo... la envió de lectora y dama de<br />
compañía a casa de una marquesa castellana, que resistió impertérrita los<br />
cambios y los conflictos de México. La vieja señora deseaba una persona que<br />
leyera viejas novelas de amor, que le arrancaban suspiros inesperados de su<br />
escuálido pecho. Pero la vieja marquesa, tenía sobrinos, muy interesados en<br />
su herencia, que venían de tanto en tanto de las fincas del interior, a visitarla.<br />
Eran mozos morenos, bien plantados, galantes, con sus trajes de cuero negro<br />
y botones de plata. Todos llevaban grandes sombreros sobre los cabellos<br />
rizados y brillantes, y todos cantaban coplas bajo la ventana de María Jesús. La<br />
anciana jamás se enteraba de aquellas canciones, —al menos eso aseguraba—<br />
y ella, a veces, bajaba las escaleras y se entretenía con los jóvenes de los<br />
grandes sombreros y las espuelas de plata. Eran ardientes como el fuego y<br />
quemaban con sólo mirarla con sus ojos oscuros, y todos la deseaban por<br />
blanca y distinta a las mujeres que conocían. Ni tan siquiera reparaban que
ella no era más que una humilde lectora en casa de su tía la marquesa de las<br />
Siete Cruces, descendiente de Hernán Cortés y propietaria de todo el Yucatán.<br />
María Jesús presintió que si alargaba aquellas noches de estrellas, y rosas y<br />
espuelas de plata y canciones de amor, acabaría entregándose a uno de los<br />
mozos... la voz de alerta resonó clara como una campana en su corazón. "Por<br />
una noche de amor, ni incluso cuando esté todo el cielo repleto de estrellas y<br />
todos los rosales de México rebosantes de rosas perfumadas, y todas las<br />
canciones en las cuerdas de las guitarras, yo no puedo renunciar a mi orgullo...<br />
el único orgullo que una mujer posee, porque nos es negado el poder, la<br />
sabiduría y el trabajo. Sólo poseemos un tesoro: nuestra virginidad y belleza.<br />
Sobre esas bases de arena hay que edificar todo un porvenir aunque no sea<br />
más que el de ser esposa de un hombre y madre de sus hijos". Estas<br />
reflexiones no cohibían a María Jesús, ni le restaban optimismo. Simplemente<br />
eran parte de su enorme lucidez frente a la vida y su destino, y de su carácter<br />
templado e independiente. Como que no había nacido para monja, tampoco<br />
para lectora de una anciana marquesa cursi que se consolaba con novelas de<br />
amor, ni para amante de sus sobrinos, decidió regresar al País de los vascos,<br />
en el que no naciera, pero que era el País de sus padres y abuelos, y donde el<br />
tío Francisco tenía su fábrica, de cuyos beneficios bien podía disfrutar ella, ya<br />
que era su heredera, no tan sólo porque el tío fuera soltero, sino por albacea<br />
de los bienes de su abuelo y de su madre. Resueltamente le escribió una carta<br />
comunicándole su propósito y embarcó en la goleta "Golondrina" que zarpó de<br />
Veracruz una tarde de diciembre, cuando en México se escuchaban guitarras y<br />
se presentía una nueva revolución. Nadie rechazó a Marra Jesús en Bilbao.<br />
Viejas hermanas de su padre que desconocían su existencia, no fueron<br />
capaces de resistirse a su encanto y pronto se hizo dueña del afecto del grupo<br />
de mujeres que capitaneaba la tía Florencia, rápidamente convertida en Tita<br />
Floren. Asistió con mansedumbre a misas, novenas, funerales y bautizos,<br />
escuchó las historias del Sitio de Bilbao durante la última guerra, y aprendió<br />
convenientemente a escandalizarse sin aparato, a reírse sin ruido y vestirse<br />
con colores menos estridentes. Al poco tiempo nadie recordaba su nacimiento<br />
en México, ni que era nieta de un deportado carlista de la Guerra de los Siete<br />
Años. En eso, el tío Patxo andaba con tiento y no contaba la historia, aunque<br />
se sabía enteramente por todo Bilbao y se comentaba en los círculos<br />
liberales.... "hijo de carlista, carlista sigue siendo", aunque como la fiebre de<br />
los negocios era cada vez mayor y más fuerte, se iba obviando mucho del<br />
ideario político, dedicando tiempo y energía al apremiante contrabando de<br />
chatarra y mineral, de hombres andaluces y de cualquier cosa, con la mayor<br />
impunidad, mientras las mujeres acudían a la iglesia, escuchaban misa y<br />
comulgaban ostentosamente, y arreglaban los altares de los santos y<br />
engrosaban las novenas, rezando por los pecados del mundo en general y por<br />
lo de sus hombres en particular, al tiempo que donaban joyas a la Virgen de<br />
Begoña, y la cubrían con mantones de seda bordados con lentejuelas de oro y<br />
cristal, y aun de perlas, creyendo de buena fe que asi conseguían al mismo<br />
tiempo una parcela en el Paraíso para toda la Eternidad y tanto más grande<br />
sería aquella parcela en el Reino de los Cielos, cuanto más se beneficiaba a la<br />
Iglesia con terrenos en la tierra de los hombres.
María Jesús no entendía gran cosa de política ni de temas filosóficos ni de<br />
grandes pensamientos. La historia de su tiempo caminaba a su lado, y ella<br />
apenas la comprendía. En México detestó la burguesía reaccionaria y millonada<br />
que vendía terrenos a los americanos sajones y luego inflamaba de patriotismo<br />
a las masas populares, empujándoles a cualquier revolución. Estaba distante<br />
de ciertos problemas, porque entre otras cosas, tampoco su instrucción fue<br />
suficiente. Descendía de un hombre muy rudo y valeroso, Nikola <strong>Aresti</strong>, que<br />
hubo de abandonar el País de los vascos por los años cuarenta del siglo. Se<br />
salvó del fusilamiento por los buenos oficios de un amigo, y fue metido de<br />
contrabando en la bodega fétida de la goleta "Santa Isabel", camino de Cuba.<br />
En la Guerra de los Siete Años, participó en todos los asaltos a convoyes en el<br />
camino de Vitoria a Bilbao, y dinamitó varios puentes, y fusiló algunos<br />
oficiales. Estuvo bajo las órdenes de Zabala, y por un tiempo, con el propio<br />
Tomás de Zumala-karregi. Partió a Cuba sin más patrimonio que una boina<br />
remendada y unas abarcas de cuero, que conocieron los caminos gloriosos de<br />
Otxandiano y Donamaría. Enfermó de disentería en la travesía y también de<br />
viruela y padeció el sarampión, pero no murió ni mermaron aquellas<br />
enfermedades su salud de hierro, pues su resistencia física era muy grande. El<br />
abuelo Nikola <strong>Aresti</strong>, medía dos metros, era de espaldas fuertes y manos de<br />
hierro. En Cuba, en la tierra de su deportación, se hizo boxeador y pronto<br />
consiguió fama, pues derrotaba a cualquier contrincante. Pero se cansó de<br />
aquella existencia miserable y conocedor del mundo americano pasó a México.<br />
Sobrevivió a un huracán del Golfo y un naufragio del navio, y durante diez<br />
días navegó sobre una tabla, hasta que lo encontraron, desfallecido, unos<br />
pescadores de Veracruz que le devolvieron el aliento. Ya en México trabajó de<br />
guardaespaldas de un rico hacendado, que en premio de salvarle la vida en un<br />
atentado le regaló una tierra, una casa y unos indios. Y asi, al final, pudo<br />
reclamar el abueloNikola a su mujer y sus hijos, María y Francisco, que<br />
arribaron a México después de dos meses de travesía atlántica infame en que<br />
muriera la madre. Nikola se encontró viudo y con dos hijos a los que atender.<br />
No contrajo matrimonio nuevamente, aunque se supo que varios de los niños<br />
de las indias de la hacienda eran suyos, por aquellos cabellos<br />
inesperadamente rojos que les brotaban en las cabecitas oscuras. Cuando su<br />
hija María se casó con Jesús Amezti, un vasco recién llegado del País y que se<br />
unió a los tercios que combatían en España contra los carlistas, Nikola repudió<br />
a su hija en un ataque furioso de cólera. Pero su remordimiento fue enorme el<br />
día en que María y Jesús murieron de fiebres —una epidemia que arrasó<br />
cientos de vidas en México— y dejaron la pequeña criatura casi recién nacida<br />
y sin bautizar. El abuelo Nikola le impuso el nombre de sus padres, y la crió<br />
con afecto hasta sus siete años, edad en que la hizo ingresar en un convento,<br />
porque él se sentía morir. Y murió poco después, con su deseo intacto de<br />
regresar al País, cosa que Francisco se apresuró a satisfacer, vendiendo la<br />
hacienda, encargando su sobrina a las monjas y desentendiéndose de ella.<br />
María Jesús aprendió pronto a responder por sí misma. Ni las monjas, ni lo<br />
que recordaba de su abuelo le empujaban a aspirar grandes amores o afectos<br />
profundos. Sin ellos creció y sin ellos pensaba sobrevivir. En su naturaleza<br />
coexistían fuerzas diversas, pero fundamentalmente sanas: alegría, vigor,<br />
desenfado, cierta frivolidad, una inteligencia vivaz y atenta y una tendencia a
armonizar con el mundo que le rodeaba, sea éste cual fuera. Conquistó a las<br />
monjas del convento que la vieron partir con pena y a la vieja marquesa que<br />
lloró al despedirse, y conquistó a las viejas mujeres de la sociedad bilbaína y<br />
al tío Patxo con la facilidad de su risa, su acento melodioso y con la habilidad<br />
que le confirieron sus años de orfandad: raramente exigía algo para si, porque<br />
aceptaba que nadie estaba dispuesto a pasar trabajo por ella. Hubo quien<br />
aseguró que era la viva imagen de su abuelo Nikola en mujer. Quizá fuera eso<br />
cierto. Después de todo, la vida le enseñaba que las tácticas del boxeo,<br />
directas, eran únicas para conseguir lo que se anhelaba. Y ahora, como<br />
ninguna cosa en el mundo, deseaba convertirse en una respetable señora<br />
casada. Y el único hombre que vislumbraba cerca suyo, era Elias Iribarren,<br />
dueño de una prometedora fábrica y socio de su único tío soltero. No seria<br />
derrochar la herencia, sino acumularla, y asentarse en el País con una posición<br />
sólida, ella, nieta de un hombre deportado a causa de su convicción carlista,<br />
ultrajado y desposeído de su herencia.<br />
Asi que aquella tarde de un agosto cálido, Elias acompañó a María Jesús por las<br />
orillas de la ría... por primera vez, contempló la belleza del Abra de Bilbao en<br />
toda su magnitud. Los montes verdes y altos, la ría ancha y tranquila, el mar<br />
azul y abierto. Las sirenas de las fábricas callaban pero los pájaros cantaban la<br />
alegría del verano... entonces, por primera vez, Elias extendió la mano, tímida<br />
e inexperta, sobre la mano de una mujer, y su corazón latió con fuerza, al<br />
sentir el tacto de aquella piel suave y perfumada y comprendió, atónito, que la<br />
deseaba con todas sus fuerzas. Entonces, le rogó que fuera su esposa, entre<br />
torrente de palabras que brotó de su garganta, expresando sentimientos muy<br />
profundos, que jamás en la vida volverían a ser expresados en alta voz... María<br />
Jesús no escuchó demasiado. Solamente, su apresurado corazón, saboreó el<br />
triunfo. Fue cuanto de amor cabía en el mismo por Elias Iribarren o por<br />
cualquier otro ser sobre la tierra.<br />
Pero Elias, pasada la euforia y la emoción, se enfrentó al problema de<br />
comentar a su áspera madre la noticia de su matrimonio. A las claras estaba<br />
que Mana Jesús no era una mujer convencional, y que para su madre e incluso<br />
para la tía Dorotea, sería como una extranjera. Decidió solicitar ayuda a su<br />
primo Joshe Miguel. Confiaba en él, que tantos años viviera en Cuba,<br />
intercediera ante las mujeres de la familia, comunicándole también que estaba<br />
dispuesto a celebrar la boda en Motriko.<br />
Y Joshe Miguel, con aquella carta difícil y áspera de Elias en la mano, meditó<br />
largamente antes de hablar con su madre y Pascuala... caminaba por el<br />
muelle de Motriko con su paso lento y majestuoso de indiano, apoyado en su<br />
bastón de caña, con su sombrero de jipijapa sobre los cabellos aún espesos y<br />
rizados... Elias parecía más temeroso del paso y la confrontación con las<br />
viejas mujeres de la familia,, que enamorado de aquella mujer que describía<br />
de manera escueta y casi infantil... "Es linda y habla como cantando"..., eran<br />
las palabras de Elias. Y Joshe Miguel no pudo menos de evocar la dulzura de<br />
Alba Luz, su olor a canela y a caña de azúcar, con sus palabras de miel, con<br />
aquella mansedumbre... tan distinta a Mari Antón, tan reservada en sí misma<br />
en el lecho y aun en la vida cotidiana... Joshe Miguel se preguntaba muchas<br />
veces, demasiadas veces, hasta qué punto el alma de Mari Antón quedó<br />
truncada por el dolor de la pérdida de su amante guerrillero. Cuántas veces
suspiraba por él en sus noches, cuando se levantaba e iba en busca de un<br />
vaso de leche tibia para calmar su insomnio. Cuántas veces, mientras él la<br />
abrazaba y la poseía, ella recordaba al otro hombre, el que dio su vida por la<br />
libertad del País. Elias, el moreno y áspero Elias, iba a tener mucha más<br />
suerte... porque algo le decía a Joshe Miguel que aquella mujer combinaba el<br />
espíritu fuerte de las mujeres vascas, con el dulce temperamento de las<br />
mujeres de América. Un poco Alba Luz y un poco Mari Antón. Así, quizá, un<br />
hombre podría ser feliz... muy feliz.
EL MATRIMONIO <strong>DE</strong> ELIAS CON MARÍA JESÚS - LOS TIEMPOS NUEVOS<br />
Cuando Joshe Miguel comunicó la noticia del matrimonio inminente de Elias a<br />
Pascuala y Dorotea, ambas expresaron su asombro y ambas también<br />
comentaron de la exasperante falta de datos sobre la nueva mujer de la<br />
familia. Cavilaron largamente, especulando sobre su físico y su<br />
temperamento, hasta que las dos jovencitas opinaron que ya que bordaban<br />
trajes de novias y ajuares, lo mínimo era hacerle algo con sus manos a la<br />
mujer de Elias y solicitaron sus medidas. Cuando Joshe Miguel se las leyó,<br />
comprendieron inmediatamente que María Jesús era una mujer alta y esbelta.<br />
Esta aseveración junto al conocimiento de que era heredera de la fortuna de su<br />
tío Francisco, no alegró demasiado, aun a su pesar, a Pascuala. Recordaba ella<br />
a su hijo Martín, dorado como un dios, muerto en la guerra y sin felicidad<br />
ninguna y a su propia hija Juliana, viuda, con la carga de sus dos hijas. Elias<br />
resultaba con mucho el más afortunado de sus hijos... y aunque por una parte<br />
eso le reconfortaba, por la otra, surgía la agria voz de su despecho antiguo<br />
con el hijo.<br />
Recibieron aviso de la llegada de María Jesús Amezti una tarde fría y<br />
desapacible de septiembre. Las altas olas chocaban violentamente contra las<br />
rocas de! puerto y los barcos de los arrantzales permanecían sujetos a puerto.<br />
Pascuala y Juliana limpiaban unos besugos de encargo, mientras la tía Dorotea<br />
intentaba alimentar el fuego, y las jóvenes bordadoras aprovechaban la última<br />
luz del sol. Mari Antón sentada, daba pecho a su hijo con una expresión<br />
tranquila, tan propia de ella últimamente. María Jesús Amezti anunciaba su<br />
llegada en una calesa de caballos, y para que la recononocieran daba pistas<br />
sobre su vestimenta... "Iré con un traje blanco de hilo, un sombrero de paja, y<br />
una flor roja en el ojal".<br />
—¿Traje blanco en septiembre? —preguntó con voz casi de reto Mari Antón.<br />
Ella, debido a su creciente obesidad, últimamente sólo vestía de seda negra y<br />
jamás llevaba ningún adorno. Desdeñó los collares que Joshe Miguel quiso<br />
comprarle y aun del anillo que él le regalara el día de su boda.<br />
—... y una flor roja, ¿a quién se le puede ocurrir algo semejante?<br />
Pero las jóvenes bordadoras estaban encantadas, porque al fin celebrarían una<br />
boda —hacía cuatro años ya que Joshe Miguel y Mari Antón se casaron— y eso<br />
significaba alegría, vestidos nuevos y fiesta. Limpiaron afanosamente la vieja<br />
casa de Motriko hasta lograr suavizar un tanto el olor a humedad y pescado de<br />
su suelo y de sus paredes. Joshe Miguel les regaló un papel pintado —verde y<br />
azul— para tapizar las paredes, tarea que acometieron con entusiasmo y<br />
pareció conferir a la humilde vivienda un tono de lujo. También Mari Antón<br />
trajo alfombras de lana para cubrir las maderas del suelo carcomidas, y sillas<br />
para la sala de visitas, de madera reluciente. Dorotea aceptó aquellos regalos<br />
y aun el traje de seda con su capa de lana y cintas de raso, todo negro, por ser<br />
ocasión excepcional. Se negó siempre a ser una carga para su hijo, pese a las<br />
protestas de la propia Mari Antón y ni tan siquiera aceptó la invitación de<br />
pernoctar unos días en su casa, cuando el nacimiento de los niños.<br />
—El casado casa quiere y cargas tiene...—afirmaba con obstinación, y añadía<br />
desterrando así toda lástima que su pobreza pudiera suscitar— ésta es mi
casa de toda la vida. Lo único que me queda después de levantar a todos mis<br />
hijos y recibir en ella a mi sobrina Pascuala y a los suyos. Ahora vivimos en ella<br />
un ejército de mujeres y somos felices... todo lo felices que podemos ser en<br />
estos tiempos, en que no hay Fuero para los vascos.<br />
María Jesús Amezti <strong>Aresti</strong> llegó a las cuatro de la tarde de un frío día de finales<br />
de septiembre. La calesa se detuvo frente a la casa de las viejas mujeres, que<br />
bajaron apresuradamente las escalares, aturdidas ante el espectáculo de los<br />
dos caballos blancos con sus colas trenzadas con cintas de colores. María Jesús<br />
alisó con cuidado la falda blanca de su traje, esponjando la flor roja de seda y<br />
peinó sus cabellos antes de cubrírselos con su sombrero de paja y empuñando<br />
su sombrilla de seda, abrió la portezuela de la calesa enfrentándose al<br />
escuadrón de mujeres recias y duras que despedían tan fuerte olor a pescado<br />
y lejía.<br />
La aparición fue radiante. Las jóvenes bordadoras creyeron ver una imagen de<br />
la Virgen María en los días de fiesta, pues todo en María Jesús era<br />
deslumbrante y maravilloso. Sus cabelles, cuidadosamente rizados y<br />
delicadamente rojizos, sus ojos claros como dos avellanas, su impecable cutis<br />
de nácar, sus ropajes extraordinarios. Pero además prevalecía sobre todo ello,<br />
el perfume de lilas que emanaba de su persona, alta y ágil, y su voz, cantarína<br />
y dulce como una campana de cristal. Pascuala que fue la última en abrazarla,<br />
atrapó un recuerdo muy lejano... y maravilloso. Recordó, al verla, a aquella<br />
otra mujer de Lekunberri, a Carmen Trinidad Ciriza. Así llegó al pueblo de<br />
Lekunberri aquella dama exquisita... tan por encima de todos ellos. Y ahora,<br />
una mujer semejante, aparecía en Motriko para ser la esposa de su hijo Elias<br />
y una nueva hija para ella. Sintió orgullo y pesar en su corazón, al mismo<br />
tiempo, pero prontamente se encontró abrazada por la joven y arrullada por su<br />
voz melosa que decía:<br />
—¡Mi mamá Pascuala! cuánto deseaba conocerla. Déjeme usted besarla mil<br />
veces.<br />
Nadie había dicho algo semejante a Pascuala desde la noche del delirio en que<br />
Elias Iribarren la amó de manera desorbitante y engendraron a Martín. La<br />
vieja mujer, tan maltratada por su vida, sonrió y María Jesús comprendió que<br />
aquella batalla, estaba ganada. Así que, aliviada, decidió abrir las maletas...<br />
regaló collares de coral rosado con cuentas de plata a las jóvenes bordadoras<br />
y blusas bordadas a punto cruz, con hilo de todos los colores del arco iris, por<br />
las indias de Yucatán. A la tía Dorotea le obsequió una mantilla de lana color<br />
malva. La anciana mujer la miró un rato con duda y exclamó:<br />
—¿Qué dirían en el pueblo si me ven con este color? Que me he olvidado de<br />
mis muertos que son tantos...<br />
—O que una nueva juventud le refresca el corazón, tía Dorotea —aseguró<br />
María Jesús, con su suave sonrisa.<br />
Pero Mari Antón, severa, no aprobó aquel regalo y Dorotea sólo lo usaría para<br />
sentarse en su casa, cerca del fuego, envuelta en aquel pálido color malva que<br />
plateaba aún más sus cabellos y sonrosaba su cutis y la volvía más amable y<br />
dulce de lo que fuera ni aun de niña.<br />
Para Pascuala trajo un vestido de seda gris y una capa de paño inglés.<br />
Pascuala se lo probó todo ante un espejo, maravillada de su propia<br />
transformación. El vestido se ajustaba a las mil maravillas a su cuerpo, enjuto,
y la capa le confería una dignidad nueva. Su hija Juliana estuvo de acuerdo<br />
con Mari Antón que ése era el vestido propio de una madrina de boda y que<br />
estaría tan bien como cualquiera de las marquesas de Bilbao, y para Juliana,<br />
joven aún pero arrugada por todos sus trabajos, María Jesús ofreció una tela<br />
de tafetán casi blanca, con rayas negras muy diminutas que afinaban una<br />
silueta algo regordeta, y un precioso sombrero de paja con flores de tela azul.<br />
Solamente dudó María Jesús en no haber acertado en sus regalos cuando Mari<br />
Antón abrió el suyo con parsimonia.<br />
Mari Antón engordó mucho después de su tercer hijo, perdiendo parte de la<br />
espontánea sencillez que fuera uno de los encantos de su juventud. Era ahora,<br />
una mujer maciza, quieta, severa. El moño castaño, tirantemente recogido en<br />
la nuca, aseguraba su rigurosidad y le confería dignidad. Hacía un tiempo que<br />
muriera su madre a la que nunca se pareció demasiado, pero después de<br />
muerta la práctica mujer, en un desesperado afán, Mari Antón atrapó muchas<br />
de las características suyas. Sólo pensaba en su casa, en la educación de sus<br />
hijos, en subir de posición cada vez más. Como manejaba libremente los<br />
dineros de su marido, era la predilecta del nuevo párroco, un hombre untuoso<br />
y melifluo, venido de Sevilla, que decía sermones huecos y hermosos que la<br />
mitad del pueblo no entendía nada, porque eran en castellano. Así, en esta<br />
evolución, las profundas convicciones carlistas de Mari Antón derivaban hacia<br />
otro norte y de un tiempo a esta parte hablaba mucho del orden, de la paz y<br />
de la Iglesia y del dinero. Pero Joshe Miguel presentía que en el fondo del<br />
corazón de su esposa, latía viva y sangrante la imagen de Casimiro Artueta,<br />
aquel hombre amado y muerto en el monte por defensa de una idea nacional.<br />
Era una imagen luminosa, la única esplendorosa de una vida aferrada<br />
desesperadamente a tantas pequeñas minucias y esa visión a laque a veces<br />
ella volvía sus ojos, la mantenía quieta y mansa en sus brazos. Cuando nació<br />
el primer hijo, Mari Antón le dedicó tan amorosa atención y Dorotea Gorostegi<br />
tanta admiración, que Joshe Miguel no pudo menos que sentirse<br />
absolutamente desplazado, hasta el día y la hora en que el niño, en ademán<br />
gracioso e inteligente, le tendió los bracitos rosados y en gorjeo parecido al de<br />
las palomas le llamó aita. Joshe Miguel entonces se entregó a su criatura con<br />
una dedicación especial, que los hombres del pueblo disculpaban por ser hábito<br />
de indiano, adquirido en tierras remotas y salvajes, pues ningún hombre de<br />
provecho podía rebajarse tanto como para sacar a pasear a sus niños<br />
pequeños, ¿para qué, pues, estaban las mujeres?<br />
Asi que aun cuando Mari Antón a veces perdía su mirada en el pasado y en<br />
Casimiro Artueta, también Joshe Miguel miraba hacia atrás y rumiaba los<br />
recuerdos de sus años en América, frente al fuego prendido en el largo invierno<br />
vasco, cuando el mar de Bizkaia era una tenebrosa mancha gris al fondo de<br />
toda su vida y se sentía tan solo e incomprendido como el primer hombre<br />
sobre la tierra. Porque a pesar de todos los amigos que ahora disfrutaba,<br />
comprendía que nada volvería ser como antes. La libertad que conociera en<br />
Cuba, sobre todo el esplendor de aquella hierba siempre verde, y el cimbreo<br />
de las altas cañas de azúcar y su aroma fragante en el viento, y las matas de<br />
tabaco y añil, los árboles de caucho y cacao, y los negros tocadores de tambor<br />
siempre alegres y cantores... y Alba Luz con su magnífica y complaciente<br />
mansedumbre de amor. Y a veces se preguntaba —en el regreso de sus
eminiscencias— si fue cosa buena volver a la patria. Y era entonces cuando<br />
sus ojos azules se clavaban en su mujer, sólida y entera contra todo lo que<br />
pudiera venir, fiel a la palabra empeñada el día de la boda, y comprendía que<br />
era así como debía ser el matrimonio o al menos, como él estaba<br />
acostumbrado a entenderlo. Compañía duradera y fidelidad absoluta.<br />
Intereses comunes. Y sobre todo, esa miel que brotaba del corazón cuando<br />
contemplaba a sus tres hijos varones, tan hermosos, rosados y fuertes, tan<br />
semejantes a sí mismo. Le parecía casi un milagro la comunicación en euskera<br />
que sostenía con ellos, y con su vieja pero querida madre, cuando los llevaba<br />
con él de la mano hacia el muelle de Motriko, para presenciar la entrada de los<br />
barcos pesqueros a puerto. Intentaba una conciliación con su mundo de ahora<br />
y del principio de su vida, con el de aquel intermedio gozoso, pero esforzado<br />
de América... y a veces, la felicidad de su nueva vida le era tan querida como<br />
el suspiro por la antigua libertad.<br />
María Jesús no sabía de los sentimientos que en el alma de Joshe Miguel<br />
batallaban, pues apenas pudieron hablar con calma por aquellos días... pero<br />
los intuyó claramente y también la transformación de Mari Antón, cuya historia<br />
le contara Dorotea Gorostegi. Así que el regalo que eligió para ella fue un<br />
pequeño collar de perlas, nítidamente blancas y perfectamente redondas, con<br />
una patina de antigüedad, que revelaba el pequeño broche de corales. Le<br />
costó mucho encontrarlo y en realidad fue su tía Florencia la que logró<br />
adquirirlo, porque por esos tiempos muchas mujeres vendían susjoyas, restos<br />
de antiguos esplendores, para poder mantenerse en los tiempos nuevos y<br />
difíciles que seguían a la guerra. Mari Antón acarició con sus dedos regordetes<br />
las perlas mínimas, y luego se encaminó a un espejo para contemplar el<br />
efecto del pequeño collar sobre su cuello y su traje de lana oscura. Recordó<br />
que durante 'toda su vida, su madre, habló de las perlas con admiración,<br />
envidia y deseo. "Las perlas son a la mujer lo que la luna al mar", repetía su<br />
madre con los dedos llenos de llagas y estropeadas las manos y lapiel del<br />
rostro, por los trabajos de su vida miserable. Porque una vez —tan sólo una<br />
vez y a causa de una tempestad— un pequeño velero de recreo atracó en<br />
Motriko. Eran gentes de postín y hubo quien aseguró que la propia Reina de<br />
España viajaba en aquel barco blanco. La madre de Mari Antón —deslumbrada<br />
— vio descender a una mujer rubia como el sol, vestida del color del cielo, y<br />
con un collar de blancas perlas que daba dos vueltas a su nítido cuello de<br />
nácar. Y esa visión seria repetida muchas veces a lo largo de su vida y<br />
grabada en el corazón de la hija. Por obra del regalo de María Jesús, Mari<br />
Antón se sintió más joven y ligera, más hermosa, y aquella noche, por primera<br />
vez en toda su vida de casados, tendió su mano en una caricia a Joshe Miguel,<br />
atrevida e insinuante, y lo recibió sobre su cuerpo en una amorosa entrega.<br />
El día de la boda de Elias —llegó la víspera delgado y serio, acompañado del tío<br />
Patxo, que estaba extremadamente nervioso— todos los barcos de Motriko<br />
tocaron sus sirenas a las doce, cuando la pareja salió de la iglesia parroquial,<br />
bendecida la unión, entre puñados de arroz que le echaron encima los<br />
chiquillos del pueblo, y la callada bendición de las viejas mujeres que les<br />
deseaban felicidad de todo corazón...<br />
—Que tenga cuanto nosotras no pudimos disfrutar... y que no conozcan más<br />
guerras, patroncita de Deba, mi Andra Mari de Itziar —rogó Dorotea
Gorostegi, con fervor exaltado. El banquete fue generoso y por mucho tiempo<br />
se habló en el pueblo del mismo, y de los trajes de boda. María Jesús no fue ni<br />
de blanco ni de negro, sino de un color gris muy claro, con bordados<br />
superpuestos, y con un hermoso sombrero de flores de tonos rosados. No hubo<br />
novia más hermosa en mucho tiempo, y el tío Patxo se alegró de poder<br />
presidir aquel acto solemne e importante.<br />
AI anochecer, retiradas las visitas, Pascuala sintió deseos de hablar con su hijo<br />
recién casado. Mana Jesús parloteaba en la sala con las dos jóvenes<br />
bordadoras. Pascuala estaba haciendo una sopa de pescado para la cena, y su<br />
hijo entró en la cocina. Pocas veces habían estado solos los dos y se sentían<br />
incómodos. Pero Pascuala reflexionaba que su hijo reparaba las grandes<br />
calamidades de su vida. Su triunfo económico y la acertada elección de<br />
lacompañera de su vida, terminaban alegrando por completo el corazón de la<br />
áspera mujer. Presentía que ya no tendría demasiado tiempo en este mundo...<br />
y deseaba .acercarse al último de los suyos, porque era su prolongación de la<br />
tierra. La arisca mujer tosió y miró de frente al hijo, Elias, formalmente<br />
vestido, recordándole más que nunca a su propio marido. Así era de moreno,<br />
fuerte y alto en los días de juventud... antes de la gran derrota.<br />
— Si vais a San Sebastián, te daré una carta para una señora que fue muy<br />
buena conmigo en Lekunberri. Quisiera que le conocieras, aunque ya debe de<br />
ser muy vieja. Quizá a María Jesús le interese hablar con ella. Se parecen...<br />
—¿Y qué hacía en Lekunberri una mujer así? —preguntó asombrado Elias y sin<br />
el más mínimo tacto.<br />
La madre le miró directamente a los ojos y replicó con viveza desacostumbrada<br />
en ella:<br />
—Vivir... como yo hubiera podido vivir con mi marido... si hubiéramos tenido la<br />
oportunidad.<br />
Elias bajó los ojos avergonzado. Musitó torpemente y a manera de excusa:<br />
—Bueno, en realidad no sé gran cosa de Lekunberri, ni de cómo fue allí tu vida,<br />
madre. ¿Es un pueblo grande?<br />
— Sí... lo es. Está en las montañas de Navarra. Sus casas son muy hermosas.<br />
La mía también es hermosa. La arrendé después de la guerra, por el año 44,<br />
creo que fue. No es tan alegre como Motriko, hijo, y la tierra se trabajaba<br />
duramente para arrancarle la cosecha. La tierra es más ingrata que el mar... a<br />
veces.<br />
—No puede ser peor que lo de Terranova.<br />
—¿Quién te ha dicho eso?... Hay cosas mucho peores que lo que tú pasaste en<br />
Terranova. Tu padre murió fusilado por los liberales y por eso dejé la casa y el<br />
pueblo y me vine a Motriko donde Dorotea. Le debo el que me acogiera<br />
entonces y me ayudara a criaros.<br />
Elias quedó petrificado. La historia de su padre jamás fue contada en casa.<br />
Recordaba el comienzo de su vida sin él, y en realidad jamás se detuvieron a<br />
preguntar. Los quehaceres y los trabajos diarios ahogaban todo interés por el<br />
pasado. Y ahora resurgía ante él la imagen del padre fusilado por ideas<br />
políticas y la madre adoptando resoluciones generosas.<br />
—Jamás hablaste de esas cosas, madre... Tuvo que ser terrible para ti.<br />
—Sí, lo fue. Y continúa siéndolo, Elias. Lo mataron ante mis ojos y los<br />
vuestros.
—¿En su propia casa, ante su familia?<br />
—Así fue.<br />
—¡Dios mío! Entonces, ¿era carlista?<br />
—Si, combatió en la Guerra de los Siete Años. Primero fue detrás de<br />
Zumalakarregi y después con los demás... hasta que vino el derrumbe y los<br />
ejércitos se entregaron en Bergara. El prefirió desertar de esa hora y vino a<br />
casa y le escondimos en el granero mucho tiempo. Pero le delataron y le<br />
mataron por traidor. Le mataron Elias, todas esas gentuzas con las cuales<br />
ahora andas negociando tú.<br />
Elias recibió la acusación como una cachetada en pleno rostro. Enrojeció<br />
violentamente, y de su corazón manó la pus de la vieja herida que la falta de<br />
amor de su madre abriera en él. Replicó duramente:<br />
—No sé cuáles fueron los motivos verdaderos que acabaron con papá. He oído<br />
que no todos los fusilados o los deportados lo fueron por la causa carlista.<br />
—Le vinieron a buscar por rebelde y le mató un pelotón de fusilamiento<br />
cristino. Supe más larde que el propio alcalde del pueblo. Felipe Iturralde.<br />
alentaba esas acciones... quería limpiar todo el pueblo de la facción. Tu padre<br />
partió con grandes ¡deas... y regresó amargado y envejecido y creo que casi<br />
fue un alivio morir asi.<br />
Ambos callaron. La revelación era muy dolorosa y agrandaba el pasado familiar<br />
mucho más allá de lo que Elias Iribarren podía imaginar con su práctica y<br />
contundente mente. Pascuala aún agregó dificultosamente:<br />
—Tú no sabes lo que se quiere a la tierra... no tienes idea de eso. Uno la<br />
trabaja tanto que llega a amarla como a un hijo. Y si esa tierra perteneció a tu<br />
padre y a tu abuelo y a tu bisabuelo, todavía la quieres más. Elias amaba de<br />
esa manera nuestra tierra de Lekunberri. Y fue una tierra que jamás nos dio ni<br />
una buena cosecha... ni a su abuelo. Ni la hubiera dado a nuestros hijos. Pero<br />
aun y todo eso, se la quiere, se le da nombre, se le invoca, se le suplica... se<br />
teme por ella en las sequías y en las grandes lluvias y aun en fas nevadas. El<br />
Fuero era la Luz de la Tierra. ¿Comprendes? Nos mantenía unidos a ella. Nos<br />
daba una especie de identidad...<br />
—¿Cómo sabes tanto y has podido callar?<br />
—No, Elias. Yo soy muy ignorante, pero cuando Ezequiel hablaba solía<br />
escucharle. El decía en más grande las cosas que me dijo Elias cuando partió<br />
para la guerra. También las conocía Martín.<br />
Elias cruzó las manos con cierta impaciencia. No podía moverse con comodidad<br />
en el mundo de las ideas. Apenas podía manejar conceptos ni acertar entre<br />
sus revueltos sentimientos cuales eran celos por la simple mención del hijo<br />
amado. AI fin, trabajosamente<br />
Elias musitó:<br />
—Papá hizo una guerra y la perdió. Pero yo no puedo seguir en pie de lucha.<br />
No soy tan joven como para eso. madre. Quizá me ha llegado muy tarde la<br />
revelación o quizá nunca me hubiera atrevido a enfrentarme a ella. Cada<br />
generación tiene su creencia y su destino y después de perder otra guerra,<br />
después de que hemos enterrado a Esequiel y la monja-jardinera... y a Martín<br />
en ella, no estoy dispuesto a perder lo poco que se puede ganar. Tú te<br />
resignaste, mamá, a perderlo todo, pero yo no puedo hacerlo. Tú saliste
humillada del pueblo de las montañas, pero a mi me besarán los píes en el<br />
propio Bilbao.<br />
—¿De qué te servirá eso, Elias? Esa gente es la misma ayer que hoy. Estarán<br />
esperando que resbales y sus besos se convertirán en cuchilladas.<br />
—O las daré yo a su tiempo. Se están inventando muchas cosas, madre...<br />
máquinas a vapor, alumbrado de gas para las calles, máquinas de motor que<br />
desplazan a los hombres con rapidez de un sitio a otro, grandes grúas,<br />
aparatos con los que se puede hablar de un lado a otro, a través de un hilo...<br />
¡Tantas cosas que parecen magia! Es el momento de hacer algo que nos<br />
permita salir de la miseria y de la ruina. Mira a Juliana... no es lo mismo que<br />
Joshe Miguel o yo mismo, Ella se quedó aquí y no consiguió más que un marido<br />
avaro y un barco de pesca, que hacía agua por todas partes. Joshe Miguel<br />
salió al mundo y no hizo la guerra y ha vuelto rico al pueblo y hablan de él<br />
como alcalde. ¿Crees que no es mejor eso que estar muerto?<br />
— Es bastante más de lo que hubiera soñado... es cierto. Cuando v¡ a tu<br />
mujer, descender de la calesa, creí que era mentira... que no podía ser esposa<br />
de un hijo mío. ¡Parecí a una princesa! Sentí alegriay orgullo porque... bueno,<br />
cuando llegué al pueblo, hace tanto ya, vine en una carreta de bueyes y traía<br />
un baúl carcomido por la polilla. Llevaba tanto dolor en el pecho que sólo<br />
podía producir lástima. Ni los bandoleros de los caminos se atrevieron a<br />
molestarme... vosotros tenías piojos y hambre, hijo. Y ahora, una señorita tan<br />
hermosa, tan joven, tan elegante se convierte en tu esposa... Sí. Es como<br />
para dar las gracias a Dios. Pero yo quisiera que los negocios fueran más<br />
limpios, más de acuerdo al sacrificio de Martín.<br />
—No sólo ha muerto Martín.<br />
—Para mí, sí.<br />
Pascuala, que hasta entonces se mantuvo derecha y casi desafiante, se inclinó<br />
sobre sí misma para ahogar un sollozo. Sólo el mencionar el nombre de su<br />
hijo y evocarlo era aún muy fuerte para ella.<br />
—Allí me haces daño, Elias —suplicó débilmente.<br />
—Pues no te atrevas a acusarme. No más, madre. Y habrá paz entre nosotros.<br />
Las palabras eran agrias, pero contenían, por primera vez en muchísimo<br />
tiempo, una concordia. Un intento de acercamiento entre ambos. Se habían<br />
dicho cuanto tenían que decir sin tocar —porque eso Elias lo ignoraría siempre<br />
— el punto crucial del resentimiento de Pascuala. Pero al menos la muralla fue<br />
derrumbada en parte y Elias obtuvo el reconocimiento de su madre por el<br />
matrimonio. Jamás sabría bien Pascuala hasta qué punto eso era importante<br />
para su hijo.<br />
Mucho después, en el lecho conyugal, preparado en el cuarto más cálido de la<br />
casa, sobre un edredón bordado por las jóvenes Dorotea y Juana, cuando el<br />
abrazo rápido que fue la expresión de amor de Elias, acabó, María Jesús<br />
preguntó suavemente:<br />
—¿De qué hablabas con tu madre en la cocina?<br />
—De una amiga que tiene en San Sebastián. Tú se la has recordado.<br />
—¿Tu madre una amiga en San Sebastián? Nunca lo hubiera imaginado.<br />
—Se escriben con frecuencia. Bueno, Dorotea la joven, escribe las cartas y las<br />
echa al correo. Mi madre se mantiene fiel a los que la ayudaron de alguna<br />
manera en la desgracia que vivió entonces.
—¿Desgracia? Jamás me has hablado de algo así... —María Jesús pronunció<br />
estas palabras sin convicción. Aparte de su fábrica, Elias no hablaba de nada.<br />
—Tampoco yo lo sabia. Parece que a mi padre lo fusilaron los liberales en<br />
Lekunberri, y por eso mamá dejó la tierra y la casa y se vino a Motriko. No<br />
quiso vivir allí... y que eso no nos causara rencor o algo así.<br />
—No es una hermosa historia. No me extraña que su cara pareciera empapada<br />
de vinagre.<br />
—No le debe pesar demasiado. En toda mi vida no le he oído hablar del asunto<br />
—afirmó Elias, fatigado y soñoliento.<br />
María Jesús sonrió en la oscuridad. Elias no podía percatarse de nada sutil, eso<br />
era evidente, pues su concentración sólo estaba dirigida a las máquinas. Nada<br />
más que a las máquinas. El corazón humano era una máquina distinta, más<br />
delicada y extraordinaria que ninguna de las que él conocía, y por lo tanto<br />
escapaba a su entendimiento. Su vieja madre padeció todos los años de su<br />
vida ferozmente y Elias apenas si había captado algo de aquel agrio<br />
sentimiento. María Jesús aceptó que ella también estaría siempre en la orilla<br />
opuesta del sentimiento de Elias y, como Pascuala, jamás seria entendida.<br />
Entonces, extrañamente despierta en aquella noche de bodas y<br />
completamente lúcida, con el cuerpo dolorido y sin acercarse al éxtasis<br />
prometido, María Jesús reflexionó sobre su futuro... en cómo serian los hijos<br />
que concebiría de Elias. Tendrían tanto de la terca mansedumbre de Pascuala<br />
como de la vitalidad poderosa de Dorotea, y serían como Elias y poseerían algo<br />
del idealismo de aquel hombre fusilado en las montañas, que defendió su<br />
causa y perdió la vida por ella. Oyó contar que en la familia de los Gorostegi<br />
de Busti-ñaga, florecían de tanto en tanto seres dorados y esplendorosos y que<br />
así fue Juliana la madre de Pascuala, y Martín, su hijo. Seres hermosos,<br />
dotados de inteligencia y gloria. Pero condenados a una muerte temprana y<br />
lastimosa. Entonces María Jesús sintió el frío de la luna sobre su corazón y<br />
llamó en su auxilio a los fantasmas de su familia... pero ellos acudieron<br />
desgarrados. El abuelo Nikofa, el deportado, y su abuela muerta en la travesía<br />
atlántica y sus padres en la epidemia. "Se han ido todos con el dolor del País<br />
en el corazón. No bastará mi juventud ni mis ganas de vivir ni el éxito de<br />
nuestra generación, para calmarles la pena a mis fantasmas... aún en el más<br />
allá, extrañan la tierra vasca que tanto amaron". La luna, vieja madre del<br />
mundo vasco, se escondió detrás de unas nubes que presagiaban tormenta en<br />
el mar de Bizkaia y truenos lejanos anunciaron la galerna. María Jesús cerró<br />
los ojos y se quedó dormida, acurrucada, con los brazos cruzados sobre el<br />
pecho.
EL OCASO <strong>DE</strong> CARMEN TRINIDAD CIRIZA<br />
No estuvieron más de quince días en Motriko, porque Elias tenía impaciencia<br />
por volver al taller. Pero aceptó visitar San Sebastián, ya que María Jesús<br />
tenía verdaderos deseos de conocer la hermosa ciudad que según decían había<br />
sido reconstruida con gran acierto, después de las muchas guerras e<br />
invasiones de lo que iba de siglo. Pascuala hizo un dulce de higos para que<br />
María Jesús lo llevara a la señora Carmen Ciriza, recordando que entonces le<br />
gustaba mucho. Lo colocó en un pequeño tarro de barro y se lo entregó a la<br />
joven, que entre besos y abrazos se despidió de todas las mujeres de Motriko,<br />
que lo último que vieron de ella fue un largo chai color rosa que envolvía su<br />
cuello, y la mano enguantada de blanco que repetía sin cesar un adiós.<br />
Llegaron a San Sebastián al anochecer y María Jesús quedó maravillada de la<br />
hermosura de la ciudad, edificada en una blanca y cerrada bahía con su<br />
puerto de pescadores, los hermosos palacetes levantados sobre jardines<br />
repletos de hortensias, y sus amplios paseos donde gente elegante y bien<br />
vestida paseaba bajo el pálido sol de octubre. Un olor a mar y a flores invadía<br />
todo el ambiente y María Jesús no pudo sino exclamar ante la vista de la<br />
playa:<br />
—¡Dios le ha dado todo a San Sebastián, hasta esa pequeña isla<br />
verde en la mitad de la bahía!<br />
Elias miraba todo con cierta estupefacción, pero no lo encontraba ni tan bello<br />
ni tan admirable como su mujer. Echaba de menos con urgencia, el rugir de<br />
los motores, el humo de las fábricas, el trepidante ritmo de la ría bilbaína. La<br />
gente tan bien vestida le repugnaba, por su aspecto afeminado y las damas<br />
que paseaban sus elegantes perros casi le provocaban risas. Pero aun así<br />
estuvieron varios días y aceptó que debían visitar —aunque fuese por aliviar la<br />
curiosidad de María Jesús— a la señora Carmen Círiza y llevarle la mermelada<br />
de higos de Pascuala.<br />
Cuando las puertas del palacete de los Ciriza de la Escosura les fueron abiertas<br />
por un alto lacayo, impecablemente vestido y con guantes de cabretilla, María<br />
Jesús apenas pudo ahogar un suspiro de asombro. Entraron a un salón, cuyos<br />
ventanales daban al mar y decorado en un suave color arena, María Jesús<br />
examinó rápidamente cuadros de pintores conocidos que colgaban de las<br />
paredes de madera, las vitrinas de caoba brillante, repletas de bibelots de<br />
porcelana, y las alfombras mullidas de terciopelo con hilos de seda,<br />
indudablemente persas, un lujo casi desconocido en el País. Se sentaron en un<br />
pequeño sillón de terciopelo de un vivo e insólito color rosado, cerca de la<br />
chimenea cuyo fuego prendido iluminaba y calentaba la estancia. Cuando se<br />
abrió la puerta y entró Carmen, María Jesús no pudo evitar pararse de un solo<br />
salto. Era una mujer bellísima, pese a su edad. Los plateados y brillantes<br />
cabellos recogidos en un alto moño conferían dignidad a un rostro de cutis<br />
terso y rosado, y a unos ojos vivos y amables, sombreados con pintura azul.<br />
Dos gruesos collares de perlas, rodeaban su cuello, mientras que el hermoso<br />
vestido de seda escarlata, susurraba suavemente a cada uno de sus<br />
movimientos.
—¡Hola queridos... me alegra tanto veros! —musitó en un castellano<br />
impecable, que inmediatamente hizo sentirse mal a Elias, que lo hablaba con<br />
dificultad notoria.<br />
Poco después de los primeros cumplidos, entró José María. Seguía siendo un<br />
hombre guapo, pero algo en él era blando y suave. Sus rasgos carecían de<br />
firmeza, y todavía, para cierta desesperación de su madre, continuaba soltero.<br />
"Una mujer de mi edad debiera tener el consuelo de unos nietos", aseguraba<br />
Carmen con cierta resignación melosa. Pero José María disfrutaba de todas las<br />
comodidades de una vida agradable y suntuosa, de un amor perfecto con su<br />
madre y no estaba dispuesto a cortar por lo sano tantas ventajas por una<br />
mujer. Pronto las dos mujeres hablaron sobre sus temas, generales y frivolos,<br />
mientras que los dos hombres iniciaron una conversación de negocios<br />
bastante seria, no sin antes los expertos ojos de José María posarse en María<br />
Jesús, para advertir entre asombrado y divertido: "Es demasiado joven y<br />
encantadora para un hombre como éste". Ella sonrió, pero sus castaños ojos<br />
contestaron: "pero soy de él hasta eí final de mis días, porque así lo he<br />
decidido". Poco después Carmen, como esforzándose en recorrer un camino<br />
espinoso y delicado hacia el pasado, preguntó sobre la situación de Pascuala.<br />
—Recuerdo que le aconsejé que se casara... ¡era tan joven! Me dolió verla tan<br />
de negro, con aquellos ojos que se le hundían de pena. Pero no me extraña<br />
que no lo haya hecho. Yo tampoco me casé después, aunque no era lo mismo.<br />
María Jesús creyó que se refería a su condición, pero eso no pasaba entonces<br />
por los recuerdos de Carmen. Otra sombra siniestra galopaba como nubes<br />
negras empujadas por el viento, sobre su corazón. Una sombra que durante<br />
todos estos años se mantuvo latente pero que ahora, muerto su amado padre,<br />
resucitaba con un espantable rigor. Reaparecían las viejas pesadillas que una<br />
vez amenazaron su salud mental. Se despertaba en la noche, en su lecho de<br />
sábanas de seda y encaje, jadeante y exasperada. Al principio su hijo corría<br />
hacia ella y balbuceaba cosas amables a su oído y la trataba como a una ñifla<br />
pequeña y desvalida, pero se fueron haciendo tan frecuentes que José María<br />
ya no despertó alarmado. Y ellalo veía caminar sobre el mar rugiente,<br />
deslizándose entre los setos de hortensias, trepar por las escalinatas de piedra<br />
y los perros continuaban dormidos, porque el espíritu de Felipe Iturralde no<br />
hacía ruido ninguno... solamente dejaba una huella sangrienta detrás suyo,<br />
que ella se afanaba en limpiar al final de la pesadilla y que nadie,<br />
absolutamente nadie, sino ella, veía. Era una sangre roja y maloliente, que<br />
tenía algo de color agrio del vino rancio y también a palomas sacrificadas... era<br />
el mismo olor y color que tuvo la sangre de Felipe Iturralde el di a en que fue<br />
muerto ante sus ojos. Porque aquella madrugada regresó altanero y borracho<br />
de las palomeras, con las blancas plumas impregnadas en su traje, y con un<br />
deseo de posesión tan imperioso que a patadas abatió la puerta de su cuarto<br />
inexpugnable, la tomó en sus brazos y le desgarró el camisón mientras gritaba<br />
alucinado: "Vamos hacer otro hijo que no sea tan marica como el que estás<br />
criando". Y ella gritó... como volvía a gritar ahora en sus pesadillas, sintiendo<br />
los ojos embrutecidos del hombre, su odioso deseo, su fuerza aplastante. Y<br />
fue entonces que la vieja aña de Hernani entró sigilosa, pese a su gran cojera,<br />
con el cuchillo con que mataban los cerdos, y lo acuchilló por la espalda, allí<br />
mismo, al lado de la ventana que olía a lavanda y tomillo. Una y otra vez la
mujer le clavó el cuchillo con un odio feroz, mientras ella sollozaba pero no<br />
trataba de detenerla, porque se sentía aliviada, liberada de algo horrendo.<br />
La vieja mujer cuando terminó su crimen se volvió hacia Carmen con sus ojos<br />
amarillos de fiera, resplandecientes y dijo tranquilamente: "Ahora podrá mi<br />
ama, la mujercita mía, salir de este infierno". Y con estupor se dio cuenta<br />
entonces y para siempre, que no estaba sometida al rigor de ningún<br />
remordimiento. Ella misma lo lavó y vistió y lo arrastró hasta el final de la<br />
escalera y lo dejaron al pie def portalón. Estuvieron en los funerales con una<br />
cara de extrema inocencia y hasta su padre no sospechó jamás el final turbio<br />
de Felipe Iturralde. La vieja aña murió sin hacer mención de aquella noche<br />
detestable, pero impuso una condición para su silencio: no apartarse jamás de<br />
ella en lo que le quedara de vida. Y Carmen Trinidad se sintió unida hasta el<br />
más allá a la mujer homicida y a la culpa irredenta. Por eso edificó una capilla<br />
a la Virgen del Carmen en su parroquia, mantenía un orfelinato y rezaba el<br />
rosario de rodillas y con los brazos en cruz. Pero aun así, las pesadillas revivían<br />
con furor especial en su memoria y comprendía que toda su razón iba a<br />
quedar opaca y que ésa sería su grave expiación antes de entrar en el Reino de<br />
los Cielos.<br />
Tan callada quedó Carmen Ciriza, sumida en sus terribles recuerdos, que la<br />
conversación languideció. José María indicó suavemente:<br />
— Madre... ¿porqué no pides el té? Creo que Elias y yo tomaremos algo más<br />
fuerte... ¿coñac?<br />
Carmen sonrió. También en la noche del crimen ella y el aña bebieron el coñac<br />
de Felipe Iturralde para hacerle frente al trabajo del traslado, y del sepelio y<br />
de las murmuraciones. Pero Felipe Iturralde fue tan perverso que nadie dudó<br />
que su muerte obedecía a una venganza. Y es que en realidad fue una<br />
venganza... la mujer de Hernani le clavó tantas cuchilladas, como afrentas<br />
tenía ella clavadas en el alma por la facción liberal. Carmen tiró de la<br />
campanilla, y dijo en voz suave, dirigiéndose a María Jesús:<br />
—Tu suegra Pascuala se portó con mucha valentía montando sus hijos en<br />
aquella carreta y marchando a Motriko...<br />
Las palabras de Carmen Trinidad trataban de ser amables y en realidad eran<br />
un elogio, pero carecían de fuerza. Toda ella era suave y delicada sin ninguna<br />
consistencia. No podía imaginar María Jesús cómo esta mujer y su suegra<br />
Pascuala en algún momento de sus vidas, pudieron establecer comunicación.<br />
Eran absolutamente opuestas. En cierta manera como opuestos eran el<br />
delgado y fibroso Elias, con su cabellera renegrida y abundante, y el<br />
aristocrático José Maria, con su obesidad creciente, sus ademanes melifluos y<br />
hasta su risa de mujer. Al poco apareció una doncella vestida de negro y con<br />
delantal de encaje y un gracioso gorrito almidonado en lo alto de su cabeza.<br />
María Jesús la saludó instintivamente, advirtiendo enseguida la mirada<br />
asombrada de Carmen Trinidad, y recordó entonces, que en las grandes<br />
mansiones burguesas los criados no deben ser tratados como seres humanos.<br />
Suspiró hondamente y se sirvió el té en una taza minúscula de porcelana tan<br />
fina como preciosa. Maria Jesús se sintió torpe ante aquellas delicadezas y no<br />
pudo menos que admitir lo relajado y seguro que se mantenía Elias.<br />
Ciertamente hablaba de negocios, de máquinas gigantescas, de hombres<br />
traídos en carretas por la noche, de barcos con cargamentos prohibidos, de
créditos. José Maria escuchaba interesado y asentía y de cuando en cuando<br />
preguntaba alguna cosa. Al finalizar Elias sus explicaciones, José María<br />
Iturralde, comentó mientras expelía una gruesa nube de humo de su cigarro:<br />
—Es el momento oportuno. Hay que rehacer la economía del País y uno de los<br />
negocios vitales es el hierro. Antes, según afirmaba el abuelo Gonzalo, el<br />
hierro de Bizkaia era de todo el pueblo y no podía ser sacado del Señorío,<br />
indudablemente eso era un disparate. Hay que poner la riqueza en manos de<br />
los que la saben trabajar y transformar... estamos en plena era industrial.<br />
—Faltan hombres... hombres capaces. Los andaluces sirven para peonaje<br />
barato, pero lo que es una sangría imperdonable es el asunto de los<br />
deportados. No sé qué está pensando el Gobierno.<br />
—¿El Gobierno? En sobrevivir como puede. No hay que hacer demasiado caso<br />
al Gobierno, Elias. Los hombres que fabriquen barcos, que tiendan líneas de<br />
ferrocarriles, que levanten fábricas... hay que acabar con la pequeña industria<br />
familiar de Gipuzkoa y poner a este País al ritmo de Inglaterra. Aquello es otra<br />
cosa.<br />
Carmen Ciriza intervino en la conversación mientras se examinaba sus uñas,<br />
cuidadosamente pintadas de rosa.<br />
—En Inglaterra no han tenido guerras como nosotros.,.<br />
—No es tan cierto, madre... ahí está lo de Crimea y en fin, gale-ses, escoceses<br />
e irlandeses dan guerra también... luego los trabajadores son una fuente de<br />
conflictos permanente.<br />
—Pero no han tenido una guerra civil como la nuestra. La que acaba de pasar<br />
es poca cosa ante la de los Siete Años. Te lo puedo asegurar... los txapelgorris<br />
y todo aquello, fue horrible...<br />
—No te preocupes, mamá. Creo que el asunto de los carlistas está enterrado<br />
para siempre. Ha sido muy funesto para el País. Ahora hay que olvidar hasta<br />
la palabra Fuero y vivir en paz.<br />
— Hubo un hombre que dijo Paz y Fueros... creo que el aña de Hernani<br />
también comentaba que este País sólo tendrá paz cuando tenga sus Fueros<br />
otra vez.<br />
—El aña de Hernani era una mujer ignorante, mamá, y todavía me pregunto<br />
cómo la aguantabas... —replicó suavemente José María.<br />
—Era buena conmigo. Y contigo, hijo. Nos protegió siempre de todo mal.<br />
María Jesús intervino con su voz cantarína:<br />
—Yo no creo que la gente reniegue fácilmente del Fuero. La gente vasca es<br />
muy tenaz.<br />
—Para entonces, habremos construido tantas fábricas, tantos caminos y<br />
tendido tanta red de ferrocarriles que nadie querrá agarrar un arma para<br />
defender algo tan intangible como la vieja Ley vasca —aseguró José María.<br />
—Pero quizás, pase... no fo debéis olvidar —insistió Carmen Trinidad. Luego<br />
disimuló un bostezo. Últimamente le aburría discutir con su hijo tan<br />
pragmático. Alegó una jaqueca y besó las tersas mejillas de María Jesús,<br />
musitando:<br />
—Me alegro de conocerte... de que seas la hija política de Pascuala. Veo que<br />
todo fue superado.<br />
Quería decir que Pascuala había ascendido algunos escalones desde su miseria<br />
de Lekunberri. Porque una mujer como María Jesús era mucho más de lo que
un hijo de Pascuala jamás hubiese aspirado en el pueblo de las montañas.<br />
Desconocía que los demás habían muerto o eran sombras como Juliana, sin<br />
oportunidad de educación ni de dirigir sus vidas. Se levantó con dificultad del<br />
sillón y entonces, ya de pie, frente a la ventana, dio un grito de terror. Lo vio<br />
allí, a lo lejos, en mitad de la neblina del mar, viniendo hacia ella con toda su<br />
mirada fosforescente de muerto, con toda su acusación tremebunda. Carmen<br />
Trinidad lo espantó con las dos manos, tratando de ahuyentar al fantasma<br />
temible, pero Felipe Iturralde se mantuvo tercamente en el pliegue de la<br />
niebla. Carmen Trinidad gritó entonces:<br />
—Yo no te maté... mil veces me mataste tú.<br />
El hijo, molesto, caminó hacia la madre y la tomó entre los brazos y la calmó,<br />
pues la mujer comenzó a llorar estrepitosamente. Una enfermera, vestida de<br />
blanco, entró rápidamente en la habitación, y se la llevó con ella. No le costó<br />
un gran esfuerzo, porque Carmen Trinidad pesaba muy poco y no oponía<br />
resistencia ninguna. José María miró a sus nuevos amigos y musitó azorado,<br />
por toda explicación:<br />
— Lo siento. Ha perdido el control de sus nervios desde que murió el aña de<br />
Hernani, y sobre todo desde la muerte de mi padre, que sabia actuar sobre<br />
ella benéficamente. Sólo me resta el consuelo de atenderla con las máximas<br />
posibilidades económicas. La enfermera es alemana... y la llevo a tomar baños<br />
a Cestona... le suelen relajar los nervios. ¡Pobre madre!<br />
Durante un tiempo todos callaron. Se escuchaban a lo lejos los sollozos de la<br />
mujer, cada vez más apagados y difusos. Al final, incómodos, Elias y María<br />
Jesús se despidieron. Caminaron un rato por el paseo de La Concha. Había<br />
anochecido y el mar estaba calmado y<br />
unos adolescentes jugaban a la pelota en la playa. Sus gritos, fuertes y<br />
animosos, daban calor.<br />
—¿Crees realmente que el carlismo ha muerto, Elias?<br />
—Yo no sé de esas cosas... pero creo que en el nuevo mundode la industria, no<br />
tiene lugar. Era bueno para la gente aferrada a su tierra, a la tradición, a las<br />
viejas costumbres, al idioma antiguo. Creo que mamá sólo podía ser carlista o<br />
la tía Dorotea... pero esta gente no podía serlo del mismo modo. Esta señora<br />
sabía leer y escribir cuando mi madre no sabía hacerlo. Y no podía hacerlo.<br />
—Mi abuelo Nikola era carlista y un hombre que se adaptó muy bien en<br />
América. Era enérgico, fuerte, astuto, valiente...<br />
—No quiero decir que los carlistas sean palurdos, María Jesús.<br />
—Ya lo sé. De cualquier forma es una idea persistente en el pueblo vasco. Yo<br />
no creo que va a desaparecer por más que se monten fábricas, ni se tiendan<br />
trazados de ferrocarril... es como un espectro sobre nuestras cabezas.<br />
—Como ese fantasma que persigue a la señora Ciriza. Algo vieron sus ojos que<br />
se le agrandaron de un miedo espantoso. De nada le vale ser rica ni poseer<br />
una villa con vista al mar y rodeada de flores. Su pasado, sea cual sea, la<br />
atormenta cada noche.<br />
—Así es... quiero confesarte un cosa, Elias —dijo de pronto María Jesús— no<br />
me atreví a darle la mermelada de higos de tu madre. Creo que se hubiera<br />
visto detestable en la mitad de tanto lujo.<br />
—Detestable no, María Jesús. Simplemente como es: pobre y grosera. Pero mi<br />
madre, con todo eso, no está loca.
EL NUEVO IRIBARREN<br />
TERCERA PARTE<br />
María Jesús cumplió su promesa... tan pronto conoció que estaba esperando su<br />
primer hijo, mandó llamar a las sobrinas de Elias. Se moría de aburrimiento<br />
en el gran apartamento de Bilbao, abultada por su embarazo de modo<br />
excesivo —el médico le aseguró que retenia demasiada agua, prohibiéndole la<br />
sal— y con un tiempo excelente. La tita Floren la visitaba todos los días y aun<br />
habló de quedarse en casa para cuidarle mejor, pero sus relaciones con el tío<br />
Patxo eran agrias. Ambos eran lo suficientemente viejos como para no<br />
disimular la acritud y el recelo que sentían el uno por el otro. Para la anciana<br />
Florencia Amezti, obesa, severa y recalcitrante en su carlismo y devotamente<br />
religiosa, Francisco <strong>Aresti</strong> encarnaba las fuerzas del mal, pues casi podía<br />
afirmarse que estaba convertido al liberalismo y desde luego la tibieza de su<br />
fe religiosa era manifiesta. Apenas si comulgaba una vez al año y por la<br />
Pascua y asistía a Misa con absoluta irregularidad, sin pertenecer a ninguna<br />
cofradía. Francisco tomaba a broma los ataques de la dama, hasta que una<br />
vez, sin poderse contener, le replicó con bastante dureza. Florencia Amezti<br />
había de guardar, intactas, esas palabras hasta el final de su vida y no le<br />
concedió perdón ni cuartel por las mismas. María Jesús trataba de conciliar<br />
ambas partes, pero comprendió que lo mejor era evitarles todo el encuentro<br />
posible en razón de su propia paz... pues llegó hasta a creer, que ambos<br />
ancianos gozaban enormemente con sus disputas y los insultos con que<br />
gustaban regalarse.<br />
Pero la tita Floren fue implacable en el cuidado de su sobrina y en hacer caso a<br />
las buenas maneras que, en cierto modo, María Jesús descuidaba. No podía en<br />
modo alguno andar por la calle con su inmensa barriga, excepto, bien cubierta<br />
en su capa de terciopelo negro, acudir a Misa temprano por la mañana. Tomó<br />
cartas en el asunto de la alimentación de la joven y ella misma dirigía la<br />
cocina, con lo cual María Jesús engordó mucho más de lo debido, pero fue fiel<br />
al precepto de COMERÁS POR DOS. Elias, abrumado por la dictadura de la<br />
anciana sobre su mujer, optó por llegar a casa muy tarde del taller, mientras<br />
el tío Patxo caminaba por las calles, visitaba amigos, tomaba copas en los<br />
selectos clubs de caballeros, ingeniándose para no traspasar el umbral de la<br />
vivienda más allá de las doce de la noche, y con miedo, se despojaba de sus<br />
zapatos y abría con extremo cuidado la puerta. María Jesús comprendió lo<br />
largo que iban a ser sus nueve meses de espera en estas desesperantes<br />
condiciones, y escribió una nota solicitando ayuda a Motriko. Las jóvenes<br />
contestaron con rapidez. Dorotea no podía moverse, porque era la más rápida<br />
bordadora de las dos, y estaba en la mitad de un delicado encargo para una<br />
novia, pero Juana vendría en el primero de los trenes para acompañar a María<br />
Jesús en su situación.<br />
Y así llegó a Bilbao Juana. Descendió de la máquina humeante con su terrible<br />
aspecto de provinciana, las mejillas coloradas, el cabello espantosamente<br />
rizado y oliendo a chamusquina, el traje negro y desproporcionado, los<br />
zapatos polvorientos y aquellas cestas donde se adivinaban las viandas de<br />
Motriko: pescado, chorizo y la sabrosa tortilla de patatas con cebolla que tan
exquisitamente cocinaba Mari Antón. Pero, por sobre todo eso, le entró a<br />
María Jesús una gran alegría, porque la joven Juana traía también toda su<br />
juventud. Le enseñó su apartamento de Bilbao, mientras la muchacha apenas<br />
podía contener el aliento de tantas maravillas como por primera vez veían sus<br />
ojos... y cuando María Jesús abrió un enorme grifo y el agua corriente brotó<br />
del mismo, fluida y templada, Juana no pudo contener su emoción y su<br />
sorpresa... entonces Mari a Jesús —ante la desaprobadora mirada de la tita<br />
Floren— le quitó todas las ropas, y llenando la bañera de porcelana blanca,<br />
recién traída de Inglaterra, echó sales perfumadas y sumergió a Juana en la<br />
misma. Después, escapando las dos entre risas de la severa vigilancia de la<br />
anciana, se fueron de tiendas y compraron un traje espléndido para la joven,<br />
—"Moda de París", musitaba María Jesús mientras escogía entre grandes<br />
maravillas,— un vestido de encaje rosado pálido, con cintas de raso celeste y<br />
un sombrero de paja de Panamá con flores de seda azul. La transformación fue<br />
milagrosa, y el propio Elias casi no reconoció a su sobrina, y el tío Patxo,<br />
encantado, aseveró que los ojos de Juana, tan celestes como las cintas de<br />
raso brillantes, eran pedazos de cielo en su rostro de ángel.<br />
María Jesús estaba encantada convirtiendo a la chica en señorita. Le dio<br />
algunos consejos de comportamiento y trataba de hablar en castellano, cosa<br />
que Juana sabía poco y mal, pero era tan dulce el acento de su voz, que su<br />
deficiente castellano, salpicado de giros vascongados, lo volvía encantador. La<br />
modista, una mujer viuda de la guerra y que ganaba su sustento trabajando<br />
por horas, comenzó a hacerle blusas de encaje y delicadas prendas interiores,<br />
que Juana bordaba con sus manos expertas. En los tiempos libres, Juana<br />
dedicaba mucha energía a bordar sabanitas para la criatura que esperaba<br />
María Jesús... decidieron que sería niña y la llamarían Pascuala, pues la<br />
esperaban para ese tiempo de la liturgia.<br />
Recibieron entonces un aviso de José María Iturralde que, de paso por Bilbao,<br />
deseaba devolverles la visita y comentar con Elias sobre algunos negocios.<br />
María Jesús se puso muy contenta. Cubrió las lámparas con pequeños<br />
pañuelos de seda rosa y se cubrió su abultado cuerpo con un manto de<br />
terciopelo color marfil con encajes en ef cuello. Le rogó a la tita Floren que<br />
hiciera galletas de coco y dulces de anís que eran su especialidad, y a Juana le<br />
exigió que se bañara en un mar de sales, y que a su maravilloso cabello<br />
castaño lo dejara suelto sobre los hombros, apenas sujeto con una cinta de<br />
seda para que no le estorbase la frente amplia. Así, cuando entró José María<br />
Iturralde en aquella casa, olía todo a fresco, a dulce, a mujer. El caballero,<br />
perfectamente vestido a la última moda, con su sombrero de fieltro y su capa<br />
de paño y su traje de príncipe de Gales, se dejó servir el té de las cinco,<br />
rociado con coñac y aceptó comer las pastas de la tita Floren con expresivo<br />
deleite.<br />
La pequeña Juana observaba estupefacta a José María Iturralde. Era la primera<br />
vez en su vida que trataba de cerca aun caballero. Sus modales cuidados y<br />
corteses, su olor a lavanda, las blancas manos cuidadas, con sus uñas pulidas<br />
como las de una mujer, escrupulosamente limpias, su cortesía afectada y<br />
cariñosa, la mirada amable y burlona de sus grandes ojos verdes, su apostura<br />
y gentileza le anonadaron. "No parece un ser humano y menos un hombre".<br />
José María Iturralde no se fijó demasiado en aquella jovencita que sólo parecía
estar allí para obedecer las órdenes de Mana Jesús y que semejaba un<br />
corderito tibio y perfumado, pero aún demasiado pequeño para alejarse de su<br />
madre.<br />
Las visitas de José María I tu naide se sucedieron con asiduidad, ya que Elias<br />
prefería atenderlo en casa. No quería perder el tiempo en su fábrica, ni en la<br />
vigilancia de los hombres, ni en la marcha de los fuegos de la fragua, y las<br />
conversaciones con José María eran siempre largas, elocuentes y difíciles para<br />
el esquemático entendimiento con Elias, que dejaba ajuicio de su mujer, loque<br />
él no hubiera podido captar. Así cenaban juntos, tarde en la noche, con el tío<br />
Patxo que se llevaba maravillosamente con José María, mientras Juana<br />
atendíala mesa y continuaba en aquel estado de exaltación que le produjo<br />
José María Iturralde el primer día que le vio.<br />
Finalmente, María Jesús sintió el aviso del parto. Juana envió aviso<br />
inmediatamente a Elias, que abandonó el taller dos horas antes de lo previsto<br />
por primera vez en su vida, y al tío Patxo, que inmediatamente acudió con el<br />
médico, mientras la tita Floren se afanaba en calentar agua en enormes<br />
calderos y llenar la casa de trapos blancos e inmaculados. La tita Floren<br />
consiguió alejar a los hombres del cuarto de María Jesús y siendo amable de<br />
forma extraordinaria con Patxo y Elias, les proporcionó coñac y les rogó que<br />
se calmaran, que todo iba bien. Entre tanto, llegaron las viejas mujeres de<br />
Motríko, que calcularon acertadamente la fecha, acaloradas y cansadas por el<br />
largo viaje en tren, inquietas por la suerte de María Jesús, con tortas y<br />
bizcochos y un cántaro de leche fresca del pueblo. Olían a establo, a muía, a<br />
pescado rancio y un poco, tan sólo un poco, a brisa mañanera. Juana casi no<br />
podía reconocer a las viejas mujeres con sus vestidos de algodón negro, las<br />
pañoletas alrededor del cuello, los moños grises y tirantes tras la nuca. La tía<br />
Dorotea le pareció de pronto lo más pequeño que nadie podía imaginar, más<br />
delgada y vivaz. Pascuala y Juliana se semejaban tanto como dos gotas de<br />
agua. Parecían hermanas gemelas más que madre e hija. Juana les condujo a<br />
las habitaciones interiores de la casa, donde estaba la bañera inglesa y todos<br />
los talcos y perfumes con que ella se arreglaba ahora. Pero las viejas mujeres<br />
consideraban el baño como pecado grave contra los mandamientos y la Ley de<br />
Dios, un acto de impudor y también un riesgo de catarro. Apenas si se<br />
echaron colonia en las manos y en las secas caras y se pusieron sobre los<br />
vestidos negros y polvorientos unos delantales blancos y almidonados y<br />
comenzaron la actividad propia de mujeres en semejantes ocasiones. María<br />
Jesús lloraba a gritos por cada dolor que le venía, lamentándose y cuando<br />
alguna vez Elias entraba a verla, le reprochaba amargamente haberla puesto<br />
en situación semejante. Elias salía de la habitación apesadumbrado, sin<br />
entender absolutamente nada, mientras el tío Patxo se regocijaba<br />
secretamente de su soltería y le brindaba más coñac de Francia. La vieja<br />
Dorotea asentía con la cabezacomprendiendo los sentimientos de la joven,<br />
pero le regañaba con cierta suavidad:<br />
—Es el destino de la mujer y nadie escapa de eso. Ya vendrá el niño y lo<br />
olvidarás todo rápidamente.<br />
—Quiero una hija, tía, una hija.
—¡Pamplinas! El primero debe ser varón para que el marido sienta orgullo e<br />
ilusión y se continúe el apellido, sino, te tendrá apurada antes de tiempo para<br />
encargar otro. El primero debe ser varón, para bien de la mujer.<br />
—Pero lo justo es que complazca a la mujer por lo que está pasando, Dorotea<br />
—apuntó la tita Floren.<br />
—Entonces el mundo estaría lleno de mujeres y, dígame usted, Florencia,<br />
¿cómo se reproduciría la especie humana?<br />
Dorotea Gorostegi también fue comadrona en su juventud. Además de los diez<br />
hijos que le nacieron sin complicación ninguna, ayudó a nacer más de cien<br />
niños en Motriko a lo largo de su vida y ninguno se murió en sus manos<br />
expertas. Cuidaba ella de lavarse las manos con alcohol antes de entrar en<br />
faena y siempre solicitaba que los paños blancos fueran telas nuevas,<br />
hervidas, y limpiaba a conciencia a madre y bebé. Además, ponía gran cuidado<br />
con los ojos de los pequeños, y les echaba unas gotas de limón que arreciaban<br />
el llanto de los niños, pero colaboraban a limpiar de impurezas y evitaban<br />
infecciones peligrosas y por eso la gente solía murmurar que para tener hijos<br />
fuertes, que gritaran alto al llegar la vida, había que nacer de manos de<br />
Dorotea Gorostegi, la que una vez fuera patrona de un barco y otra guerrillera<br />
por el Fuero del País de los vascos.<br />
María Jesús resoplaba, jadeaba, suspiraba y desfallecía y así estuvo más de<br />
dos días. Ni la anciana Dorotea ni el joven médico podían hacer mucho por<br />
ella. El tío Patxo le ofreció coñac ante la indignación de Florencia Amezti y el<br />
consentimiento de Dorotea, dolida de verla tan fatigada. Y así Patxo y Floren<br />
pudieron discutir con gusto y se quedaron luego más tranquilos y satisfechos.<br />
Pascuala, en la cocina, hacia cantidades enormes de caldo de gallina, aunque<br />
no dejaba de comentar con Juliana que las gallinas de Bilbao bien esqueléticas<br />
eran en relación a las de Motriko... y por primera vez, en voz alta, exclamó:<br />
—Si hubieras visto, hija, las de mi huerta en Lekunberri... aquéllas si eran<br />
gallinas rollizas y ponedoras, con grasa suficiente como para resucitar a los<br />
muertos.<br />
Una tarde se presentó José María Iturralde con su sombrero de Panamá y su<br />
bastón de puño de marfil y plata. Parecía más alto y magnífico que nunca,<br />
más verdes sus ojos, más rizados y abundantes sus cabellos. Juana le atendió<br />
con rubor y le ofreció té y galletas. Los hombres de la familia habían salido a<br />
dar un paseo después de una bronca monumental entre Patxo y Floren, y las<br />
viejas mujeres de Motriko atendían a María Jesús, tan doliente. José María<br />
traía cerezas. Un puñado de frescas y rojas cerezas para la futura madre.<br />
Juana las recibió con alegría y rubor... y algo se encendió en los ojos del<br />
hombre. Percibió el aleteo del corazón de la joven, su atolondramiento, su<br />
mirada mansa y luminosa como la de una joven oveja. Entonces José María<br />
sintió la tentación de hablar con ella más extensamente, pues hasta entonces<br />
poco cuidado le había prestado ante la presencia de María Jesús. Quiso saber<br />
cómo era, qué pensaba, qué hacía. Las manos de la joven eran curiosamente<br />
largas y blancas como si desconocieran de los trabajos ordinarios del hogar.<br />
Ya... era bordadora de encajes. No tan buena como su hermana, Dorotea,<br />
pero bordadora a fin de cuentas. ¿Leer?... Bueno, no había en su vida<br />
demasiado tiempo para los libros y la escuela... ¿escuela? Las niñas en<br />
Motriko no iban a la escuela y podía darse por afortunada, pues no tuvo que
ser neskatitla o remendadora de redes como pudo ser su destino. ¿Su vida?<br />
Bordar, ir a misa, rezar novenas, atender a las viejas mujeres. Arreglaban el<br />
altar de la Virgen el día de la Asunción y en Navidad... y bailaban a veces en<br />
la plaza, los domingos a la tarde. ¡Eso sí que era bueno! Y las mejillas de Juana<br />
ardieron de excitación cuando comentó sobre el baile. Tocaban el tambory el<br />
txistu y se bailaba horas enteras, porque nadie, absolutamente nadie en<br />
Motriko, ni aun los más viejos, sentían fatiga alguna por bailar. José María<br />
escuchaba con interés, algo deslumhrado al principio. Juana no se<br />
parecía en absoluto a las mujeres que conocía hasta entonces. Era amable y<br />
natural como una piedrecilla blanca encontrada al borde de la playa... o quizá,<br />
abierta y ligera como una gaviota joven. Hablaba tan mal el castellano que<br />
recurría a cada rato al euskera, aunque su voz, melodiosa, amortiguaba toda<br />
aspereza. Por un momento, tan sólo por un momento y aún ése fue fugaz,<br />
sintió la tentación de tocarla... de olerle la piel, suave y fresca como un poco<br />
de leche recién ordeñada, y penetrar en su cuerpo rozagante como una<br />
manzana madura. Por un momento, José María volvió a ser el joven repleto de<br />
ilusiones que creyó en el cura Santa Cruz y en su fanática cruzada por los<br />
Fueros Vascongados, y que estaba dispuesto a marchar a la guerra en los<br />
montes. Aquel perfume de hierbas mareó su corazón nuevamente... y<br />
comprendió que con Juana en los brazos recobraría su antigua frescura, su<br />
verdadera autenticidad. Pero de pronto sintió en sus manos el frío de la plata y<br />
el marfil de su bastón... y recobró el dominio de sí mismo. ¿Cómo podría<br />
convivir con esta mujer, por otra parte tan joven, en la casa de su aristocrática<br />
y melancólica madre? ¿Cómo podría presentarla ante sus amigos? Ella era muy<br />
hermosa pero no era más que una bordadora de encajes, y detrás suyo<br />
mantenía un séquito de mujeres con delantales negros y oliendo a pescado<br />
rancio. "Quizá mis hijos surgieran más sanos y fuertes del seno de esta mujer<br />
que del de cualquier otra mujer sobre la tierra... pero ella, después de la<br />
ilusión, se convertiría en un ser triste y amargo. Como una gaviota a la que le<br />
cortaran las alas", reflexionó José María Iturralde para detener sus impulsos<br />
precipitados.<br />
Juana atendía con amabilidad a José María hasta que éste decidió su marcha,<br />
pero prometió volver para saber del estado de María Jesús, y encontrarse con<br />
Elias, con quien tenia verdadero interés en conversar de negocios. Una vez<br />
que cerró la puerta tras él, Juana, febril y temblorosa, se sumió en los más<br />
locos sueños. "¿Cómo podré pensar en ningún hombre que sea mejor que<br />
éste, en todos los días de mi vida? ¿Cómo dejar que ninguno me toque<br />
después de haber sentido el apretón de su mano sobre la mía, tan delicado<br />
como el de un Rey a su Princesa? Y sus ojos... ¡Ah, sus ojos! Son verdes y<br />
suaves como sus dulces palabras, y sus ademanes gentiles, y ese perfume de<br />
flores, viril pero grato, que despide de toda su persona... ¡ Ay, Juana! No<br />
debes poner tu mente ni tu corazón en este hombre. El es para una reina...<br />
No sé corno las Infantas de la Casa de España no se lo disputan"...<br />
El día del parto amaneció glorioso. Hubo canto de pájaros y olor a flores recién<br />
brotadas y con el último grito y el último jadeo de María Jesús, la casa entera<br />
se inundó de un profundo olor a leche. Nadie supo de dónde brotó aquel<br />
perfume, ni cómo permanecía, denso y fragante, en todas las habitaciones de<br />
la casa. Pero allí estaba, penetrante como el llanto de la nueva criatura.
Dorotea Gorostegi lo aferró en sus manos expertas —arrebatándoselo a Floren<br />
Amezti—y sacudió con fuerza, y el niño lloró con bríos. Lo lavó cuidadosamente<br />
con alcohol y luego con agua de rosas y algo de glicerina para untarle la piel<br />
cuidadosamente, y se lo mostró a la joven madre.<br />
—Tu hijo, María Jesús.<br />
Ella lo observó con cansancio, casi con indiferencia. Se sentía muy dolorida,<br />
débil y enferma. Pero Dorotea le sacudió el ánimo, añadiendo;<br />
—Es el niño más hermoso que he conocido en toda mi vida. Debes dar gracias<br />
a Dios, hija, de que todo haya salido bien.<br />
María Jesús se encogió de hombros y dejó caer la cabeza sobre los<br />
almohadones de su enorme lecho. Estaba muy débil y no podía por lo tanto<br />
sentirse demasiado feliz. Deseó una hija, una hija que fuera suya desde<br />
siempre y que le sirviera de compañía—esa compañí a jamás tenida— alo<br />
largo de la vida. Una hijaque participara de su vida, de sus anhelos, de sus<br />
alegrías. Pero tener un hijo varón la condenaba a su eterna soledad espiritual.<br />
Dorotea apuntaba bien el dardo en la mitad de la diana. Una mujer que da a<br />
luz hijos varones cumple con su esposo y la tradición de la familia. "Irá a esa<br />
horrible fábrica que echa humo, con esos hombres terribles que escupen<br />
sangre, y se convertirá en un monstruo cuya única finalidad será producir,<br />
producir, y producir... dinero, dinero, dinero... ¡oh! hasta siento el frío del<br />
metal... Quizá mi hijo se entienda con Elias, pero jamás sabrá cómo soy yo".<br />
Una amargura muy densa la iba ahogando poco apoco aunque pronto María<br />
Jesús recapacitó que una hija sólo repetiría sus mismos dolores y una ternura<br />
suave y desconocida por un ser luminoso que jamás lograría concebir en su<br />
vientre, meditó: "No, hija mía, no quiero que pases por esto... los hombres<br />
viven mucho mejor la vida que nosotras. Me alegro... que me alegro que sea<br />
varón". Entonces emergió de su modorra con el impulso propio de su carácter<br />
brioso y llamó a Elias a su lado que, un poco temeroso, le besó suavemente<br />
las manos.<br />
—Elias... he pensado ponerle el nombre de mi abuelo... Nikola. No sé por qué<br />
me gusta tanto...<br />
Nadie se atrevió a contradecirla, pero cada uno de ellos pensó que debió<br />
imponer al niño el nombre de Elias, o el de Francisco, o el de su padre, Jesús.<br />
Pero algo en la carita del pequeño, rosada y ya voluntariosa, determinó el<br />
ánimo de la joven y en la noche, cuando todos estuvieron dormidos, María<br />
Jesús invocó al viejo y arisco abuelo, pidiéndole la bendición para su hijo. "Haz<br />
que sea fuerte y honesto como tú lo fuiste... y que ame al País de los vascos<br />
como lo amaste tú. Amén".<br />
El día del bautizo, apenas a los ocho días de nacido el pequeño Nikola,<br />
amaneció gris y frío, con un persistente sirimiri. María Jesús no pensaba ir a la<br />
iglesia, pues estaba muy débil. El cortejo de las viejas mujeres estuvo desde<br />
la mañana preparando y alisando trajes... la casa entera olía a almidón,<br />
lavanda y agua de rosas. El tío Patxo peleó con la tita Floren por una camisa<br />
mal planchada, según él. Y Elias, muy nervioso, perdió a última hora uno de<br />
los gemelos de oro, que entretuvo a todo el mundo en una afanosa búsqueda.<br />
El coche de caballos esperó pacientemente, con su cochero de guantes<br />
blancos y levita oscura, a que fueran saliendo poco apoco los familiares. Juana<br />
llevaba a la criatura en sus brazos, arropada en un grueso mantón de lana, que
impedía ver el faldón bordado primorosamente por sus manos. Dorotea fue la<br />
primera, por edad y gobierno, en besar a la criatura una vez que las aguas del<br />
bautismo empaparan su pequeña cabecita. Al hacerlo no pudo menos de<br />
recordar con remordimiento la pequeña disputa que sostuvo con María Jesús<br />
cuando la joven intentara besar a su niño en un impulso de amor. Dorotea lo<br />
evitó, advirtiéndole:<br />
—No le puedes besar hasta que sea cristiano.<br />
—Por Dios, tía Dorotea, ¡cómo es usted! Es mi hijo y no veo por qué he de<br />
esperar tanto tiempo.<br />
—No es criatura de Dios, —sentenció imperturbable la vieja mujer y con tanta<br />
gravedad que María Jesús, pese a su evidente fastidio, optó por no besar al<br />
chico.<br />
A la tarde de aquel día hubo una recepción en la casa de Elias Iri-barren. Se<br />
invitó a algunos de los directivos del taller y todos lustrosos con sus trajes de<br />
paño inglés, sombreros de fieltro y sus mujeres, esbeltas, con la cintura<br />
encorsetada, con enormes sombreros de flores y plumas, y largos collares de<br />
perlas. Las viejas mujeres de Motriko jamás conocieron algo semejante en<br />
belleza y ostentación, y Juliana se negó a salir de la cocina porque no se<br />
atrevió a enfrentarse a las damas. Todos discurrían con fluidez de temas<br />
variados, leían el periódico y conocían las últimas noticias de las guerras, de<br />
los matrimonios reales, de la política nacional. Hablaban con desenfado y<br />
altivez en un castellano perfecto. Y parecían haber nacido con sus sombreros y<br />
sus joyas, como Juliana con su pobreza. Dorotea hizo causa común con ella, lo<br />
que restó a Pascuala valor para enfrentarse con aquellos personajes, al<br />
parecer ilustres, que inundaban la casa de su hijo el día del bautizo de su<br />
primer nieto. María Jesús intentó hacerlas desistir, pero no contaba con la<br />
fuerza suficiente como para combatirles los argumentos. La tita Floren, junto<br />
con Juana, fue la que hizo los honores y estaba enormemente a gusto. Dirigía<br />
ella misma al pequeño ejército de criados, que escanciaba champán de Francia<br />
en las copas y, servía riquísimos canapés, según el estilo inglés, tan de moda.<br />
El tío Patxo también gozaba lo suyo. Fue su idea celebrar el bautizo por todo lo<br />
alto, para que ya desde la cuna estuviera encajado en un mundo refinado tal<br />
como convenía a su fortuna. Elias, muy incómodo, se mantuvo alejado del<br />
festejo... entraba a veces a la cocina, y, a veces, se acercaba al tío Patxo,<br />
pero, en general, se mantuvo en una esquina, incómodo, mirando sin disimulo<br />
el reloj de plata que colgaba de su cintura para ver cuando se acercaba el final<br />
del sacrificio.<br />
Juana vistió un precioso traje de María Jesús, y en la cintura fina, más<br />
abreviada aún por el corsé, colocó un ramo de violetas frescas. Estaba muy<br />
hermosa con sus grandes y azules ojos brillantes, sus mejillas sonrosadas<br />
como manzanas maduras y el pequeño collar de corales alrededor de un cuello<br />
grácil y esbelto. A su cabello castaño, algo rizado, lo sostenían dos peinetas de<br />
carey, en lo alto de su cabeza, con lo que parecía más mayor de lo que en<br />
realidad era. José María Iturralde, invitado al bautizo, no pudo apartarse de<br />
ella ni un solo momento... hablaron de cosas insignificantes pero para él<br />
refrescantes, y en un momento dado, solos en la pequeña terraza con sus<br />
rosales trepadores en flor y sus claveles reventones, José María sin poder<br />
contener su impulso, se inclinó sobre la joven y besó aquellos labios
gordezuelos y limpios. "¡Dios mío! —pensó— ¡si no sabe besar!"... y conmovido<br />
y divertido del gesto de pudor con que la joven intentó rechazarlo, insistió en<br />
la caricia, la más fragante de toda su vida de hombre. Pero Juana apartó las<br />
manos suaves, pero ávidas, que buscaban sus senos —tan desvalidos bajo el<br />
encaje blanco de su vestido de fiesta— y lo hizo retroceder. Pese a su<br />
ofuscamiento, Juana aún pudo admirarse de la belleza verde de aquellos ojos<br />
de hombre, abrillantados por la pasión. Pero él se levantó y no pronunció<br />
ninguna de las palabras mágicas que ella esperaba, porque jamás en su vida<br />
las díria a ninguna mujer. Sería incapaz de traspasar la frontera de los<br />
sentimientos, porque, antes que nada, prevalecía su orgullo de casta, por ser<br />
Ciriza de la Escosura.<br />
Y Juana percibió nítidamente la mirada del Rey —Pretendiente en Gernika—<br />
otra vez sobre ella, al finalizar su canción de cuna, suave y melodiosa pero<br />
profundamente ingenua, y los ojos de aquel hombre victorioso, amparado por<br />
sus guardaespaldas, con su traje rojo repleto de medallas tintineantes y<br />
doradas, y sus altas botas de charol reluciente... la mirada provenía de un<br />
mundo que jamás conocería Juana. Era una mirada que trataba de abrir unos<br />
postigos cerrados a la luz, pero que contenía algo de desconfianza, de<br />
indiferencia, de impertinencia curiosa. Entonces Juana aceptó en su humilde<br />
corazón de bordadora de encajes, que ese mundo deslumbrante de la gloria y<br />
del poder, siempre estaría lejos de sí misma y aceptó con dolor y envidia que<br />
su hermana Dorotea, cuando hacía vainicas y bordados y afirmaba que sólo<br />
eso y nada más que eso le bastaba, era infinitamente más sabia y sensata que<br />
ella, que pretendía volar hacia la luz.<br />
Pasados algunos días, las viejas mujeres decidieron regresar a Motriko.<br />
Dorotea Gorostegi opinó que Juana debía volver con ellas, porque<br />
seguramente se habría amontonado mucho trabajo para Dorotea la joven, y<br />
que no era justo dejarla con toda la carga. Pero Mana Jesús no quiso oír esas<br />
razones ni otras más convincentes. Aún débil no quería exponerse al dominio<br />
absoluto de la tita Floren —y eso lo hubo de aceptar Dorotea— ni se sentía con<br />
ganas de gobernar la casa, ni cuidar del niño.<br />
—Dejadme a Juana un tiempo,., ¡me hace tanto bien! —suplicó con su voz de<br />
plata, a la que nadie podía resistirse. Pascuala intercedió en su favor y Juana<br />
se quedó indefensa con sus locas quimeras de amor, con su traje blanco de<br />
encaje que apenas cubría sus pechos, y sus manos oliendo a violetas, en la<br />
casa grande de Bilbao, con el niño, de Elias y María Jesús, en la falda. Pero la<br />
anciana Dorotea penetró en aquel incendio y antes de marchar la besó en ta<br />
frente y musitó:<br />
—Cuídate pequeña... no eres para un arrantzale ya... pero tampoco para un<br />
marqués. Y no sabes la suerte que tienes con eso. Dios te bendiga, amor mío
DOROTEA LA JOVEN Y SU AMOR POR EL BERTSOLARI PATXI <strong>DE</strong><br />
BERECIARTUA<br />
Dorotea la joven no se planteó el traslado a Bilbao porque alguien debía de<br />
mantener la vigilancia sobre la casa de Motriko y el trabajo de los bordados.<br />
Noche y día, a la luz del candil de aceite, bordó las prendas. Las bodas,<br />
generalmente, se celebraban en primavera y entonces se acumulaba más el<br />
trabajo. Con los primeros capullos de las rosas que perfumaban todo el aire, y<br />
la luz más larga del día, el trabajo del bordado era casi agradable. Podía abrir<br />
la pequeña ventana del mirador y oler el mar y escucharlo... y sentir el bullicio<br />
del pueblo de Motriko envolviéndola, confiriéndole seguridad. A veces<br />
levantaba sus ojos oscuros y vivos del bordado y soñaba con las cosas que se<br />
levantaban más allá del mar, en las tierras remotas. Pero no sentía la menor<br />
curiosidad por moverse hacia ellas ni la menor intención de abandonar su<br />
mundo. Cuando instalaron la primera vía del tren alguien comentó de la<br />
maravilla de la máquina de hierro, que funcionaba con vapor, sobre los raíles<br />
de hierro y madera. Dorotea se quedó observando la máquina monstruosa,<br />
trepidante y envuelta en humo que se deslizaba a tan gran velocidad y negó<br />
con su cabecita oscura. Ella había nacido para caminar sobre sus pies,<br />
firmemente, recorriendo los caminos familiares. Realmente no le asustaba lo<br />
que estaba más allá de su mundo... simplemente, es que no le apetecía<br />
conocerlo. Armonizaba con su entorno de Motriko y con su oficio de bordadora.<br />
Y era cuanto pedía al Señor tener en la vida.<br />
Pronto comenzó a salir con un arrantzale muy joven, demasiado joven para<br />
ella y sin posición económica ninguna. La tía Dorotea comentó que aquello no<br />
era provechoso, pero la joven negó con su cabecita morena y la agresiva<br />
anciana no se atrevió —tanta decisión advirtió— en seguir comentando sobre el<br />
asunto y lo dejó en manos de su Andra Mari de Itziar. Patxi Bereciartua era un<br />
mozo alto, fuerte y rubio, con grandes ojos del azul más diáfano. Pero lo<br />
hermoso de Patxi no residía en su físico, sino más bien en su corazón, pues era<br />
bertsolari. Nadie sabíamuy bien cómo de una madre adusta y tartamuda y de<br />
un viejo hombre de mar, nació aquel hijo cantor. Eran maravillas que no<br />
sucedían con facilidad y la gente hambrienta de espiritualidad, le escuchaba<br />
embelesada. Toda charla política se evitaba cuidadosamente después de las<br />
deportaciones y de las cárceles y de las calamidades que siguieron a la guerra<br />
y hasta, como tenían un cura extraño, los sermones eran en castellano y el<br />
pueblo estaba privado de su alimento dominical. Asi que Patxi comenzó un día<br />
a cantar en la plaza de Motriko con su voz gangosa, fuerte y serena y la gente<br />
se acercó al arrantzale-bertsolari consciente del milagro, Patxi no decía<br />
grandes cosas..,, ¿cómo podía saber de grandes cosas un mozo que tenía por<br />
oficio pescar anchoas y merluzas y cepillar la bodega de los barcos de pesca e<br />
izar las velas para regresar a puerto?... Pero fue esa la raíz de su canto, la<br />
fuerza de la ola que empujaba sus palabras, pues relataba el valor de los<br />
arrantzales en su lucha con el mar bravo de Bizkaia, y con los demás mares<br />
que están más alládel mundo vasco. De la necedad de los peces grandes —aun<br />
de la ballena— que caen tan fácilmente en las redes... porque no podían<br />
pensar más que en su hambre. De la dulzura del arrantzale cuando llegando a
puerto —las luces del hogar iluminadas a lo lejos— y siente ya el fluido del<br />
amor de su familia que le aguardaba en vigilia permanente. La gente lloraba<br />
conmovida de las palabras de Patxi y se les entraba por el corazón como gotas<br />
de lluvia. A veces, Patxi era menos sentimental. Arremetía con burlas la subida<br />
de los precios o los sermones del cura que nadie entendía o comentaba con<br />
picardía sobre alguna relación amorosa. Las gentes se reían de la gracia con<br />
que Patxi guiñaba sus ojos e imitaba la voz de las mujeres ode los borrachitos<br />
del pueblo... o de la gente tan vieja que ya no tenía • dientes. Otras veces,<br />
muy pocas, Patxi cantaba a la tierra vasca. "Euskal Erri maitea... maitea" y la<br />
voz del idioma milenario se formaba con tal ternura y pasión en sus labios de<br />
hombre joven que más parecía que hablaba del amor de una mujer. Las<br />
gentes lloraban con sentimiento y presentían que Patxi Bereciartua imponía<br />
deliberadamente su dedo de poeta en las fibras de sus almas, que ellos<br />
mantenían cerradas y ocultas por miedo al castigo. Una vez, Patxi Bereciartua<br />
se extendió más de !o acostumbrado... quizá fuera el vino que le ofrecieron o<br />
quizá fuera ver las lágrimas en los ojos oscuros de Dorotea y su gran<br />
admiración. ¿Quién sabe qué fue? Lo cierto es que se extendió más de lo<br />
acostumbrado en aquella cosa prohibida. En el derecho de los vascos a su<br />
libertad y a su ley. La palabra" ASKATA-SUNA" flotó en el aire como el grito de<br />
las gaviotas y el aullido del viento en la galerna. El silencio en la plaza de<br />
Motriko fue tan absoluto que se escuchó el lamer de las olas en las rocas del<br />
puerto. Los hombres se quitaron reverentes las boinas de las cabezas y las<br />
mujeres se santiguaron con veneración. Desde la guerra del Fuero jamás se<br />
habían dicho esas cosas y tenían hambre y sed de las mismas, pero también<br />
mucho temor por el sacrificio que causaron. Patxi ios llevó demasiado lejos y<br />
ellos no podrían seguirlo y lo perderían.<br />
Y eso sucedió. Alguien, un judas, lo denunció a la autoridad y fue llevado a<br />
prisión y más tarde conducido, sin ninguna explicación, a Bilbao. El mozo no<br />
tenía amigos influyentes y carecía de familia. Dorotea que le llevaba pan y<br />
vino a la prisión, le confería ánimos. Pero Patxi Bereciartua comenzó a<br />
languidecer.<br />
La anciana Dorotea Gorostegi no estaba de acuerdo con nada de lo que<br />
sucedía. No era que no le gustaran las canciones del arrantzale-bertsolari ni<br />
mucho menos. Era el mozo, tan joven, lo que no le gustaba para su Dorotea.<br />
Y pese a la apariencia fuerte de la joven, la anciana adivinaba un corazón<br />
desvalido. No deseaba que se repitiera ninguna historia de dolor en su familia,<br />
y pensaba que Dorotea se merecía un hombre más firme sobre sus pies, que<br />
el mozo de las canciones de protesta. Tuvo una terrible discusión con ella, pero<br />
no sacó nada en limpio. La joven se limitó a mirarla, al final de las palabras<br />
hirientes, con altanería. Fue entonces que Dorotea Gorostegi admitió con<br />
seriedad que su tiempo en la vida llegaba al Fin. La mujer que cuenta más de<br />
noventa años y es desafiada por una jovenzuela insolente y despotenciada,<br />
sirve para muy poco en la vida. Amargamente revisó los recuerdos y no pudo<br />
menos de verse al frente de las cosas... del timón del barco pesquero de su<br />
padre, niña aún, y traspasando con hombres los montes. Dirigiendo su vida y<br />
la de Pascuala y la de todos los niños. Y ahora esta pequeña se atrevía a<br />
enfrentarse con ella a causa de un mozo sin fundamento, que hacía versos...<br />
que Dorotea Gorostegi dudaba infinitamente que pudiera defenderlos. Decidió
meterse en la cama, cerrar las ventanas, dejar de comer y esperar la muerte.<br />
En vano fue que le rogaran Pascuala y Juliana que desistiera de semejante<br />
despropósito y llamaron al cura párroco, pero Dorotea persistió en su huelga.<br />
Vino Joshe Miguel y Mari Antón y le rogaron por la cabeza de sus nietos que<br />
tuviera más juicio. Pero nada consiguieron. Ella permanecía quieta, con los<br />
brazos cruzados bajo el pecho, y los ojos cerrados, sorda a toda súplica. Pero<br />
al fin Dorotea la joven entró en su habitación, garbosamente, y descorrió las<br />
cortinas, y dejó que entrara la bendita luz del día y el aire de la mañana y el<br />
olor del mar, y las sirenas de los barcos de Motriko.<br />
—Mira... ¡tocan por ti! —señaló la joven con los ojos encendidos de cólera.<br />
—Pues no me he muerto aún.<br />
—Si continúas así te morirás, y como será un suicidio, ni te tocarán sirenas, ni<br />
te celebrarán funerales, ni te enterrarán en lugar sagrado. ¿Qué prefieres?<br />
—Eres una jovencita descarada y lamento el trabajo que pasé tratando de<br />
educarte.<br />
—Me educaste bien, Dorotea Gorostegi. Porque de ti no hay quien aprenda ni<br />
lección de humildad ni de derrota.<br />
La anciana miró con admiración a la chica que, con el cabello revuelto y los<br />
ojos encendidos, dejaba escapar las palabras a borbotones. Tenía las manos<br />
sobre las caderas, de manera desafiante pero algo en ella estaba reclamando<br />
conciliación. La anciana sonrió complacida. Y decidió levantarse y para alivio de<br />
todas, pidió un tazón de café con leche y sopas y endulzado con miel, que<br />
sorbió con placer. Pero no demostró la emoción que sentía cuando lajoven le<br />
besó la frente musitando con dulzura:<br />
—Amona... aún tendrás tiempo para morir. Pero antes tienes que bendecir mi<br />
boda y mis hijos.<br />
Y así decidió Dorotea lajoven el tiempo de vida que le quedaba a Dorotea la<br />
mayor.
PATXI BERECIARTUA, EL BERTSOLARI, EN BILBAO<br />
Llegó el joven bertsolari a Bilbao bien custodiado, como un criminal. Sus<br />
carceleros no hablaban su idioma ni entendían demasiado bien la causa que le<br />
privaba de libertad. Alguien susurró aquella palabra temible y maléfica<br />
"subversivo" y comprendieron que era un ser peligroso sin pensar dos veces<br />
que un joven desarmado, que jamás usara una pistola y recitaba versos en la<br />
plaza del pueblo, no podía ser tan cruel. La mayor parte de los funcionarios<br />
del orden público era gente extraña del País. Muchos andaluces y extremeños y<br />
también gallegos que queriendo trabajar en las fábricas no pudieron resistir el<br />
trepidar de las máquinas ni los horarios de 18 horas y prefiriendo el trabajo<br />
que el cuerpo de la Guardia Civil, creado en 1845, ofrecía proporcionando un<br />
jornal aceptable además de procurarles uniformes y armas, y confiriéndoles<br />
por tanto un poder, que ellos, hijos de las más humildes clases sociales del<br />
Estado español, desposeídos y miserables, asumían con satisfacción. El pueblo<br />
vasco aceptó aquella condición nueva con esfuerzo... como con esfuerzo<br />
habría de aceptar el enviar a sus jóvenes al servicio militar, recientemente<br />
impuesto a raíz de la abolición foral. Los carceleros de Patxi Bereciartua<br />
mantenían estrictas convicciones sobre los vascos: gente brava, hablaban un<br />
idioma sospechoso de traición, y querían algo así como un Estado propio. Al<br />
ejemplo de las colonias de América, seccionadas brutalmente de la Madre<br />
Patria, los vascos andaban por el peligroso sendero de las ideas nacionalistas,<br />
que en Europa y en América provocaban tantas dificultades. Los vascos<br />
llemonia... Patxi sintió el peso de una mirada desconocida en su persona,<br />
mezquina y sospechosa de algo que el bertsolari no podía captar por la<br />
simplicidad de su alma y toda su ingenuidad. Sintió que aquellas manos<br />
nervudas y ágiles del sastre palpaban todo su cuerpo, más tiempo del debido y<br />
se detuvieron en su sexo... Patxi dio un salto hacia atrás, como un gato<br />
montes asustado. El hombrecillo sonrió y le dejó solo. Pero no llegaba el<br />
uniforme y con los fríos, Patxi comenzó a desesperarse. Rogó a su carcelero<br />
detestable que le trajeran su ropa y le enviaran a su destino. Quería cumplir<br />
cuanto antes su condena y volver a ser libre. El carcelero le miró con aquella<br />
misma mirada lasciva —entonces lo comprendió Patxi al fin— y le respondió:<br />
—Aquí hay que pasar la prueba... mozo. Si no te comerán las ratas del cuartel.<br />
Patxi Bereciartua, el arrantzale-bertsolari, acabó comprendiendo en qué pozo<br />
tan hondo estaba metido. Como en una tumba, aunque proseguía vivo. Eso<br />
era lo desesperante... que seguía viviendo pese a la mala alimentación, el frío<br />
y la maldad de los hombres. Su corazón latía, su estómago reclamaba alimento<br />
y evacuaba con normalidad, y el sueño reparador de la noche, pese al jergón<br />
infestado de pulgas y piojos, le preparaba para la tortura de seguir afrontando<br />
un nuevo día... no sabía a quién llamar en su auxilio, no sabia qué hacer. El<br />
sastre se presentaba cada mediodía y repetía la pantomima pero se<br />
necesitaba de la ayuda del carcelero para que Patxi se sometiera a la prueba.<br />
Cuando el hombrecillo salía de su , celda, Patxi vomitaba, pero con asombro se<br />
daba cuenta de que continuaba vivo... aunque el manantial de donde una vez<br />
brotaran sus limpios versos, era ahora semejante a una cloaca.
Pero Patxi Bereciartua enfermó finalmente. Una mañana amaneció con fiebre<br />
muy alta... vómitos y desmayos se sucedieron y se llamó al médico del<br />
cuartel, que en primer lugar recomendó para él una sangría tras trasladarlo a<br />
la enfermería.<br />
—Estos vascos suelen comer muy fuerte y condimentado y el cambio de<br />
régimen alimentario les suele afectar... —y aunque sus palabras eran rudas y<br />
sus ademanes despectivos, el hombre logró una camilla para Patxi y le<br />
proporcionó leche caliente con azúcar. El joven, al principio, rehusó aquellas<br />
atenciones desmedidas, después de tantos días de maltratos, pero el médico<br />
logró captar su confianza.<br />
Sin entenderse —el médico era madrileño y no conocía palabra alguna en<br />
euskera— aceptó entregar un billete escrito con enorme esfuerzo por el joven<br />
Patxi. Era un mensaje para Dorotea, el único ser que podía ayudarle.<br />
Para cuando Dorotea recibió aquel mensaje y a su vez lo remitió a María Jesús,<br />
el tiempo pasó interminablemente para el joven Patxi, que en la enfermería<br />
languidecía de sus males. María Jesús habló con José María Iturralde sobre el<br />
asunto y éste, rápidamente, se presentó en el cuartel, pues conocía al<br />
comandante de la plaza lo suficiente como para tratar de aliviar la condena o<br />
las condiciones que pesaban sobre el bertsolari.<br />
Cuando trajeron a su presencia a Patxi Bereciartua, demacrado, con profundas<br />
ojeras bajo los ojos desvaidos, con su hablar tartamudeante, apenas si<br />
pudiéndose sostener en sus flacas piernas, José María se asustó y no menos el<br />
comandante, que aceptó enviarlo bajo arresto domiciliario a casa de Elias<br />
Iribarren, hasta su completo restablecimiento, para luego hacerle cumplir el<br />
servicio militar como era de ley y exigencia.<br />
Aunque Elias Iribarren aceptó muy remiso a admitir en casa al joven, María<br />
Jesús se mantuvo enérgica en su acción caritativa. "No quiero líos con los<br />
militares ni la Guardia Civil", masculló Elias enfundándose detrás de su<br />
periódico. Pero María Jesús, con su suavidad, logró introducir al mozo que<br />
cayó rendido en la cama, con su colchón de plumas de ganso y sábanas<br />
limpias, y durante más de una semana se mantuvo en un sopor del que apenas<br />
emergía para sorber sopa caliente o leche con azúcar y chocolate. Cuidaba<br />
aljoven la propia Juana, turnándose con María Jesús y la tita Floren que<br />
encontró un placer inesperado en el asunto. Su seco corazón de solterona se<br />
ablandó a la presencia del joven demacrado, con sus pálidos ojos azules, tan<br />
desvalidos, ante su juvenil persona que reclamaba, inconscientemente,<br />
protección. La dura pena a la que fuera sometida su alma de cantor era tan tan<br />
lacerante que Patxi Bereciartua en vez de endurecerse, se tornó aún más<br />
infantil y tita Floren con sus prodigiosos mimos volvió más fácil la situación.<br />
El médico del cuartel se presentaba en casa cada siete días y no dio de alta<br />
aljoven. Lo palpaba, lo medicaba, y seguía manteniendo que la mejor receta<br />
era descanso y los cuidados que le estaban prodigando, anotando su extrema<br />
gravedad en la libreta, ante la desesperación manifiesta de Elias Iribarren y el<br />
regocijo de las mujeres. La tita Floren se instaló de manera definitiva en la<br />
casa para atenderle, mientras se trajo una niñera para el pequeño Nikola, y<br />
Juana dirigía el trabajo de tres mujeres que mantenían el orden de la casa y la<br />
atención de las comidas. José María Iturralde visitaba con regularidad al<br />
enfermo... y sostenía largas conversaciones con Juana, cada vez más florecida
y hermosa, en la mitad del ajetreo. El tío Patxo, resignado ante la multitud que<br />
invadía su cómoda existencia de antaño, sólo exigía que se le sirviese un buen<br />
café y se le encendiera un puro después de las comidas, y trabó amistad con<br />
el médico madrileño del cuartel —viajero de Cuba y México— y María Jesús<br />
presidía aquel enorme desenfreno con su habitual alegría y prudencia,<br />
atendiendo a todos, controlando el mal genio de Elias y Floren, y suavizando<br />
los regaños de Patxo, mientras se alegraba que con la situación, Juana no<br />
pudiera ni pensar en moverse hacia Motriko. La había tomado afecto de<br />
hermana, y mantenía la esperanza de que José María se lanzara más<br />
abiertamente en su conquista. Aunque fuera tantos años mayor que la joven,<br />
era un hombre rico y de muy buenas condiciones y Juana estaba totalmente<br />
enamorada de él.<br />
Dorotea escribía largas cartas a Patxi Bereciartua, pero no pensó ni un<br />
momento en desplazarse a Bilbao. Mucho trabajo había pendiente y las viejas<br />
mujeres reclamaban su atención. Sabía que el joven estaba siendo muy bien<br />
atendido y, por otra parte, temía su restablecimiento que indicaría su partida al<br />
servicio militar en África. Eso tenía confuso y dolorido su corazón, mientras<br />
que la tía Dorotea, sin demasiada prudencia, por cierto, echaba leña al fuego<br />
al incendio de su corazón.<br />
—Dios sabe si volverá de esa aventura... ¡África! El clima es malo, el desierto<br />
peligroso, los moros temibles y el ejército... ¡Bah, el ejército! Echa a perder a<br />
los mejores... el vago hacen con esos fusiles y esas marchas... ¿Cómo pueden<br />
pensar luego en trabajar de provecho, que siempre es más fatigoso y da<br />
menos honor?<br />
—¡Por Dios, tía, calle usted! —replicaba malhumorada la joven, mientras<br />
bordaba iniciales sobre las telas de seda de las novias afortunadas que se<br />
casaban con el hombre de sus sueños, sin ninguna complicación.<br />
—¿Que me calle? ¿Y cómo habrá de entrarte el buen sentido si me callo yo?<br />
—Tía... ahora todos los hombres cumplen el servicio militar.<br />
— Si, eso es verdad. Si había que defender el País, los jóvenes no se iban a<br />
África ni a ninguna parte. Si había que defender el País, soldados más bravos<br />
no se encontraban en parte alguna. Para manejar un arma y dar la vida por la<br />
Patria en un momento de necesidad no se necesita entrenamiento... sólo hace<br />
falta valor.<br />
—Calle usted, Dorotea, que la chica está llorando —musitaba Juliana.<br />
—Debe escuchar las verdades. Una mujer fuerte debe afrontarla verdad. A<br />
Juana no le dijera yo estas cosas y buena falta puede hacer que alguien se las<br />
diga. Pero esta chica vale mucho, yo lo sé bien, y se ha ido a enamorar de una<br />
nube. Ella necesita otra clase de hombre... como el que tuve yo. —Y la anciana<br />
Dorotea escarbaba otra vez en sus remotos recuerdos de juventud, cuando se<br />
defendió el Fuero por primera vez con las armas en tierra de vascos en lo que<br />
llevaban del siglo, y en que ella se lanzó a cruzar las montañas y su marido a<br />
contrabandear explosivos—. Un hombre que sea lo suficientemente fuerte<br />
como para defender sus ideales con las manos. Y a riesgo de su vida si es<br />
necesario, pero que sepa ser tan tierno que la mujer que conoció su amor, no<br />
desee el amor de ningún otro hombre sobre la tierra...<br />
Las palabras de la anciana tenían tal carga de emoción que Dorotea no osaba<br />
replicarlas. Pero lo que la anciana callaba es que no vela en la joven el ardor
suficiente como para abandonarlo todo e ir en busca de su Bereciartua, como<br />
ella lo hiciera en su juventud. Y callaba también la amargura infinita de que el<br />
contrafuero cometido a los vascos fuera tan impunemente cumplido. Con<br />
inmensa amargura comprendía que un joven como el bertsolari, ya no sería el<br />
mismo, nunca más, después de la experiencia del cuartel ni de África. Que<br />
nunca más aquella veta de ingenuo candor que inflamara sus versos, brotaría<br />
de su corazón.<br />
El médico madrileño, Juan Guzmán, hubo de plantear a la familia ajetreada,<br />
que la hora de dar el alta al muchacho había llegado. No podía demorar más<br />
tiempo su acción benéfica y protectora. Patxi Bereciartua debía presentarse en<br />
el cuartel y alistarse en su escuadrón para partir a Marruecos donde los moros,<br />
por cierto, andaban bastante revueltos. El tío Patxo, tan arisco hasta<br />
entonces, fue el primero en lamentarlo, mientras la tita Floren derramaba<br />
lágrimas copiosas y ofrecía sus joyas para tratar de embaucar a alguno de los<br />
sargentos, pero Juan Guzmán le quitó la ilusión con un movimiento negativo<br />
de cabeza.<br />
—No servirá de nada, señora. No en este asunto... es preferible que cumpla su<br />
servicio militar. Como todo el mundo y se olvide que pesa sobre el chico lo de<br />
traidor y desertor.<br />
María Jesús, compasivamente, trataba de mediar en la enorme ola de<br />
sentimentalismo que abrumaba su hogar, mientras Elias, horrorizado,<br />
amenazaba a su mujer con exilarse con su colchón al taller, mientras durara el<br />
conflicto. Ella se lo reprochó:<br />
—Eres tan egoísta que da miedo, Elias... ¿Cómo ha podido ablandarse hasta la<br />
tita Floren, que tiene el corazón como un coco duro, y tú sigues tan<br />
impasible?... Además, ¿qué es lo que te cuesta? Todo el trabajo lo hacemos<br />
nosotras y el médico es atendido por el tío Patxo. No sé de que te quejas... —y<br />
con un mohín de tristeza salió de su habitación, dejando consternado a Elias<br />
Iribarren que sólo clamaba por un poco de paz. En las noches el pequeño<br />
Nikola no cesaba de llorar y en el día la casa entera era un trajín de gente y<br />
murmullos. El pequeño, en su cuna de encajes, dormía dulcemente, satisfecho<br />
su apetito, recién bañado y con la luz del día espantando sus miedos. Elias<br />
Iribarren se acercó a su hijo primogénito y torpemente ensayó una caricia<br />
sobre la frente rosaday palpitante de la criatura. Buscaba un aliado en la<br />
mitad de la barabúnda. Pero la criatura despertó y acometió con un llanto tan<br />
vigoroso que rápidamente acudió Juana a mecerlo. Elias se colocó su sombrero<br />
y salió corriendo al refugio de su taller de Erandio.<br />
La despedida de Patxi fue emocionante. El médico Juan Guzmán trajo la buena<br />
noticia de que se le permitía ir a su casade Motriko a despedirse de sus<br />
familiares —por más que sólo tenía a su novia en el pueblo—, reponer sus<br />
energías y calmar su ansiedad. Debía presentarse a los 15 días en el cuartel<br />
para la partida del regimiento a Marruecos. Esto alivió en algo la pena de la<br />
despedida. La tita Floren lloraba de modo escandaloso y regaló al chico una<br />
magnifica chaqueta de cuero, con piel de oveja por dentro, sumamente<br />
abrigada. El tío Patxo, que disimulaba sus lágrimas, comentó:<br />
—Que se va a África, no a Canadá...<br />
La anciana mujer observó despectivamente al tío Patxo y se alzó de hombros.<br />
No tenía idea exacta de dónde estaba situada ni África ni Canadá y tampoco le
importaba demasiado. Compró la mejor chaqueta de todo Bilbao para el<br />
mozo, copia de las más modernas de Inglaterra. Añadió unos pantalones de<br />
paño y una bufanda escocesa y una pequeña bolsa de cuero con algunas<br />
monedas. Pero el propio Patxo metió desmañadamente su mano en el bolsillo,<br />
dejando caer dinero en el mismo, y Juana le regaló una cesta de viandas que<br />
María Jesús encargara. Solamente Elias se mantuvo distante de toda aquella<br />
parafernalia de la despedida, infinitamente aliviado cuando vio al joven subir<br />
al tren que lo transportaría a Motriko. Juan Guzmán y José Mana Iturralde<br />
llevaron a las mujeres a tomar chocolate con churros, para aliviarles el<br />
sentimiento de despojo que les producía la partida del joven Bereciartua.<br />
Y Elias se fue directamente a su taller a vigilar el trabajo de sus hombres y el<br />
fuego de sus fraguas, el humo de sus chimeneas, y la producción de su<br />
fábrica. Por primera vez comenzaba a construir grúas enteras, diseñadas por él<br />
mismo. Pero su mayor ilusión estaba concentrada en la producción de barcos.<br />
Quería convertir su taller en un gigantesco astillero. Fabricar enormes buques.<br />
Y sabía bien que si las cosas no se interrumpían, si seguía manteniendo el<br />
ritmo, su sueño, el más apasionado de su corazón, se convertiría finalmente en<br />
realidad. Pero para eso era necesario que la vida entera mantuviera un orden<br />
alrededor suyo. No buscarse conflictos sentimentales como el causado por el<br />
mozo Bereciartua que distraían su atención, ni conflictos con las autoridades,<br />
que con su intromisión podían estropearlo todo... ni enfermedades ninguna en<br />
los hombres extraños que le trabajaban duramente 18 horas al día. Era<br />
absolutamente necesario que nada se moviera. Que cada peón mantuviera su<br />
puesto para un gran jaque final. Alentado por estos pensamientos y<br />
hondamente aliviado de que el intruso Patxi Bereciartua no estuviese ya en su<br />
casa, Elias encendió un puro habano y arremetió su ardua jornada.
LA FUGA <strong>DE</strong> PATXI BERECIARTUA<br />
La llegada del bertsolari a Motriko fue casi furtiva.EI mozo descendió del tren y<br />
sin mirar hacia atrás, cargando con sus cestas de viandas y ropas, corrió a<br />
casa de Dorotea. Fue recibido con carino, aunque con escasas demostraciones<br />
de afecto. Se conservaba depuradamente la esencia del carácter vasco en el<br />
pueblo. Dorotea hizo muy pocas preguntas y él lo agradeció pues se sentía<br />
cohibido de confesar su trágica experiencia. Pero no la pudo ocultar a los<br />
vivaces ojos de la anciana Dorotea Gorostegi. Ella no dejaba solos a los<br />
jóvenes, "no sea que la chica cometa alguna insensatez" solía murmurar. "Y<br />
que las gentes del pueblo hablen más de la cuenta". Asi que se sentaba cerca<br />
de la pareja y mientras remendaba medias y sábanas, sacó sus propias<br />
conclusiones que no fueron en modo alguno desacertadas. Ella conocía muy<br />
bien la vida de los soldados y sus vicios y sus aficiones. No eran —a su juicio—<br />
tan sólo mujeriegos sino que otros instintos, más oscuros y temibles,<br />
afectaban a hombres que en íntima convivencia debían soportar soledad y<br />
disciplina poco humanas. Patxi regresaba de su experiencia muy cansado y<br />
amargado, mucho más de lo que cabía esperarse en un hombre sano y joven,<br />
y, además, mantenía un terror sin disimulo al solo mencionar su próxima<br />
partida. Los azules ojos brillaban perpetuamente en una alarma e incluso su<br />
sistema nervioso parecía alterado. Saltaba a cada ruido y se sobresaltaba a<br />
cada voz. Dorotea Gorostegi sentía simpatía por el joven... lo que no quería<br />
era que su sobrina predilecta se atara a él de por vida, pues no confiaba que<br />
Patxi pudiese asegurarle una vida confortable y ya estaba bien de miseria y<br />
privaciones, de trabajo y sacrificios... ya estaba bien. Abordó al joven sin gran<br />
ceremonia y le hizo confesar su dolorosa verdad. Violado y humillado, Patxi<br />
Bereciartua terminó su confesión llorando y arrodillado ante Dorotea Gorostegi<br />
que, conmovida, acarició aquellos rubios cabellos y aquella pálida frente<br />
atormentada.<br />
Y Dorotea Gorostegi adoptó la determinación. Absoluta y totalmente la adoptó<br />
y cuando la dijo en voz alta, Pascuala se hizo la señal de la cruz, Juliana se dio<br />
golpes de pecho, y la joven Dorotea la observó con un asombro alegre, como<br />
si en cierta manera, la hubiera estado esperando... Patxi no daba crédito a sus<br />
oídos y el mundo pareció abrirse para él en la mitad de aquella minúscula<br />
habitación de la bordadora de encajes de Motriko.<br />
—Bien, mozo, ¿qué me contestas?<br />
—Que sí, Dorotea Gorostegi. Llévame al fin del mundo... marcharé confiado y<br />
feliz pero no quiero ser recluido en un cuartel nunca más. Nunca más.<br />
—Está bien... supongo que mis contactos no están de pie. Soy la mujer más<br />
vieja del mundo. Pero la red sigue viva, a lo que me he enterado, y te llevarán<br />
por el camino de Francia.<br />
—¿Y la palabra que he dado a! médico Juan Guzmán? Era una buena persona.<br />
—El no tiene culpa de que tú faltes a ella y escapes. No será condenado por<br />
esa causa... y si es tan buena persona como tú afirmas, se sentirá aliviado por<br />
ti... —afirmó Dorotea Gorostegi.<br />
Al día siguiente la anciana —con un paso tan ágil como lo tuviera en su<br />
juventud— tuvo sus conversaciones con los patrones del barco. Aunque ahora
las cosas eran menos sencillas que antes y la Guardia Civil de vez en cuando<br />
requisaba las embarcaciones y revisaba permisos y licencias, hubo uno,<br />
Teodomiro Ormaza, que aceptó llevar al muchacho hasta Donibane Lohitzun.<br />
Teodomiro era un viejo combatiente de la Guerra de los Siete Años, con varias<br />
sentencias de prisión y deportación, que fueron cumplidas, y que en América<br />
hizo fortuna, la suficiente como para regresar al país y comprar dos barcos de<br />
pesca. En la última guerra perdió a su hijo mayor, y a dos sobrinos carnales<br />
que amaba especialmente y estaba dispuesto a arriesgarlo todo otra vez por<br />
un joven rebelde.<br />
—Los buenos son los rebeldes, Dorotea... Los que no se<br />
conforman.<br />
—Ya tienes razón, Teodomiro Ormaza, ya llevas razón en lo que dices... pero<br />
ésos mueren o parten. Entonces ¿cómo construiremos este País?<br />
—¡Ah, mujer! No me entristezcas más... salvaremos al bertsolari de su destino.<br />
Si vale la pena que se haga esto por él, y si sus versos eran de verdad,<br />
volverá al País de los vascos y trabajará por nosotros.<br />
Pero Dorotea no se atrevió a confesar que no creía que Patxi tuviera el garbo<br />
suficiente como para defender sus versos. Era aún un niño y pesaba en él, la<br />
experiencia abominable de los hombres perversos. Y el amor de Dorotea no<br />
parecía suficiente para salvarle.<br />
—¿La chica quiere irse con él? —quiso saber Teodomiro Ormaza.<br />
—No lo quiera Dios.<br />
—Eso facilitará las cosas. Que ella se quede y espere.<br />
—No quiero que espere demasiado, Teodomiro. Una mujer no es gran cosa si<br />
no hace hijos.<br />
El hombre sonrió y le dio una larga chupada a su pipa.<br />
Los preparativos para la fuga de Patxi fueron muy precisos y secretos. Patxi se<br />
presentaba cada día al cuartel de la Guardia Civil como tenía mandado y<br />
firmaba —con una enorme zeta— los papeles. En la noche se preparaba el<br />
makuto con sus prendas más elementales. La chaqueta de piel de la tita Floren<br />
se convirtió en algo indispensable para su abrigo. Aunque nada se le dijera a<br />
Joshe Miguel, éste, que conocía a su madre y andaba sorprendido por el<br />
brillode sus ojos conspiradores y el vigor de su andar, se presentó en la casa<br />
de las viejas mujeres una tarde, sorprendiéndolas en plena faena de<br />
preparativos y con el joven Patxi en la cocina.<br />
—Y si yo fuera el teniente de la Guardia Civil ¿qué, madre? ¿Qué historia<br />
inventarías?<br />
Dorotea Gorostegi rió francamente. Su risa fue extraordinariamente joven y<br />
regocijada. Entonces comprendió Joshe Miguel el tremendo atractivo de su<br />
pequeña madre en los días de su juventud.<br />
Y por primera vez pudo aceptar la imagen de guerrillera y conspiradora que<br />
tuvo entonces. Joshe Miguel se sentó en la mitad de la estancia y observó al<br />
chico lenta y profundamente. Patxi Bereciartua se azoró.<br />
—Vaya... me recuerdas a mí mismo el día en que desembarqué en la Isla de<br />
Cuba. Así me debió ver la Bermeana... como un pichón de paloma. —Y los<br />
recuerdos de aquellos días ensombrecieron los ojos de Joshe Miguel, pero<br />
añadió rápidamente—. Creo que una vez en Donibane debes partir a América.
Y no a Cuba precisamente. Más bien a la Argentina... ahora allí hay muchos<br />
vascos. Y es un país muy rico, y muy grande...<br />
—¿Argentina? ¿Y dónde está eso? —atinó a preguntar el ber-tsolari.<br />
—Bueno, más allá del mar, ¿qué más da? Una vez que uno embarca... —atajó<br />
Dorotea Gorostegi.<br />
—No madre, no es así, tan fácil —dijo Joshe Miguel, y pidió a Dorotea, la<br />
joven, papel y lápiz y fue dibujando un mapa de Europa y un mapa de<br />
América. Situó el País de los vascos, diminuto, en aquella inmensidad de<br />
territorio que se llamaba Europa. Demarcó los grandes Estados como España,<br />
Francia e Inglaterra y la Alemania del Kaiser y la Rusia de los Zares que se<br />
perdía en la distancia de los hielos del Este. Y luego la gran mancha central del<br />
océano Atlántico, y más allá la tierra verde y nueva de América. Las nuevas<br />
Repúblicas que surgían con sus constituciones y sus caudillos, parto de<br />
guerras sangrientas con Inglaterra y España, y que ahora eran naciones<br />
poderosas. Canadá, aún territorio inglés, Estados Unidos, pequeña mancha<br />
occidental que parecía querer extenderse hacia el Pacífico y también hacia el<br />
sur, arrebatando tierras a indios y mexicanos, y luego México, hervidero de<br />
revoluciones y Centro América con su proyectado Canal, para cumplimentar el<br />
sueño de unir los océanos sin tener que dar la vuelta al mundo por el terrible<br />
Cabo de Hornos, y más allá, hacia el sur del territorio inmenso y salvaje que<br />
fuera de los portugueses y que ahora era el Brasil, la tierra de las grandes<br />
pampas y de la nueva riqueza: Argentina.<br />
—No hay allí plata como en el Perú ni en México, ni caña de azúcar de Cuba...<br />
pero hay hierba alta y jugosa para el ganado. Dicen que hay miles de cabezas<br />
de ganado sueltas, sin dueño ninguno, esperando la marca de un hombre<br />
emprendedor. No sólo se hace negocio con su carne, sino con la leche y sus<br />
cuernos... y también aseguran que las ovejas se crían bien allí, y se puede<br />
comerciar con su lana. ¡Ah, si yo fuera más joven! —suspiró Joshe Miguel ante<br />
el pequeño dibujo en el papel, pero que creció tanto en sus sueños. Las<br />
mujeres contemplaban atónitas aquel inmenso panorama y otra vez sintió en<br />
el corazón Dorotea Gorostegi la rebeldía contra su sexo.<br />
—Me gustaría a mí ser más joven y ser hombre y recorrerlo todo<br />
—afirmó con seriedad. Pero Patxi Bereciartua sentía como vértigo de toda<br />
aquella grandeza y de aquellos trabajos tremendos. De aquel mundo infinito y<br />
desconocido, abrumador con sus promesas y sus castigos. Por el momento<br />
casi sintió la tentación de renegar de todo aquello, porque ni las riquezas ni el<br />
heroísmo eran para la hechura de sus fuerzas. El había nacido para cantar en<br />
la plaza de su pueblo y ser un humilde arrantzale en los barcos de patrones<br />
ajenos. No exigía nada de la vida... sino eso, pero era eso precisamente lo que<br />
le estaba negado.<br />
—Está bien... partiré a la Argentina —exclamó con la tristeza de un condenado<br />
a muerte—. Y trabajaré para reclamarte, Dorotea.<br />
Pero sus palabras tenían tal desaliento que nadie, ni la joven, pudieron creer<br />
en tal cosa.<br />
—A la Argentina fueron los Arteches... y los Mendizabal. Y aquel chico del<br />
caserío de Aguirrezabal. Y también el hijo mayor de los Iruretagoyena.<br />
Buscaremos alguna dirección para que puedas acudir a ellos y que ellos te den
entrada en la Argentina —dijo Dorotea Gorostegi—. Mañana a la noche debes<br />
partir.<br />
—¿Tan pronto? —preguntó, sin poderlo remediar, el mozo.<br />
—Sí, Patxi... tan pronto. Y cuando vengan los guardias nos haremos las<br />
sorprendidas y también las indignadas.<br />
—¿No deberíamos avisar de algún modo a los de Bilbao?<br />
—preguntó Pascuala.<br />
—Les haremos un favor manteniéndoles en una piadosa ignorancia.<br />
Seguramente registrarán aquella casa y cuando menos sepan, mejor podrán<br />
explicarse.... —y Dorotea con estas palabras, dio por terminada la sesión.<br />
Al día siguiente Patxi y Dorotea caminaron por última vez por el muelle de<br />
Motriko. La joven se apoyaba en el brazo del bertsolari, sabiendo que jamás<br />
en la vida volvería a hacerlo. No quería atarlo a ella con ninguna promesa,<br />
porque se iba demasiado lejos y a un mundo demasiado desconocido. El amor<br />
que sentía por el bertsolari era prudente, aunque desbordaba su corazón.<br />
Patxi era mucho más delicado que los hombres de Motriko a quien ella trataba<br />
pero comprendía también su debilidad interior. Le conocía tan bien en secreto<br />
como Dorotea Gorostegi se lo dijera a voces desabridas pero eso no podía ser<br />
suficiente como para dejarlo de amar. Ahora, que partía hacia tierras tan<br />
remotas, huido por la obligación militar que pesaba sobre él, Dorotea asumía el<br />
riesgo de no comprometerse a ningún hombre nunca más en su vida. Pero no<br />
quería pensar en esas cosas... la mañana era suave y fragante, y las gaviotas<br />
se posaban sobre los mástiles de los barcos de pesca. El mar, muy tranquilo,<br />
azotaba suavemente el malecón. Era un ruido tranquilizador, en su<br />
monotonía.<br />
—Me acordaré siempre de ti... y de este momento —aseguró el bertsolari<br />
suavemente.<br />
—Sí..., como el mar... siempre estaré aquí, en el malecón de Motriko —afirmó<br />
la joven.<br />
Entonces él se inclinó sobre ella y le besó aquellos labios gorde-zuelos y puros.<br />
Y ambos sintieron por primera vez la exigencia de la pasión y el vigor del<br />
amor. Su abrazo fue estrecho, cálido y reconfortante, y alejó de ambos la<br />
tragedia de la separación inmediata. Con sus alas negras, batiendo el viento,<br />
se alejó de ellos... al menos por un breve momento.
LA NOCHE <strong>DE</strong>L CAPITÁN ORMAZA<br />
Teodomiro Ormaza tenía dispuesta su embarcación para las siete de la tarde.<br />
Comunicó su decisión de partir a los bancos de peces para tender sus redes y<br />
recoger carnada, pues se acercaba la gran temporada del bonito. Situó la<br />
posición posible de su barco, el DIOS TE SALVE, y cumplidos los demás<br />
requisitos, alistó su tripulación. Patxi entró furtivamente en el camarote del<br />
capitán, cubierta la cabeza por una boina, y bastante desfigurada su persona<br />
con un atuendo de arrantzale. El makuto del joven lo llevó, como suyo, el<br />
propio Teodomiro Ormaza a la tarde. Las viejas mujeres suprimieron la<br />
expectación y la tentación de ver partir el DIOS TE SALVE desde el muelle. Lo<br />
hicieron en lo alto del pueblo, agudizando la vista, y más imaginando la<br />
partida a través de lo que la joven Dorotea comentaba.<br />
—Ya zarpan... el motor está funcionando.<br />
El DIOS TE SALVE era una de las pocas embarcaciones que por entonces tenía<br />
motor. Se necesitaba mucho dinero para imponerlo en las barcas de pesca y la<br />
gente, finalizada la guerra, andaba bastante arruinada. Teodomiro Ormaza<br />
compró el motor en uno de sus viajes a Hamburgo, y lo instaló él mismo en el<br />
barco, aunque dejó las viejas velas de paño blanco porque el motor, a veces,<br />
solía fallarle. Pero era una liberación poder manejar el DIOS TE SALVE sin<br />
someterse a la voluntad del viento. También pudo, gracias al motor, reducir el<br />
número de marineros, ya que no se necesitaba tanta tripulación para<br />
manipular las velas. Eso causó desasosiego en el pueblo, aunque Teodomiro<br />
Ormaza les hizo reflexionar que bien pocos eran los jóvenes que quedaban en<br />
pie y dispuestos, tras el vendaval de la guerra con sus muertos, sus<br />
deportados y sus tullidos. No le faltó sin embargo, quien quisiera sabotearle el<br />
motore intentara un daño irreparable. Pero Teodomiro pudo arreglarlo con<br />
cierta facilidad y el DIOS TE SALVE salía a la mar el primero de todos los<br />
barcos, con su ruido y su nube de humo negro, mientras la flotilla de los<br />
barcos restantes de Motriko, comenzaban el trabajo de desplegar las velas y<br />
alcanzarle con tardanza, siempre a capricho y sumisión del viento.<br />
—Ya sale del puerto... —musitó la joven Dorotea con alegría inesperada. Era<br />
tanta la preocupación de verlo partir, libre de su cita con África, que no<br />
parecía percatarse de que aquella distancia le separaba de ella para siempre.<br />
Dorotea Gorostegi se santiguó al escuchar a lo lejos las campanas del<br />
santuario de Itziar y pronunció, esta vez en voz alta, su oración particular a la<br />
Andra Mari:<br />
—Andra Mari de Itziar, patroncita de Deba y de las mujeres de la familia de<br />
Bustiñaga... te ruego que lleves con salud a este chico que ningún mal<br />
causaba con sus versos al pueblo, ni a quien fuera puro de corazón. Vigila sus<br />
pasos, Andra Mari de Itziar, cuídale de las tormentas y de las altas olas, y haz<br />
que, en el día propicio, le podamos recibir en casa otra vez. Ayúdale, Andra<br />
Mari de Itziar... confórtale. Y dale fuerzas para cuanto le espera. Amén.<br />
Las mujeres se hicieron la señal de la cruz en la frente, en los labios resecos, y<br />
sobre el corazón sobresaltado y se quedaron luego en silencio viendo la estela<br />
del DIOS TE SALVE en las aguas azules del mar de los vascos. Cada vez, más<br />
a lo lejos, el barco era una pequeña mancha oscura... y el sol, enorme bola de
fuego, comenzaba a descender sobre el horizonte limpio. Solamente cuando<br />
pareció hundirse en el mar, en un mundo de colores que estallaban como<br />
chispas de fuego de una gran fragua, las mujeres abandonaron su vigilia y<br />
caminaron por el verde y estrecho sendero que les conducía a Motriko.<br />
Teodomiro Ormaza no hizo gran caso del mozo. Patxi se mantenía quieto en el<br />
camarote del capitán, acobardado y bastante nervioso. Al caer la noche sobre<br />
el mar, sintió un inmenso alivio... la enorme oscuridad era su protección. El<br />
capitán llevaba esta vez una tripulación muy escasa, solamente unos pocos<br />
hombres fieles, y aún<br />
así no les comunicó la noticia de que llevaban tal contrabando. Hicieron parada<br />
en un banco de peces, cercano a las playas de Zarautz y echaron las redes...<br />
tuvieron suerte porque recogieron muchas pescadillas que entraron en las<br />
grandes cámaras cubiertas con bloques de hielo. Más tarde, casi a<br />
medianoche, el capitán elevó anclas y tomó el rumbo del norte. Aquella noche,<br />
una gran luna iluminaba el mundo... el inmenso mar y las altas montañas de la<br />
costa. La Osa Mayor guiaba al capitán Ormaza. Era muy tarde cuando delegó el<br />
timón del DIOS TE SALVE a su segundo de a bordo, y bajó al camarote. Patxi<br />
lo observó con sus pálidos ojos asustados. Teodo-miro Ormaza era un hombre<br />
alto y grueso, con mucho pelo en el pecho, en las manos, en las orejas y en la<br />
nariz. Sus ojos eran muy oscuros e indagadores y su voz, ronca y potente. Ni<br />
la edad ni el dolor domaron su temperamento de hierro. Caminando<br />
dificultosamente —el barco se movía mucho y el camarote era mínimo—<br />
extendió finalmente su mano hacia una botella y la vació de su solo trago.<br />
Patxi Bereciartua nunca antes había visto algo semejante. El capitán se limpió<br />
la boca —rezumante de alcohol agrio— y al final, exclamó con voz poderosa:<br />
—Bueno chico... creo que estás a salvo.<br />
—¿Hemos pasado la frontera de España?<br />
—Sí... estamos en aguas francesas. Sólo falta que ahora nos detengan esos<br />
franceses... pero creo que no.<br />
—¿Cómo puede estar tan seguro?<br />
—No lo suelen hacer —aclaró tajantemente el capitán Ormaza. Luego,<br />
preguntó: —Y una vez en Donibane... me dijo Joshe Miguel que te embarcara<br />
a la Argentina. Sale mañana a la tarde una goleta para Buenos Aires y el<br />
capitán es mi amigo, ¿qué sabes hacer de marinería?<br />
—Fui arrantzale... —musitó torpemente el joven.<br />
—¿En el barco de quién?<br />
—De Txomin Landa.<br />
—Ya... era un barco viejo y de mala estrella. ¿No era así?<br />
—Sí... jamás pescamos demasiado bacalao. Y la temporada de Terranova fue<br />
mala.<br />
—Ya veo. Creo que tendrás que limpiar las cubiertas de la goleta. Y estar al<br />
servicio del capitán... ya sabes, prepararle café y arreglarle la ropa. ¿Te<br />
amañarás?<br />
—Creo que sí.<br />
Teodomiro Ormaza tendió al fin otra botella al mozo. Sonrió casi con ternura,<br />
—Te esperan tiempos difíciles, chico, pero no se puede pretender ser vasco y<br />
vivir tranquilamente. Es lo único que he aprendido después de toda mi vida.<br />
Pero no creas que los rusos lo pasan mejor, o los franceses... ni los
americanos del norte o del sur. Para ser libres tuvieron una revolución y<br />
corrieron ríos de sangre. El que cante la Marsellesa debe hacerlo de pie y con<br />
respeto. Los rusos están peor. Andan tratando de matar al Zar y su sistema,<br />
pero no lo logran y los jóvenes se pudren en Siberia, que es peor aún que<br />
Terranova, Y los polacos se sublevan cada vez que pueden y los aplastan<br />
entre los rusos y alemanes. Y los alemanes tienen ese Kaiser que creo que<br />
está loco y además les inflama para la guerra. Todo el mundo quiere la<br />
guerra... aún la Libertad se consigue con la guerra. Es curioso..., cuando<br />
soñamos con la Libertad pensamos que es como un remanso... como una playa<br />
dorada con un sol grande y templado, con una mar dulce y azul. Pero la<br />
Libertad nunca es así. Cuesta mucho conseguirla y cuesta aún más<br />
mantenerla. Creo que los ingleses están más cerca de la Libertad que los<br />
demás... pero sólo la quieren en su isla privilegiada, porque duramente han<br />
tratado a sus colonias. En fin, no soy un hombre ilustrado. Pero sé que los<br />
vascos hemos pagado un tributo demasiado alto por la Libertad. Dicen, los que<br />
saben, que el Fuero de los pueblos vascos fue algo grande... que nos hacía a<br />
todos los hombres iguales. Eso es algo que los franceses sólo han logrado<br />
después de su revolución. Y nosotros hemos perdido después de nuestra<br />
guerra. En fin, Patxi, no me gusta tener que decirte que serás libre en<br />
Argentina. Me gustaría mucho más tener que decirte: "Oye, chico, en<br />
Euskalerria serás libre, tan rico y feliz como un inglés lo es en su país". Pero tú<br />
sabes que eso no es cierto. Por hacer versos te han encarcelado y por hacer<br />
versos tienes que salir de tu País. Y es curioso que tengas que ir a una tierra<br />
donde tus versos no valdrán gran cosa, porque no dirán a nadie nada<br />
sustancial, pero pese a ello, tendrás asegurada la sobrevivencia... Quiero<br />
decir, chico, que para ser libre, por ser libre, por ser vasco, tendrás que<br />
olvidarte de tu alma. Y eso no es Libertad....<br />
Teodomiro Ormaza hablaba demasiado y el bertsolari no podía entender aquel<br />
aluvión apasionado de palabras e ideas desmedidas. Eran muy difusas para la<br />
simplicidad de su mente. Pero comprendía que el viejo capitán inflamaba las<br />
palabras con un calor paternal. Todos sabían en Motriko cuánto lloró por la<br />
muerte de su hijo y de sus dos sobrinos, hijos de su único hermano, y cómo,<br />
pese a la rudeza de su físico, era dulce de corazón.<br />
—Tendrás que ser más fuerte que tu destino, Patxi Bereciartua. En América<br />
uno se siente muy solo. Hay vascos que te ayudarán, desde luego, pero la<br />
tierra es más brava, y el ambiente todo más feroz para el que llega como tú,<br />
hasta desnudo de ambición. Trata de sobreponerte y labra tu porvenir, hijo, y<br />
regresa al País...<br />
—¿Al País? ¿Es que podré regresar alguna vez...? —musitó el bertsolari.<br />
—No lo dudes jamás. La sola duda es ya una traición —atajó secamente<br />
Teodomiro.<br />
Al amanecer el capitán, que apenas si logró conciliar unas horas de sueño,<br />
subió al puente de mando. Ante sí estaba la costa de Francia —aunque el mar<br />
continuaba siendo el mar de los vascos— y el pequeño puerto de Donibane<br />
Lohitzun. El faro guiaba su camino a puerto. Teodomiro tomó el mando del<br />
timón nuevamente y entró a puerto lenta y seguramente.<br />
Era muy conocido en Donibane. Su primera mujer nació en el pueblo, cerca del<br />
palacio donde pernoctara Luis XIV. Se llamaba Thcrcsc Bahigorri y de aspecto
gentil como el de una marquesa. Su euskera melodioso, con acento francés y<br />
su alta silueta garbosa, enamoraron a Teodomiro locamente. Ella se ganaba el<br />
sustento atendiendo la taberna de su padre, con su traje rojo y su blanco<br />
delantal de encajes. Se casaron cuando ninguno de los dos contaba veinte<br />
años y repartieron su vida entre Donibane y Motriko. Con la invasión de los<br />
franceses, la de los Cien Mil Hijos de San Luis, ambos lograron salvar mucha<br />
gente vasca y también francesa y española que andaba fugitiva y<br />
desamparada. Therese murió de su primer parto, y dejó un hombre<br />
desconsolado y una niña suave como ella lo fuera que creció en casa de sus<br />
abuelos maternos en Donibane, y quedó como heredera de la taberna del<br />
abuelo. A esta taberna se dirigió Teodo-miro Ormaza con Patxi Bereciartua.<br />
Ambos necesitaban comer, y además allí tenían concertada la cita con el<br />
capitán de la goleta que partía a la tarde para Buenos Aires.<br />
Thérése-Txikj, como ora conocida la hija del capitán Ormaza y que ya era<br />
abuela, recibió al mozo y a su padre con extremada cortesía y generosidad. En<br />
el exquisito y limpio comedor de la taberna, con su suelo de roble pulido, sus<br />
manteles rojos y blancos, y la luz suave de las lámparas de aceite, libre de<br />
ataduras, Patxi comenzó al fin a sentirse mejor. Therese-Txiki les sirvió una<br />
exquisita sopa de pescado, y luego una merluza frita, y además un trozo de<br />
pastel de verduras y café con crema y coñac. Reconfortado por la exquisita y<br />
abundante comida, por las atenciones que le prodigaban tanto Teo-domiro<br />
como su hija, Patxi fue volviendo poco a poco a la vida... empezaban a contar<br />
más los buenos tratos de la familia de su novia y del capitán que el espantoso<br />
recuerdo de la cárcel, de la violación y la humillación odiosas. A la amargura<br />
que carcomía su alma de cantor, la fue envolviendo la confianza de que el<br />
futuro se abría ante él, más prometedor de lo que fuera su inmediato pasado.<br />
Verdad es que Patxi Bereciartua jamás probó vino, y ahora el cognac de<br />
Francia surtía en él sus efectos.<br />
El capitán de la goleta "Mañana será otro día", Antón Garmcn-dia, apareció<br />
puntualmente a las tres de la tarde, según lo convenido. Era amigo de<br />
Teodomiro, o más bien de su hijo muerto en la guerra, y sentía por él un<br />
extraordinario afecto. Estaba enamorado de una de las hijas de Thérése-Txiki,<br />
y confiaba conseguir su mano, pues no tan sólo aportaba su enamorado<br />
corazón, sino una sólida fortuna. Antón Garmendia era de Bilbao, nacido en un<br />
caserío de Artxanda, e hizo la segunda guerra carlista de forma algo<br />
individual... se encargó de contrabandear en su goleta armas y municiones, y<br />
lo hizo con acierto. Compraba armas en Inglaterra, y las transportaba hasta<br />
Bermeo y hasta la propia Bilbao liberal, descargándolas en el puerto de<br />
Algorta, un pequeño pueblo de pescadores. Las entregaba a las Partidas que<br />
por la noche bajaban a la población y se procuraban de armas, comidas y<br />
amor.<br />
Ahora, Antón Garmendia, que estuvo en el entierro de su gran amigo,<br />
Teodomiro, el hijo de Teodomiro y su segunda mujer, Casilda la Eibarresa,<br />
aceptaba con placer el encargo de llevar este mozo a Buenos Aires. Tan pronto<br />
entró en la taberna, Thérése-Txiki lo recibió con afecto, y su hija salió a<br />
ayudar en las faenas. El pastel vasco que se cocinaba en la casa era de gran<br />
tradición, y uno de los postres favoritos de Antón. Le sirvieron buena ración en<br />
un plato de porcelana blanca, con una cuchara de plata, y una taza de
humeante café de las Indias, que traía como contrabando especial el capitán<br />
del "Mañana será otro día".<br />
—Bueno, Teodomiro... como en los viejos tiempos ¿verdad?<br />
—Algo asi... el mozo estaba en dificultades. Lo del Servicio Militar, ya sabes.<br />
—Aquí salen muchos por el mismo motivo. Llevé seis al Uruguay hace dos<br />
meses. Y luego las autoridades se preguntan por qué emigran los vascos....<br />
Thérése-Txiki se sentó en la mesa con los hombres. Era una mujer atractiva,<br />
de ojos negros y preciosos cabellos oscuros, sujetos en un moño. Sus manos,<br />
pese al trabajo de la taberna, eran suaves y delicadas y las movía con<br />
suavidad y elegancia.<br />
—Hay preocupación en el pueblo... se van todos los mozos jóvenes. Unos<br />
escapan a América y los demás cumplen el servicio en África o en alguna<br />
guerra en Oriente... ¡qué sé yo! Pero aquí se quedan las chicas compuestas y<br />
sin novios. Y las tierras sin labrar, y los viejos sin nadie que los cuide. Los<br />
jóvenes que regresan del Servicio, vienen como castigados. Aprenden francés,<br />
es cierto, pero después de ser humillados por no saberlo. Y aprenden a<br />
manejar armas, es cierto, pero luego tienen que utilizar la laya en la tierra...<br />
Nadie está contento. Hay muchos que dicen que mejor estaban los vascos<br />
cuando mandaban los Capelos y teníamos Fuero. Que la República y la<br />
Revolución nada bueno nos han traído.<br />
—Lo ves todo muy mal, hija,...<br />
—Pero no exagero, padre... ahí me trae usted ese chico. Fugitivo, apaleado,<br />
humillado. Ahora están todos así.<br />
—Vendrán tiempos mejores, puedes estar segura.<br />
— Estamos cansados de esperar, padre. Yo me mato en la taberna para lograr<br />
mi mantenimiento y dejarles algo en herencia a las hijas. Pero me temo que<br />
porque sepan leer y hablar francés, no van a vivir mejor que yo. Y eso es duro<br />
de aceptar... Uno quiere que sus hijos sean mejores que uno. Que tengan más<br />
oportunidad...<br />
—¿Me lo dices a mí, que enterré a mi hijo varón en la guerra? —preguntó de<br />
pronto el capitán Ormaza con dolor. Antón Garmen-dia extendió su mano<br />
sobre la espalda ancha y fuerte del marino, y le aplacó un poco el amargor,<br />
cambiando de tema.<br />
—Bueno, me llevo al chico de ayudante mió. No registrarán el barco hasta<br />
después de las seis de la tarde. Yo subiré a bordo nuevamente a las nueve.<br />
Entonces el chico cargará mis makutos. Hay que<br />
hacerle parecer un francés. ¿Te encargas de eso, Thérése?<br />
—Desde luego.<br />
Un poco mas tarde, Patxi fue introducido en las habitaciones del piso superior<br />
de la taberna... eran habitaciones sumamente femeninas y coquetas como no<br />
las viera Patxi, ni en casa de María Jesús en Bilbao. Cortinas de encaje cubrían<br />
las ventanas pequeñas, y los suelos encerados estaban cubiertos por alfombras<br />
de colores muy vivos. En el bargueño de la pequeña salita una colección de<br />
platos de loza y figuritas de porcelana, y sobre la mesa un tapete de hilo<br />
crudo con bordados de punto de cruz. Las sillas eran pequeñas, cubierta la<br />
paja del respaldo con almohadones coquetos y bordados, mientras en la<br />
cocina, inmaculadamente blanca y limpia, una jaula con un canario cantor y<br />
una mata de geranio florecida, daban vida y alegría. Patxi fue conducido por
Thérése a un cuarto, caldeado, en donde una tina de madera con agua<br />
caliente le esperaba. Unas ropas colgaban de una silla.<br />
—Báñate... y luego colócate esas ropas y ven a verme —ordenó en euskera. La<br />
mujer, a la vista de un hombre joven y de tan buena presencia, tan sano y<br />
candoroso como Patxi parecía, no dejaba de dolerle el alma pensando que<br />
partía hacia América. Tenía cinco hijas y se hacía cabalas de cómo casar a las<br />
cuatro que le restaban, pues estaba segura de que la mayor se casaría con el<br />
capitán Garmendia, una suerte enorme para los tiempos que corrían.<br />
Cuando Patxi Bereciartua se hubo bañado e incluso se echó gotas de colonia, él<br />
mismo se sorprendió de su cambio. Su piel blanca y tersa resplandecía, y sus<br />
cabellos rubios, semejaban oro molido. Las ropas que entraron fácilmente en<br />
su cuerpo eran de paño muy suave y la blanca camisa con puños de encaje y<br />
los zapatos, de cuero flexible, se adaptaron a sus pies, como si estuvieran<br />
hechos para los mismos.<br />
Alegre, transformado, sintiéndose liberado, Patxi Bereciartua se<br />
enfrentó a la mirada de inspección de Thérése y de sus cinco hijas, atónitas<br />
ante la transformación. Patxi, más dueño de sí mismo, sonrió confiadamente.<br />
—No sé cómo agradecer tantas bondades, señora— musitó no sin cierta<br />
torpeza y con aquel tartamudeo que le empezó el día de su humillación en el<br />
cuartel, y que no le abandonaría ya jamás en su vida.<br />
— Es lo menos que puedo hacer. Pero quiero que senas que los gastos corren<br />
por cuenta de Joshe Miguel, el indiano de Motriko. El hijo de Dorotea<br />
Gorostegi.<br />
—Espero poder pagar mi deuda algún día... y a usted su bondad, señora.<br />
Caída la tarde, Antón Garmendia recogió al mozo que se despidió de las<br />
mujeres y del capitán Ormaza con lágrimas en sus ojos de cielo, y se fueron<br />
juntos a la goleta "Mañana sera otro día". Patxi Bereciartua no lo sabía<br />
entonces, pero en la travesía se enteró. Junto a él, cinco muchachos de<br />
caseríos de Laburdi y Zuberoa, partían clandestinamente a América. Todos<br />
huían del Servicio Militar.
EL <strong>DE</strong>SENGAÑO <strong>DE</strong> JUANA<br />
Aunque no comentaran el asunto, tanto María Jesús como Juana, mantenían la<br />
esperanza de que José María Iturralde se lanzara más abiertamente a un<br />
ataque amoroso. Ciertamente era bastante mayor que la chica, y también,<br />
pesaban las diferencias sociales. María Jesús no comprendía bien hasta qué<br />
punto gravitaban éstas en el ánimo de José María sino una tarde, cuando<br />
tomando chocolate con churros en un café de Bilbao, con el médico madrileño<br />
Juan Guzmán que tan bien se portara en el asunto de Patxi Bereciar-tua, se<br />
encontraron con un amigo y su esposa, una estirada mujer envuelta en abrigo<br />
de pieles. Todo fue bastante bien durante un rato, hasta que llegó Juana con<br />
el pequeño Nikola. Vestía su traje blanco y llevaba sombrero de paja y su collar<br />
de coral y perlas, y sobre todo prevalecía en ella su juventud lozana y<br />
fragante y el brillo de sus preciosos ojos azules. La señora de las pieles se<br />
volteó hacia María Jesús y comentó en voz baja:<br />
—¡Cómo están los tiempos, querida! Esa moza que se niega a llevar el<br />
uniforme de aña y anda con pretensiones de señorita... ¡Virgen María! No sé<br />
dónde vamos a parar de seguir así... —y se santiguó.<br />
María Jesús se abanicó fuertemente y replicó con su voz dulce:<br />
—Es Juana, la prima de mi marido. La quiero como una hermana y me hace el<br />
favor de cuidar de mi hijo...<br />
—¡Oh, querida, cómo lo lamento! Pero seguramente acaba de llegar del<br />
pueblo. ¿No es así?<br />
—Lleva conmigo varios meses... —contestó María Jesús, Pero sus rápidos ojos<br />
captaron el movimiento que recorría el cuerpo de José María Iturralde.<br />
La dama del abrigo de pieles no se dio por vencida y para tratar de paliar su<br />
falta, aún agregó:<br />
— Se la ve tan jovencita... aprenderá fácilmente todo lo que tú le enseñes... Es<br />
una niña.<br />
María Jesús observó que el resto de la tarde José María Iturralde apenas habló.<br />
Sus ojos, indagadores, se posaban con insistencia en Juana, bien era cierto,<br />
pero ya no había en ellos asomo ninguno de ilusión. Algo opaco, triste y<br />
nebuloso les restaba toda animación. Su despedida fue más bien fría, sin dejar<br />
de ser cortés, y anunció un viaje precipitado a Alemania que iba a durar<br />
mucho tiempo. Besó la mano de María Jesús y de Juana con respeto y partió,<br />
dejándolas anonadadas, mucho más a Juana que de nada se había enterado y<br />
para quien las visitas de José María eran parte importante de la fiesta de su<br />
vida Totalmente entregada a su sueño de ser mujer, aprendía castellano y con<br />
enorme paciencia trataba de restar acento vascongado a sus nuevas palabras.<br />
Seguía los consejos de María Jesús en el vestirse y asearse, en el adorno de<br />
sus cabellos y en la selección de su ropa. Pero lo que más de una generación<br />
soportara en miseria y privación, no podía ser superado fácilmente. Y José<br />
María Iturralde con enorme lucidez comprendió que después de haber<br />
mantenido su soltería tanto tiempo, desdeñando hasta a hijas de marqueses<br />
que su madre trataba de introducir en casa, no debía ser roto por una<br />
jovencita inculta y pueblerina, por más que fuera encantadora. No podía<br />
imaginar el sufrimiento de su madre ni —en pensamiento— reunir valor
suficiente como para afrontarlo. Así que el viaje a Alemania fue excusa para<br />
ausentarse de la familia y dejar que las cosas volvieran a la normalidad. No<br />
fue casualidad que al regresar a la casa de su madre, ésta preparaba una<br />
fiesta con un grupo de damas y sus hijas casaderas. Carmen Trinidad de la<br />
Escosura mantenía el resto de cordura necesario para temer que su adorado<br />
hijo se quedara soltero, cosa nada apetecible a la dama, pues deseaba<br />
ardientemente unos nietos y ver a su hijo cuidado y acomodado antes de su<br />
muerte. El grupo de damas y damitas que recibió su madre era encantador<br />
realmente, y José Maríapor primera vez cedió alos halagos... y se encontro<br />
con una cita para asistir al teatro con una de ellas, Ramonita Eli-zalde. Se<br />
trataba de la hija de la mejor amiga de su madre, bien es cierto, como de<br />
unos veinticinco años de edad, demacrada y enjuta. Toda la vitalidad de su<br />
padre, comerciante de vinos de la Ribera de Navarra, y la vitalidad de su<br />
madre, rubicunda y festiva, no lograron avivar un temperamento tristón y<br />
pusilánime, muy retraído. Alguna vez que otra José María la había visto en<br />
saraos, pero siempre solitaria, sin el atractivo ni la seguridad suficiente como<br />
para abrirse a los demás. Pero en aquella ocasión José María no se sintió con<br />
fuerzas como para resistir el asedio de su madre y comenzó a acompañar a la<br />
joven, que descubrió tener buena conversación. Era lectora ávida y para<br />
asombro de José María, de libros de filosofía y política. Su mente, contundente<br />
y matemática, acertaba en aquellas ramas del saber, que desde Madame Stael<br />
pocas mujeres trataban en aquel tiempo. Así que Ramoncita demostró también<br />
ser una buena pianista, y por otra parte era única heredera del enorme capital<br />
de sus padres, y del título de condesa que su madre detentaba por herencia<br />
de una tía castellana, recientemente fallecida. Eran tantas cosas unidas para<br />
regocijo de Carmen Trinidad, que José María accedió a pedir su mano y<br />
concertar rápidamente la boda.<br />
Por deseo expreso de Carmen y de la propia novia, la ceremonia se celebró en<br />
la intimidad de la familia y hubo mucha gente conocida de los Ciriza, que no<br />
tuvo tiempo de enterarse pese a lo rápido que un suceso de esa naturaleza<br />
era comentado en San Sebastián y en todo el País. Elias recibió una tarjeta de<br />
hilo blanca, en que con sus letras elegantes y puntiagudas, José María<br />
comunicaba el matrimonio y rogaba su presencia en la ceremonia como<br />
amistadesde primerorden que estaban consideradas. Elias leyó la tarjeta sin el<br />
menor tacto —la verdad es que tampoco se percató en absoluto del asunto<br />
amoroso que se tejía en su casa— y Juana sufrió un desmayo. Ante la<br />
acusadora mirada de María Jesús, Elias, optó por meterse el tarjetón en el<br />
bolsillo y felicitar a José María por teléfono. En cuanto a la asistencia a la<br />
boda, consultó a María Jesús.<br />
—¿Tienes ganas de asistir? Pudiéramos hospedarnos en un hotel....<br />
—¡Por supuesto que no quiero de ninguna manera!<br />
—Hace unos días te quejabas de la monotonía de nuestra vida... es una<br />
ocasión —insistió Elias- y además creo que su madre, contodo y que estaba<br />
loca, te cayó bien ¿o me equivoco?<br />
—Te equivocas del todo, Elias y por favor, dejemos el tema.<br />
—Encárgate del regalo. Es un asunto de mujeres....<br />
—No te preocupes, Elias... no te preocupes.
Juana estaba muy quebrantada por la situación, y María Jesús se sentía<br />
responsable. Ella había alentado sus ilusiones y hecho crecer los proyectos.<br />
Creyó que se podía cumplir, por una vez, la excepción de la regla, y la<br />
equivocación estaba costando penosamente a la muchacha, que languidecía en<br />
su habitación, sin deseos de salir ni aun a cuidar del pequeño Nikola. María<br />
Jesús dejó que la chica estuviera así unos días, pero finalmente tomó cartas<br />
en el asunto. Entró en el cuarto, corrió las cortinas y se sentó al borde de la<br />
cama y acarició suavemente aquellas manos jóvenes y rosadas,... entonces<br />
Juana sollozó amargamente.<br />
—¡Qué niña eres, pequeña! Esto les pasa a todas las mujeres una vez en la<br />
vida. Y así, los hombres te curan de espanto para siempre.<br />
—¿Crees que podré curarme de esto? No lo olvidaré jamás.<br />
—Bueno, eso no te lo discuto. Pero después de todo, no era hombre para ti.<br />
—Ya... no tengo dinero y no soy marquesa. ¿No es así? Y a mi madre, daría<br />
vergüenza llevarla al palacete de los Ciriza. ¡Dios mío, qué tonta he sido!<br />
—Creo más bien que lo ha sido él... ha perdido a la chica más maravillosa de la<br />
tierra. Contigo hubiera sido muy feliz.<br />
—¿Cómo puede casarse sin amor? —preguntó Juana entre sollozos.<br />
—Pregúntame más bien, niña, ¿cómo se puede casar por amor?... Es algo aún<br />
más difícil que tener tierras y dinero... y títulos...<br />
María Jesús meció entre sus brazos a Juana un largo tiempo y así las encontró<br />
la tita Floren que sospechaba del asunto. Fue la enérgica mujer la que decidió<br />
que Juana necesitaba un cambio.<br />
—Debes volver por un tiempo a Motriko... para olvidarte de esas fantasías. Era<br />
asquerosamente viejo para ti, si quieres oír la verdad, y muy peripuesto y<br />
demasiado engolado. Lo único bueno que parecía tener es que podías aspirar<br />
a ser su viuda en poco tiempo.<br />
—¡Por Dios, tita Floren! Pero ¡qué cosas le dice usted a la niña! —exclamó<br />
horrorizada María Jesús.<br />
—Pues hora es de que alguien le diga las verdades. Creo que vamos a llevarla<br />
a tomar chocolate con churros, a comprar algún vestido y preparar el viaje a<br />
Motriko. Así todo eso la aturdirá un poco y dejará de pensar en quien no debe.<br />
No fue fácil para María Jesús aceptar la partida de la joven. Ni para la propia<br />
Juana que estaba inmensamente encariñada con el niño y María Jesús, y cuya<br />
existencia en Bilbao era tan cómoda y agradable. En Motriko le esperaba el<br />
trabajo de los bordados nuevamente, y el cuidado de las viejas mujeres y la<br />
monotonía de una vida insulsa. Pero quizá era tiempo de recordar de dónde<br />
provenía y cuál era su función en la vida y su propia escala social. Necesitaba<br />
urgentemente del sentido común de la tía Dorotea y de su propia madre y<br />
abuela, y también asumir sus obligaciones. La despedida, en el Arenal, fue<br />
muy emotiva. Lloraba María Jesús y el pequeño Nikola, y el tío Patxo y la tita<br />
Floren, mientras Elias, disgustado por aquel desbordamiento sentimental en<br />
que se convertía su vida, se mantenía alejado del espectáculo de pañuelos,<br />
abrazos, gemidos y lágrimas. Juana se acercó a él, suavemente, y le besó,<br />
con su timidez encantadora, la mejilla y sólo entonces tuvo Elias la sensación<br />
de que su hogar de Bilbao perdía, con la partida de ¡achica, algo fragante<br />
como una flor.
—¿Volverás, verdad?... No te hemos tratado tan mal, pequeña —acertó a decir<br />
Elias con rapidez.<br />
—Sí... en ta primavera —prometió Juana.<br />
Subió al tren que la llevaba a Motriko, con su corazón deshecho de sueños,<br />
pero también infinitamente más maduro.
LA MUERTE <strong>DE</strong> PASCUALA LASA GOROSTEGI, VIUDA <strong>DE</strong> ELIAS<br />
IRIBARREN<br />
Por aquel tiempo llegó el primer teléfono a Motriko. Muchas maravillas se<br />
contaban del nuevo artilugio... que si se escuchaban las voces de los seres<br />
queridos desde las más remotas distancias y hubo quien aseguró que los<br />
muertos también hablaban por el hilo mágico. Las gentes estaban<br />
conmocionadas por las nuevas cosas que se iban descubriendo, como el de las<br />
máquinas del tren que se disparaban a velocidades vertiginosas sobre los raíles<br />
de acero y que no podían ser alcanzadas por el más veloz de los caballos pura<br />
sangre. El alumbramiento de las calles y de las casas que prolongaban la<br />
benéfica luz sobre unas existencias enconchadas en el invierno, y<br />
proporcionaba placeres inesperados... se podía caminar por las calles<br />
iluminadas como en las noches de luna llena, evitando problemas de todo<br />
tipo: hundir los pies en el lodo, torcerse un tobillo por pisar piedras mal<br />
colocadas, o simplemente sentirse más seguro al amparo de las altas farolas.<br />
Y la máquina de coser con lo que las mujeres podían dejar sus manos quietas<br />
un tiempo del interminable trabajo de costura que ocupaba sus horas<br />
completas. Ahora la máquina, con su pedal, lo hacía con mayor facilidad y<br />
rapidez y las gentes, en general, podían ir con trajes mejor hechos o al menos<br />
confeccionados con menor esfuerzo y más acierto. Y estaba el motor que se<br />
iba instalando a los barcos pesqueros que ya no les hacía depender del viento<br />
caprichoso.. Y ahora he aquí que llegaba a Motriko el teléfono. Lo instalaron<br />
en la oficina de Correos, cerca de la iglesia y lo inauguró con gran pompa el<br />
alcalde. Todos se apilaron curiosos alrededor suyo para escuchar expectantes<br />
como se hablaba con personas tan distantes, que no bastaba tres días de viaje<br />
para ir a verlas. ¡Maravillas!, ¡milagros del final del siglo! Y las mujeres no<br />
hablaban de otra cosa durante la compra en la plaza, ni los hombres mientras<br />
descargaban el pescado de los barcos. Era tanta la exaltación que incluso los<br />
más sabios y escépticos y los que como Joshe Miguel recorrieron el mundo,<br />
acudieron a ver, tocar y probar el aparato fantástico.<br />
—Sabremos noticias del mundo entero en poco tiempo.<br />
—No hará falta leer el periódico para saber lo que ocurre.<br />
—No importará 'marcharse lejos, porque siempre podremos escuchar la voz de<br />
los seres queridos.<br />
El rumor llegó a oídos de Dorotea Gorostegui que colocaba compresas calientes<br />
sobre la frente amarillenta de Pascuala.<br />
—Mejor inventaran cosas para curar en vida nuestros grandes males... —se<br />
quejó pues se daba cuenta con claridad, que su sobrina Pascuala se moría. Era<br />
anciana ciertamente, pero nunca es buena hora para recibir la muerte.<br />
Dorotea se preguntó por qué Dios la elegía a ella para presenciar tantas<br />
partidas de los seres queridos. "He visto el final de una época y quizá me sea<br />
dado ver el final del siglo", meditó sin emoción ninguna, mientras aplicaba la<br />
compresa sobre la frente apergaminada y sufriente de la mujer que carecía de<br />
fuerzas ni para quejarse. Dorotea le contó que existía un nuevo aparato que<br />
se podía oír, a través de un hilo, las voces de las gentes que estaban lejos.
Pascuala abrió los ojos cansadamente, unos ojos sin brillo, y musitó con una<br />
voz muy mortecina:<br />
—Quizá valga la pena decirle a Elias, por ese hilo, que me muero...<br />
Dorotea negó enérgicamente con su pequeña cabeza que allí se fuera a morir<br />
nadie, aunque la verdad es que no lo dijo con gran convencimiento. Se echó la<br />
toquilla de lana negra sobre los hombros y bajó resueltamente hacia la plaza<br />
del pueblo, y se abrió paso entre la multitud que observaba maravillada el<br />
aparato mágico. La gente oía embelesada cómo hablaban las gentes con otras<br />
que estaban muy lejos, más allá de toda distancia medible con los ojos... y<br />
Dorotea se mantuvo quieta, examinando aquel asunto y reflexionando con<br />
tristeza que el final del siglo traía grandes revoluciones, pero no las que harían<br />
más felices a los hombres y mujeres. Mantuvo sin embargo su sitio en la larga<br />
cola de espera para cumplir el encargo de Pascuala, cuando llegó hasta ella,<br />
pálida y desencajada, la joven Dorotea.<br />
—Tía... la abuela Pascuala acaba de morir. Hemos llamado ya al párroco.<br />
Fueron unos funerales muy sencillos. Llegaron de Bilbao Elias y María Jesús, y<br />
desde luego estuvieron presentes Joshe Miguel y Mari Antón con sus tres<br />
hijos. Juliana, muy entristecida, era sostenida en su pena por su hija Juana,<br />
mientras las dos Doroteas hacían las disposiciones pertinentes para el<br />
enterramiento y el funeral. Llegó de Donostia una carta que olía suavemente a<br />
lavanda. La leyó en voz alta la joven Dorotea:<br />
"No os puedo decir sino que fue la mujer más fuerte que he conocido en mi<br />
vida. Cuando la vimos partir por el camino de Lekunberri en la carretera con<br />
sus hijos pequeños, después de enterrar a su marido muerto de tan triste<br />
manera, vestida de negro y tan derecha como una espada, a todos se nos<br />
encogió el corazón, pero nos dio ejemplo de espíritu cristiano. El que tuvieron<br />
los primeros cristianos. Siento su muerte y os acompaño en vuestro dolor, que<br />
hago mío. Sinceramente,<br />
Carmen Trinidad Ciriza de la Escosura".<br />
Al final del tarjetón, firmaban José María y su esposa Ramoncita. Un silencio<br />
grande se hizo en la pequeña sala de Motriko... Juana evitó un sollozo<br />
mientras María Jesús, sinceramente apenada, le estrechaba la mano. Todos se<br />
sentían afligidos porque aunque Pascuala no era expresiva, era el alma<br />
profunda y secretada la casa y el pequeño comando de las viejas mujeres iba<br />
a resentirse en gran medida con su partida. Dorotea Gorostegui, diminuta,<br />
perdida en el montón de sus ropajes oscuros, con voz gangosa, recitó la larga<br />
letanía de difuntos. Y al final de la misma, no pudo menos, a la manera de la<br />
abuela Anastasia, que recordar la vida de Pascuala.<br />
—Ella era la única hija de mi hermana Juliana. Vino con el alma deshecha de<br />
Lekunberri, pero no dudó un momento en ponerse a trabajar enseguida para<br />
levantar su casa y sus hijos, y jamás se quejó de la injusticia de lo que<br />
sucedió y recordó a su marido, Elias Iribarren, con amor todo este tiempo en<br />
que le sobrevivió. No sé por qué Dios me elige como espectadora de tantas<br />
muertes de mis seres queridos... quizás sea para que sirva de comunicación<br />
entre los que se fueron y los que quedáis aquí, en esta tierra. Para que sepáis<br />
cuánta fe y confianza tenían puesta en Vosotros, aunque no os conocían,<br />
aquellos viejos hombres y mujeres de mi tiempo. Mi padre era dueño de un<br />
barco de pesca, blanco como una gaviota, con su mástil alto como el asía de
una bandera... se le izaban las velas cuando navegaban velozmente y siempre<br />
venía de regreso a casa con las redes colmadas. Entonces mi madre lo recibía<br />
alegremente y nosotros, los hijos, pensábamos que seria así siempre jamás.<br />
Que aquellos dos seres permanecerían con nosotros hasta el final del tiempo.<br />
Pero ellos partieron y sólo resto yo de aquella multitud gloriosa, para contaros<br />
las cosas, las esperanzas y los sueños. Y para advertiros que las guerras<br />
deprimen el espíritu de los pueblos y carcomen su corazón. Y también para<br />
confiaros que los liberales actuaron como enemigos nuestros. Ellos dejaron sin<br />
vida a Elias Iribarren y a Pascuala sin casa, y a mí en la pobreza. Y aún<br />
seguimos en la pobreza mientras ellos se vuelven más ricos después de cada<br />
guerra y miran siempre hacia fuera del País, nunca hacia dentro del País. Mi<br />
padre traía peces a casa y los bendecía. Pero los liberales, llevan los peces<br />
fuera de casa y los venden de cualquier modo. No aman a los que formamos<br />
el pueblo, sólo se aman a sí mismos y están podridos de codicia y ambición.<br />
Pero ahora no sé muy bien qué cosas pasarán en el futuro, porque soy tan<br />
vieja que sólo puedo hablar del pasado. De cuando mi hermana Juliana partió<br />
de Motriko para casarse con el primo de las montañas. O de cuando se casó<br />
su hija Pascuala, tan joven, con Elias Iribarren y las campanas tocaron a júbilo<br />
en el aire de Navarra. Pero ahora los hombres han cambiado la memoria de<br />
los pueblos, porque se han inventado hilos que llevan la voz a grandes<br />
distancias. Entonces, la gente humilde como yo, no querrá ser escuchada... se<br />
hablará de cosas grandiosas, de noticias magníficas, de grandes<br />
acontecimientos... ¡Ay! Ezequiel debió de vivir para presenciar este milagro.<br />
Dorotea calló, sumamente fatigada. Era claro que su viva inteligencia estaba<br />
abrumada por el dolor y que desvariaba un poco. Joshe Miguel le tendió un<br />
vaso de vino caliente con azúcar, y ella, obediente, lo fue bebiendo a sorbos<br />
lentos. Entonces, María Jesús replicó:<br />
—Dices todo bien, tía Dorotea, y te escuchamos con atención... pero no han<br />
logrado matar el alma del País. Hay hombres ilustrados que defienden las<br />
viejas verdades, nuevamente.<br />
—No lo digas en voz alta... Patxi Bereciartua fue castigado por mencionarlo en<br />
sus versos —atajó la joven Dorotea con viveza y por primera vez<br />
mencionando el nombre de su amor delante de tanta gente como allí estaba<br />
reunida.<br />
—No... no debo callar. La gente está revuelta. Desde el fervor de la Guerra de<br />
los Siete Años y desde el juramento de los Fueros de Bizkaia en Gernika, nada<br />
más extraordinario ha sucedido en este País. Un hombre joven, Sabino Arana<br />
Goiri, está devolviendo al País su conciencia nacional... no se comenta otra<br />
cosa en las plazas ni en los cafés. Todos son corrillos por el asunto.<br />
—¿Habla del Fuero? ¿Es posible que se hable del Fuero otra vez?... —preguntó<br />
esperanzada Dorotea.<br />
—Sí, tía Dorotea... otra vez se habla del Fuero, pero de un nuevo modo...<br />
—¿No lo estarán profanando?<br />
—No, no lo creo. Más bien parece que lo examinan con otra luz, más directa y<br />
también más actual. Sabino Arana quiere restaurar la vieja dignidad vasca,<br />
pero al mismo tiempo lo hace de modo más moderno... como se ventilan esas<br />
cosas en Europa —puntualizó María Jesús.
—¿Y de qué sabes tú tanto de todo eso? —inquirió Elias, asombrado de<br />
escuchar a su mujer decir tales cosas.<br />
—Todo el mundo en Bilbao, Elias, habla de ello... Sabino Arana ha estado<br />
incluso en la cárcel. Dicen... bueno, dicen que se reunió con unos amigos en<br />
un caserío de Larrazabal, y emitió un juramento: Salvar la patria de los vascos<br />
de tanta decadencia como tiene, de tanto olvido sobre nuestra historia y<br />
nuestra lengua. Sabino Arana es un hombre joven y muy delgado, pero todo<br />
el mundo le tiene miedo.<br />
—Claro... está haciendo una revolución —masculló Elias—. ¡Y con una nueva<br />
guerra adiós las fábricas y el orden que hemos conseguido!<br />
—Pero, ¿qué orden hemos conseguido, Elias?... Todo el país<br />
parece una gran fábrica y una hilera de carretas de emigrantes extraños... ya<br />
no somos vascos ni dueños de nuestros destinos. Dependemos del todo de<br />
Madrid y no nos gobiernan demasiado bien.<br />
—Me gusta oír como hablas, María Jesús —musitó con vehemencia Dorotea<br />
Gorostegi. Y prosiguió: —Me pareces más sensata que tu esposo, desde luego.<br />
El ha olvidado de qué dolor hemos padecido... Pascuala fue muy desgraciada<br />
porque unos perversos hombres la condenaron.<br />
Ellas no trató de discutir con Dorotea Gorostegi. La muerte de la anciana y<br />
áspera madre le tenía el corazón revuelto. Un dolor intenso, como el de una<br />
feroz mordida, le asfixiaba. Calló aunque su memoria recorría hacia atrás la<br />
vida entera... la vaga noción del viaje en carreta, los años juveniles en Motriko,<br />
y más tarde la dolorosa experiencia en Terranova. Y luego su lucha por<br />
levantar un taller tal como lo soñaba desde siempre... y por detrás de todo<br />
eso, su madre, acuciándolo, manteniéndolo, reprochándole algo que escapaba<br />
a su comprensión, y al mismo tiempo, amándolo,<br />
—Dicen que Sabino Arana es como un poeta... —seguía informando la clara<br />
voz de María Jesús—. Un poeta loco.<br />
—Sólo los poetas tienen la fuerza como para mover empresas como éstas...<br />
son los únicos en poner alas en los corazones de la gente y ver más allá del<br />
horizonte cosas que uno no alcanza a ver. Así sucedió en Cuba cuando la<br />
Revolución. Había un poeta, Martí, y él los sublevó... a los esclavos ignorantes,<br />
a las mujeres, a los ancianos, a los soldados. A todos, él los sublevó con sus<br />
versos. Hasta los negros más ignorantes hacían canciones con sus versos y<br />
gracias a eso se convirtieron en hombres valientes y un poco sabios. —Y Joshe<br />
Miguel saboreó tos viejos recuerdos de su hacienda, y del tiempo en que ia<br />
caña de azúcar se cimbreaba at viento y expandía su suave olor.<br />
—Pero una guerra ahora sería horrible. ¡Oh, Dios nos ampare! —y Mari Antón<br />
se santiguó. Sus hijos estaban crecidos y eran hermosos. No quería ni<br />
imaginar para ellos un destino semejante al de Casimiro Artueta.<br />
—Pascuala se hubiera alegrado de saber estas cosas antes de morir... —<br />
sentenció la anciana Dorotea con voz tajante— porque aun cuando jamás hizo<br />
drama del dolor que le afectó cuando mataron al marido ante sus ojos, no<br />
dejó jamás de recordar por qué le mataron... No lo olvidó en todas las noches<br />
de su vida. Pero también es verdad que adoptó la determinación de dejar su<br />
casa y su pueblo para que sus hijos no supieran lo que era el rencor ni la<br />
venganza y crecieran libres frente aí mar de los vascos...
María Jesús observaba con asombro... hasta que ella dio la noticia de Sabino<br />
Arana, todos parecían unas personas grises, arropadas por todos sus lutos y<br />
sus grandes miserias. Arrugados los rostros, marchitas las manos. Hasta la<br />
gentil Juana parecía otra, opaca y distante y el propio Joshe Miguel carecía de<br />
aquel aire desenvuelto de todo indiano. Pero ahora, a la luz del recuerdo de<br />
aquella mujer marcada por tan enorme dolor y que viviera su larga existencia<br />
con trabajo y mansedumbre, todos parecían abrirse a un mundo nuevo... sus<br />
palabras despertaron emociones vibrantes, profundamente escondidas en el<br />
pliego de sus almas herméticas. Los ojos de todos, relucían, y las palabras se<br />
volvían proféticas y sonoras como clarines de gloria. Las manos se extendían<br />
en gestos desenvueltos, como abiertas, con las palmas hacia el cielo y los pies<br />
entumecidos recobraron un vigor incontenible. "Apenas he hablado de Libertad<br />
y Fuero y ellos recuperan el alma", pensó María Jesús con asombro, y hasta<br />
Elias parecía contagiarse del optimismo general. El fuego ardía ahora<br />
alegremente y el mar de Bizkaia, a lo lejos, era un suave murmullo, como el<br />
de una canción de cuna. Y de pronto tuvo la sensación grandiosa de que su<br />
abuelo Nikola, el deportado, estaba presente en aquella reunión de espíritus,<br />
junto al esposo de Pascuala, Elias, y tantos otros mártires del Fuero. Era una<br />
reunión lúgubre pero también, inesperadamente, tenía algo de fiesta de<br />
tambores que resonaban como el latido de los corazones estremecidos por la<br />
visión... y todo era como un tremolar de banderas al viento. "He sentido estos<br />
ruidos antes de nacer —pensó asombrada María Jesús— los he escuchado<br />
miles de años antes... cuando alguien de mi raza vivía en esta tierra y era el<br />
principio del mundo y debatía estas mismas cosas a la luz de las hogueras".<br />
Por un momento sintió miedo de su desplazamiento en el tiempo, de su infinita<br />
sensación de pertenecer al primer día de la creación. Estrechó contra su pecho<br />
al pequeño Nikola. "No quiero que reciba esas herencias de muerte y<br />
condenación pero... tampoco tengo derecho a privarle de estos momentos de<br />
esperanza. ¡Dios mío! Que tus antepasados te protejan, hijo mío".<br />
Y entonces la voz de Dorotea Gorostegi, profunda y autoritaria, comenzó el<br />
rezo de un nuevo rosario, al que fue replicando el coro familiar con gravedad<br />
respetuosa. Rezaban por el alma de Pascuala Lasa Gorostegi, viuda de Elias<br />
Iribarren, pero también por el anuncio de los nuevos tiempos de resurrección<br />
para el pueblo de los vascos. Amén.
BENITO SOLTXAGA<br />
Cuando apareció por primera vez en Motriko, alquilando una habitación que<br />
daba al mar, todos comentaron, pues no era usual que un hombre joven y<br />
apuesto, fuera paralitico y estuviera sometido a la silla de ruedas y la vigilancia<br />
de una severa hermana —seca como una espina de bacalao—. Solían bajar a<br />
la pequeñísima playa de Motriko, que sólo frecuentaban los niños, y se estaba<br />
en la orilla, dejando que el mar le lamiese las piernas enfermas. Leía<br />
incansablemente y le procuraban el periódico y los escasos libros que se<br />
vendían en Motriko. Así lo conoció, por la más pura casualidad, Juana, que<br />
últimamente andaba muy ocupada con el trabajo de los bordados. La herencia<br />
de la abuela Pascuala fue repartida escrupulosamente entre Elias y Juliana y<br />
quedó muy poco para las chicas. Elias compró la casa de Lekunberri —sin<br />
haberla visto nunca— y dio el dinero a su hermana, aunque Dorotea<br />
sospechaba que María Jesús abultó considerablemente la cantidad, pues fue la<br />
que efectuó las transacciones. Las jóvenes tenían muchos encargos de novias,<br />
pues cada vez las bodas se iban celebrando con mayor fastuosidad y las telas<br />
eran más ricas y las exigencias más caprichosas. Es verdad que Dorotea, en<br />
connivencia con el capitán Ormaza y su hija Therese-, procuraba de<br />
contrabando maravillosas telas de Francia (sedas naturales y rasos brillantes)<br />
que revendían a las damas para sus ajuares. Esto procuraba una entrada<br />
adicional respetable, aunque indudablemente no bastaba sino para la<br />
sobrevivencia.<br />
Juana perdió parte de su lozanía con su fracasado amorío con José María<br />
Iturralde, y fue idea de Dorotea Gorostegi que paseara por la playa, porque el<br />
aire del mar siempre da color a las mejillas y origina deseos de vivir. Y asi<br />
conoció al caballero paralitico una mañana y entabló conversación con él —<br />
estaba solo, pues su hermana preparaba la comida y se le cayó el periódico a<br />
la arena y Juana se lo recogió— y fue costumbre que adquirió de acompañarle<br />
un rato. Se llamaba Benito Soltxaga y era natural de Deba, donde su padre era<br />
dueño de un taller de herramientas, pequeño pero rentable. Era el hijo mayor<br />
de una familia desperdigada por la guerra, multada en sus bienes y, pese a<br />
todo, profundamente carlista. Legaron en su tiempo mucho dinero para<br />
procurar armas y municiones al ejército de Don Carlos, y la verdad es, que al<br />
final de la guerra, se encontraron entre unas cosas y otras, en enorme<br />
pobreza. Para colmo, el hijo mayor y esperanza de todos, contrajo la<br />
poliomelitis en una edad en la que nadie hacia presumible que pudiera<br />
enfermar de ello. Decían que era contagio de un pequeño, hijo de uno de los<br />
trabajadores de la fábrica, pero lo cierto es que Benito, gracias a la polio se<br />
convirtió en un hombre de negocios. Anteriormente gustaba con exceso de los<br />
frontones y las apuestas, de las mujeres y de las fiestas, pero una vez recluido<br />
en la silla de ruedas, se limitó a no perder el buen humor, y a trabajar en la<br />
empresa paterna y recobraría de su estado de postración... y la verdad es que<br />
tuvo éxito. Se pagaron tanto las multas como las deudas, y se soportaban los<br />
créditos de las nuevas maquinarias y los jornales de los obreros, cada vez más<br />
numerosos, y hubo de traficar con los liberales, lo cual al viejo Soltxaga le<br />
pareció una rendición mayor que el Abrazo de Bergara, y murió reprochando a
su hijo tal acción humillante y vergonzosa. Pero Benito no reparó en<br />
remordimientos ni escrúpulos... en su taller se fabricaban ahora toda clase de<br />
tornillos, llaves y cerraduras. El revisaba los catálogos de toda Europa y se<br />
abrió a la exportación mucho antes que otros pequeños talleres gipuzkoanos.<br />
Pero Benito, una vez logrado el éxito industrial, deseaba fervientemente una<br />
esposa. Sabía que su enfermedad no le babia dejado impotente, y pese a la<br />
languidez de sus piernas, todo su cuerpo funcionaba perfectamente. Se sentía<br />
capaz de tener hijos que prolongaran su apellido y su herencia, y de hacer<br />
feliz a una mujer, aunque rechazaba la idea de ser aceptado tan sólo por las<br />
condiciones económicas que ofrecía.<br />
Cuando conoció a Juana, una emoción nueva y fresca le bañó el corazón...la<br />
joven era candorosamente nueva y especialmente sensible, y muy hermosa.<br />
Sus ojos azules bordeados de gruesas y negras pestañas, su cutis blanco y<br />
delicado, sus labios gruesos, su alto y delgado cuello de cisne. Hablaron de<br />
muchas cosas y él prolongó su estancia en Motriko más de lo conveniente y<br />
sólo marchó a Deba ante la machacona insistencia de su áspera hermana que<br />
deseaba regresar a casa lo antes posible. Pero la amistad iniciadaen el verano<br />
no se interrumpió en el invierno, pues Benito escribía cartas largas y ardientes<br />
que Juana contestaba puntualmente ante la desesperación de Dorotea la<br />
joven, que sentía hacia la situación una repugnancia inevitable.<br />
—No es sólo muchos años mayor que tú, sino que está paralítico... ¿qué clase<br />
de vida te espera, Juana?<br />
Pero se daba cuenta de que no podía aconsejar demasiado, porque ella tuvo el<br />
poco tino de enamorarse de un poeta, que era como un pájaro y que se<br />
marchó de su lado con el ruido del aleteo de sus alas de cristal, dejándola sola<br />
y triste.<br />
—¿Y cómo sabes tú cuál es el hombre apropiado para cada mujer? —respondía<br />
Juana mientras se inclinaba a bordar las iniciales en los ajuares de las novias<br />
felices, de las novias ricas y afortunadas, seguras de entrar en el Paraíso del<br />
brazo del hombre perfecto para su sueño.<br />
Al verano siguiente, Benito Soltxaga regresó a Motriko hacia mediados de julio,<br />
pero esta vez sin su hermana, y solicitó los servicios de Juana para llevarle y<br />
traerle a la playa desde la habitación de su posada.<br />
—Será un servicio muy bien recompensado —aseguró a Juliana que le atendió,<br />
pues ninguna de las dos Doroteas se encontraban en casa en aquella ocasión.<br />
A Juliana le pareció un caballero que ofrecía la oportunidad de una buena<br />
entrada económica en un momento del año en que los bordados rebajaban en<br />
demanda y sin vacilar, aceptó encantada. Así que Juana se dedicó<br />
exclusivamente al cuidado del hombre paralítico. Pero pronto se percató de<br />
que él la observaba de una manera honda y que rozaba sus manos y que<br />
aproximaba su rostro al suyo. Juana se debatía entre sentimientos muy<br />
contradictorios, bien es verdad, pues aunque Benito era un hombre físicamente<br />
agradable y muy pulcro y vestía como un caballero, no dejaba de ser un<br />
paralítico que temía que se le observara cómo se arrastraba con sus muletas.<br />
Pero una tarde, mientras el sol se moría a lo lejos, entre nubes naranjas y<br />
rojas y rosadas, dejando la arena cálida y dorada, Benito Soltxaga atrapó<br />
aquel rostro pequeño y hermoso de la joven Juana entre sus manos, fuertes<br />
pero delicadas, y la besó con pasión en los labios. Fue un beso respetuoso pero
ardiente, que se estampó profundamente en el corazón de la joven y que por<br />
un instante le hizo olvidar aquel otro beso con perfume de rosas. Ella<br />
respondió esta vez y entonces se dio cuenta de que estaba atada a Benito de<br />
manera inexorable. Los ojos del hombre se animaron por el triunfo y la gloria,<br />
y preguntó anhelante....<br />
—¿Me amas, Juana?<br />
Tanta era la angustia y la vehemencia y la ternura de aquella voz, tanto el<br />
agradecimiento en el fondo de los ojos grises de Benito Soltxaga, que la<br />
joven, jamás amada así, sintió el vahído de su poder. Y asintió con la cabeza,<br />
suavemente. Y no pudo menos de evocar, fugazmente, los ojos del<br />
Pretendiente en Gernika, cuando alabó su belleza, y se tocó, casi con miedo,<br />
el cutis blanco, fino como una porcelana de calidad pero palpando por primera<br />
vez la grieta mínima pero profunda que se abría en su frente. "Será difícil<br />
amarle tanto como él quiere, pero seré una buena esposa y no se arrepentirá<br />
de haberme escogido. Pero también será difícil enfrentarme a mi hermana y a<br />
la tía Dorotea, aunque supongo que mamá estará de mi parte".<br />
—Queridísima., yo te adoro y te prometo que tendrás todo cuanto una mujer<br />
puede apetecer... trajes maravillosos, abrigos de piel, joyas... Veranearemos<br />
en San Sebastián con la nobleza de España,... y si quieres, viajaremos al<br />
extranjero.... —y las palabras de Benito, rebosante de felicidad, suavizaban la<br />
tormenta de su corazón agitado. El continuaba diciendo...— El tallerde Deba lo<br />
pondré a tu nombre, serás la nueva dueña. Y también la casa que de piedrade<br />
sillería, la construyó un bisabuelo indiano que fue pirata y volvió<br />
inmensamente rico de las Indias. Se casó con la mujer más bella del pueblo.<br />
Hay en la casa un oratorio donde podemos casarnos, con su sagrario de plata<br />
del Potosí... hace tiempo que sueño en verte en la mitad de la casa, dueña de<br />
todo, madre de nuestros hijos....<br />
Juana bajó la cabeza y los ojos azules se inundaron de lágrimas. De su humilde<br />
oficio de bordadora de ajuares de novia, al fin podía acceder a la propiedad de<br />
una casa importante, tal como la describía<br />
Benito, y ser la mujer de un hombre importante y cultivado, así fuese<br />
paralítico, y sus hijos nacerían en cuna semejante a la de los reyes.<br />
Dorotea la joven se escandalizó al conocer la decisión. Las dos hermanas<br />
discutieron con bastante acritud días enteros, con sus largas noches,<br />
irreconciliablemente. Los bordados se paralizaron y algunos se ensuciaron de<br />
lágrimas acidas y corrosivas, como la sal del mar, hasta que al final Dorotea<br />
Gorostegi adoptó el partido de Dorotea la joven, exclamando indignada.<br />
—Dios te libre de semejante cosa ¿cómo podrás tener hijos?<br />
—El ha hablado de que podemos tenerlos.<br />
—¡Palabras! Y una mujer sin hijos no vale nada... para eso, mejor quedarse<br />
soltera.<br />
Juliana entonces tenía una fuerte fiebre a causa de un catarro que mal curado<br />
debilitaba sus fuerzas y se mantenía en cama. Los gritos y las discusiones le<br />
alteraron y comenzó a gemir:<br />
—Juana, lamas hermosa de las dos, la más dulce, la más bella... atada a un<br />
hombre que no sabe caminar. ¿Por qué, Señor?....
Pero Juana por vez primera demostró una fuerza de carácter extraordinaria, la<br />
suficiente como para enfrentarse a las mujeres de la familia con arrojo y<br />
decisión, con desafío auténtico...<br />
—Le quiero. Y él será un buen esposo para mí.<br />
La tía Dorotea amenazaba con cosas terribles y la perseguía como una sombra<br />
a todas partes, acuciándola a desistir. Pero el hijo mayor de Joshe Miguel,<br />
Vixente, apenas un adolescente, que entraba y salía de la casa de las viejas<br />
mujeres, se ofreció a servir de correo entre los enamorados. Así le llegaban a<br />
Benito Soltxaga las cartas apasionadas de Juana —enardecida por la lucha<br />
familiar— y en las que relataba el desacuerdo surgido, pero ubicándolo en el<br />
campo del egoísmo de una madre que no quería perderla. Benito Soltxaga leía<br />
claramente la verdad entre aquellas frases dificultosamente escritas, pero<br />
sentíase impotente para meterse en aquel lío... Regresado a' Deba por<br />
reclamaciones del propio negocio, se encontró con que su hermana Asun, le<br />
reprochaba el proceder. Era una queja celosa de mujer que va a perder el<br />
dominio sobre la casa paternal y sobre un hombre al que se acostumbrara a<br />
tratar casi como un hijo: con ternura solicita, aunque fuera una ternura<br />
espinosa. Benito Soltxaga se preguntaba demasiadas veces, mientras el<br />
trepidar de las maquinas conmovían las paredes {el taller estaba situado en la<br />
parte atrás de la casona, donde una vez estuviera el granero y los establos y el<br />
huerto), si Juana soportaría aquella presión que se ejercía sobre ella y si era<br />
justo que él fuera el causante. ¡Parecía la joven tan dulce y sumisa para<br />
aguantarlas! Pero no era asi ciertamente. El saberse amada ía volvía poderosa.<br />
Demasiadas veces rechazada por su condición social, no estaba dispuesta a<br />
dejar pasar la oportunidad. Juana no deseaba repetir en su vida las miserias<br />
que condenaron las de las viejas mujeres y que se cernían sobre ella y su<br />
propia hermana Dorotea. Sus hijos nacerían en cunas ricas, como la que María<br />
Jesús dispuso para su hijoNikola. "No es justo que tos hijos de unas tengan<br />
más que los de otras..." se repetía, aunque las dudas de la tía Dorotea sobre la<br />
capacidad de Benito Soltxaga de ser padre, le corroían el corazón. Una noche,<br />
sin más, decidió romper el circulo de discusiones, llantos y reconciliaciones,<br />
ató su ropa —era tan poca y lucía tan gastada— en un pequeño lío y se deslizó<br />
por la puerta de atrás, hacia la calle... y se dirigió al convento de las monjas<br />
carmelitas, solicitando asilo e! tiempo necesario para que Benito Soltxaga<br />
fuera a rescatarla, y se celebrara en la mayor intimidad la ceremonia del<br />
matrimonio. Y Juana, que naciera con un alma limpia y suave como el de una<br />
paloma, comprendió que al final entraba en esa fase agria de la vida, repleta<br />
de viejos rencores, destilante de puses antiguos, ésa que llaman madurez. Y<br />
permaneció quince días en el convento, rodeada de mujeres de hábito,<br />
curiosas de su pasión y atónitas de su rebeldía. Fue en vano que llamaran al<br />
convento las mujeres de la familia, pues ella no accedió a responderles.<br />
Trataron de convencer a Mari a Jesús, pero no lograron convencerla y lo que<br />
fue más curioso, Mari Antón se convirtió en su ardiente defensora. Ella envió<br />
un ramo de rosas blancas a Juana y un traje de seda gris precioso y acertado<br />
a las medidas de Juana, y sobre todo fue un gesto maravillosamente<br />
reconfortante para la joven. Juana esperaba impaciente a Benito en una celda<br />
pequeña, repleta de chinches, y con un colchón de paja, aunque las monjas<br />
añadían dulces de frutas a la frugal comida que era propia del convento. Benito
llegó en su sillón de ruedas, (descendió de la calesa trabajosamente con sus<br />
muletas) acompañado de su hermana Asun, que no pudo impedir acompañar<br />
al hermano hasta el final de lo que ella calificaba su "enorme locura". La silla<br />
de ruedas se deslizó suavemente por el claustro, rumoroso del agua de una<br />
fuente y de los trinos de los canarios amarillos que las monjas tenían en<br />
cestas de paja. Juana corrió hacia Benito, con su vestido nuevo, con los rizos<br />
castaños orlando su cara radiante y la luz de sus ojos azules entusiasmados.<br />
Toda ella expresaba felicidad de vivir, voluntad de acatar su destino, una firme<br />
esperanza de ir a una vida mejor de lo que jamás nadie pudiera sospechar.<br />
Benito que llevaba un ramo fragante de narcisos en las manos, se los tendió<br />
murmurando emocionado:<br />
—Sentiré preciosa mía, no poder entrarte en brazos en mi casa, como es la<br />
costumbre.<br />
—No te preocupes. Me sentaré en tus rodillas y lo haremos así.<br />
La seca Asun carraspeó y de un manotazo empujó la silla de ruedas hacia la<br />
joven, diciendo con voz seca:<br />
—Conduce tú ahora.<br />
Y así, conduciendo la silla de ruedas Juana, fueron a presencia del sacerdote<br />
que bendijo la unión con sencillez. Pero a la salida del convento, su madre<br />
Juliana, debilitada por la tos y la fiebre, la esperaba. La abrazó con enorme<br />
cariño, y dirigió a Benito una mirada suplicante:<br />
—Sólo te exijo que la hagas la mujer más feliz de la tierra. Y el hombre,<br />
emocionado pero sujeto a su silla, lo prometió.
FINALES<br />
A los quince días de la boda de Juana, su madre Juliana murió en un ataque de<br />
fiebre fulminante. Fue inútil tratar de bajarla calentura que le dio poniendo en<br />
su frente paños fríos... o trozos de hielo. El mal que minaba sus pulmones fue<br />
implacable y Juliana falleció. Dorotea le cerró los ojos y la amortajó. El entierro<br />
fue muy sencillo e íntimo, porque así se impedía el visiteo, que empezaba a<br />
cansar mucho a Dorotea Gorostegi. Apenas si acompañada por las amigas<br />
más íntimas y la prima Irene de Bustiñaga, el cortejo fúnebre, a pie, se acercó<br />
al pequeño cementerio y depositó la humilde caja de pino en la tierra. El<br />
sacerdote bendijo el nicho humilde, donde Juliana iba a descansar por toda la<br />
eternidad y se rezó un rosario en euskera. Aunque se le avisó a Juana, Asun<br />
Soltxaga anunció, con unas letras, que el matrimonio pasaba su luna de miel<br />
en Italia, y que era imposible comunicar la noticia y que incluso, le parecía<br />
mejor dejarlo para la vuelta. Ni Elias ni María Jesús pudieron venir esta vez.<br />
Elias montaba una maquinaria nueva en su fábrica de Erandio y María Jesús<br />
esperaba su segundo hijo. Por otra parte se mudaban a un apartamento de un<br />
edificio nuevo y en un pueblo nuevo, más allá de Bilbao, más allá de Erandio,<br />
llamado Las Arenas, en el amplio Abra donde el Nervión y el Cantábrico se<br />
fundían. "Veo el mar desde las ventanas..." anunciaba María Jesús<br />
alegremente, pero eso no era novedad para Dorotea Gorostegi, que siempre<br />
había visto el mar desde la suya. "¡Qué chica tan rara!", refunfuñó para sí.<br />
Joshe Miguel acudió, aunque solo, pues Mari Antón, resentida con las Doroteas,<br />
alegó una fuerte jaqueca. "El mal del fin del siglo" también refunfuñó Dorotea.<br />
Se sentía tan triste y tan vencida que no deseaba admitir que su enorme dolor<br />
se debía tanto a quedarse sola como a perder a las mujeres que fueron como<br />
sus hijas y la compañía más fiel en su vida. Dorotea la joven la atendía con<br />
cariñosa paciencia y Joshe Miguel la visitaba mañana y tarde y poco a poco la<br />
propia Mari Antón la acompañó en sus visitas, llevando chocolate y bizcochos<br />
blancos, rociados con licor muy dulce, que era lo que Dorotea prefería, y<br />
trataban entre todos de paliarel silencioque se extendíaen una casa que<br />
siempre fue tan bullanguera.<br />
Esta vez no llegó carta de San Sebastián, Por aquellos mismos días, Carmen<br />
Trinidad Ciriza de la Escosura murió repentinamente y del mismo mal que<br />
Juliana. Una gripe mal curada y unas fiebres altas que no pudieron ser<br />
controladas, pese a la atención médica que recibió. No pudo ser salvada para<br />
desesperación de su hijo José María, que en el aliento postrero de su madre<br />
lloró como un niño pequeño, aferrado a sus manos, hundida la frente en el<br />
lecho de quien amaba más que a nadie en el mundo. Ramonita hubo de<br />
separarle de la muerta con infinito cuidado, dirigiendo ella las operaciones de<br />
amortajamiento y atendió a las visitas que de todo el País y desde Madrid<br />
vinieron a dar cumplimiento. En la prensa se reseñó su deceso y se dieron<br />
datos biográficos de la dama y se reproducía en daguerrotipo, su rostro<br />
amable y sonriente. Se la enterró en el panteón magnífico de los Ciriza de la<br />
Escosura, masa de mármol negro en cuya cúspide un ángel de bronce con las<br />
alas extendidas sujetaba en sus manos una corneta de la Resurrección. En el<br />
mausoleo descansaba el bisabuelo, el Cabatlerito de Azkoitia, y el abuelo, el
corsario de la Gipuzkoana, y el padre, comerciante y liberal. Las mujeres<br />
aparecían brevemente reseñadas en los nichos al lado de sus ilustres maridos.<br />
El aña de Hernani, por deseo expreso de Carmen Trinidad, tenía un lugar<br />
preferente y a su lado, y no al lado de su madre, se depositó la caja de<br />
madera de sándalo, lujosa y perfumada con su Cristo de plata, que guardaba<br />
los restos de Carmen Trinidad. Grandes letras de bronce, relucientes como si<br />
fuesen de oro, indicaban su nicho. Su nuera Ramonita, que esperaba ya un<br />
hijo por ese tiempo, la vistió para el descanso final con el mejor de sus trajes,<br />
de raso lila con encajes también lilas, y le arregló el cabello plateado en una<br />
trenza. Así la vieron las gentes que desfilaron ante su féretro, instalado en la<br />
sala noble del palacete, entre un millar de azucenas y alelíes y rosas blancas y<br />
claveles y flores de lavanda, que se quemaban en un incensario chino.<br />
Sin ella, la casa de los Cirizas pareció volverse inhóspita a su hijo. Se resistió a<br />
que se retiraran las ropas de sus armarios y ordenó mantener el cuarto tal<br />
como ella lo tuvo en vida... con aquel tenue olor a perfume, con el edredón de<br />
raso sobre la alta cama, y el mueble de espejos con carillón que ella gustaba<br />
escuchar cuando le daban los ataques de melancolía. José María recordaba<br />
todo el amor que les unía. Aquella sensación de bienestar que los envolvía<br />
cada vez que estaban juntos, aquella ternura con que se acostumbraban a<br />
tratar... todo eso se perdía para él, y para siempre. Ramonita, atenta y<br />
responsable de sus funciones como ama de casa, no podía compensar la<br />
pérdida sufrida... ni tan siquiera paliarla, aunque fuera su mujer la que le<br />
ayudara a regresar a la normalidad de su vida, a sus trajines cotidianos...<br />
otorgándole la esperanza de que el hijo de ambos podría procurarles mucha<br />
felicidad.<br />
—Antes le debí dar un nieto... lo deseaba con todo el corazón.<br />
—Ella sabía que lo estaba esperando. Fue bastante saber que quedabas bien<br />
cuidado y con un hogar asegurado —comentó tranquilamente Ramonita,<br />
mientras tejía una chaquetita para su bebé. No se inmutaba fácilmente.<br />
—Espero que sea una niña... una niña como ella lo fue... —musitó<br />
inmisericorde José María, turbios los ojos verdes y envuelto en una nube de<br />
humo. Fumaba en exceso y le dio entonces por beber también más de lo<br />
acostumbrado.<br />
Ramonita no se sintió demasiado ofendida. No lo amaba tanto como para eso,<br />
y por otra parte, conociendo desde niña a Carmen Trinidad, también sufrió los<br />
sutiles efectos de su hechizo... de aquel hechizo que cuantos la conocieron,<br />
padecieron. Excepto Felipe Itu-rralde, su marido, que la terminó detestando,<br />
aunque la comprara, deslumhrado, a la vieja y codiciosa tía que siempre la<br />
desdeñó por su absoluta inutilidad y su marcada tendencia a la melancolía.
EL DOLOR <strong>DE</strong> LA JOVEN DOROTEA<br />
Cuando recibió carta de Patxi Bereciartua, Dorotea no pudo<br />
reprimir un grito. La había esperado con ansiedad en todos aquellos largos<br />
años —¿fueron dos o tres? No podría precisarlo— y con esperanza—aunque<br />
jamás comentara sobre ello. Pero siempre acudía al correo y miraba las cartas<br />
y preguntaba si alguna carta de América estaba traspapelada. Al final admitió<br />
que el bertsolari la olvidó porque en América —al menos eso afirmaban Joshe<br />
Miguel y María Jesús— las mujeres eran preciosas y la vida más fácil y<br />
placentera. Al hacerse dinero con rapidez, también con rapidez se conseguían<br />
otros hábitos.... los hombres y mujeres se amaban con mayor facilidad y sin<br />
tanto compromiso. Cuando el tío Joshe Miguel hablaba de aquellas cosas sus<br />
azules ojos se convertían en un cielo distinto y parecían de otro hombre,<br />
másjoven, más amante y tierno. Dorotea se preguntaba muchas veces —<br />
mientras bordaba paciente y silenciosa sus ajuares de novia— cómo seria el<br />
amor, ese fuerte lazo que une de tal modo a los hombres y a las mujeres. Ella<br />
sintió el toque de gracia cuando Patxi. alto y dorado, tan esbelto, tan grácil y<br />
con aquellos pálidos ojos de mar en calma, hizo sus versos en el muelle de<br />
Motriko. Quedó como electrizada y le pareció que dentro de su corazón se<br />
removían voces y suspiros. Voces que hablaban de cosas mágicas,<br />
esplendorosas, brillantes, tremolantes. Sintió eso mismo cuando la mano del<br />
joven rozó su mano y cuando la boca cálida y fresca del joven se posó sobre la<br />
suya. Y entonces los suspiros de su alma eran como lamentos y al mismo<br />
tiempo gritos de triunfo. Pero eso pertenecía al pasado. A un pasado cada vez<br />
más remoto. Muertas la madre y la abuela Pascuala, con el desgraciado<br />
matrimonio de Juana y la enorme tristeza del animo de Dorotea Gorostegi,<br />
toda posibilidad de ser feli/ acababa para ella. La carta se la entregó la mujer<br />
del funcionario de Correos - una seca y antipática mujerona—y ella la estrujó<br />
contra su pecho sin atreverse a creer en su dicha... "Me llamará... o vendrá?...<br />
¡Dios! Ahora lo sabré...". La letra del bertsolari era desigual y muy grande,<br />
como la de un niño, y se notaba el enorme trabajo que le costó escribirla.<br />
"Debe tener más de treinta años" se dijo apesadumbrada de cómo se iba el<br />
tiempo y cómo su propia lozanía, también se apagaba. Dorotea lloró por<br />
primera vez al leer la carta... por primera vez y después estuvo llorando<br />
horas, amargamente, aunque lo hiciera en el más absoluto silencio, frente a<br />
su ventana, empapando los bordados. Las lágrimas le dejaron surcos ardientes<br />
en sus finas mejillas como perforándolas, marcando las primeras arrugas de<br />
su vejez. Todo quedó marchito... la inocencia y la esperanza, el sentimiento<br />
tierno y amoroso, la expectación vivaz... "Se ha casado"... repetía para sí,<br />
desolada, sin poderlo asumir. " Se ha casado con una mujer de aquella tierra,<br />
hija de vascos, con mucho dinero y así podrá escribir sus versos y la libraba a<br />
ella de toda palabra de matrimonio. ¡Qué crueldad!... ¿librarme de qué,<br />
Patxi?... Todos saben que fui tu novia ¿quién crees que está ahora soltero<br />
para mí?... he envejecido en la espera... aunque tú hayas progresado. Pero<br />
díme bertsolari... ¿qué clase de versos harás tú ahora, fuera de tu sustancia y<br />
en medio de tanta comodidad?", De algún modo la práctica Dorotea entreveía<br />
que los versos de un poeta sólo nacen de un sentimiento doliente, profundo,
de protesta. Es la canción de la inconformidad ¿y qué inconformidad puede<br />
tener un hombre que todo lo tiene a mano?... Pero Dorotea no contemplaba<br />
que su bertsolari perdió por sus versos el País y que eso era lo único que no<br />
podía poseer nunca más. Un País que la propia Dorotea no quiso abandonar.<br />
Pero por otra parte Dorotea se daba cuenta de que lo esperaba, no tan sólo<br />
por amor, sino porque hombres como Patxi Bereciartua no se daban<br />
fácilmente en el pueblo... y ella buscaba en su compañero algo más que la<br />
seguridad y bastante más que la compañía. Quería un alma que diera<br />
esplendor a sus días. Un pensamiento que iluminara su existencia.<br />
Patxi Bereciartua enviaba un dinero para cancelar la deuda con Joshe Migue!.<br />
Así que tuvo que entregarle la cantidad y confesar su desgracia. Joshe Miguel<br />
no le dio la menor importancia. "Ya encontraras algo mejor", musitó mientras<br />
guardaba el dinero en el bolsillo de su chaleco. Pero los vivaces ojos de Mari<br />
Antón taladraron los de su sobrina y comprendieron su desorientación y su<br />
pena. Ella los vivió en su momento. ¿Qué cosa era una mujer pobre y soltera<br />
en la sociedad? ¿De qué iba a vivir en cuanto la vista le fallara y no pudiera<br />
afinarse para sus encajes? ¿Qué clase de compañía podía aspirar a tener en el<br />
pueblo?...<br />
— Vamos, Dorotea... creo que deberías hacer una visita a María Jesús...<br />
moverte un poco. Te he dicho muchas veces que vengáis a casa. Te ayudaría<br />
a cuidar de Dorotea y me ayudarías tú a cuidar de mis hijos. Piénsalo... —dijo<br />
Mari Antón afablemente, mientras le servía chocolate caliente con mucha<br />
azúcar.<br />
La joven lucia demacrada y entristecida, muy deprimida. Y aún conservaba la<br />
carta entre las manos. Dorotea seguía con la mirada fija en el mar azul de<br />
Motriko. Sabía desde siempre —como una premonición— que aquel mar sería<br />
su premio y su castigo. Una vez, frente al mar, escuchó al poeta y le amó,<br />
pero era él alma de mar y el mar se lo llevó lejos. Y ahora díme... díme mar:<br />
¿Qué será de mí cuando la tía Dorotea Gorostegi muera y me quede sola?....<br />
Yo, que deseé tener mis hijos, mi hogar, mí futuro... ¿qué será de mí?...
JOSÉ MARÍA ITURRAL<strong>DE</strong>, UN LÍ<strong>DE</strong>R LIBERAL<br />
Ramonita expresó con determinación su deseo de dar a luz en Pamplona. Era<br />
la última y más querida hija de un terrateniente de la Ribera de Navarra y su<br />
presunta heredera, puesto que el mayor de los varones murió en un accidente<br />
y su viuda, sin hijos, vivía con su propia familia y padecía una grave dolencia<br />
del corazón, que hacia temer su muerte inmediata. El otro hijo del viejo<br />
Santiago, era fraile franciscano y predicaba la pobreza a que le obligaba su<br />
voto, aunque jamás se le vio descalzo en invierno y mantenía un aya joven,<br />
fresca y fecunda para el cuidado de sus ropas y de sus hijos. La Orden lo<br />
expulsó y su padre lo desheredó, pero de vez en cuando le pasaba algún<br />
dinero por no verlo en la indigencia absoluta y porque después de todo,<br />
aquellos chiquillos eran sus nietos. Les compró una tierraen Cadreíta y allí lo<br />
mantenía conñnado con su cantidad anual. Así que Ramonita convivía con su<br />
padre —un hombre rudo, alegre, jacarandoso y voceras, aunque astuto en los<br />
negocios— en una inmensa mansión que en el centro de la ciudad de<br />
Pamplona tenían en propiedad. Era una casa varias veces centenaria y parte<br />
de lo que aportó la madre de Ramonita al casarse con el comerciante. La<br />
familia Gurbindo tenía una curiosa historia. Consignados por el Duque de Alba<br />
como fieles a Castilla, no les impidió, sin embargo, promover varias revueltas,<br />
tratando de lograr la entrada de los reyes legítimos, los Albret, a Pamplona.<br />
Fueron comisionados rebeldes ante Juana de Albret a fin de convencerle de<br />
que su hijo Enrique entrara con sus hugonotes en la Navarra peninsular, pero<br />
mucho más tarde resulta<br />
ron varios cardenales y primados de España de entre sus miembros varones, y<br />
una especie de santa entre sus hembras. La última de esa raza vigorosa y<br />
atormentada fue la madre de Ramonita, que veraneaba en San Sebastián,<br />
Biarritz y Bayona, invernaba en el caserón familiar y en otoño iba a su casa de<br />
Elizondo. Era una mujer sin demasiada belleza ni inteligencia, pero conquistó<br />
con su nobleza, a! rudo comerciante, que consiguió entrar en la clase media<br />
alta de Navarra, gracias al matrimonio, y muerta la mujer, renunció a las<br />
mudanzas estacionales, estableciendo su vivienda en Pamplona. Santiago no<br />
sabía de letras pero era muy hábil en los negocios y acrecentó su fortuna con<br />
rapidez en la guerra y en la postguerra. No era un hombre excesivamente<br />
odiado, porque el asunto político le traía sin cuidado y también el poder. Su<br />
única ambición era el comercio. No cuidaba demasiado de su vestimenta ni de<br />
su lenguaje ni de sus amigos. Gustaba de grandes juergas y era generoso con<br />
los que amaba. En el caso de su hija Ramonita, la debilidad de su padre era<br />
extrema. Adoraba a su hija y de mala gana consintió et casamiento, aunque<br />
convino que pudo haber escogido un hombre peor, porque José María, muerta<br />
la madre, no opuso resistencia en pasar temporadas en Pamplona ni a convivir<br />
con su suegro. En cierto modo quería prosperar en los negocios que le dej ara<br />
el abuelo y el suegro le daba consejos afortunados y le fue introduciendo en el<br />
complejo mundo de Pamplona. Poco a poco el viejo sueño de hacer política<br />
volvió a surgir en su pecho y se percató de que era bastante fácil para él,<br />
hombre educado de tan exquisita manera y que podía expresarse con tanta<br />
facilidad, con conceptos oportunos, muchos novedosos, y con la fortuna
apropiada y un matrimonio conveniente. Poco a poco comenzó a figurar en<br />
actos públicos, escribió en la prensa, logró una plaza con el nombre de su<br />
padre en el pueblo y una calle en la misma Pamplona, acallando para siempre<br />
las dudas que de su propia memoria surgían sobre el fin verdadero de su<br />
progenitor, a quien no recordaba. Esto lo situaba indudablemente en el marco<br />
liberal y progresista, a lo que realmente correspondía su ostentosa presencia,<br />
atildada y atrayente. Su nombre comenzó a rodar como una moneda de plata<br />
reluciente. Todos querían conocerlo y tratarlo y cuando su mujer dio a luz una<br />
niña, a quien bautizaron Carmen, la fiesta fue tan espléndida como no se<br />
recordaría otra en tiempos. Se limpiaron las enormes arañas de cristal del<br />
palacio, se pulieron los mármoles, se limpiaron las alfombras y colgaduras y se<br />
recibió a la flor y nata de la sociedad pamplonesa, con copa de champán de<br />
Francia y exquisiteces tales como caviar de Rusia. Ramonita, exquisitamente<br />
vestida de gris pálido, con un collar de perlas, atendió a las gentes y tuvo la<br />
cortesía de mostrar su niña, hermosa y delicada, a las mujeres que en punta<br />
de pie entraban al cuarto empapelado en tela de raso rosa y con su moisés de<br />
encajes de Bruselas. Fue tanto el boato y la ostentación que mucha gente se<br />
resintió, pero la fama de José María siguió ascendiendo y Santiago estaba muy<br />
satisfecho porque al mismo tiempo ascendían sus ventas.<br />
José María se presentó Diputado en la Diputación de Navarra y obtuvo su<br />
escaño. Preciso es afirmar que no fue el peor de los Diputados que en ella han<br />
habido, aunque no pasara grandes trabajos ni resolviera grandes cosas. Pero<br />
debido a su propia ansia de poder —cada vez más acuciante— y a su<br />
desmedida ambición de notoriedad, sacó ventaja de todo cuanto resolvió o<br />
debió resolver. Cenaba con sus selectos amigos e iba de caza con ellos...<br />
mientras se afincaba de modo definitivo en Pamplona, dejando el palacete de<br />
los Ciriza para el mes de agosto.<br />
Pero fue por ese tiempo que el Ministro Gamazo intentó una reforma<br />
económica desde Madrid, y trató de eliminar el escollo que le presentaba el<br />
régimen foral de Navarra en la recolección de impuestos y otras cosas. Al<br />
principio José María no le dio excesiva importancia al asunto, aunque su<br />
suegro Santiago lo señaló como un problema grave. Y realmente lo fue,<br />
porque el pueblo, muy callado desde la última guerra carlista, reaccionó con<br />
bastante violencia. En todos los pueblos se armaron comités y la gente, en los<br />
bares, comenzó a comentar el asunto con fervor. Para cuando se dio cuenta<br />
José María, las mujeres de Navarra confeccionaban banderas y el lema de PAZ<br />
Y FUEROS, viejo lema de la fracasada empresa de Muñagorri, se apoderó del<br />
viento... y no se escuchaba otra cosa en toda la amplia Navarra, desde el<br />
norte montañoso al sur amplio y soleado. La vieja cuestión foral se planteaba<br />
nuevamente y hubo quien habló de facción, montonera... y todo el horror de<br />
la vieja guerra. El mismo José María se dejó arrastrar por la marea. Era liberal<br />
y no deseaba el avance de una Ley demasiado vetusta, pero de ninguna<br />
manera su eliminación total. De algún pozo oscuro de sus genes surgió la<br />
protesta airada —bien contenida por otra parte— de que no se podía extirpar<br />
algo tan legítimo y tan hondamente arraigado en el pueblo. Ramonita advirtió<br />
su preocupación y le inquinó directamente, como ella hacía las cosas:<br />
—José María... no es tiempo de duda. Hay que actuar.
Los ojos verdosos del hombre se fijaron en su esposa, con más atención de la<br />
que habitualmente solía prestarle. No pudo menos —en un instante efímero<br />
pero fulgurante— de compararla con la sobrina de Elias Iribarren, aquella joven<br />
rosada y fresca como el agua clara del monte. Ramonita vestía con sencillez,<br />
sin más adorno que su collar de perlas, y el cabello, tirante hacia atrás,<br />
resaltaba su frente alta y su nariz potente. La pequeña Carmen dormía en sus<br />
brazos... aunque para desesperación de José Mana era tan poco parecida a su<br />
madre como parecida a Ramonita, con aquella falta absoluta de brillo y<br />
esplendidez.<br />
— Hay problemas... parece que varios pueblos han decidido manifestarse<br />
contra la disposición de Gamazo. Se están reuniendo los hombres y fabricando<br />
pancartas..... hablan de salir por los caminos en montonera... aunque repiten<br />
que lo harán de forma pacífica, esta vez.<br />
—No veo el peligro por ninguna parte, entonces.<br />
— Se trata de una especie de sublevación de todos modos, mujer. Estos<br />
hombres de los pueblos, que se reúnen, hablan de política por primera vez<br />
desde la guerra, se están calentando... ¿entiendes?... es una especie de<br />
preparación.<br />
— Yo creo que no debieran tocar más el Fuero... Ha sido un gran error.<br />
—¿Qué sabes tú de eso? —preguntó de pronto asombrado José María. Pocas<br />
veces entablaba diálogo con su mujer y él mismo se sorprendía de haberle<br />
hecho la confidencia.<br />
—Bueno, nadie duda en Navarra lo conveniente que es el Fuero... la Ley<br />
Paccionada. Tenemos una fiscalía propia y eso procura cierta independencia<br />
para llevar los negocios públicos... Las Vascongadas hasta eso perdieron en el<br />
39 y en el 76.<br />
Aunque no resolvió gran cosa, José María meditó en la conversación con<br />
Ramonita. Algo en el fondo de sus palabras e incluso en el1 modo de<br />
expresarse le detenía a consideración. Su abuelo Gonzalo habló una vez de la<br />
memoria histórica, de aquel recuerdo de una antigua soberanía que estaba<br />
allí, como una raíz vigorosa, en el corazón del pueblo. Y el pueblo vasco,<br />
derrotado militarmente en dos guerras largas y sangrantes, inculto y<br />
analfabeto ahora, sin la gracia de la Ilustración, seguía conservando el<br />
perfume de algo que una vez fuera milagrosamente vivo y fecundo.<br />
Aquella noche durmió muy mal. Soñó con la vieja aña de Hernani. Toda su vida<br />
la temió. La mujer grande y coja con sus felinos ojos amarillos, sólo era fiel a<br />
su madre a la que custodiaba como un perro fiel, pero amenazante a todos los<br />
demás, incluido él mismo. Pero aquella mujer con ojos siniestros se la aparecía<br />
ahora en la pesadilla más joven de lo que nadie pudiera sospechar que alguna<br />
vez fuera, sin la espantosa cojera deformante, con la cabeza sangrante de<br />
Felipe Iturralde en las manos. "Mira, mira, lo que sucede a los que atenían<br />
contra el Fuero" amenazaba desde su eternidad rojiza y terrible. Y la voz y la<br />
risa de la aparición siniestra, rebotaban en la habitación, hasta que jadeante y<br />
exasperado, José María despertó y a tientas buscó el auxilio de la luz para<br />
espantar sus temores.<br />
Estas cosas trabajaron su espíritu con profundidad. Fue de los Diputados que<br />
se trasladaron a Madrid para negociar un pacto con el mismo Ministro<br />
Gamazo. Estando ellos en Madrid el pueblo se lanzó por los caminos de
Navarra, como un torrente incontenible repitiendo el lema PAZ Y FUEROS.<br />
Miles de personas coreaban el lema para que los vientos de Navarra lo<br />
llevaran hasta la meseta castellana, hasta Madrid, para que sea tenida en<br />
cuenta la reclamación permanente de los navarros sobre su propia ley.<br />
Cuando los Diputados, tras una negociación con el Ministro de Hacienda,<br />
Germán Gamazo, lograron una transición honorable y repelieron el golpe,<br />
regresaron en tren a Navarra. En Castejón, crucero de caminos y punto clave<br />
en la línea férrea al norte, encontraron una inmensa multitud. El torrente<br />
humano, bullicioso e incontenible, coreaba el lema trascendente PAZ Y<br />
FUEROS, PAZ Y FUEROS, aplaudiendo entusiastas a los hombres que los<br />
representaron con acierto. José María estaba asombrado del fervor de la<br />
gente; algunos lloraban, otros se santiguaban, otros extendían las manos y se<br />
limitaban a tocar los ropajes sobrios de sus Diputados. Todos, en aquella hora<br />
triunfal, la única en todo el siglo, se hacían promesas de seguir manteniendo<br />
la guardia sobre el catafalco del Fuero. Porque la gran realidad es que el Fuero<br />
murió en la Primera Guerra Carlista y nadie, absolutamente nadie, se rendía a<br />
la evidencia.<br />
José María se perdió un poco de sus compañeros entre la montonera delirante.<br />
Habían detenido la locomotora y repartido vino y bocadillos. De pronto se dio<br />
cuenta de que a su lado, un hombre muy joven, hablaba solo y en voz alta.<br />
Vestiamuy de oscuro y era bastante menudo. Sus negros ojos se clavaron a los<br />
verdes y sonrientes de José María.<br />
—No, no estoy loco... ¡Qué gran recibimiento!<br />
—Lo es. No esperábamos esto —afirmó José María, abanicándose con el<br />
sombrero. El sol del mediodía le daba en la cara y le resultaba molesto.<br />
—Pues lo merecían. El que lucha por conseguir la felicidad del pueblo, merece<br />
esto.<br />
—Nunca imaginé... después de la guerra, que esto volviera a relucir bajo el sol.<br />
—En Navarra habéis sido afortunados. Conserváis esa fuerza. No sucede esto<br />
en Bizkaia.., no sucede allí nada. No hay cantos vascos, ni lengua vasca, ni<br />
Fuero vasco. No hay nada. La guerra acabó con todo.<br />
—No puedo creer algo así... Bizkaia es muy potente.<br />
—Pero se llevaron su hierro y ha quedado vacía. Es solamente como un Campo<br />
santo, que en vez de cruces tiene chimeneas de fábricas... ¡Qué diera yo para<br />
hablarles de estas cosas a los bizkainos, qué diera yo!<br />
El hombre hablaba con enorme apasionamiento. Su rostro se transfiguraba con<br />
sus palabras y su gran entusiasmo. José María sonrió... y le palmeó la<br />
espalda.<br />
—Cada uno tiene lo suyo... Navarra pactó en el 41 y eso le salvó de no<br />
perderlo todo.<br />
—Ojalá nuestros Diputados fueran como los vuestros... —y entonces el<br />
bizkaino se excusó. —Perdone... mi nombre es Sabino Arana Goiri, de la<br />
República de Abando, en Bizkaia.<br />
—José María Iturralde, al servicio de usted. Soy Diputado de Navarra.<br />
—Alto honor detenta usted en el día de hoy, amigo. ¡Qué Dios le ayude a<br />
preservar la vieja ley y la vieja naturaleza de su Reyno!<br />
Y el joven se perdió en la multitud que entusiasta, cantaba al son de txistus y<br />
tamboriles. El sol de Castejón les daba de pleno. Se respiraba todo el aire de
la Ribera de Navarra... amplio, remoto, caliente. Con su olor a viñedo y<br />
cereales.<br />
Ya de camino a Pamplona, José María iba meditando en las palabras que debía<br />
pronunciar. Todo cuanto la gente, al estrecharle la mano le fue diciendo, todo<br />
lo que en su corazón batallaba de historias antiguas y recuerdos, trabajaba.<br />
Debía hablar, entre otras cosas, para hacerse notar por su trabajo satisfactorio<br />
que le garantizaba una carrera política brillante y holgada. Sus palabras<br />
debían ser tan medidas que no pudieran herir a unos, ofender a otros y<br />
defraudar a la mayoría. Pero a su mente, alerta y ágil, vinieron los conceptos<br />
adecuados. Hermoso como era en la plenitud de su vida, alto y fuerte, con<br />
soberbio cabello rizado que seguía siendo abundante, sus grandes ojos verdes<br />
y la gentileza que se destilaba en los gestos medidos, con la elegancia de su<br />
traje y de su capa, José María Iturralde tenía ganada la mitad de la batalla...<br />
la otra la terminó de ganar cuando se asomó al balcón del Palacio de la<br />
Diputación de Navarra, después de hablar los demás representantes. Todos los<br />
discursos fueron extremadamente largos y la multitud deseaba moverse y<br />
bailar para expresar su enorme contento. Así que él fue breve. Recordando las<br />
enormes diferencias políticas que dividían al País en dos, desde el principio del<br />
siglo y tratando de lograr la convivencia sobre la base común que todos<br />
amaban, dijo, en tono vibrante y resuelto:<br />
—Señores... hasta ahora no sabíamos dónde estaba el enemigo. Ahora lo<br />
sabemos. Lo hemos vencido. Ahora, a trabajar por Navarra. ¡Viva Navarra!<br />
La gente que ocupaba los jardines del paseo enfrente al Palacio de la<br />
Diputación y colmaba la plaza del Castillo, rugió entusiasmada. Gritos<br />
apasionados contestaban desde todas las esquinas... las boinas volaban al aire<br />
y alguien prorrumpió en un estridente irrintzi. Pero algunos de los compañeros<br />
de la Corporación, murmuraron entre sí.<br />
—No ha dicho nada. No se ha comprometido. Ahora a ver qué facción lo hace<br />
suyo.<br />
Pero en el rostro de José María se pintaba la felicidad radiante —casi orgásmica<br />
— del hombre que sabe que se ha adueñado del corazón de la multitud.
JUANA EN BILBAO OTRA VEZ<br />
No fue fácil para Juana el adecuarse a su condición de casada una vez que<br />
regresó del viaje de luna de miel... y eso que jamás soñó que más allá de las<br />
fronteras de su mundo, de Motriko y Deba, pudieran existir semejantes<br />
maravillas.<br />
Benito le instó para comprarse ropa en Biarritz —que era un centro de enorme<br />
elegancia, ya por entonces— y alquilaron un carruaje de dos caballos hasta la<br />
pequeña tienda de madame Berthier, que los recibió en la puerta. Juana,<br />
azorada, sintió que la mujer —una dama cubierta con un abrigo de piel— le<br />
besaba la mano. El gesto de Juana fue de retraimiento, pero Benito había<br />
hablado con madame Berthier anteriormente. "No la asuste mucho... pero<br />
denle lo mejor". Otras muchachas que a Juana le parecieron marquesas y no<br />
eran más que maniquíes, exhibieron a paso de danza los más maravillosos<br />
trajes que nadie pudiera soñar. Juana creyó por un momento que aquello no<br />
podía sucederle a ella, la bordadora de encajes de Motriko. A veces tenía<br />
tantos nervios que sentía ganas de reír, y otras veces, estaba tan<br />
desorientada, que le entraba el deseo de llorar. Oírse llamar "Madame<br />
Jeanne", ser atendida, mimada y obsequiada era algo que estaba más allá de<br />
su comprensión... Era tal su estado que entre la madame y sus ayudantes<br />
decidieron vestidos por ella y Benito agregó una estola de visón blanco que<br />
resaltaba sus maravillosos ojos azules. Más tarde fueron a una zapatería y a<br />
una tienda de bolsos, y al fin a una sombrerería donde la dependienta, menos<br />
estirada que madame Berthíer, se rió con Juana de la fantasía de los<br />
sombreros tan adornados con plumas y flores y pájaros disecados. La<br />
dependienta hablaba un castellano aceptable y un euskera muy bueno. Era<br />
hijade un exiliado de la última guerra carlista, que afincada en Laburdi, se<br />
ganaba la vida con la confección de sombreros. No era un oficio mejor que el<br />
de bordadora —meditó Juana— pero en lajoven se notaban las consecuencias<br />
de una vida menos áspera y miserable que la suya en Motriko. Después, Benito<br />
la llevó a restaurantes y sitios de recreo... y cuando tomaron el ferrocarril<br />
hacia Roma, Juana era ya una persona diferente. Aceptaba ser ayudada a<br />
subir las escaleras del carruaje, esperaba que le abrieran las puertas y exigía<br />
el desayuno en la cama del hotel. Familiarizada con la seda de sus irajes y con<br />
sus complicados sombreros, con los zapatos delicados de alto tacón y con su<br />
sombrilla de encajes, adquirió un aire mundano... aunque sus ojos azules, se<br />
abrían con asombro a las exigencias de su nueva situación. Benitoera amable,<br />
cariñoso y paciente. Su noche de bodas —a la que Juana tuvo pavor— no<br />
resolvió el conflicto que representaba para la muchacha tener que vivir con un<br />
hombre tantos años mayor y paralítico. Le ayudaba a levantarse, a ir al baño,<br />
a vestirse. A la timidez inicial prosiguió, poco a poco, una cariñosa relación<br />
que perduraría entre ellos para siempre, aunque Juana no pudo asimilar, por<br />
aquel tiempo, la exigencia pasional de su esposo. Mientras viajaron por Roma<br />
y Asís, cansados del viaje, de los traslados, del hacer y deshacer equipaje, la<br />
situación no fue demasiado crítica... pero una vez que el sueño maravilloso de<br />
su viaje de luna de miel terminó y se enfrentó a su vida diaria, Juana se<br />
resintió. La casa de Benito era también la casa de Asun, su hermana y ella
estaba allí, vigilante y celosa, áspera y difícil. Juana intentó incluso una<br />
negociación con la mujer, pero fue del todo imposible. Asun le daba la espalda,<br />
la zaheríacontinua y amargamente y hacíaburlasde lainca-pacidad culinaria de<br />
Juana, de su extremada sencillez, que no podían encubrir sus galas, e incluso<br />
en un gesto absurdamente cruel, cuando Juana guardaba la ropa maravillosa<br />
con aroma de Francia y de Italia, en el armario, Asun comentó:<br />
—Así ya vale la pena casarse con un...<br />
Y riendo aviesamente la dejó sola y aterrada en la mitad de la habitación.<br />
Benito no se percataba gran cosa, pues el día se lo pasaba en la oficina del<br />
taller y a la tarde, cuando llegaba a casa, su hermana monopolizaba la<br />
conversación, cosa que por otra parte siempre hiciera. Pero Juana, entre<br />
tantas presiones, comenzó a debilitarse.<br />
Ya el paso de la boda le fue traumático y todo lo demás que le siguió pesaba<br />
sobre sí con demasiada fuerza. Una noche, cuando Benito la estrechó<br />
ávidamente entre sus brazos, la joven se negó con una resistencia inusitada.<br />
Como amante era totalmente abúlica, pero no se negó a Benito nunca. Así que<br />
el hombre conmutó la luz, encendió un cigarrillo y observó las ojeras bajo los<br />
ojos azules, y la delgadez de su mujer. Como había comentado Juana, que<br />
Maria Jesús, tan querida como una hermana, esperaba su segundo hijo y se<br />
sentía muy molesta, se le ocurrió rápidamente la solución de enviarla, para<br />
descanso y respiro, una temporada a Bilbao. Por lo que sabía de María Jesús,<br />
ésta era inteligente y decidida. Le escribió unas líneas solicitando su ayuda y<br />
comprensión en el caso y su agradecimiento por cualquier tipo de acción.<br />
María Jesús respondió a vuelta de correo, invitando a Juana a pasar con ella<br />
unas semanas. Nikola estaba cambiando los dientes y eso desde cualquier<br />
punto de vista era un trascendental acontecimiento.<br />
Juana llegó a laestación de tren de Las Arenas, abrumada y dolorida, aunque<br />
maravillosamente vestida con su traje de falda azul de lana y su chaqueta<br />
ribeteada de dorada marta cibelina y su gran sombrero de gasa y plumas. Pero<br />
sus ojos expresaban su enorme desconcierto y abrazó a María Jesús, llorando<br />
estrepitosamente entre sus brazos en la mitad de ia estación. María Jesús la<br />
calmó como pudo —-con aquella desenvoltura suya tan peculiar— y subieron<br />
al carruaje que las llevó, pocas calles más allá, a la casa de María Jesús y Elias.<br />
María Jesús, en su octavo mes de embarazo, vestía una enorme capa de<br />
terciopelo escarlata y lucía satisfecha y jovial como siempre. El pequeño<br />
Nikola salió a recibir a su tita Juana, con grandes gritos —era tan expresivo<br />
como la madre— mientras Elias saludaba a su sobrina con más afecto de lo<br />
que era habitual en él. Recordaron brevemente a Juliana y luego se sentaron<br />
en la mesa y comieron con cierto silencio. Juana no dejaba de observar, desde<br />
luego la hermosa vivienda de Maria Jesús... ¡todo era tan nuevo, brillante!<br />
Alfombras de un pálido azul y candelabros de cristal transparente,<br />
confortables sillones de cuero escarlata y muebles de madera de castaño,<br />
almohadones de colores alegres y las ventanas abiertas al mar. Era una<br />
vivienda alegre, cómoda y jovial. Dos criadas jóvenes, con las mejillas rosadas<br />
y muy pizpiretas, vestidas con uniformes negros y almidonados delantales<br />
blancos, le dieron la bienvenida mientras avivaban el fuego de la habitación en<br />
que iba a dormir... una habitación con su papel blanco de flores azules, y con<br />
una cama con colcha de organdí celeste.
—En esta casa todo luce joven, pero en la casa de los Soltxagas parece que<br />
van a salir los fantasmas de los antepasados desde detrás de los cortinones —<br />
musitó de pronto desesperada, ante la estupefacción de Elias Iribarren, que<br />
preguntó inquieto:<br />
— ¿No tendrás fiebre, sobrina?<br />
María Jesús sonrió y atajó el despiste de su marido, cosa habitual, porque en<br />
Elias se desarrollaba cada vez con mayor abulta-miento, su total falta de tacto<br />
y solamente cuando la joven hubo reposado, entró en su habitación seguida<br />
de una doncella con una bandeja de plata y el té.<br />
— Es la hora del té... Five o'clock... cuestión inglesa. —La doncella colocó la<br />
bandeja sobre una pequeña mesa y ante una indicación de María Jesús las<br />
dejó solas.<br />
Entonces, mientras servía el té, preguntó sin dar mucha importancia al asunto:<br />
—No van las cosas como creías ¿verdad?<br />
—En absoluto —contestó Juana con un suspiro.<br />
—Bueno... las cosas son así. Nunca van bien del todo, pero por eso uno no<br />
puede derrumbarse. Benito Soltxaga no te engañó... hasta donde sé. Era un<br />
hombre atado a una silla de ruedas desde el principio...<br />
—Lo que no sabia es que estaba atado a su hermana... ¡y ella es horrible!<br />
—Me imagino... no debe ser agradable ser una solterona. —Y María Jesús palpó<br />
su miedo y el miedo de tantas mujeres de su época con un escalofrío de<br />
espanto—. Pero algún punto flaco debe tener...<br />
—¿Punto flaco? Es como un cuchillo de acero. Alta, delgada y afilada. Créeme,<br />
es imposible, y luego Benito que se pasa en el taller todo el día...<br />
absolutamente todo el día.<br />
—¡Oh! Eso no es difícil de entender para mí. Creo que más que un marido<br />
tengo un taller. Pero eso no es grave... piensa ¿qué haría con un hombre en<br />
casa todo el día, ensuciándolo todo con su maldito puro, y llenando las<br />
alfombras de pisadas? Igual se le ocurriría llenarte de hijos...<br />
—No me hables de eso, por favor... —con un gesto de pudor sobresaltado,<br />
Juana dejó la taza en el platillo y se levantó con rapidez de la silla, dando la<br />
espalda a María Jesús.<br />
—Te acostumbrarás, —musitó suavemente—. Luego siguió hablando con<br />
soltura, tratando de que la frente de Juana se distendiera poco a poco de su<br />
enorme presión. Y lo logró. Al anochecer, mientras caminaban por el malecón<br />
de la playa, aspirando la suave brisa del Abra, Juana lucia más sosegada y<br />
confortada. Y los días que siguieron fueron muy beneficiosos para ella, pues<br />
logró aprender el manejo de una casa grande y complicada, con sus sirvientes,<br />
sus despensas, sus compras. Siempre había acudido a la plaza de Motríko con<br />
sentimientos de culpabilidad a comprar comida... buscando los precios más<br />
bajos y haciéndolo pesar todo con una exactitud rabiosa. Un solo gramo de<br />
más suponía dinero y el dinero jamás sobró en casa. María Jesús iba a la plaza<br />
con las dos criadas detrás de ella, cargadas con cestos, y dirigía la compra con<br />
solemnidad. Saludaba a todas las aldeanas que ofrecían sus verduras y elegía<br />
lo mejor, lo más fresco y, por consiguiente, lo más caro.<br />
—Si no compro lo más caro, dejaré en mal lugar a Elias. —aseguraba riéndose<br />
con su amplia y maravillosa sonrisa— porque un hombre que es poderoso,<br />
dueño de un taller que hace grúas, y dentro de poco hará barcos, debe ser
servido con lo mejor de la plaza en su mesa. Hoy todos comentarán que<br />
tenemos merluza de segundo plato, fílete de ternera de tercero, menestra de<br />
alcachofas y habas, y espárragos frescos de entremeses, y el mejor queso de<br />
Idiazabal... para el postre.<br />
—¿Y eso es bueno? ¿Que se sepa qué comes?<br />
—Es inevitable, querida...<br />
María Jesús también le aconsejó ir siempre bien vestida.<br />
—Peínate y vístete como una marquesa de Francia, incluso para ir a la plaza de<br />
Deba. Ponte collares y luce anillos. Será una ostentación de riqueza, no te lo<br />
niego, pero bajarán sus duras cabezas esas mujeres de las aldeas y te<br />
envidiarán el hombre que te da tal clase de vida...<br />
Juana estuvo a punto de contestarle que no hacía tanto tiempo en que ella no<br />
era mejor que esas mujeres de la plaza. No hacía dos meses que retirara el<br />
delantal de la cintura, y las abarcas de los pies. Aún su piel olía a pescado<br />
rancio... ese olor que era propio de su hogar de Motriko. No hacía dos meses<br />
que abandonara la agu;a y el dedal de bordadora de encajes. ¿Cómo podía<br />
ostentar grandeía ninguna? ¿A quién podría engañar con aires compuestos?<br />
Todo el mundo se reiría de ella, a bien seguro.<br />
—Nada como la riqueza para ampararte de la burla... bueio, quizá la edad<br />
tenga mucho que ver también.<br />
Así iba aprendiendo Juana cosas importantes para su futuro papel de ama de<br />
casa, las palabras, los gestos, la burlona ironía de Mana Jesús entraban<br />
dulcemente en su alma reseca como un poco de lluvia tibia, aunque hubo una<br />
cosa, tan sólo en una, en la que no pudo darle ninguna esperanza inmfedlata<br />
María Jesús, y fue respecto a la hermana soltera de Benito Soltxaga.<br />
—Su amargura proviene de que no tiene puesto en la sociedad. ¿Qué es una<br />
mujer que no ha sido esposa ni madre? Simplemente un cero a la izquierda. Y<br />
eso no se acepta con facilidad. Quiere... debe demostrar que maneja la casa<br />
mejor que tú, que cuida mejor de Benito, que cocina mejor... al menos en eso,<br />
es mejor que tú, querida, reconócelo . Pero sabe también que tú, dentro de<br />
poco, aprenderás, porque no son cosas difíciles y eso la amarga y la empuja a<br />
su lucha desmedida. Quizá será así hasta el final de su vida, porque no podrá<br />
dejar de luchar, Juana, pues sería su absoluta derrota como ser humano. Las<br />
mujeres.., ¿qué clase de personas somos en realidad? Servimos para madre y<br />
a veces para esposa... pero eso no es del todo justo. Los hombres son padres<br />
y a veces, no siempre, buenos esposos. Y no dejan de ser industríales,<br />
escritores, periodistas, primer ministro... Creo que Asun es el descalabro del<br />
sistema injusto, y seca como una fruta vieja, tiene el zumo ácido. Dicen que en<br />
Inglaterra las mujeres son diferentes. Que protestan por las calles reclamando<br />
e! derecho al voto entre otras cosas.<br />
—En España no es fácil eso ni para los hombres —apuntó acertadamente<br />
Juana, que comenzaba a leer atentamente los periódicos—. Del descalabro de<br />
la Primera República, de los intentos federalistas de un Pi y Margall o de un<br />
Castelar, no quedaban ni tan siquiera los restos. Todo parecía gravitar en la<br />
regencia de una reina<br />
rigurosamente trajeada de luto, infinitamente seca y triste, y en aquel hijo<br />
postumo, delicado, nervioso y delgado. Mientras tanto los militares seguían<br />
pronunciándose.
—Ya... ya lo sé. Pero los hombres tienen la oportunidad... Recuerdo siempre el<br />
deseo de Dorotea Gorostegi por llevar el timón de un barco ballenero. Lo ha<br />
comentado tantas veces... ¿Y crees que no lo hubiera hecho bien?<br />
—Ella todo lo hace bien... tiene garbo y no sabe lo que es el miedo, María<br />
Jesús. No le teme a la vejez, ni a la pobreza, ni a la soledad... ni a la muerte.<br />
Sobrevive a todo.<br />
—En Inglaterra hay una mujer que se llama Florencia Nisttin-gale. Es como<br />
una especie de monja de la caridad pero más científica. Ha organizado un<br />
ejército de enfermeras para los soldados de la guerra de Crimea y dicen que ha<br />
sido la salvación de miles de hombres... aplicando los métodos de limpieza<br />
casera. Tiene gracia... después de todo, igual las mujeres salvamos el mundo<br />
ondeando el delantal de la cocina.<br />
—¿Crees que fo haríamos peor que los hombres? —y la candorosa pregunta de<br />
Juana vibró en la tarde. María Jesús meneó la cabeza con duda. Pero hacia<br />
ellas venía corriendo, alegre yjubiloso, el pequeño Nikola. Y entonces la madre<br />
lo abrazó con amor y miró a Juana.<br />
—No... no lo haríamos peor. Pero doy gracias a Dios de que mi hijo sea<br />
hombre. Todo será más fácil para él, querida. No tendrá que combatir contra<br />
ninguna Asun y no tendrá miedo a su noche de bodas... ni estará pendiente<br />
de que se le queme el guiso. No me negarás que son grandes ventajas.<br />
Y al poco tiempo Juana, restablecida y restañadas las heridas de los últimos<br />
tiempos de su vida, regresó a Deba a enfrentarse a su futuro de esposa y<br />
dueña de su hogar. Pero la timidez no se abandona como los viejos vestidos ni<br />
los hábitos de toda una vida como unos zapatos viejos, ni tan siquiera se<br />
puede pretender ser fuerte cuando el corazón es suave y aletea como una<br />
golondrina de primavera dentro del pecho.
EL APOGEO <strong>DE</strong> ELIAS IRIBARREN<br />
Elias Iribarren cambió notablemente. Muerto su socio Francisco, por quien<br />
sintió profunda estima, el negocio era suyo absolutamente e incluso estaba<br />
libre de las cargas de préstamos e intereses que prosiguieron a la compra de<br />
maquinaria moderna y más terrenos. Desde su alta torre de vigilancia dirigía el<br />
trabajo de hombres y máquinas con absoluto rigor. Seguía sin comprender a<br />
los andaluces y por lo tanto los despreciaba, y cuando faltaban, los despedía<br />
sin misericordia ninguna. No atendía a sus míseras viudas, ni reparaba en<br />
procurarles, al menos, un funeral. Simplemente al observar las bajas,<br />
ordenaba fijar un cartel en la puerta del taller y la larga cola de gente recién<br />
llegada, ocupaba los vacíos puestos. No estaban acostumbrados al clima, ni al<br />
rigor de los horarios de la fábrica y la mayoría sucumbían de tuberculosis y<br />
tifus, apiñados como vivían en las míseras chabolas que en la margen<br />
izquierda de la Ría se iban amontonando alrededor de las fábricas, con sus<br />
hornos permanentemente encendidos y que con su denso humo negro<br />
enturbiaban la belleza de Bizkaia. Las enormes fraguas, prendidas<br />
eternamente, simbolizaban, sin embargo, la nueva vida, los tiempos nuevos, la<br />
riqueza abundante y brutal de la explotación del mineral y su facturación...<br />
cientos de barcos de todo calado entraban y salían incesantemente de Bilbao<br />
al mar y de todos los países del mundo a Bilbao. De Inglaterra provenía la<br />
mayoría del comercio y de la industria. Así, poco a poco, los verdes terrenos<br />
de huertos cedieron ante la invasión de las fábricas... rnurió la hierba al calor<br />
del hierro fundido y del acre olor a sudor de hombre trabajador. Los vientos<br />
libres de Bizkaia quedaron engarzados en las altas chimeneas y nadie se<br />
acordaba de que una vez alentaron a un pueblo orgulloso de ser libre por ser<br />
bizkaino.<br />
Al final del siglo, un hombre, cuyo prestigio más tarde resonaría mundialmente<br />
en París, diseñó el Puente de Bizkaia para unir las dos márgenesde la Ría.<br />
Estructura de hierro esbelta tendida entre la margen izquierda —trabajadora y<br />
miserable— y la derecha —empresarial y poderosa—. Pronto, su silueta negra<br />
encarnó el poderío y la pujanza de la Bizkaia de final del siglo. La Bizkaia<br />
herida de muerte en las dos guerras perdidas. Todo el viejo espíritu belicoso,<br />
intransigente, democrático y foral se consumía en la fragua monumental de<br />
Altos Hornos. Nadie hablaba de la Guerra de los Siete Años ni de la del 76,<br />
que supuso la total abolición foraf, y algunos melancólicos hacían lenguas de<br />
la admirable conducta del sitio de Bilbao, que se mantuvo siempre libera!. Pero<br />
eso no quena decir que en muchos corazones el recuerdo de Carlos VII<br />
jurando el Fuero de Bizkaia en Gernika no perdurase, aunque los nombres de<br />
los generales que hicieron las guerras se perdieron poco a poco, excepto el de<br />
Zumalakarregi. Ni que en los recios corazones de! pueblo no ardiera el deseo<br />
de Libertad tan espantosamente mutilada en la larga noche de aquel siglo que<br />
comenzara con la invasión de los franceses y acababa con la de los andaluces.<br />
Verdad es que los franceses de Napoleón y más tarde la Cuádruple Alianza y,<br />
finalmente, los Cien Mil Hijos de San Luis, lo hicieron de manera belicosa. Los<br />
andaluces entraban por los caminos con sus carretas, arrastrando el estigma<br />
de su emigración hambrienta y dolorosa. Pero Bizkaia sentía que por un lado y
por otro la caravana de los hombres ajenos a ella y pordiversos motivos,<br />
irrumpían en su seno de forma imperativa. Pero los hombres como Elias, no<br />
meditaban demasiado en esas cosas, que pertenecían a la sociología y a la<br />
política, pues su única preocupación era el acrecentamiento de poder y<br />
riqueza. Cada cual podía relatar una historia sobre conducta en la guerra o la<br />
ideología que sostuvieron ellos o sus padres, pero, en definitiva, preferían no<br />
hablar de algo tan incómodo. Los fantasmas de la guerra dormían... aunque<br />
su sueño fuera engañoso. Elias recordaba a una vecina de un caserío de Erandio<br />
que acabaron comprando para ensanchar la fábrica, que hubo de enviar de<br />
recluta a su hijo mayor a la guerra de África. Lloró días enteros y se vistió de<br />
luto porque presentía que el muchacho no había de regresar. "¿Qué hará mi<br />
hijo que sólo sabe el idioma que le enseñé, en tierra de moros sanguinarios?",<br />
repetía la mujer para añadir con un brillo en los ojos "mejor que se lanzara a<br />
una partida al monte... por lo menos en los montes vascos, mi hijo no se<br />
perderá". Pero esto solamente se decía en las crisis de desesperación porque<br />
se sabían todos vigilados por los aparatos policiales del Estado central cada<br />
vez más estrechos y poderosos. Y también por aquella necesidad de vivir tan<br />
propia del activo carácter vasco. Cual los primeros trenes que comenzaron a<br />
cruzar con su raíles de hierro toda la geografía de Bizkaia, aquella geografía<br />
que comenzaba y terminaba en la influencia de Bilbao, la liberal. Poco a poco,<br />
el Árbol de Gernika se desdibujaba... sumido en una niebla. Desde luego que<br />
había quienes conservaban su memoria, aunque sobrecogidos por el<br />
pensamiento, lo desechaban con espanto, porque el Árbol significaba algo muy<br />
diferente a cuanto estaba ocurriendo. El Árbol era la vieja vida rural, con<br />
paternalismo amable, una sociedad más armoniosa y sana en conjunto, hierba<br />
y monte para todos... espacios libres para el pulmón de los hombres.<br />
Fue por aquel tiempo y en lo más hondo de la crisis cuando la palabra y el<br />
encendido verbo de Sabino Arana Goiri, fundador de periódicos y causante de<br />
profundas polémicas, estalló en el mundo vasco. Logró ser más fuerte que la<br />
voz de los patronos, que el aullido de la sirena de las fábricas y aun que la<br />
indiferencia con que Bizkaia escondía el dolor de su derrota militar.<br />
Por entonces Elias Iribarren, en su madurez y éxito, poco tenía de aquel<br />
jovencito enjuto y enclenque que llegó a Bilbao con su makuto al hombro. Era<br />
más bien un hombre grueso, amante de las buenas comidas, y que gustaba de<br />
tertulias con amigos, A su hosquedad inicial le fue sucediendo una especie de<br />
amabilidad aunque siempre huraña y a su insociabilidad le siguió una<br />
gentileza en el trato que, unido a su fama de hombre próspero, atrajo y<br />
sostuvo un círculo de hombres amigos que haciendo negocios, no dejaban de<br />
probar y degustar la gastronomía de todo el País. Cada sábado en sus calesas<br />
se trasladaban a Vitoria o a Bermeo o a Donostia e incluso a la misma<br />
Pamplona donde los recibía José María Iturralde y probaban platos especiales<br />
en los mesones y en la época del año en que se efectuaba la importante<br />
visita.<br />
Convertido en un excelente catador de vino y aficionado al txa-kolí de Bakio,<br />
instaló en el edificio de su casa, en el sótano, una bodega de txakolí y también<br />
de sidra. Ambos eran vinos agrios, fuertes y de la tierra, y Elias los prefería a<br />
todos los demás del mundo. También comenzó a pensar en la caza... al morir<br />
su madre Pascuala, heredaron las tierras de Lekunberri, que compró por
consejo de María Jesús a Juliana. Así que aquella vieja casa en arriendo<br />
muchos años, ahora deshabitada, fue restaurada y le servía de hospedaje para<br />
el otoño, al paso de las palomas. El primer año que fue, Elias sufrió un<br />
impacto muy fuerte. Navarra le pareció más rural y despoblada de lo que en<br />
realidad estaba... aunque su naturaleza, grandiosa y dorada por el fuego deí<br />
otoño, amasaba aquella sensación de penuria y decrepitud. Lekunberri era un<br />
pueblo con grandes y señoriales casas que, con restos de antigua nobleza,<br />
conservaban el resplandor de sus escudos esculpidos en piedra en las<br />
fachadas. Sobre Lekunberri, el monte Aralar con la temprana nieve de aquel<br />
otoño blanqueando su orgullosa cima. Ninguno de tos hijos de Pascuala ni sus<br />
nietos, recibieron en bautismo el nombre del santo patrón y, sin embargo, se<br />
le rezó en momentos de desesperación. Elias Iribarren se acercó a la casa de<br />
su madre y de sus antepasados con timidez y prevención. No era de ánimo<br />
pusilánime, pero tampoco deseaba remover unos recuerdos que desde el<br />
primer tiempo de su vida, amenazaban amargarle. La casa permanecía de pie<br />
sobre su antigua estructura de más de trescientos años aunque del techo<br />
apenas quedaban vestigios. El huerto tesoneramente trabajado en otros días<br />
era una maraña de hierbas altas en estado salvaje. Elias transitó sobre las<br />
ruinas de su pasado sin acertar ya a adivinar donde fuera muerto a tiros su<br />
padre por soldado del Fuero. Sin embargo, se acercó a la tumba de Elias<br />
Iribarren y rezó brevemente a aquella lápida, hundida en la tierra, como<br />
intentando hundir consigo mismo el dolor de su siglo. Pero Elias no se<br />
concedió más tiempo que el mínimo para sus sentimientos, y regresó<br />
rápidamente a la fonda donde sus bulliciosos amigos le esperaban. Cuando<br />
llegó José María Iturralde, se dieron un abrazo. Ambos vestían el atuendo de<br />
los cazadores y los perros, las escopetas y el olor a vino y ruido de las voces...<br />
y el olor de los sarmientos consumiéndose en la enorme chimenea del mesón,<br />
y la moza, lozana y mandona, que servía bocadillos, huevos, jamón y queso.<br />
Pero José María" Iturralde no fue la compañía que solía ser. No bebió lo<br />
suficiente como para animarse y desdeñó el plato de pochas que la moza<br />
aseguraba haber cocinado exclusivamente para él. En la mirada de la joven<br />
latía la admiración que siempre causaba José María en el sexo femenino y que<br />
él, generalmente estimulaba, pero que aquel día, desdeñó. Concentrado en<br />
sus recuerdos, escudado por la algarabía que le rodeaba, evocaba la época de<br />
su vida, en que el cura Santa Cruz encarnó el sueño de la libertad del País y<br />
en la que él sintió la tentación de seguirle. Pero la tumba de su padre, sólida y<br />
pétrea, recordaba el escarnio de su muerte a todas las generaciones<br />
venideras, limitándoles posibilidad de redención. Nadie en Lekun-berri le había<br />
olvidado del todo y en definitiva, todos le mataron un poco, por más que él<br />
cimentara su poder y su riqueza sobre sus miserias. También José María aquel<br />
año entró por primera vez en la casona de Lekunberri, cerrada a cal y canto<br />
por el aña de Hernani el día de la partida, desatrancó los cerrojos y las<br />
puertas gimieron en los goznes enmohecidos. Sus pisadas resonaron<br />
lúgubremente en los pisos carcomidos por la humedad y se enfrentó al retrato<br />
de su padre pintado al óleo, con enorme reserva. Los ojos de Felipe Iturralde<br />
eran los de un animal de rapiña... feroces desde su eternidad. José María<br />
retrocedió. Las ratas habían devorado las tapicerías de los sillones y las<br />
alfombras de lana. Nada del antiguo esplendor restaba. Absolutamente nada.
Y José María se retiró sin tratar ya de averiguar el indicio del verdadero final<br />
de su padre, aunque le extrañaba asimismo que no recordaba nada de aquella<br />
casa... ni aun la presencia de su madre idolatrada. Entonces, disgustado,<br />
cerró otra vez la puerta, dispuesto a no abrirlajamás en lo que le quedaba de<br />
vida. Al final de la velada, Elias, percatándose del retraimiento de José María,<br />
comentó:<br />
—Deseaba felicitarte... eres un político de fama en todo el País. El asunto de la<br />
Gamazada te cubrió de gloria. Lo tienes todo, José María..., creo que en estos<br />
casos se suele decir: tu padre se sentiría orgulloso de ti.<br />
— Si... mi padre y mi abuelo, pero cada uno de diferente manera. MÍ abuelo<br />
con temor, era comerciante y odiaba la política. Y mi padre con envidia... era<br />
un aldeano y deseaba ser gobernador. Es un matiz diferencial.<br />
—¿Recuerdas algo de tu padre? Yo perdí el mío siendo tan chico... el único<br />
padre que he tenido es la tía Dorotea.<br />
— Poco y no muy bueno. Mi padre fue el abuelo... y el añade Hernani.<br />
¡Caramba si lo fue! Mi hija me tiene menos respeto del que yo le tuve a ella...<br />
La distensión se había logrado. Elias llenó la copa de José María<br />
generosamente con el mejor coñac de Francia.<br />
— Bueno... eso fue el tiempo pasado. Ahora nos toca a nosotros el presente...<br />
El futuro para los hijos. Que lo hagan ellos... les dejamos un país mejor que el<br />
que recibimos nosotros.<br />
José María miró a Elias Iribarren con sorpresa. Sus ojos chispeaban a causa del<br />
vino, la excitación, el calor y la perspectiva de la caza. Todo él respiraba una<br />
solidez respetable. Le costaba enmarcarlo en la miseria casi desesperada con<br />
que su madre Carmen hacía referencia cuando hablaba de los Iribarren de<br />
Lekunberri. Ciertamente aquéllos fueron otros tiempos y Elias batallando<br />
duramente y con éxito, sobrevivió invicto al combate.<br />
—¿Crees realmente que son mejores estos tiempos, Elias?<br />
—Vivimos varios años de paz. Los negocios prosperan, nadie habla del Fuero,<br />
como no sea ese alucinado... Sabino Arana Goiri. Lo ha despertado de pronto<br />
y lo lleva por todo Bilbao de la mano. Temo que cause problemas.<br />
—Es peligroso sacudir los fantasmas del pasado. Fueron muertos de mala<br />
manera o enterrados vivos. Su resurgir puede resultar peligroso.<br />
— ¿Hay en Navarra esos problemas?<br />
—Tuvimos lo de la Gamazada, ya sabes. Creo que tu Sabino Arana estuvo... es<br />
amigo de un amigo común, ¿sabes? No me pareció tan temible. Es un hombre<br />
más bien pequeño, afable, casi tímido. Desde luego se quedó asombrado de lo<br />
que sucedía en Navarra. ¡Cuánto fervor por el Fuero!, exclamaba a cada rato y<br />
lo comparaba con la frialdad de Bizkaia y se hacía cruces...<br />
—¿Frialdad en Bizkaia? No, no... creo que irremediablemente somos un pueblo<br />
romántico. Romántico y compulsivo como ningún otro pueblo del mundo.<br />
Queremos los Fueros porque los hemos perdido en la guerra. Si hubiéramos<br />
ganado la guerra, nosotros mismos los hubiéramos sepultado.<br />
—No estoy tan de acuerdo con eso, Elias. El Fuero es algo muy profundo para<br />
el pueblo vasco. Alguien, en uno de los mítines que daba yo por Mañeru, creo,<br />
me dijo que los Fueros eran los cojones de Navarra.<br />
—Vaya, es ingenioso. Ni un hombre de tu ilustración lo hubiera expresado<br />
mejor.
— Sí, así es. Pero tenemos problemas... la facción carlista es demasiado<br />
violenta y apegada al pasado. La facción liberal a veces tiene empeñada su<br />
causa en Madrid. No sé, Elias, no sé muy bien dónde está la verdad.<br />
—Y dudas tú, un político, ¡el mejor de Navarra!<br />
Elias se quedó observando a José María, estupefacto. Indudablemente la<br />
política no era tan clara como sus negocios, donde existía un orden perfecto y<br />
la maquinaria respondía a un ritmo preestablecido. Bebió de un sorbo su copa<br />
de coñac para restablecerse de la sorpresa, mientras José María fumaba<br />
pausadamente. La hermosa sonrisa de sus mítines y apariciones públicas no<br />
tenía ni sombra ahora en su rostro y sus ojos aparecían empañados.<br />
—Es que la política no es la verdad y quien crea que haciendo política se llega<br />
o se tócala verdad, anda equivocado. Hay que palpar el corazón de la gente,<br />
de mucha gente; sus deseos, sus anhelos, sus dolores... la quieta raíz vascona<br />
que lucha obstinadamente por sobrevivir. Me temo que en la Europa que<br />
vemos remodelar, los vascos queremos ser un país, Elias.<br />
—Ese era el sueño de mi padre. Y de mi tía Dorotea. Y de Eze-quiel. Y de<br />
Martín... —y Elias fue pronunciando los nombres familiares con respeto<br />
sagrado—, aunque ellos no fueron hombres prácticos.<br />
—¿Lo crees así?... Tu padre, aloque sé, era un campesino esforzado que no<br />
sabia leer... trabajaba su tierra de sol a sol y mantenía su familia. Pero<br />
hablaron de que iban contra el Fuero y se fue a la guerra. Era propietario de la<br />
tierra. Yo entiendo al campesino que va a la guerra, porque no tiene nada que<br />
perder, excepto su vida y esa vida no vale gran cosa. Pero un hombre que<br />
posee una tierra y una casa y una mujer y unos hijos... ¿por qué agarra la<br />
escopeta en nombre del Fuero?... ¿qué había en el Fuero que los obligaba a<br />
eso?... Sé que se habló del impuesto de sangre. A los vascos y navarros les<br />
horrorizaba lo del servicio militar. Muchos siguen prefiriendo ser desertores con<br />
la pena y humillación que eso implica y partir a América, que ir al ejército. Y<br />
me dicen en Madrid que los gallegos y los extremeños se apuntan<br />
entusiasmados. Bueno, y luego lo de los impuestos. Creo que la mayor<br />
diferencia entre nosotros y el resto de España es que somos comerciantes...<br />
sí, eso es. Comerciantes. Nos gusta el comercio, la transacción. Somos<br />
jugadores, pero sin arriesgar demasiado, siempre pendientes del toma y daca.<br />
Siempre con una reserva detrás... jamás un vasco jugaría a la ruleta rusa. Ni<br />
hubiera podido ser en América Hernán Cortés. Hay cosas que nos están<br />
negadas de una manera irremediable...<br />
—No creo que la mejor cosa de un hombre sea ser soldado.<br />
—Ni yo, Elias. Aquí estamos tú y yo, sobre las tumbas de dos padres<br />
asesinados por facciones diferentes y sin embargo, pese a la fiebre de aquella<br />
guerra, seguimos el camino de los abuelos otra vez... comerciar. Tú eres más<br />
afortunado... comercias con hierro. Yo he entrado en el campo de la ideología y<br />
creo que en eso tampoco damos grandes hombres. Ni místicos como San Juan<br />
de la Cruz, ni ascetas como Juan de Granada.<br />
—No es fácil hacer una cosa y hacerla bien. Yo no pretendo ser más que un<br />
industrial. He empeñado en eso mi vida entera, mi total energía. Es verdad<br />
que no puedo quejarme... pero nada me ha sido regalado.<br />
—Has comprado... has regateado tu ambición.<br />
— Si... supongo que ha sido algo así.
Ambos callaron. Al fin José María suspiró con entereza. Y acabó la conversación<br />
con estas palabras, mientras el fuego se consumía lentamente en la chimenea<br />
del mesón... y se apagaban los ruidos de los hombres que concillaban<br />
temprano el sueño para el gran amanecer de la caza.<br />
—Creo que seremos arrasados, Elias... nuevamente. Nuestros padres dejaron<br />
el País en ruinas y lo hemos reconstruido económicamente. Pero no hemos<br />
sabido construir con ideas... y las ideas son como los molinos de viento, que<br />
sustraen el agua de las entrañas de la tierra... de esa tierra que todo hombre y<br />
mujer vasco ama por encima de todas las cosas.<br />
—Mis hijos no conocerán de esas cosaí —afirmó soñoliento Elias—. No sabrán<br />
lo que sucedió en Lekunberri. Sabino Arana alborotará todo Bilbao pero no<br />
entrará en casa. Ya fue bastante la muerte del padre.<br />
—No será bastante, Elias... ¿Crees que María Jesús opina como tú?<br />
Ellaleee!"Bizkaitarra" y se ha empeñado en hablar euskera con Nikola. Era la<br />
lengua de su abuelo y su hija pronuncia las mismas palabras. Es el milagro de<br />
la Resurrección. Mi mujer va por otros derroteros, pero no menos pasionales<br />
ni menos profundos. Mi hijo no será indiferente...<br />
Elias calló, confundido. No acertaba a replicar a las palabras de José María<br />
lUirralde y como siempre que recordaba a Maria Jesús, la volvía a ver tal como<br />
estaba el día en que decidió pedirla en matrimonio... con su sombrilla naranja<br />
y sus ojos animados y brillantes, con el colorido desenfadado de su traje,<br />
seguía siendo para él tan hermosa como entonces y aún más, porque ni los<br />
años ni la maternidad la ajaron ni lograron rebajar e! espíritu animoso, aunque<br />
los tiempos hubieran cambiado tanto. Las cosas no eran tan sencillas. Apenas<br />
podía recordar el hambre de su juventud y su enorme necesidad, aquella<br />
fiebre de progresar que quemaba el corazón del joven Elias. Gracias al empeño<br />
de María Jesús vivían en el piso de Las Arenas, cerca del taller de Erandio (fue<br />
lo que decidió a Elias por el cambio) pero rodeados de un lujo y de una gente<br />
que jamás hasta entonces trataran. A esa casa y a esa sociedad jamás pudo<br />
penetrar la vieja madre de Elias, con su modesto vestido de algodón negro y el<br />
olor a sal que siempre la acompañaba. También era verdad que últimamente<br />
madre e hijo se vieron con poco frecuencia, le aterraban los viajes y le<br />
cansaban y el gasto le parecía excesivo en cualquier caso, además no admitía<br />
la vida de negocios de Elias. Ahora, ya con tantos años, Elias podía reflexionar<br />
con cierta tranquilidad sobre su madre. Perdonarle aquella adoración sin<br />
limites que prodigó a su hermano Martín, el más precioso de sus hijos, al que<br />
enterró en Bustiñaga de Deba. Un hijo como Martín, muerto en plena juventud<br />
por un ideal, dorado y hermoso, merece la pena ser amado más que un<br />
hombre macilento y oscuro como lo fuera él por tanto tiempo, hosco y<br />
pesaroso. Es una pena que las madres mueran cuando más las necesitamos...<br />
para hablar. Para hablar de la infancia y de los viejos tiempos, del mundo<br />
perdido. Bueno, es terrible que tengan que morir de todos modos.<br />
Poco a poco le fue entrando una modorra suave, y se fue durmiendo en el<br />
cómodo sillón del mesón de Lekunberri. Le despertó, a la medianoche, la<br />
moza y con gesto autoritario le envió a su habitación. El fuego estaba<br />
completamente extinto y hacía mucho frío.
LA MUERTE <strong>DE</strong> DOROTEA GOROSTEGI<br />
Dorotea Goroslegi talleció ;i ios cien años y del termino del siglo. Anduvo<br />
varios días muy preocupada con lo del cómela Halley que aparecía en el<br />
firmamento como un;i señal de Dios... y también regocijada, porque su<br />
hijojoshe Miguel, único sobre vi viente de sus hijos, acababa de ser nombrado<br />
alcalde de Moiriko. El hijo le llevó a la madre la medalla de I a Corporación,<br />
que luciría sobre e I pecho en las grandes solemnidades, y Dorotea, en un<br />
gesto humilde y espontáneo, la besó. Sus ojillos estaban repletos de lágrimas<br />
y cuando fue capaz de hablar, dijo:<br />
— Dios te bendiga, hijo mió y al pueblo que te ha elegido. Porque han sabido<br />
escoger un hombre honesto para el cargo.<br />
Y acudió, apoyada en Mari Anión, a la apertura de la nueva Corporación, con la<br />
procesión ceremonial y el aurrcsku de honor, y Joshe Miguel, su hijo, tan<br />
elegantemente trajeado con su chaqué oscuro, su camisa blanca de gala y su<br />
sombrero de copa. Aunque los tiempos no eran del todo los que ella soñó y por<br />
los que ella luchó, no dudó que dañan buenos frutos... un hijo de un hombre<br />
que perdió la vida cargando explosivos para la causa del Fuero, y una mujer<br />
que contrabandeó hombres de un lado a otro de la frontera, no podía<br />
esperarse sino que acatara el espíritu del País. Había luchado duramente para<br />
llegar a alcalde desde la miseria y la pobreza, desde su regreso de América, y<br />
en estos años, con su trabajo en favor de los damnificados del pueblo. Porque<br />
las galernas seguían exigiendo su tributo de arrantzales. implacablemente,<br />
como en los tiempos en que sólo se guiaban los barcos por los fuegos que ella<br />
mantenía prendidos en la costa, y con la fuerza de los remos y las velas. Los<br />
tres nietos de Dorotea, ya mozos, contemplaban el espectáculo con orgullo,<br />
mientras Mari Antón, por primera vez en todos estos años, al evocar la figura<br />
de su héroe guerrillero, aceptó en su corazón que la vía de Joshe Miguel era la<br />
única para redimir al País de sus fracasos y encauzarlo al futuro. Sólo la paz<br />
podía preservar a sus hijos de no perder sus preciosas vidas en e! monte.<br />
Dorotea Gorostegi empezó a sentir una fatiga desacostumbrada y una cierta<br />
flojera que le impedía levantarse. Dorotea le abría las ventanas y le leía el<br />
periódico, pero la anciana mantenía cerrados los ojos y solamente aceptaba<br />
leche tibia con chocolate que con gran esfuerzo, Mari Antón, le obligaba a<br />
beber. Parecía recuperarse de esa debilidad y estaba en la cima de la<br />
recuperación, cuando aquella tarde, la última de su vida, entró su hijo Joshe<br />
Miguel a visitarla. Traía, como siempre, pasteles con crema y frutas<br />
azucaradas, muy blandas, porque Dorotea carecía de dientes y debía amasar<br />
la comida lenta y parsimoniosamente en la boca, y en sus últimos años se<br />
volvió extremadamente golosa. El hijo puso la bandeja en la cama de su<br />
madre y atacó el tema que sabía era fascinante: las ideas revolucionarias de<br />
Sabino Arana Goiri.<br />
— Madre... ahora ha inventado un nombre nuevo para el País, y anda creando<br />
una bandera y un himno.<br />
—Nuevas cosas para viejas cosas, señor alcalde... —musitó la anciana con los<br />
ojillos brillantes.
—Y que ha creado un partido político, en ef cual pueden militar todos los<br />
vascos que deseen lo mejor para e! País...<br />
—Viejas cosas con nombres nuevos, señor alcalde —musitó nuevamente la<br />
madre.<br />
Luego, Joshe Miguel le fue explicando el potente impacto poli-tico de Arana<br />
Goiri; cómo conquistaba a la gente y la arrastraba... su tremendo arrebato y<br />
su gran visión. Europa entera hervía en nacionalismo de pueblos que trataban<br />
de encontrar viejas entidades dentro de los grandes Estados. Y el pueblo<br />
vasco, viejo como ninguno en Europa, ¿por qué iba a renunciar a cuanto le era<br />
propio?<br />
—Madre... dicen que nuestra lengua es vieja como la memoria de Europa y un<br />
tesoro... Sabios de Alemania, de Francia y de Inglaterra<br />
la estudian... y aseguran que no tiene parentesco con el castellano ni con el<br />
francés...<br />
— Eso cualquiera lo sabe, hijo.<br />
—No se había dicho hasta hace poco, madre. Y también aseguran que los<br />
vascos descienden de unos gigantes que vivían en una gran isla en la mitad<br />
del Océano Atlántico. Y que la Isla se hundió y los que sobrevivieron somos<br />
nosotros.<br />
—Así que ya hubo otras hecatombes y no acabaron con nosotros.<br />
—Y otros dicen, sin embargo, que venimos del corazón de Asia, donde estuvo<br />
el Paraíso Terrenal... en una especie de peregrinación y nos asentamos aquí,<br />
en Euzkadi.<br />
—Encontramos Euzkadi al fin... señor alcalde —replicó la madre lánguidamente<br />
—. La hemos encontrado al fin...<br />
Dorotea suspiró suavemente. Y su hijo Joshe Miguel siguió hablando hasta que<br />
se dio cuenta lo callada que se mantenía la madre. Los ojos azules de Joshe<br />
Miguel miraban por la ventana, hacia el puerto, hacia el mar... y se dirigieron<br />
hacia la madre. Ella estaba quieta, pálida y silenciosa. El hijo, desesperado, la<br />
reclamó a gritos, pero ella no respondió. El hijo !e palpó las manos, pero ella<br />
no se las apretó. Estaba más allá de la vida. Y comenzaba a ser recuerdo.<br />
Joshe Miguel llamó a gritos a Dorotea, que acudió enseguida y cerró con dedos<br />
temblorosos los ojos de la anciana, luego llamaron a la enérgica Mari Antón<br />
para que les ayudara a amortajarla. Era tan mínima que bastó un lienzo<br />
blanco para cubrir aquel cuerpccillo que, sin embargo, había dado tantos hijos<br />
al mundo y sufrido tan grandes trabajos. Todo el pueblo conoció la noticia<br />
enseguida. No quedaba ningún anciano de su época, pero todo el mundo la<br />
quería y aun los niños lloraron al saber que jamás volverían a verla subir por la<br />
cuesta del pueblo con su pañoleta negra, su paso vivaz, sus ojos oscuros y<br />
vivos. Ni que jamás volvería a entrar en la iglesia del pueblo,<br />
apresuradamente, con su rosario azabache en las manos nerviosas. Presente<br />
en todas las actividades del pueblo, sin ella carecían de alma, hasta aquella<br />
que le era penosa. Cuando algún arrantzale moría en la galerna, quedando su<br />
viuda desamparada, Dorotea encabezaba el cortejo de mujeres enlutadas y<br />
graves, con los brazos debajo de la toquilla de lana negra, dirigiendo sus<br />
pasos hacia las casas más ricas del pueblo. Allí, con serenidad, exponía —sin<br />
grandes elocuencias— la necesidad, exigiendo ayuda para la familia en<br />
desgracia. "La galerna nos azota hoy en la cabeza de Juan Goikoetxea... pero
mañana puede ser a ti. El era un hombre del pueblo, que trabajaba en el mar.<br />
Y el mar se lo llevó. Debemos hacer algo para que la desgracia no se lleve<br />
también a su mujer y a sus hijos". No decía muchas palabras... y esperaba de<br />
pie hasta que le ofrecían la ayuda necesaria. Ella, nunca jamás aceptó ayuda<br />
de nadie. Ni jamás pidió nada para sí misma.<br />
Dorotea Gorostegi era el enlace con una memoria histórica que iba quedando<br />
atrás. Nadie sino ella podía recordar el tiempo de la guerra de Zumalakarregi,<br />
cuando los hombres trajinaban por los montes en pos de la Libertad. Y nadie<br />
sino ella podía relatar el duelo del pueblo vasco, cuando murió Zumalakarregi<br />
y, más tarde, cuando enBergara, se pactó la gran humillación. Todos<br />
recordaban su júbilo el día de la coronación de Carlos VII en Gernika, porque<br />
todos concordaban en que fue una mujer valiente hasta la temeridad en el<br />
tiempo de la guerra, y fiel a una causa de la que muchos renegaron en los<br />
tiempos amargos de la derrota. Todos sabían con tristeza que con ella moría el<br />
alma del viejo Motriko. Que en aquel cuerpo menudo, extrañamente fuerte y<br />
frágil, el espíritu había sido de hierro y eso era cosa que los tiempos nuevos<br />
no creaban.<br />
El funeral fue impresionante. La menuda caja de pino fue bajada en andas por<br />
los arrantzales hasta el Campo santo. Y tocaron a duelo las campanas de la<br />
iglesia de Motriko, y también las sirenas de los barcos de pesca, que ella tanto<br />
amara. De sus diez hijos, sólo uno, pero ahora alcalde del pueblo, iba a la<br />
cabeza del cortejo, el apenado Joshe Miguel, y sus tres nietos enlutados, cada<br />
vez más hombres, y la obesa Mari Antón que lloraba plañideramente. Dorotea<br />
la joven, escondía su dolor y su miedo, manteniéndose erguida y altiva. Juana<br />
quiso ir pero comprendió que no sería bien recibida y se contentó con<br />
presenciar desde lejos el séquito fúnebre, con las lágrimas turbándole la<br />
visión, mientras María Jesús en Las Arenas, próxima a dar a luz, acudía a la<br />
iglesia para rezar por el alma de la mujer más fuerte que jamás conociera en<br />
su vida. En todos los pueblos donde tenía un familiar o un amigo, se rezaron<br />
misas por el eterno descanso de su alma, y los comentarios que recorrieron de<br />
boca en boca fueron numerosos,..<br />
—Murió de tan vieja que casi pudo subir al cielo en cuerpo y<br />
en alma.<br />
—Nada menos merecía una mujer, madre de aquella santa que se negó a<br />
arreglar flores en los altares liberales...<br />
—Tuvo un hijo que fue hombre de letras y quiso crear Bibliotecas y Escuelas<br />
para el pueblo...<br />
— Su esposo murió de una explosión en el cabo Matxitxako. Traía pólvora para<br />
los soldados del Fuero... ¡Dios, que si no estalla en el mar, los ejércitos<br />
cristinos hubieran volado en pedazos!<br />
—Hizo contrabando de hombres y armas... para ella no había fronteras ni<br />
fatiga. Era trabajadora y empeñada como no suelen ser las mujeres.<br />
—Las de esta tierra lo son y ella fue la mejor. Eso es todo.<br />
— Recibió a su sobrina con sus siete hijos y le hizo sitio en su vida. Ella pasaba<br />
por entonces una gran necesidad.<br />
—Dios la tenga en la gloria. Fue una mujer bienhechora.<br />
Su tumba era muy sencilla, Joshe Miguel quiso traer ramos de flores<br />
ostentosos, pero Mari Antón lo impidió con un gesto. Desde el fondo de sus
ojos secos por las lágrimas, brotó una chispa de rebeldía por la incomprensión<br />
del hijo.<br />
— Solamente flores del campo... manzanillas y cosas así. Ella jamás conoció<br />
nada mejor. —Y recordó, en un sollozo, como untaba aceite de oliva en sus<br />
manos, profundamente agrietadas, por la sal de todos sus trabajos. Huellas de<br />
sus esfuerzos sin descanso.<br />
Los periódicos del pueblo reseñaron su muerte y manifestaron al alcalde su<br />
pesar. Durante mucho tiempo, desde todos los lugares de Euzkadi, llegaron<br />
cartas a la familia testimoniando el pesar y agradeciendo algún favor antiguo<br />
que debían a Dorotea. Y en todas las humildes cartas —escritas<br />
trabajosamente a la luz de las lámparas de aceite— otorgaban a Joshe Miguel<br />
su confianza para ser el mejor alcalde que el pueblo jamás tuviera, porque<br />
siendo hijo de semejante mujer, seria fiel a la vieja ley del pueblo vasco.
EL PRINCIPIO <strong>DE</strong>L SIGLO<br />
Dorotea se fue a vivir con Joshe Miguel y Mari Antón. Empacó sus pocas cosas<br />
y se cerró la casa de las viejas mujeres definitivamente. Joshe Miguel<br />
mantenía una espléndida casa en un alto, con tres palmeras de las Indias<br />
frente al pórtico, y un jardín rodeando la casa. Aunque fuera construida hacía<br />
unos años, la casa era maravillosamente nueva y confortable para Dorotea.<br />
Disponía de una habitación para ella sola, donde instaló su costurero para<br />
seguir trabajando en los bordados, y agradeciendo a Mari Antón su gesto<br />
generoso de acogida y hospitalidad, le ayudaba en las faenas de la casa, pues<br />
aunque no le faltaba ayuda doméstica, Mari Antón detestaba la cocina y<br />
Dorotea se ofreció a ayudarla, pues lo hacia muy bien y con gusto. Pero<br />
Dorotea no se sentía demasiado feliz. Recordaba el apego que Dorotea<br />
Gorostegi mantuvo sobre su casa y su independencia y lo comprendió más a<br />
medida que pasaba el tiempo. Su vida carecía de gran utilidad y eso la<br />
carcomía interiormente, aunque acompañaba mucho a Mari Antón, que recibía<br />
amigas a tomar el chocolate a las tardes, pues Joshe Miguel con sus tareas de<br />
alcalde estaba mucho tiempo fuera de la casa. De Juana casi nada sabían<br />
hasta el momento extraordinario en que una calesa de dos caballos se detuvo<br />
frente a la casa de Joshe Miguel y Asun Soltxaga bajó de la misma. Tocó con<br />
energía la campanilla y entró en la sala ante la estupefacción de Dorotea y Mari<br />
Antón, que escucharon el torrente de sus palabras.<br />
—Miren ustedes, vengo porque el asunto es grave. La chica está muy delicada<br />
con su embarazo y todos temen que pueda morir. Se ha recluido en el cuarto<br />
y se niega a comer. Yo no sé lo que hacer... y Benito me ha rogado que acuda<br />
a ustedes, que son su familia.<br />
Dorotea exclamo:<br />
—¿Cómo no nos ha llamado antes, en nombre de Dios?<br />
—Cuando estuvo así de rara la primera vez, Benito la envió a donde esa<br />
parienta suya de Las Arenas... y volvió mejor. Pero ahora no hay como<br />
entenderla.<br />
—Juana es muy sensible... —musitó Dorotea conteniendo las lágrimas.<br />
Entonces Mari Antón abrazó a su sobrina y en tono muy suave de voz, suplicó:<br />
—Dios sabe cuánto te echaré en falta...pero debes ir con Juana. Yo iré a veros<br />
los domingos. Deba no está demasiado lejos... anda... ¡prepara tus cosas!<br />
—Está bien... iré con usted.<br />
—Afuera está la calesa. Esperaré a que haga su maleta, pero no tarde mucho,<br />
por favor. Nos pondremos en camino rápidamente. La casa no puede estar sin<br />
dirección tanto tiempo...<br />
—No tardaré, se lo aseguro. Llevaré el viejo bastidor donde Juana bordaba.<br />
Quizá le haga falta un poco de trabajo...<br />
Asun se encogió de hombros. Es verdad que la casa de Man Antón era una<br />
vivienda espléndida y que su esposo, el tío de las jóvenes, era el alcalde de<br />
Motriko del que todo el mundo hablaba muy bien por su caballerosidad y buen<br />
comportamiento, pero de alguna parte, inevitablemente, llegaba a su fino<br />
olfato el olor agrio de pescado que le ofendió el único día que fue recibida por<br />
las viejas mujeres en su hogar, en el centro mismo del pueblo. La casa de
Mari Antón olía a limpio, a cera y a flores, y relucían los platos de cobre que<br />
adornaban las chimeneas y las baldosas blancas de los suelos. Pero algo<br />
faltaba y que a Asun le extrañó encontrarlo cuando abrió la puerta Dorotea<br />
Gorostegi, aquel lejano día... un ruido imperioso de vida, de vida activa y<br />
pujante, bulliciosa y dinámica. Eran las fuerzas elementales del alma de<br />
Dorotea que se expandían a su alrededor y que eran más fuertes que el<br />
desagradable aroma de su miseria. La bonanza de Mari Antón no tenía esa<br />
fuerza... era apacible, sencillamente apacible. Dorotea apareció casi<br />
inmediatamente, con su falda de lana negra y su blusa blanca de algodón, muy<br />
bordada y con aquel cuello formando volantitos que suavizaban la angustia y la<br />
aspereza de su rostro. Se echó sobre los hombros un chai oscuro, de lanz<br />
gruesa y llevaba un bolso pequeño en la mano. "¡Dios mío! ¡qué joven es<br />
aún!", pensó Asun con un sentimiento de piedad, percibiendo todo el camino<br />
de soledad que le esperaba recorrer a la mujer que clavaba en ella sus ojos<br />
atormentados, aunque en el fondo de aquellas pupilas castañas latía algo<br />
tierno, expectante... tembloroso. "Quizá, después de todo, logre salvarse del<br />
calvario" suspiró aliviada de su propio sentimiento. Asun Soltxaga se despidió<br />
cortésmente de Mari Antón y se dirigió a la calesa seguida de Dorotea. Asun<br />
detestaba su soltería y no se acostumbraba a ella.<br />
Amó en plena juventud a un amigo de su hermano Benito, pero él murió en la<br />
guerra, cuando, formando parte de la Partida del cura Santa Cruz, le estalló<br />
en las manos su escopeta, la misma que ella, rescatándola de la kutxa del<br />
desván de su padre, le entregó el día de su partida. Fue avisada y se mantuvo<br />
en vigilia, curándole sus espantosas quemaduras, durante más de quince<br />
días... hasta que la infección pudo más que su juventud y el joven murió.<br />
Nunca más hubo amor para Asun Soltxaga. Nunca más. Deba era una ciudad<br />
muy pequeña y muchas mujeres quedaron para pocos hombres... y ella no fue<br />
elegida ni pretendió serlo en mucho tiempo, mientras se recuperaba del dolor,<br />
y para cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Así que se decidió al<br />
cuidado de su hermano paralítico, encauzando sus sentimientos amorosos e,n<br />
su atención... aunque poco a poco fue transformándose en un ser adusto y<br />
seco, que dirigía el hogar con el mismo rigor que Benito en su taller. Horarios<br />
inflexibles, tareas específicas que debían realizarse con exactitud. B albina y<br />
Rosarito barrían las escaleras y los suelos en la mañana, limpiaban los<br />
cristales y las lámparas a la tarde de todos los lunes. Los martes cuidaban de<br />
la colada. Recogían la ropa en grandes cestos y la llevaban al lavadero<br />
municipal y allí lavaban en el agua fría... a veces volvían con las manos rígidas<br />
y enrojecidas, absolutamente incapaces de mover los dedos entumecidos. Los<br />
jueves se dedicaban a la plancha, tarea que aún se prolongaba a los viernes...<br />
sobre la caliente chapa de la cocina, las planchas de hierro debían calentarse<br />
lo suficiente como para vencer la áspera dureza de los algodones y de los hilos<br />
de sábanas, manteles y toallas. Las mujeres sudaban con el calor y solían<br />
quejarse también de sus manos, que resistían contrastes de temperatura tan<br />
violentos. Luego estaba la cocinera, una moza fresca de Lekeitio que llegó<br />
embarazada, castigada por sus padres y que dio a luz en la casa una criatura<br />
muerta. Todos sintieron aquello, porque en un caserón tan antiguo, con tantas<br />
mujeres solteras y un hombre paralítico, aquella criatura, aunque concebida<br />
en pecado, hubiera sido un rayo de luz. Asun siempre recordó con horror el
llanto de la pobre moza con aquella criatura en su regazo... ¿se podría amar<br />
tanto a un ser que no ha dicho nunca una sola palabra, ni que jamás sonrió,<br />
porque su vida duró solamente una hora? La moza de Lekeitio no volvió a<br />
cantar y andaba taciturna y evadía las fiestas de los pueblos, pero cocinaba<br />
con ahínco durante largas horas aquellas comidas suculentas que Benito no<br />
podía dejar de apetecer. La llegada de Juana pareció querer remover un poco<br />
el ambiente denso y trágico de la casa de los Soltxaga, pero, en definitiva,<br />
había vencido sobre ella también. Alguien de Deba comentó que sobre esa<br />
mansión recaía una maldición antigua y funesta... porque los bisabuelos de<br />
Benito fueron piratas en la zona del Caribe y asaltaron galeones del Rey de<br />
España. En fin, sea como sea, Asun decidió sujetar su orgullo y solicitar ayuda<br />
para evitar que Juana acabara derrumbándose y con ella la esperanza de tener<br />
un Soltxaga de la nueva generación. No estaba muy segura de que Dorotea<br />
cumpliese bien su cometido, no era joven en demasía ni bulliciosa... "¡qué<br />
pocas somos las mujeres felices!", dijo, acabando su meditación Asun.<br />
Habían llegado al fin, al frente de la casona de Deba y Benito las esperaba en<br />
la puerta, ansioso. Dorotea le tendió la mano con timidez pero él le sonrió<br />
suavemente, con aquellos ojos mansos y buenos, y entonces la joven se<br />
inclinó hacia él y le besó la mejilla. Después, precedida por Asun, se dirigió a la<br />
habitación de su hermana y al verla en aquel lamentable estado, echada sobre<br />
la cama, pálida, encogida sobre sí misma, reprimió un grito de dolor. Ambas<br />
se estrecharon fuertemente y durante un largo tiempo fueron incapaces de<br />
pronunciar una palabra adecuada. Finalmente, y sin grandes ceremonias,<br />
Dorotea corrió de par en par los cortinones —como lo hizo cuando Dorotea<br />
Gorostegí decidió morirse antes de tiempo— y el sol entró libre y gozoso por la<br />
habitación, espantando las penumbras.<br />
—No puedes seguir asi, Juana... La tía Dorotea se hubiera escandalizado de<br />
verte así... y la madre y la abuela Pascuala. Ellas sufrieron bastante más que<br />
tú o que yo y no se derrumbaron jamás.<br />
—No puedo imaginar muerta a la tía Dorotea... ¿cómo podrá permanecer<br />
quieta toda la eternidad?... ¡Qué dolor, Dorotea, pensar que ya no está con<br />
nosotras!<br />
—Sí... sí está. Está en nuestro corazón... pero no hablemos más de ella... por<br />
ahora. Debemos hacer algo por ti.<br />
—No tengo ánimo... llevo cinco meses en esta cama y no estoy segura de<br />
lograr la criatura.<br />
—Te ayudaré y lo conseguirás, hermana mía. —Y la voz de Dorotea era suave<br />
y dulcísima, con aquel acento mimoso con que a veces domesticaba su<br />
carácter altanero y vivaracho Dorotea Goros-tegi y que no menguaba para<br />
nada la resolución.<br />
Inmediatamente inspeccionó la casa, saludó a las criadas, y sostuvo una charla<br />
con la cocinera. Inmediatamente también, montó el bastidor de Juana y la<br />
obligó a incorporarse y a bordar para su criatura... mientras disponía comidas<br />
sanas y sencillas a las que su hermana estaba acostumbrada. Era tan grande<br />
su decisión y su mandamiento, que Asun se retiró un poco, dejándola hacer y<br />
Benito Soltxaga la observaba con asombro, que se convirtió en sorpresa el día<br />
en que Dorotea encargó matas de rosales para que florecieran bajo la ventana<br />
de Juana el día del nacimiento de su hijo... Era tanto el despliegue de
entusiasmo y actividad de Dorotea que poco a poco todos se contagiaron. Fue<br />
Asun la que trajo una cuna de mimbre para forrarla con las tiras bordadas que<br />
Juana iba poco a poco realizando, mientras la cocinera cantaba al hacer<br />
postres de miel y manzanas asadas para la futura madre, y las jóvenes<br />
criadas no se cuidaron más de andar en punta de píe... un bullicio alegre por<br />
humano, revitalizó la viejacasona de los Soltxaga y espantó el mal espíritu.<br />
Benito decidió empapelar las paredes con papel de Francia, de colores vivos y<br />
alegres, y restauraron los muebles de la sala —que estaban allí desde los<br />
tiempos del corsario del Caribe, por lo menos— porotros más alegres, propios<br />
de un siglo nuevo.<br />
Y Juana ganó en belleza y en salud. Poco a poco los movimientos del bebé<br />
fueron más firmes, más prometedores, más vigorosos. Bordaba a las mañanas<br />
y comenzó a apetecerle salir a las tardes a dar un paseo por el malecón de la<br />
playa. Desde la llegada de Dorotea el miedo irracional que le inspiraba Asun<br />
descendió de tono y la iba tolerando con mayor tranquilidad, aunque, bien es<br />
verdad, que ante la infelicidad que la situación doméstica creaba en su<br />
hermano Benito había hecho meditar a la mujer, y retroceder en sus posturas<br />
iniciales, aparte del tremendo miedo aque se repitiera la desgracia de otro<br />
bebé muerto en la casa, dejaba que las hermanas pasearan solas por las<br />
tardes, pero no se mantuvo tan distante que pudiera parecer ajena. Fue<br />
familiarizándose con las historias que contaban de su familia... muy vulgares<br />
al principio, demasiado pobres y miserables, pero se iba dando cuenta de que<br />
era una familia singular, atacada ferozmente por la guerra y las calamidades, a<br />
las que habían resistido con notable vigor. Quizá en Dorotea era más fácil<br />
percibir el espíritu activo y resistente... aunque el pozo hondo de<br />
perseverancia de Pascuala Iribarren latía en el alma de Juana.<br />
Una tarde Juana expresó su deseo de conocer Bustíñaga. Se había hablado<br />
tanto del caserío y estaba en las montañas de Deba, muy cerca de la<br />
población, que era casi una desatención con la familia que lo mantenía, no ir a<br />
hacerles una visita. Rezarían en la tumba de Martín Iribarren, el adorado hijo<br />
de la abuela Pascuala, merendarían allí y bajarían pronto, antes de anochecer.<br />
El médico que atendía a Juana, don Atanasio Olaizola, era natural de Durango<br />
y muchos aseguraban que era adscrito a una sociedad secreta... por ejemplo,<br />
a la masonería. En realidad era un pequeño, fibroso y sumamente nervioso<br />
hombre, que estudió su ciencia en París y Londres, pero que sólo con la<br />
práctica certera en la Ribera de Navarra y, finalmente en Deba, adquirió<br />
conocimientos sólidos y bastante avanzados para su tiempo. Contaban de él<br />
que, a un niño devorado por la fiebre, ordenó sumergirlo en una bañera de<br />
agua helada y que milagrosamente el pequeño se salvó, pese a lo brutal del<br />
tratamiento. A otro niño, consumido por una infección, ordenó se le diera de<br />
beber un brebaje oscuro y maloliente que hizo verter y agitar en una vieja<br />
botella de la bodega ahita de suciedad. Todo eso creaba en torno a su figura<br />
una nueva aureola que muchos calificaban de mago o brujo y otros de<br />
científico adelantado, pero ambas cosas las desdeñaba don Atanasio,<br />
preocupado en su vejez, en el cultivo de las fresas y rosales en el huerto de su<br />
casa. Era eso también la primera vez que se introducía en la zona de Deba y<br />
fue causa de coméntanos... pero sólo los amigos más íntimos de Atanasio<br />
conocieron las excelencias de sus magníficas fresas y de sus rosales, de un
increíble color ámbar. Para las mujeres embarazadas imponía tratamientos<br />
extraños: nada de cama, nada de alimentación excesiva, carne, pescado y<br />
fruta, y unas vendas fuertes atadas a las piernas, para largas caminatas.<br />
Recomendaba baños de mar en verano y abrir las ventanas para aire puro en<br />
las noches. Todo eso lo cumplía ahora Juana a rajatabla, convencida Dorotea<br />
de que don Atanasio Olaizola era un hombre de gran sentido y el único que<br />
podía lograr el milagro de restaurar la salud quebrantada de su hermana y<br />
asegurar el desenlace feliz de su embarazo. Aunque don Atanasio fue bien<br />
escueto cuando afirmó a Dorotea:<br />
— Su hermana no tiene ningún mal físico. Solamente una terrible sensación de<br />
culpa por haberles fallado. Una terrible añoranza por su familia. Eso es todo.<br />
Así que a los pocos días —con total aprobación de don Atanasio y del propio<br />
Benito Soltxaga, encantado de ver a su mujer animada y dispuesta— las dos<br />
hermanas, guiadas en una calesa por uno de los trabajadores de la ferrería,<br />
emprendieron el corto viaje hacia el caserío de Bustiñaga. Un extraño silencio<br />
se hizo entre ellas, a medida que el carruaje iba ascendiendo por la colina...<br />
florecían las margaritas y perfumaban el camino al ser trituradas por los<br />
caballos, y los manzanos estaban en plena floración, mientras que altos y<br />
espléndidos tilos se encorvaban bajo aquel cielo azul y nítido de primavera.<br />
Bustiñaga estaba al final de los manzanos, más allá de los tilos, rodeado de<br />
una alta hierba verde y fragante. Sus recias paredes de piedra seguían<br />
resistiendo el empuje de los inviernos, tan sólidas y admirables como lo<br />
estuvieron desde el primer día de su edificación. El enorme portalón de madera<br />
estaba entreabierto y una mujer muy anciana observaba a las viajeras desde<br />
el interior. Juana y Dorotea se bajaron de la calesa y caminaron por la hierba<br />
fresca, sintiendo un fuerte impulso en sus corazones... en realidad, Dorotea<br />
tuvo que reprimir un grito de entusiasmo. La anciana mujer se adelantó y les<br />
dio una bienvenida cordial, aunque recelosa en un euskera arcaico y confuso,<br />
pero que a ellas les recordó inmediatamente al que algunas veces brotaba de<br />
los labios de Dorotea Gorostegi.<br />
—Somos descendientes de Anastasia... y de Dorotea Gorostegi y de Pascuala<br />
Iribarren —dijo simplemente, por toda presentación, Juana con su suave voz.<br />
La anciana sonrió:<br />
—Soy la única hija que tuvo Irene. Ongi etorri gure etxera!<br />
Entraron con un cierto temor religioso. El caserón olía a hierba y a flores, y un<br />
cierto calor animal suavizaba el frío de sus paredes de piedra. Juana se acercó<br />
al fuego prendido y extendió sus manos para calentarlas.<br />
—¿Venís de muy lejos? —preguntó la mujer.<br />
—De Deba —contestó simplemente Juana. Pero en realidad habían derivado a<br />
Bustiñaga desde muy remotos caminos, desde oscuros tiempos que no tenían<br />
fijación numérica, desde rincones de niebla, olvido, polvo y sangre.<br />
—Vas a tener el hijo pronto y será para tu bien —masculló la vieja mujer,<br />
palpando el gran vientre de Juana con sus manos endurecidas y mugrientas.<br />
—Dios lo quiera, parienta.<br />
—Sé de hierbas que curan esos males del vientre e inspiran soplo en los niños<br />
que tienen desgana por alentar... las cocino aquí, en el fuego de Bustiñaga,<br />
donde nada se desaprovecha y todo lo nacido tiene continuidad.<br />
—Aquí está enterrado un tío nuestro... Martín.
—Sí. Está en el otro lado del monte, con otros muertos de nuestra raza. Allí<br />
está también Irene, mi madre, y mis hermanos varones. Ahora hay un sitio<br />
para mí, Antonia, que soy el último vastago.<br />
—¿No tienes hijos? —preguntó Dorotea.<br />
—Uno, pero partió hacia Filipinas y no ha vuelto.<br />
La vieja mujer comenzó trabajosamente a partir pan —hecho con sus manos y<br />
con trigo de Bustiñaga— y queso —fabricado con la leche de las ovejas de<br />
Bustiñaga— y luego sirvió sidra de los manzanos de Bustiñaga. Comenzó una<br />
larga conversación entre ellas, reviviéndose recuerdos olvidados y<br />
estableciéndose nuevos contactos. Cada cierto tiempo alimentaban el fuego<br />
con sarmientos hasta que, de pronto, Juana dio un grito. Una fuerte punzada<br />
en su vientre le anunciaba el primer paso del parto. Dorotea, con alarma, vio<br />
como el rostro de su hermana se contraía en el violento esfuerzo, y Antonia<br />
musitó:<br />
—No la podemos mover de aquí, hija. Sería catastrófico. Sé ayudar a nacer<br />
niños, pero por sí acaso, ve a Deba y trae a un doctor, ¡corre!<br />
Dorotea apenas se detuvo para agarrar su chai de lana, besar a su doliente<br />
hermana, dándole un apresurado ánimo, y correr hacia la calesa. El camino de<br />
regreso, recorrido febrilmente, se le hizo muy largo. En la casa de Benito<br />
Soltxaga sólo la recibió la servidumbre, pues Asun, aquel día, había ido a San<br />
Sebastián de compras y Benito a Azkoitia, por asuntos del taller. Pronto se dio<br />
cuenta Dorotea que una fuerte tormenta avanzaba hacia ellos, nublando el<br />
cielo azul y el sol de aquel día de primavera... el mar comenzó a agitarse y una<br />
helada brisa le dio en el rostro. Nunca supo si el sabor de la sal de su boca se<br />
debía al mar o a las lágrimas de desesperación que surgieron de sus ojos.<br />
Pero recordó que la tía Dorotea Gorostegi, probada mil veces por su<br />
adversidad, jamás bajó su pequeña cabeza y "dicen que me parezco a ella",<br />
así que decidió encontrar una solución tajante al problema. Caminó<br />
resueltamente a la casa de don Atanasio, que en ese momento cubría con una<br />
tela negra sus matas de fresas.<br />
—Don Atanasio... Juana está dando a luz en un caserón a unos 8 kilómetros de<br />
aquí.<br />
El viejo médico sujetó parsimoniosamente la tela en la última esquina que le<br />
faltaba y masculló:<br />
—No las debe estropear la galerna. Me han costado mucho trabajo.<br />
—Don Atanasio, ¿me escucha usted?<br />
—Sí... ¿está sola, acaso?<br />
—No... está con una vieja parienta nuestra. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo fui tan<br />
imprudente de llevarla hasta allí!<br />
—Me lavaré las manos y estaré listo en cinco minutos, pequeña, pero no te<br />
desesperes. Todo irá bien.<br />
—¡Dios le escuche!<br />
Al poco rato estaban de camino a Bustiñaga en la pequeña calesa del médico,<br />
que tiraba una muía alta y recia. Una fuerte lluvia con viento azotaba sus<br />
rostros y el médico le alcanzó una manta de<br />
lana.<br />
—¡Protéjase que es temporada buena para agarrar un resfriado!
Dorotea le hizo caso mecánicamente. Pero iba pensando en que nunca se<br />
perdonaría si Juana sufriera un mal. Si por causa de una imprudencia perdía la<br />
vida el niño tan ansiosamente esperado. "No debí jamás consentir en venir,<br />
pero verdaderamente me daba pena contrariarla. Se la veía tan feliz", pensó<br />
mientras a lo lejos los primeros relámpagos iluminaban la penumbra gris de la<br />
tarde. Entonces recordó que durante más de dos años permaneció separada de<br />
aquella hermana. Que ella había afrontado sola la muerte de su madre y de la<br />
querida Dorotea, y su matrimonio. Que pese a toda la delicadeza de Juana,<br />
pese a la fragilidad de su cuerpo y la candorosa luz de sus ojos azules, latía en<br />
ella algo duro y combatiente. Quizá más duro y combatiente que en ella,<br />
Dorotea, que tuvo miedo a afrontar la soledad. Juana, por amor de un<br />
hombre, afrontó el riesgo de quedar sin familia y darle un hijo, incluso a costa<br />
de su propia vida. Dorotea sintió que las lágrimas se le deslizaban lentamente<br />
por las mejillas y una oleada de inmenso calor, inundó su corazón. "Qué tonta<br />
he sido", se dijo. Solamente entonces sintió la mano del médico sobre las<br />
suyas, en un gesto paternal.<br />
—No te lo reproches. Yo di el consentimiento y también Benito. Y, además, tu<br />
hermana no es ninguna niña que necesite tu protección. Ella ha tenido este<br />
niño aceptando todos los riesgos.<br />
—En eso voy pensando ahora mismo, don Atanasio, en que, aunque siempre<br />
he pensado en ella como una persona débil, es fuerte... como todas las<br />
mujeres de mi familia.<br />
—Como el pueblo vasco, —corrigió el médico— éste es un pueblo fuerte. Por<br />
eso confío en que todo irá bien. No temas.<br />
La voz del médico —alta para que se le escuchara pese a la tormenta—<br />
reconfortó un poco a la abrumada Dorotea. Pero cuando llegaron a Bustiñaga<br />
se encontraron que el bebé acababa de nacer, En la inmensa habitación central<br />
del caserío, con su chimenea prendida, sobre un camastro cercano al fuego,<br />
Juana había dado a luz con la mayor facilidad. Su hermoso rostro expresaba<br />
una enorme alegría y sus ojos azules delataban tal satisfacción como nunca<br />
recordaba haberla visto Dorotea. La pequeña criatura, arropada por la vieja<br />
Antonia, dormía, pero después de haber llorado fuertemente. Era tan pequeña<br />
y rosada, tan débil y fuerte ala vez que Dorotea no se atrevió a tocarla con<br />
sus manos em<br />
papadas por la lluvia y el barro del camino. Se despojó de la capa y a la orden<br />
de don Atanasio se lavó las manos a conciencia y luego se las frotó con limón,<br />
que el médico solía llevar siempre consigo. Luego se sentó, cansada, en una<br />
pequeña silla, al pie de la cama de su hermana, esperando a que el viejo<br />
médico la reconociese. Otra de las cualidades del médico era ver a sus<br />
pacientes sin aceptar ningún tipo de recato... ordenó más agua hervida y mas<br />
paños limpios, que Antonia trajo apresuradamente. El mismo médico hizo la<br />
higiene de Juana, cuidadosamente y, más tarde, de la criatura. Como lo<br />
hiciera tiempo atrás Dorotea Goros-tegi, también echó gotas de limón en sus<br />
ojos. Terminada la labor, el hombre rompió el respetuoso silencio, diciendo:<br />
—Ha sido un parto muy normal, Juana, y te veo muy bien. Ahora pueden<br />
traerte un caldo caliente y un poco de jerez.<br />
—¿Y el niño?
—Es una niña, Juana. Una niña fuerte como un varón y sana como una<br />
manzana.<br />
Las dos hermanas se miraron y Juana abrió los brazos para estrechar en ellos<br />
a Dorotea. Musitó suavemente:<br />
—¡Lo hemos logrado, hermana!<br />
—Lo has hecho tú sólita y nada más.<br />
—No. Lo hemos hecho todos posible... hasta Bustiñaga de Deba. Si ahora<br />
viviese la vieja Anastasia o Irene o Dorotea Gorostegi, estarían satisfechas del<br />
milagro.<br />
Muchas horas después, cuando Benito Soltxaga irrumpió en Bustiñaga se<br />
encontró a Juana sentada sobre la cama, apoyada en los almohadones y<br />
bebiendo su taza de caldo. El le besó las manos con gran amor y durante<br />
mucho tiempo, nadie, bajo el enorme techo de Bustiñaga de Deba, pronunció<br />
palabra ninguna.
<strong>BUSTIÑAGA</strong> <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>BA. LA ESPERANZA <strong>DE</strong>L NUEVO SIGLO<br />
Al bautizo de la pequeña acudió toda la familia y fue celebrado en Bustiñaga.<br />
Allí había ocurrido el milagro y allí se renovaría la fe en la perpetuación de la<br />
esperanza. Aquel día todo estaba en flor... los manzanos, los rosales<br />
silvestres, los tréboles fragantes. Un intenso aroma se desbordaba por todos<br />
los confines de la vieja tierra que renacía en cada primavera con mayor<br />
pujanza y brío, con total plenitud. El largo cortejo de descendientes de<br />
Bustiñaga fue en primer lugar a rezar una oración en la tumba —medio<br />
hundida en las hierbas— de Martín Iribarren, hijo de Elias Iribarren muerto en<br />
la primera guerra, muerto también en la guerra y orgullo de su madre Pascuala<br />
y, por lo tanto, de todos ellos. Luego descendieron la ladera hasta el propio<br />
caserón y bautizaron a la criatura con agua bendita de Lourdes traída por José<br />
María Iturralde como regalo especial para la ocasión. El párroco había<br />
accedido a aquella irregularidad, porque también él tuvo que creer en el<br />
milagro de Bustiñaga. "Allí está la fuerza de esta raza", le susurró Benito<br />
Soltxagaque aunque no pudo llegar al corazón de Dorotea Gorostegi, la<br />
admiraba profundamente. La elección del nombre de la criatura produjo<br />
fuertes conflictos. Asun exigió que se le impusiera el nombre de su madre,<br />
también Asunción, y Mari Antón recomendó que no olvidaran el santo del día, y<br />
aquel día, nueve de mayo, conmemoraban a la Virgen de la Luz. María Jesús<br />
opinó que debían pensar en Juliana, como un nombre apropiado en recuerdo<br />
de su abuela, pero prevaleció sobre todas las opiniones, la de la vieja mujer de<br />
Bustiñaga. "Por generaciones le hemos rezado a la Virgen de Itziar y nadie ha<br />
sido bautizado por su nombre. Hora es que las mujeres de esta familia lleven<br />
el nombre de su protectora". Aquello era justo. Cuando Dorotea partió hacia<br />
Deba para traer el médico, Antonia había traído la imagen de la Virgen de<br />
Itziar al pie de la cama de Juana, y encendiendo dos velas y pronunciada la<br />
vieja oración familiar de conjuro el milagro se produjo, porque el<br />
alumbramiento fue corto y feliz.<br />
Así que a nadie extrañó que en aquella ocasión en que se celebraban tantos<br />
encuentros, apareciera por el umbral de la puerta de Busti-ñaga de Deba, en<br />
tierra de Gipuzkoa, el hijo de Antonia Gorostegi, tal como si fuera convocado<br />
por los espíritus de la tierra, cansada de esperar. El joven entró por la puerta<br />
de Bustiñaga con paso resuelto, como si el largo periplo por tierras de<br />
Filipinas, en la ruta de Elcano, no hubiera logrado fatigarle en absoluto. No fue<br />
difícil reconocerle para Ellas, porque en el joven se reproducían fielmente los<br />
rasgos de Martín Iribarren. Poseía su mismo cabello dorado y rizoso, sus<br />
mismos ojos candidos, claros, abiertos... aquella sonrisa que iluminaba todo el<br />
espacio que recorría. Parecía que con él entraba la luz a raudales, o mejor, que<br />
huía todo lo oscuro en su presencia. En un acto instintivo de amor —nacido de<br />
lo más profundo de sus recuerdos— Elias lo abrazó, recordando a su madre<br />
Pascuala que había adorado a su hijo Martín con una intensidad que todavía<br />
dolía, aunque nadie podía discutirle que era justa, porque criaturas como<br />
Martín Iribarren nacen pocas veces sobre la tierra de Dios. El hijo de Antonia<br />
respondió al abrazo con sencillez, como si acabara de llegar desde Motriko o<br />
Lekunberri y no de más allá de los grandes mares y de todas las ausencias.
Como si no hubiera estado fuera de su casa más de diez años en los cuales no<br />
había sido escrita ni una letra. Solamente aclaró —para disipar el sobresalto<br />
que se hizo mientras abrazaba a su madre que no sabia muy bien si reír o<br />
llorar en aquella hora de su vida—:<br />
—No aguanté más la nostalgia... —y su voz era como una trompeta de triunfo,<br />
clara y diáfana. Era la voz que apartaba todo ruido tenebroso. Era la voz<br />
misma de la esperanza. Y de la Vida.<br />
Joshe Miguel entendió, sin embargo, que debajo de aquel triunfo latía el dolor<br />
del emigrante. Aquella mordida exasperante que retuerce todo vasco corazón<br />
cuando permanece en el exilio de Euskadi y que lo mueve a emprender el<br />
retorno a la vieja morada familiar.<br />
Puso su mano sobre el hombre del joven, alto y dorado como un dios en el<br />
umbral de Bustiñaga, y dijo simplemente:<br />
—Ongi etorri!<br />
Entonces, el recién llegado sonrió nuevamente; todos esperaban aquella<br />
sonrisa mágica con ansiedad, porque parecía estar nueva, recién lavada, una<br />
sonrisa como nadie en el mundo podía ofrecer... recorrió con sus ojos a los<br />
tres altos y fuertes hijos de Joshe Miguel y de su recia mujer Mari Antón. Y a<br />
los pequeños hijos de Eli as y María Jesús y a la criatura recién nacida, que<br />
dormía en el regazo de Juana. Y fijó su mirada en Benito Soltxaga,<br />
curiosamente rejuvenecido en el orgullo de ser transmisor de una estirpe. Y en<br />
su madre, encogida a su lado, amorosamente sujeta a su brazo. Y después<br />
volvió a mirar los muebles de Bustiñaga, fabricados en roble, y el fuego<br />
encendido en el centro del hogar con sus baldosas de barro cocido, donde<br />
jugara de niño... y, al final de todo, los ojos del joven recién llegado de más<br />
allá de los mares, pero siempre sujeto a la tierra de Bustiñaga por los<br />
recuerdos, se hundieron en los ojos negros de la joven Dorotea. Ella parecía<br />
estar allí desde toda la eternidad, esperándole, sometida a la voluntad de la<br />
herencia, vigorosamente dispuesta para perpetuar la raza. Mantenía las<br />
manos trabajadoras, pero delicadas, en el vientre, como para protegerlo, y el<br />
cuerpo menudo, en actitud de reto. Cientos de viejas Anastasias, Doroteas y<br />
Pascualas forjaban aquella carne vibrante, y lo mejor de ellas latía en su alma.<br />
No poseía el candor ni la deslumbrante belleza de Martín Iribarren, pero era<br />
sólida y firme como para dar vida a la estirpe que de ella forjara el hombre<br />
elegido. Deslumbrado, el joven caminó desde el umbral —y consigo traía la luz<br />
— hacia la joven y preguntó:<br />
—¿Cómo te llamas?<br />
— Soy Dorotea.<br />
—Yo soy Martín...<br />
Los agudos ojos de Asun, quieta y sentada en un rincón, un poco ajena a la<br />
fiesta de fecundidad que se celebraba en Bustiñaga, siguieron la mirada del<br />
joven sobre la muchacha y removió los recuerdos antiguos. Cuando un hombre<br />
se fijó así en ella y la hizo feliz. Entonces comprendió que Dorotea se había<br />
salvado del sacrificio de la soltería y de la esterilidad. "Este es el amor que ella<br />
estaba esperando... o el que le aguardaba. Mejor dicho... el que ella merecía.<br />
No es como<br />
el poeta, que se casó con otra en América, tan sólo por su dinero. Este es<br />
poeta también, aunque es posible que él mismo lo ignore. Pertenece a esa
aza de hombres que se da tan poco en nuestro país... sobre todo después de<br />
los desastres de las guerras. Y que en esta estirpe robusta y gris de Bustiñaga<br />
florece como una rosa en invierno. Es curioso que se dé en ellos, en los<br />
varones. Ellas permanecen como Dorotea, firmes sobre la tierra, para<br />
sobrevivir al temporal. El parece hecho de sol y de viento, tejido con flores de<br />
manzano y envuelto en miel. El se rendirá a sus pies y pondrá bajo ellos el<br />
tapiz con las riquezas traídas desde esas tierras remotas y ella recibirá todo<br />
eso con tranquilidad, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Y<br />
se conocerán y se amarán en este recinto sólido, levantado sobre los<br />
cimientos de tantas construcciones guerreras, de tantos sacrificios humanos...<br />
de tantas esperanzas quebrantadas. Aquí, en Bustiñaga, renovarán una vez<br />
más la estirpe de los Gorostegi, que dicen proviene de más allá de la Historia,<br />
del principio mismo del mundo. Y el fruto de esa unión será bueno. N6<br />
conocerá las penurias que lo empujaron a él a la emigración. Porque después<br />
de este siglo de horror, tiene que llegar la primavera a la tierra de Euzkadi. A<br />
la humanidad de Euzkadi. Tienen que regresarlos deportados. Y tienen que<br />
progresar los despojados. Y podremos al fin mantener las viejas costumbres y,<br />
al mismo tiempo, caminar por el sendero del progreso. No podemos soportar<br />
más tiempo la miseria ni el dolor. Ni podemos ser humillados una vez más. A<br />
esta generación se le debe la felicidad. Así se cumpla. Amén".