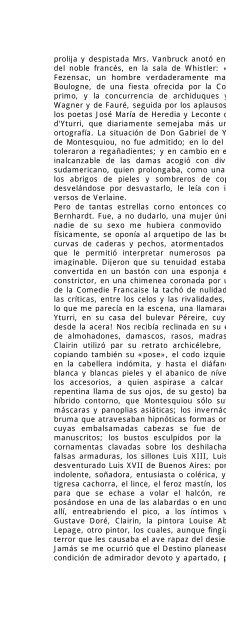Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ... Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
prolija y despistada Mrs. Vanbruck anotó en su libreta, delante del alto óleo mosqueteril del noble francés, en la sala de Whistler: «Retrato del Conde Robert de Montesquiou- Fezensac, un hombre verdaderamente masculino.» Participé, en la Isla del Bois de Boulogne, de una fiesta ofrecida por la Condesa Greffulhe, con la colaboración de su primo, y la concurrencia de archiduques y grandes duques; escuchamos música de Wagner y de Fauré, seguida por los aplausos del escogido público, de cuya lista rescato a los poetas José María de Heredia y Leconte de Lisie, al pintor Moreau y a nuestro Gabriel d'Yturri, que diariamente semejaba más una versión del Conde saturada de faltas de ortografía. La situación de Don Gabriel de Yerba Buena sufrió altibajos: en lo del padre de Montesquiou, no fue admitido; en lo del fatuo primo Almery de La Rochefoucauld, lo toleraron a regañadientes; y en cambio en el faubourg Saint-Germain, lo más granado e inalcanzable de las damas acogió con divertida simpatía al pintoresco y respetuoso sudamericano, quien prolongaba, como una parodia con idéntica silueta, los ademanes, los abrigos de pieles y sombreros de copa del dandy de la rue Franklin, el cual, desvelándose por desvastarlo, le leía con igual amor el «Almanaque de Gotha» y los versos de Verlaine. Pero de tantas estrellas corno entonces conocí, ninguna me impresionó lo que Sarah Bernhardt. Fue, a no dudarlo, una mujer única. Si no hubiese existido la Reina Nefertari, nadie de su sexo me hubiera conmovido como esta otra reina. Lo singular es que, físicamente, se oponía al arquetipo de las bellezas finiseculares, que exigían abundantes curvas de caderas y pechos, atormentados por corsés verdugos. Su andrógina flacura, que le permitió interpretar numerosos papeles de muchacho, sorprendía allende lo imaginable. Dijeron que su tenuidad estaba hecha de humo, de aire; la caricaturizaron convertida en un bastón con una esponja en el extremo, metamorfoseada en una boa constrictor, en una chimenea coronada por un nido de águilas; la envidia de sus colegas de la Comedie Francaise la tachó de nulidad huesuda... Y era maravillosa. Pasaba entre las críticas, entre los celos y las rivalidades, como un resplandor. Una llamarada, eso es lo que me parecía en la escena, una llamarada. ¡Cuántas veces entré, con Montesquiou e Yturri, en su casa del bulevar Péreire, cuya perfumada atmósfera oriental se percibía desde la acera! Nos recibía reclinada en su eterno y descomunal diván favorito, cubierto de almohadones, damascos, rasos, madrases y terciopelos abigarrados, el diván que Clairin utilizó par su retrato archicélebre, y que copiaron tantas admiradoras suyas, copiando también su «pose», el codo izquierdo hundido en los cojines, la mano perdida en la cabellera indómita, y hasta el diáfano oleaje del largo vestido, el forro de seda blanca y blancas pieles y el abanico de níveas plumas, corno si fueran suficiente receta los accesorios, a quien aspirase a calcar su inimitable seducción. Su presencia (la repentina llama de sus ojos, de su gesto) bastaba para borrar la locura del heterogéneo, híbrido contorno, que Montesquiou sólo sufría en homenaje al genio de la actriz: las máscaras y panoplias asiáticas; los invernáculos de plantas polvorientas; la pecera y su bruma que atravesaban hipnóticas formas ondulantes; las pieles de oso y de tigre, contra cuyas embalsamadas cabezas se fue de bruces más de un tímido presentador de manuscritos; los bustos esculpidos por la dueña de casa; sus efigies innúmeras, las cornamentas clavadas sobre los deshilachados tapices; los sombreros mexicanos, las falsas armaduras, los sillones Luis XIII, Luis XIV, Luis XV. todos los Luises fuera de mi desventurado Luis XVII de Buenos Aires: porque allí únicamente ella reinaba, caprichosa, indolente, soñadora, entusiasta o colérica, y de un gesto suyo dependía que entrasen la tigresa cachorra, el lince, el feroz mastín, los lebreles y las tortugas tachonadas de oro, o para que se echase a volar el halcón, regalo de un príncipe árabe, que terminaba posándose en una de las alabardas o en uno de los escudos sarracenos, y espiaba desde allí, entreabriendo el pico, a los íntimos visitantes, Montesquiou, Yturri, el grabador Gustave Doré, Clairin, la pintora Louise Abbéma, que amaba a las mujeres, Bastien- Lepage, otro pintor, los cuales, aunque fingían indiferencia, nunca consiguieron vencer el terror que les causaba el ave rapaz del desierto. Jamás se me ocurrió que el Destino planease los acontecimientos de mi vida, para que la condición de admirador devoto y apartado, pasase a cooperar directamente con Madame Manuel Mujica Láinez 233 El escarabajo
- Page 414: epiquetear de las pullas y de los i
- Page 418: cubiertos de gloria y de ceniza, o
- Page 422: Hall. Se consagró a su actividad c
- Page 426: Fuese Mr. William a su cuarto, a af
- Page 430: están. La mujer, dirigiéndose al
- Page 434: eunidas por Mr. Low, hubiesen trans
- Page 438: Irlanda? De ser así nunca lo publi
- Page 442: —Montravel!, mon cher Montravel!
- Page 446: —Es dulce de batata, capitán, he
- Page 450: y su relicario de trenza rubia, el
- Page 454: indignado al Papa Pío VI, quien co
- Page 458: ciudadanas, él seguía adelante si
- Page 462: ante el atento público parecía se
- Page 468: Sarah. Si bien mi vida estaba más
- Page 472: por el llanto rabioso en la extrañ
- Page 476: esa noche entre la concurrencia Mrs
- Page 480: cuales despachaban su obra los arti
- Page 484: permitiera que los condujese; asimi
- Page 488: destruida glorieta y los follajes d
- Page 492: ¡Ay, ay!, ¡qué desgraciada compo
- Page 496: con alguien llamado Mr. Fraser, qui
- Page 500: —Tonterías... Los inquietan tus
- Page 504: pústula, lepra u otra porquería.
- Page 508: cesar interrumpido por mi amigo de
- Page 512: Partían por último los peones. Un
prolija y despistada Mrs. Vanbruck anotó en su libreta, delante del alto óleo mosqueteril<br />
del noble francés, en la sala de Whistler: «Retrato del Conde Robert de Montesquiou-<br />
Fezensac, un hombre verdaderamente masculino.» Participé, en la Isla del Bois de<br />
Boulogne, de una fiesta ofrecida por la Condesa Greffulhe, con la colaboración de su<br />
primo, y la concurrencia de archiduques y grandes duques; escuchamos música de<br />
Wagner y de Fauré, seguida por los aplausos del escogido público, de cuya lista rescato a<br />
los poetas José María de Heredia y Leconte de Lisie, al pintor Moreau y a nuestro Gabriel<br />
d'Yturri, que diariamente semejaba más una versión del Conde saturada de faltas de<br />
ortografía. La situación de Don Gabriel de Yerba Buena sufrió altibajos: en lo del padre<br />
de Montesquiou, no fue admitido; en lo del fatuo primo Almery de La Rochefoucauld, lo<br />
toleraron a regañadientes; y en cambio en el faubourg Saint-Germain, lo más granado e<br />
inalcanzable de las damas acogió con divertida simpatía al pintoresco y respetuoso<br />
sudamericano, quien prolongaba, como una parodia con idéntica silueta, los ademanes,<br />
los abrigos de pieles y sombreros de copa del dandy de la rue Franklin, el cual,<br />
desvelándose por desvastarlo, le leía con igual amor el «Almanaque de Gotha» y los<br />
versos de Verlaine.<br />
Pero de tantas estrellas corno entonces conocí, ninguna me impresionó lo que Sarah<br />
Bernhardt. Fue, a no dudarlo, una mujer única. Si no hubiese existido la Reina Nefertari,<br />
nadie de su sexo me hubiera conmovido como esta otra reina. Lo singular es que,<br />
físicamente, se oponía al arquetipo de las bellezas finiseculares, que exigían abundantes<br />
curvas de caderas y pechos, atormentados por corsés verdugos. Su andrógina flacura,<br />
que le permitió interpretar numerosos papeles de muchacho, sorprendía allende lo<br />
imaginable. Dijeron que su tenuidad estaba hecha de humo, de aire; la caricaturizaron<br />
convertida en un bastón con una esponja en el extremo, metamorfoseada en una boa<br />
constrictor, en una chimenea coronada por un nido de águilas; la envidia de sus colegas<br />
de la Comedie Francaise la tachó de nulidad huesuda... Y era maravillosa. Pasaba entre<br />
las críticas, entre los celos y las rivalidades, como un resplandor. Una llamarada, eso es<br />
lo que me parecía en la escena, una llamarada. ¡Cuántas veces entré, con Montesquiou e<br />
Yturri, en su casa del bulevar Péreire, cuya perfumada atmósfera oriental se percibía<br />
desde la acera! Nos recibía reclinada en su eterno y descomunal diván favorito, cubierto<br />
de almohadones, damascos, rasos, madrases y terciopelos abigarrados, el diván que<br />
Clairin utilizó par su retrato archicélebre, y que copiaron tantas admiradoras suyas,<br />
copiando también su «pose», el codo izquierdo hundido en los cojines, la mano perdida<br />
en la cabellera indómita, y hasta el diáfano oleaje del largo vestido, el forro de seda<br />
blanca y blancas pieles y el abanico de níveas plumas, corno si fueran suficiente receta<br />
los accesorios, a quien aspirase a calcar su inimitable seducción. Su presencia (la<br />
repentina llama de sus ojos, de su gesto) bastaba para borrar la locura del heterogéneo,<br />
híbrido contorno, que Montesquiou sólo sufría en homenaje al genio de la actriz: las<br />
máscaras y panoplias asiáticas; los invernáculos de plantas polvorientas; la pecera y su<br />
bruma que atravesaban hipnóticas formas ondulantes; las pieles de oso y de tigre, contra<br />
cuyas embalsamadas cabezas se fue de bruces más de un tímido presentador de<br />
manuscritos; los bustos esculpidos por la dueña de casa; sus efigies innúmeras, las<br />
cornamentas clavadas sobre los deshilachados tapices; los sombreros mexicanos, las<br />
falsas armaduras, los sillones Luis XIII, Luis XIV, Luis XV. todos los Luises fuera de mi<br />
desventurado Luis XVII de Buenos Aires: porque allí únicamente ella reinaba, caprichosa,<br />
indolente, soñadora, entusiasta o colérica, y de un gesto suyo dependía que entrasen la<br />
tigresa cachorra, el lince, el feroz mastín, los lebreles y las tortugas tachonadas de oro, o<br />
para que se echase a volar el halcón, regalo de un príncipe árabe, que terminaba<br />
posándose en una de las alabardas o en uno de los escudos sarracenos, y espiaba desde<br />
allí, entreabriendo el pico, a los íntimos visitantes, Montesquiou, Yturri, el grabador<br />
Gustave Doré, Clairin, la pintora Louise Abbéma, que amaba a las mujeres, Bastien-<br />
Lepage, otro pintor, los cuales, aunque fingían indiferencia, nunca consiguieron vencer el<br />
terror que les causaba el ave rapaz del desierto.<br />
Jamás se me ocurrió que el Destino planease los acontecimientos de mi vida, para que la<br />
condición de admirador devoto y apartado, pasase a cooperar directamente con Madame<br />
<strong>Manuel</strong> <strong>Mujica</strong> Láinez 233<br />
<strong>El</strong> escarabajo