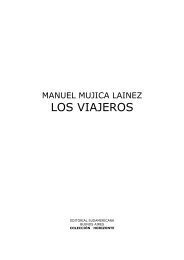Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
y como desflecado; los ojos de un mustio azul; la quijada excesiva de su estirpe; el belfo<br />
voluptuoso; la transparente palidez; la mano exangüe, puesta sobre los papeles; la<br />
frialdad aristocrática que trascendía de su imagen; el hieratismo de la apostura, que al<br />
instante asimilé a la de Ramsés, y que a mi experiencia le indicó que este soberano,<br />
como el egipcio remoto, padecía de flaqueza, de inseguridad, aunque en el español, en la<br />
vaguedad desentendida que de repente enturbió sus ojos, ya fatigados a pesar de su<br />
juventud, capté un signo de abulia, de abandono, que nunca advertí en los del ambicioso<br />
Faraón. La débil mirada del Rey, tan fija que un segundo imaginé que era ciego, como los<br />
Garay de Santillana, se demoró en el vástago de los Bracho, que esperaba de rodillas, sin<br />
atreverse a levantar el rostro hacia la augusta faz. Felipe IV no sabía sonreír o no osaba<br />
hacerlo —quizá porque pensaba, como Ramsés, que los dioses no sonríen, y que<br />
compartía con ellos una estatuaria distancia taciturna—, así que moviendo apenas los<br />
labios dio las necesarias órdenes para que el enano fuese destinado al despacho de la<br />
Real Estampa. Finalmente murmuró, dirigiéndose a su exiguo vasallo:<br />
—Vete en paz, Primo.<br />
Salió Don Diego caminando de espaldas, fascinado y confuso. Temblaba yo, sobre su<br />
corazón inquieto.<br />
—Os llamó «Primo» el Rey —dijo el Camarero Mayor, y de ese día en adelante le quedó a<br />
Don Diego el sobrenombre.<br />
¡Cómo se excitaron las enanas ínfulas! ¡Cómo se infló el sapito sombrerudo! ¡Que<br />
vinieran ahora a confundirlo con las sabandijas! ¡<strong>El</strong> Primo no sería un «hombre de<br />
placer»! ¡Se hubiera dejado ahorcar, antes de aceptarlo! Para su placer viviría, lo que es<br />
diametralmente opuesto. Era un funcionario de nota, una de las ruedas gracias a las<br />
cuales marchaba el complejo reloj de Palacio, y cuando entró en la oficina de la Estampa,<br />
cuyo secretario, asaz sorprendido de la nueva adquisición, le aclaró que la estampa<br />
consistía en el sello con la firma facsimilar «Yo el Rey», pues tantas rúbricas debía poner<br />
el monarca diariamente, que a menudo se empleaba el sello en lugar del directo trazo,<br />
todavía espumó más su endemoniado orgullo, pues se creyó depositario de secretos<br />
trascendentales. La verdad es que dicho facsímil se guardaba en un cofre especial, tan<br />
pesado que en los viajes se requerían dos personas vigorosas para su transporte, y que<br />
el mencionado cofre permanecía debajo del bufete en el que despachaba el secretario de<br />
la Cámara, de modo que nada se podía estampar sino por su mano, o por la de quien el<br />
indicara. En ocasiones, después que dominó el procedimiento, correspondióle al Primo,<br />
sacando la punta de la lengua y asegurando las manecitas, cumplir la tarea responsable.<br />
¡Qué honda fue entonces su felicidad! Aplicaba el sello y le relampagueaban los negros<br />
ojos, como si aquel garabato de revueltos perfiles fuese su propia firma.<br />
Su permanencia suscitó una viva curiosidad en el mundillo de los truhanes, bufones y<br />
locos, que en el Alcázar pululaban. Por supuesto, no entendían su posición, tan distinta a<br />
la que a ellos cayera en suerte, si bien había dentro del lote, uno que jugaba al ajedrez<br />
con Su Majestad, y unas negritas con las cuales se distraía la inercia del Rey, como si<br />
fueran falderos. Vanamente, irritados, pretendieron sumarlo a su grupo, mezclarlo a sus<br />
querellas, envidias y extravíos. Don Diego de Acedo y Velázquez, a medida que caminaba<br />
el tiempo, fue conociendo, de vista o por azar, a otras sabandijas, a Pablo de Valladolid,<br />
el discurseador, a la enana Juana de Auñón, criada de la Reina, y sobre todo a dos<br />
personajes de más cuantía, <strong>Manuel</strong> Gómez y <strong>Manuel</strong> de Gante, que habían sido anotados<br />
en los libros de cuentas palaciegas, no meramente como «hombres», sino como<br />
«gentileshombres de placer», lo cual implicaba una jerarquía tal vez molesta para mi<br />
señor, que mucho reparaba en dignidades y tratamientos; pero a todos los encaró con<br />
igual indiferencia, prescindiendo de su contacto, de manera que entre ellos fueron<br />
madurando una rabia y un odio que se concretaban en insultos y en gestos indecentes,<br />
cada vez que con Don Diego se encontraban. Éste proseguía su camino, ignorándolos. En<br />
cambio si a su vera pasaba un gran señor, mi enano se despojaba del enorme sombrero,<br />
y su reverencia lo hacía rozar el piso con la frente. ¡Los Grandes! ¡Los Grandes de<br />
España! De todos sabía los nombres y títulos, los orígenes y vinculaciones, las armerías y<br />
parentescos. Los veía circular, como si por las salas desfilasen los escudos de piedra de<br />
<strong>Manuel</strong> <strong>Mujica</strong> Láinez 169<br />
<strong>El</strong> escarabajo



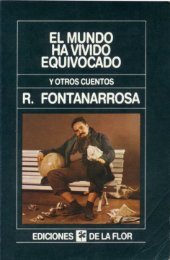


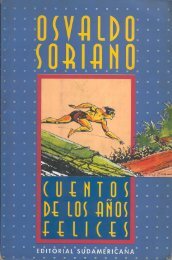
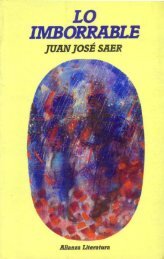


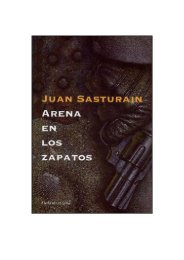


![Sasturain, Juan – La lucha continúa [pdf] - Lengua, Literatura y ...](https://img.yumpu.com/14363286/1/184x260/sasturain-juan-la-lucha-continua-pdf-lengua-literatura-y-.jpg?quality=85)
![Rivera, Andrés – Cuentos escogidos [pdf] - Lengua, Literatura y ...](https://img.yumpu.com/14330872/1/184x260/rivera-andres-cuentos-escogidos-pdf-lengua-literatura-y-.jpg?quality=85)
![Pagaría por no verte [pdf] - Lengua, Literatura y Comunicación ...](https://img.yumpu.com/14256366/1/184x260/pagaria-por-no-verte-pdf-lengua-literatura-y-comunicacion-.jpg?quality=85)