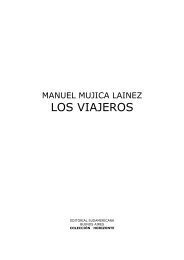Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
Mujica Lainez, Manuel – El Escarabajo - Lengua, Literatura y ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ascendió de esa suerte a una altísima ancianidad, metamorfoseado en un mascarón<br />
policromo, que aún circulaba por las calles de Santillana del Mar, abombando el pecho,<br />
hundiendo el vientre, caminando sin socorro de bastones, y meneando melancólicamente<br />
la cabeza, si se le comunicaba el deceso de otro cliente pecador. A la hueste pecaminosa<br />
se sumó a su turno, rodeado de tanta consideración que los vecinos no acertaban con la<br />
infracción culpable de su fallecimiento, y se repetían en el velatorio que los designios del<br />
Señor son inaccesibles. Tras él quedó un reguero de agua del Besaya y un reguero de<br />
fama de benefactor. Quizás el Dios de los cristianos lo admitía en su Gloria, porque fue<br />
un eficaz propagandista de sus principios; de no ser así, estoy seguro de que Osiris lo<br />
admitirá en la suya.<br />
Reinaba Felipe II en España, Portugal e innumerables dominios de allende los Océanos, la<br />
aciaga noche en que Lope abandonó este mundo, muy sorprendido de partir de él, ya<br />
que también el octogenario, algo reblandecido, había terminado por creer en la virtud de<br />
su elixir. Y reinaba Felipe III, menos enérgicamente que su antecesor, treinta años más<br />
tarde, el día tempestuoso en que abrió los ojos a la luz, en Santillana del Mar, el postrer<br />
descendiente de Ángulo. Tres decenios habían sido suficientes para rematar una estirpe<br />
originada en un personaje que si fecundo en ardides fraudulentos, no lo fue en la<br />
propagación dinástica. De sus hijos, sólo uno concibió posteridad, y ésta se concretó en<br />
una nieta que vinculó fugazmente a su destino oscilante el de un labrador, con lo cual se<br />
extinguió el brillo de la prosapia de la pluma anaranjada. Ni siquiera había casado con él<br />
la fornicadora mujerzuela, lo que se tradujo en que el efecto de su ilícita unión fuese<br />
irredimiblemente bastardo. Para colmo, salió enano, lo cual no le impidió llamarse, con<br />
exagerada suntuosidad, Don Diego de Acedo y Velázquez. La madre lo abandonó en edad<br />
temprana, desterrada de la adusta villa por la intolerancia de sus moradores, y Diego<br />
creció de tumbo en tumbo, hasta que, apenas adolescente, ingresó como criado, pinche o<br />
paje, o lo que se prefiera titularlo, en la casa de los Garay y Bracho, sus distantes<br />
deudos. Véase, pues, qué breve espacio alcanzó para que una familia iniciada bajo<br />
preclaros auspicios, rociada o habrá que decir ungida, en sus albores, por el agua de la<br />
inmortalidad, degenerase hasta tal punto que de la cumbre del Capitán se precipitó en el<br />
abismo del chiquirritico, decayendo no sólo jerárquica sino físicamente.<br />
Conviene aclarar cómo era el autodesignado Don Diego, para que se entienda su ulterior<br />
actuación. Medía la equivalencia de un metro veinte de altura, y esa dimensión estaba<br />
ocupada en buena parte por su busto, lo que reducía sus piernas y brazos a<br />
desproporcionadísima escala. Sobre columna tan reducida, situábanse una cabeza y un<br />
rostro de rasgos de inesperada guapeza, con castaños ojos, fina nariz, cejas de sutil<br />
diseño y cabello rubio, que los lustros oscurecieron hasta adoptar un oxidado color rojizo.<br />
Conducía el muchacho aquella estampa disforme como si fuera un Adonis o un Antínoo.<br />
Había que ver al presumido renacuajo avanzar por las calles de Santo Domingo, del<br />
Cantón y del Río, desde la casa de los Garay, camino de la Colegiata o de una de las<br />
residencias nobles, portador de un mensaje, con ceremonia y tiesura más propias de un<br />
embajador que de un fámulo recadero. Las mozas de cántaro, alguna cuchufleta le<br />
canturriaban al pasar, y él seguía, impertérrito, henchido de orgullo, conmigo, su<br />
herencia, suspendido de su cuello por una cadena de plata, pues ninguno de sus dedos<br />
poseía la consistencia y el grosor imprescindibles para acogerme. ¡Ay! en el curso de mi<br />
larga vida observé a vanidosos de la importancia más varia, desde el radiante Ramsés y<br />
el insoportable Alcibíades, al olímpico César; del Protostrator o Gran Escudero de<br />
Teodosio II, que arrastraba su manto con más pompa que el Basileus, a los<br />
empenachados paladines Amadís de Gaula, Palmerín de Oliva y al bello príncipe<br />
Sagramour de Constantinopla; de los venecianos Polo (con excepción del pobre Andrea),<br />
a los florentinos Livio Altoviti y Bindo Antinori; pero en ellos la vanidad se justificaba —si<br />
es justificable la vanidad— por razones que no cabe desmenuzar ahora, y que se<br />
comprenderán fácilmente. <strong>El</strong> caso de Don Diego de Acedo, cuya altanería fallaba por la<br />
base, se me presentaba como el más incomprensible, sin que ello significara que su<br />
altivez cedía frente a las de paradigmas tan excelsos; antes bien el enano, caricatura de<br />
hombre, los sobrepasaba en fatuidad, porque si para los otros la soberbia constituía un<br />
ingrediente de sus complejas personalidades, en la composición de la psicología de Don<br />
162 <strong>Manuel</strong> <strong>Mujica</strong> Láinez<br />
<strong>El</strong> escarabajo



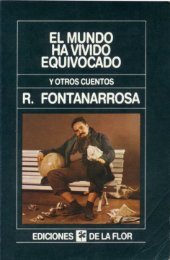


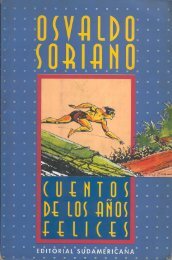
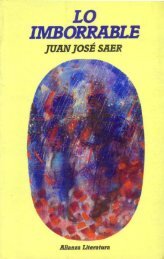


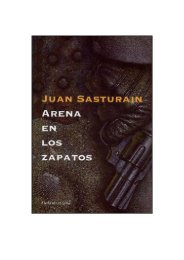


![Sasturain, Juan – La lucha continúa [pdf] - Lengua, Literatura y ...](https://img.yumpu.com/14363286/1/184x260/sasturain-juan-la-lucha-continua-pdf-lengua-literatura-y-.jpg?quality=85)
![Rivera, Andrés – Cuentos escogidos [pdf] - Lengua, Literatura y ...](https://img.yumpu.com/14330872/1/184x260/rivera-andres-cuentos-escogidos-pdf-lengua-literatura-y-.jpg?quality=85)
![Pagaría por no verte [pdf] - Lengua, Literatura y Comunicación ...](https://img.yumpu.com/14256366/1/184x260/pagaria-por-no-verte-pdf-lengua-literatura-y-comunicacion-.jpg?quality=85)